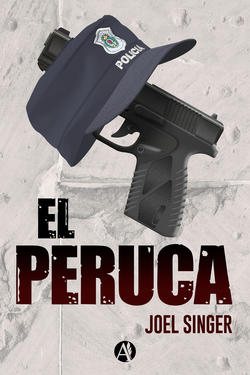Читать книгу El Peruca - Joel Singer - Страница 7
ОглавлениеEl viernes 23 de noviembre de 1990, el sargento Juan Ignacio Soriani se encontraba en el móvil que compartía con Ezequiel Fritzler. Este había descendido del auto para comprar una gaseosa helada en un supermercado chino. Eran las cinco y media de la tarde. Un día de calor insoportable explicaba estas reiteradas interrupciones para tomar algo fresco. Por lo general, era Juan Ignacio el que solía comprar las cosas y Ezequiel el que permanecía en el auto, escuchando la radio o mirando los titulares de algún diario. Pero justo ese día la situación iba a ser bien diferente. La gente común habla del tan mentado destino cuando ocurren ciertos episodios que a uno le marcan la vida, que se la dividen en dos partes, partiéndola para siempre.
El coche policial se encontraba estacionado sobre avenida Gaona y Juan Ignacio tenía la puerta abierta para que circulara un poco de aire que mitigara la elevadísima temperatura que hacía en su interior. Fue en ese momento, mientras echaba la cabeza hacia atrás, cuando vio en el espejo retrovisor la figura de un muchacho cuyo rostro coincidía con las diversas imágenes de los varios identikit que había visto del Peruca.
El Peruca tenía el pelo negro y lacio, largo hasta los hombros. Y un bello rostro moreno, marca registrada de todos los identikit que habían hecho de él. Debajo de las finas cejas, dos ojos grandes y oscuros, de mirada sombría y reservada. La nariz era simétrica y recta, con dos orificios diminutos, casi invisibles. La barba, apenas crecida, le daba cierta aspereza a las suaves mejillas sin cicatrices. De estatura media, fornido, con los lampiños pectorales marcados y los brazos surcados de gruesas y azuladas venas. Los labios tenían una tonalidad amoratada. Y las piernas, sólidas, torneadas, parecían las columnas de los antiguos templos, algo que quedaba a la vista por el uso de ceñidos pantalones vaqueros. Ese día vestía una musculosa gris, un ajustado jean y unas Adidas negras. La correa de un morral de cuero blanco le cruzaba el pecho. Y en el cuello llevaba un rosario de brillosas perlas negras al cual le había añadido, junto a la cruz de oro, una imagen tallada en marfil de San la Muerte. Caminaba en silencio, despreocupado, como si no midiera la imprudencia de lo que estaba haciendo, de una conducta que más tarde atribuiría a la intervención de esas divinidades paganas que formaban parte de su rudimentaria teología y que, según creía, movían los hilos de la vida de algunas personas.
Pensar que él, nada menos que él, no viera el móvil policial que estaba detenido sobre avenida Gaona, a media cuadra de Marcos Paz, resulta algo que roza lo inverosímil. De todos modos, haya visto o no el coche de policía, él siguió caminando con la fe de los que se sienten protegidos por una fuerza superior. No tenía nada de extraño que pensara eso el muchacho que había hecho fracasar todos los complejos operativos que se habían realizado para capturarlo, el inhallable joven que no dejaba dormir al comisario Juan Carlos Villafañe.
Juan Ignacio tenía la mano derecha apoyada en la culata de su pistola nueve milímetros. A pesar de no estar Ezequiel, había decidido dar la voz de alto ni bien el Peruca dejara atrás el auto en el que aguardaba, más ansioso que nunca, el arribo de su autoritario compañero. Con la respiración contenida, Juan Ignacio descendió del auto con el arma en la mano y, antes de que el Peruca llegara a la esquina, le ordenó que se detuviera dirigiéndose a él por el apodo por el que era conocido en todo el mundo. La respuesta del joven no se hizo esperar. Sin darse vuelta, comenzó a correr. Dobló en la esquina y tomó la calle Marcos Paz, que moría justo, después de cinco cuadras, en la villa Carlos Gardel. Juan Ignacio, sin sopesar los riesgos, decidió perseguir al Peruca. Este le llevaba una importante ventaja y Juan Ignacio no le sacaba los ojos de encima. Ni siquiera consideró la posibilidad de detenerse unos segundos y dispararle. Podía haberlo hecho sin riesgo en esa calle vacía. Pero se había dejado llevar por el impulso persecutorio, por el afán de darle alcance al joven cuya imagen tenía grabada en la cabeza. Menos de dos minutos demoró el policía en llegar a escasos metros del Hospital Posadas y tras alguna comprensible vacilación, decidió ingresar a la villa y continuar la persecución del Peruca. Su actitud no se atenía a las normas de seguridad que había aprendido y esto podía costarle la vida o, siempre que lograra salir vivo de allí, perder el puesto que se había ganado con inteligencia y valentía.
Finalmente, Ezequiel llegó al móvil. Le sorprendió que Juan Ignacio no estuviera y mucho más que hubiera dejado la puerta abierta del auto. Era algo que nunca había pasado. Echó una rápida mirada en derredor hasta que escuchó la voz de una mujer que lo llamaba, una anciana que estaba regando las plantas del jardín. Ezequiel se acercó a ella y la mujer, sin salir de la casa, detrás de las rejas blancas, le contó todo lo que había visto.
—Salió corriendo a alguien.
—¿Vio para dónde fue?
—Pegó la vuelta por Marcos Paz con el arma en la mano, me asusté muchísimo. Pensé que iban a empezar a los tiros. ¡Dios mío, una no gana para sustos! ¡Qué nos pasa a los argentinos! Antes…
—Gracias, abuela –le dijo Ezequiel subiéndose al auto.
Ezequiel no podía creer lo que había hecho Juan Ignacio. En el breve minuto que demoró en llegar hasta la puerta del Hospital Posadas, su indignación iba creciendo por esta inexplicable actitud de su compañero de lanzarse a perseguir a alguien con tanta urgencia como para no poder esperarlo. En su cabeza se iban acumulando un sinnúmero de probables explicaciones que justificaran el accionar de Juan Ignacio, pero el Peruca seguía estando comprensiblemente ausente de las posibles razones que lo hubieran llevado a abandonar el móvil en la calle con la intención de capturar a alguien. Ezequiel estaba desconcertado, sin poder hilvanar dos ideas que pudieran tranquilizarlo. Luego bajó del móvil y aguardó a unos pibes que venían pateando una pelota de fútbol. Supuso, sin equivocarse, que habían visto algo y, con el arma en la mano, se dirigió al que parecía el mayor del grupo.
—¿Decime qué viste o te vuelo la cabeza, hijo de puta?
—¡Pará, calmate, hermano! –suplicaba un pibe de no más de quince años.
—No hicimos nada nosotros –dijo otro de los chicos.
—Le estoy preguntando a él, quiero saber qué vieron –repitió Ezequiel.
—Se metió en la villa. Si tenés huevos, seguilo –le recomendó con cierta malicia el chico al que se había dirigido en primer lugar.
Ezequiel, sin dudarlo, ingresó por uno de los pocos accesos que tenía la villa, un pasillo angosto y zigzagueante y comenzó a internarse en ese peligroso laberinto, con el arma en la mano, llamando desesperadamente a Juan Ignacio. Mientras tanto, este seguía persiguiendo al Peruca. Finalmente, Juan Ignacio llegó a una zona de la villa más abierta y desolada. Aquí, las precarias casillas de chapa cedían su lugar a un terreno arbolado en el que se escuchaban menos las voces y los gritos de la gente y mucho más el solitario ladrido de los perros. Se detuvo, impaciente, y dirigió la vista en todas las direcciones. A escasos cincuenta metros, divisó una construcción de material que excedía el tamaño de las casillas. Supuso que el Peruca se habría escondido en ese lugar y hacia allí fue. Cuando llegó al galpón, Juan Ignacio dirigió una escudriñadora mirada al interior a través de los agujeros de una chapa que cubría parcialmente una abertura de la pared. El lugar estaba tenuemente iluminado por una lamparita. Con dificultad, pudo ver algunas cosas: vio puertas de autos bien apiladas, vio cajas y cajones de botellas, vio baúles de madera, vio el relampagueo de un bichito de luz y el audaz salto de un gato blanco. Un chasquido lo hizo desistir de continuar con la observación de ese depósito en el cual, no había duda, acumulaban parte de la mercadería que robaban.
—Peruca, salí ya; en minutos esto va a estar lleno de policías –le ordenó Juan Ignacio.
Esperó unos segundos con la máxima concentración. Los ojos, bien abiertos, parecía que se le iban a salir de las órbitas.
—¡Ya están llegando refuerzos! ¡Lo mejor que podés hacer es salir con las manos en alto!
Para sus adentros comenzó un lento conteo. Cuando llegó a tres, pateó la puerta e ingresó al oscuro galpón. Echó una rápida mirada al lugar. A pesar de la mala iluminación, pudo ver, con más claridad, las mismas cosas que había visto antes. Se dio cuenta de que el galpón era inmenso, mucho más grande de lo que a simple vista parecía y que se extendía en una dirección en la cual parte de la construcción quedaba cubierta por una densa y añosa arboleda. Unos objetos llamaron la atención de Juan Ignacio, unas finas cajas en las que pudo ver la imagen de Sergio Goycochea, arquero de la Selección Argentina de Fútbol y modelo oficial de la marca de calzoncillos Eyelit. La contemplación del cuerpo acaparó totalmente su atención hasta que sintió la presión del caño de un arma de grueso calibre sobre la sien derecha. Y la tibieza de un aliento en el que se mezclaban el olor del tabaco con el de la cerveza.
—Deja tu arma en el suelo y evita tú un problema mayor.
Juan Ignacio se inclinó apenas para dejar el arma en el suelo de tierra. El Peruca acentuó la presión sobre el cuerpo de Juan Ignacio y la de su pistola Bersa sobre la sien del joven y temeroso policía. Luego pateó el arma para alejarla lo más posible de su alcance. Juan Ignacio aprovechó esta mínima desconcentración para girar el cuerpo y lanzarle una certera patada, que hizo saltar por el aire la pistola Bersa del Peruca. Y este acto señaló el comienzo de una pelea a puño limpio. Juan Ignacio exhibía una técnica de escuela, aprendida con profesores y ensayada durante años en rutinas programadas que jamás había dejado de cumplir. El Peruca, en cambio, compensaba la falta de técnica y elegancia con una actitud aguerrida, adquirida en las pobres barriadas de su Lima natal.
Varios golpes de Juan Ignacio habían dado en distintas partes del cuerpo del Peruca, pero era evidente que no le habían ocasionado ningún daño. Y el paso de los minutos se volvía en contra del policía, no solo por hallarse en un terreno adverso sino porque tenía un rival que no parecía dar cuenta de los impactos recibidos, que se permitía sonreír confiado, que lo invitaba a lanzar más trompadas, haciendo que Juan Ignacio fuera perdiendo la calma que necesitaba más que nunca. Después de esquivarle, arrogante, un par de débiles manotazos, el Peruca le conectó un tremendo uppercut que tiró al piso a Juan Ignacio, visiblemente vencido.
—Ya perdiste policía, te gané el mano a mano más duro de tu vida.
Juan Ignacio no toleró este insultante comentario y se abalanzó sobre el Peruca con todo el resto de fuerza que parecía quedarle. Pero el peruano le hizo una toma que lo arrojó sobre las cajas de cartón. Juan Ignacio se puso de pie enseguida, pero lo hizo con tanta fuerza y mala suerte que golpeó la cabeza con el filoso extremo de un largo tirante de madera. Esto lo hizo caer al piso, semiinconsciente. Un hilito de sangre comenzó a teñirle la rubia y espesa cabellera, a descender por el cuello, a correrle por la espalda. El Peruca se acercó al joven policía y se arrodilló a su lado. Lo primero que hizo fue tomar y colocarle las esposas. Acto seguido, sacó un pañuelo blanco del bolsillo trasero del pantalón y lo mantuvo presionado sobre la herida para detener la mínima hemorragia. Después se dirigió al fondo del galpón. Regresó con una botella de cerveza, tomando del pico, desesperado, desparramando parte del contenido sobre el pecho mojado de transpiración.
Lentamente, el policía iba saliendo del estado de semiinconsciencia en que había quedado sumido después de la feroz golpiza que había recibido. Fue entonces cuando el Peruca le dio de beber un poco de cerveza. Juan Ignacio quiso tomar más, pero el Peruca le retiró la botella de la boca y vertió el resto del contenido sobre las sucias mejillas del efectivo de la bonaerense. Después se miraron a los ojos. Juan Ignacio pudo al fin comprobar por sí mismo cuán cierto era todo lo que Ramiro le había dicho hacía apenas unos días.
—¡Sacame las esposas que son mías, delincuente!
—Son tan tuyas que hasta decidí ponértelas y no te las pienso sacar.
—Mi compañero me está buscando. En cualquier momento va a llegar.
—Pues entonces lo esperaré.
De repente, se escucharon unos silbidos y a los pocos segundos unos golpes en la puerta. El Peruca fue a abrir, tranquilo; él conocía muy bien al muchacho que silbaba. Un joven moreno, de veintiún años, a quien apodaban Rubindio, venía a encontrarse con el jefe de la banda. Le decían Rubindio por el color de la piel y porque llevaba el pelo con algunos mechones teñidos de rubio. Los muchachos se saludaron con un cálido abrazo y un beso en la mejilla. El Peruca le refirió todo lo que había pasado y le encargó el cuidado de la puerta. También le encomendó que buscara a alguien que diera aviso a los demás miembros de la pandilla de que podía estar al caer la Policía. Rubindio salió aprisa del galpón para cumplir las órdenes que había recibido, pero lo hizo luego de colmar de elogios al peruano.
Rubindio había nacido en Paraguay hacía veintiún años. Para todos era, sin discusión posible, el segundo de la banda del Peruca. En su haber tenía un buen número de peleas ganadas y la absoluta confianza del jefe. Hasta los paraguayos, históricos habitantes de la villa, temían y respetaban a este muchacho que los había dejado para irse a trabajar con el Peruca. Lo había decidido una noche, después de una reunión a solas con él, en este mismo galpón en el que hoy estaba Juan Ignacio. Pero al lado de los que lo respetaban y temían se hallaban los que lo odiaban, los que no le perdonaban su deserción, la apostasía de haberlos abandonado. Él no se sentía un traidor. En realidad, lo único que le importaba desde que estaba con el Peruca era no fallarle a él, la persona más importante de su vida.
* * *
Casi una hora y media después de haber entrado a la villa, Ezequiel hacía un violento ingreso al galpón en el que estaba Juan Ignacio. Este se tapó apenas el cuerpo desnudo con el pantalón del uniforme. Ezequiel Fritzler lo miró, se dio vuelta y le pegó varias patadas y trompadas a las cajas que estaban apiladas. Juan Ignacio se aproximó a él y se lo quedó mirando sin decirle una palabra. Quiso darle el tiempo suficiente para que pudiera desahogarse. Luego de unos minutos, Ezequiel se volvió hacia Juan Ignacio y lo abrazó en clara actitud consoladora. La situación no permitía que comenzara el largo inventario de todos los errores cometidos. Ya llegaría el tiempo. Ezequiel jamás dejaba pasar la menor ocasión para que Juan Ignacio supiera cómo eran las cosas y sobre todo quién daba las órdenes. Y este hecho insólito y grave no iba a ser una excepción. Los dos efectivos de la Policía bonaerense permanecieron unos minutos abrazados. Ezequiel le acariciaba la espalda como para transmitirle confianza y tranquilidad a un colega profundamente avergonzado por lo que había pasado. También le aseguró que lo que había ocurrido sería un doloroso episodio que quedaría entre ellos para siempre.
—Salgamos de acá ya, antes de que vengan y nos maten –ordenó Ezequiel.
Juan Ignacio comenzó a cambiarse rápidamente. Luego salieron del galpón.
—Vayamos para aquel lado. Estoy medio perdido, di mil vueltas.
—Yo, ni te cuento –le dijo Juan Ignacio.
—Quedate tranquilo y seguime a mí. ¿Te sentís bien?
—Quiero bañarme y dormir tres días seguidos. Me duele todo el cuerpo.
—Corramos para aquel lado, creo que salimos a los departamentos que están detrás del Hospital Posadas.
—Bueno.
Apenas salieron del galpón, con las armas en la mano, corrieron a toda velocidad hacia una dirección que, presumía Ezequiel, era la correcta. La villa Carlos Gardel había crecido en número y en extensión y sus límites no estaban del todo claros, era un territorio con una frontera elástica, con unos límites que se movían de acuerdo al dictado de las necesidades de los que no cesaban de llegar, de los que, cada vez en mayor número, eran arrojados al basural donde se destinaban las excrecencias del sistema, el producto de descarte que generaba entonces la sistemática aplicación del recetario neoliberal.
Los muchachos corrieron hasta llegar a un paraje arbolado, silencioso. De cuando en cuando se escuchaban el ladrido de algunos perros y la densa e impenetrable oscuridad era solo atenuada por la luz de la luna y el reflejo lejano de las lamparitas que iluminaban las precarias casillas.
—¿Te sentís bien? –le volvió a preguntar Ezequiel.
—Un poco flojo, parece que se me doblan las piernas.
—Espero no haberme equivocado, pero me extraña que no veamos el Hospital Posadas.
—Quizá ya salimos de la villa, quién sabe.
—No creo, va, puede ser.
Siguieron caminando. Después de unos minutos vieron el inmenso paredón blanco del Hospital Posadas. Enseguida, casi sin darse cuenta, se encontraron en la calle. Nada malo les había pasado ni les pasaría. No se habían cumplido los peores vaticinios. Ni cuando se cruzaron con algunos nutridos grupos de jóvenes, a punto ya de salir del inmenso asentamiento, vivieron algo parecido a una amenaza. Algunos insultos, algunas desafiantes miradas, algunos gestos poco simpáticos. Pero nada más. Hasta no faltaron pibes que los sorprendieron con una inesperada y cálida sonrisa. Ya se había puesto el sol. Los dos policías caminaban por la calle Marcos Paz en dirección a la avenida Gaona. A esa hora no se veía a nadie. Apenas oscurecía, el barrio quedaba sumido en el silencio. Se habían multiplicado los robos, hechos antes aislados, y la gente empezaba a tener miedo. Y en la puerta de una casa un hombre solo tomaba fresco en la vereda. Los dos policías se presentaron por sus nombres y le solicitaron permiso para usar el teléfono. El vecino accedió amablemente. Ezequiel le hizo un breve relato del fallido operativo que venían de realizar en la villa Carlos Gardel. Pero este viejo vecino del barrio estaba bien al tanto de los importantes cambios que se estaban produciendo en la realidad argentina. Una vez adentro, los invitó a sentarse y fue en busca de algo fresco. Mientras tomaba los tres vasos de una alacena, le indicó a Ezequiel donde estaba el teléfono. Este quería comunicarse con el comisario Villafañe, explicarle, sin detalle, las razones por las cuales no habían podido regresar a la departamental como hacían todos los días. Pero el jefe ya se había retirado. El principal Lombardo le informó a Ezequiel que la mujer de Villafañe había tenido un accidente en la bonaerense ciudad de Zárate y que él hacía varias horas que no estaba allí. Se enteró, además, de que el móvil había sido recuperado. En realidad, estuvo siempre donde Ezequiel lo había estacionado. Fueron los nervios los que le hicieron creer que el coche policial había sido robado, cuando, vacilante, se volvió sobre sus pasos. Los dos muchachos festejaron estas dos buenas noticias. Luego salieron de la casa y caminaron las tres cuadras que los separaban de avenida Gaona. Ezequiel no quería que Juan Ignacio regresara solo a su vivienda. En Marcos Paz y Gaona tomaron un taxi. No más de veinte minutos tardaron en llegar a la casa de la calle Colinas Nevadas 18, en Castelar. Juan Ignacio fue durante todo el trayecto pensando en las posibles y graves consecuencias de lo que había ocurrido. El conductor no podía ni siquiera imaginar lo que los dos efectivos de la Policía bonaerense habían pasado en tan solo cuatro horas. Poco antes de las diez de la noche, llegaron a la casa. Ezequiel pagó el precio del viaje y salió del auto. Luego, algo mareado, lo hizo Juan Ignacio. Ezequiel tomó del brazo a su compañero y, sin soltarlo, caminaron hasta la puerta de la casa. Una vez aquí, el morocho de Avellaneda se hizo con las llaves. No se las pidió, ni le dio tiempo a Juan Ignacio para que este las sacara del llavero, sino que las tomó directamente e introdujo una de ellas en la cerradura y abrió la puerta.
Juan Ignacio vivía solo en un moderno loft de dos plantas en la zona más exclusiva de Castelar. En la planta baja, en un enorme garaje, guardaba las motos, las bicicletas, el Ford Taunus rojo, una lancha y una canoa con la cual solía ir a remar con sus amigos. A la vivienda se podía acceder desde el interior del garaje o desde la puerta de la calle. Una escalera de mármol blanco terminaba en un soberbio y luminoso espacio en el que solo la cocina, los tres baños, el gimnasio y otro cuarto estaban claramente separados del todo único de la construcción. Las fotos con sus padres y el Negro Eduardo, finamente enmarcadas en madera, lo mostraban por diferentes lugares del país y del exterior. Abundaban, asimismo, los objetos que sus padres, incansables viajeros, le habían traído de los lugares más exóticos del mundo. Una pecera con peces multicolores, una vieja tortuga y un dálmata de no más de dos meses de vida ayudaban a completar el colorido de esta casa que para Juan Ignacio era su pequeño paraíso. Una modesta biblioteca contenía libros pertenecientes, casi de forma excluyente, al género de la literatura policial: Arthur Conan Doyle, Agatha Christi, Edgar Allan Poe, Gilbert K. Chesterton, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Rodolfo Walsh se hallaban entre sus autores preferidos. Los libros de fotografía y de cocina también tenían su lugar en los anaqueles de madera. Juan Ignacio sentía especial gusto por la buena comida, algo heredado de un padre exigente en cuestiones culinarias.
Los padres de Juan Ignacio se habían opuesto con energía a su deseo de convertirse en policía. Esta elección lo apartaría de una tradición en la cual los médicos y los abogados, tanto por parte del padre como de la madre, tenían preeminencia. Pero Juan Ignacio había defendido con firmeza su decisión de ser un miembro más de la tan desprestigiada Policía de la provincia de Buenos Aires. Vanos fueron todos los intentos del padre para convencerlo de que en la Escuela Juan Vucetich sería como una mosca blanca, alguien cuya pertenencia familiar y educación le volverían insoportable la convivencia con personas resentidas, de bajo nivel económico y cultural, en gran número procedentes del norte del país o de pueblos perdidos del interior bonaerense. Pero estos pronósticos solo habían tenido algo de cierto con respecto a Ezequiel Fritzler. Había sido este el muchacho que, lo admitiera o no Juan Ignacio, le había hecho pasar los momentos más difíciles en la escuela, el que le había robado el protagonismo que el otro estaba acostumbrado a tener siempre y el que casi lo lleva a abandonar la carrera que tanto quería. Pero Ezequiel también había contribuido, sin proponérselo claro, a hacer de Juan Ignacio un pibe más humilde, más capaz de aprender a valorar lo bueno que pueden tener los otros. De hecho, fue creciente y secreta la admiración de Juan Ignacio por ese pibe rudo que lo había condenado a ser segundo, ese chico que, a veces, lo trataba como el mayor puede tratar al menor de sus hermanos o como un padre severo al más travieso de sus hijos.
Ezequiel estaba sorprendido por las dimensiones de la casa, por los amplios ventanales, por el lujoso mobiliario. El pequeño dálmata no dejaba de olisquearlo y de seguirlo a todos lados. Juan Ignacio le dijo que se sintiera cómodo, que se sirviera algo fresco y que recorriera la casa mientras él tomaba un baño, una ducha que, le anticipó, duraría más del tiempo acostumbrado. Ezequiel también se sentía abatido por lo que había ocurrido y en especial por lo que le había pasado a Juan Ignacio. Quizá no se notaba cuán furioso estaba, cuán dolido había quedado. Quería ya hablar con Juan Ignacio, dejarle algunas cosas claras y bosquejar un plan de cara al por demás incierto futuro. ¿Sería posible que un hecho semejante no fuera inmediatamente conocido, que lo ignorara la prensa, que no lo supiera Villafañe? Ezequiel meneaba la cabeza, hablaba solo, se hacía una y mil preguntas. Tomaba de a lentos sorbos la copa de gaseosa que se había servido, caminaba por la casa, miraba las fotos, pasaba la yema de los dedos por los muebles de caoba bajo la atenta mirada del hermoso cachorrito. Luego abrió una puerta de madera. Una habitación se iluminó súbitamente, un cuarto amplio, lleno de espejos, repleto de fotos, perfumado con una agradable mixtura de fragancias. Una colchoneta negra cubría gran parte del resplandeciente piso de madera. Aquí Juan Ignacio practicaba lucha grecorromana con algunos de sus amigos. Ezequiel pudo, apenas, esbozar una sonrisa. A pesar de la amargura que lo embargaba, más allá del tremendo dolor que le causaba lo que le habían hecho a su amado compañero, sentía que Juan Ignacio no podía vivir de otra manera, que alguien como él se merecía tener lo mejor del mundo. Acto seguido salió de allí. Cerró la puerta con inusual delicadeza y caminó hasta la habitación inmediatamente contigua. Juan Ignacio continuaba bajo la fría lluvia de la ducha. Por una de las ventanas, apenas abierta, entraba una brisa que traía el olor de la tierra y el perfume de las flores del jardín. Cada tanto se sentía el eterno traqueteo del tren Sarmiento. Y el ladrido de los perros de las casas vecinas. Ezequiel permaneció unos segundos de pie frente a la puerta. Observó los relieves de la madera labrada y, tal como había hecho antes, volvió a pasar los dedos sobre esa suave y brillante superficie. Luego abrió la puerta. Las luces volvieron a encenderse, pero de forma gradual. Un espacio de doce metros de largo por seis de ancho albergaba los aparatos más modernos para hacer gimnasia, un equipamiento que solo podía verse en los mejores gimnasios de la ciudad de Buenos Aires. Ezequiel parecía no dar crédito a lo que veían sus ojos. Al fondo del salón vio una bolsa de arena y una colorida pera de cuero. Fue hasta ellos caminando muy despacio. De las paredes pendían fotos de los más grandes boxeadores argentinos: Nicolino Locche, Pascual Pérez, Carlos Monzón, Miguel Ángel Castellini, Horacio Accavallo, Víctor Galíndez, Oscar “Ringo” Bonavena, José María Gatica, Santos Benigno Laciar, Gustavo Ballas, Juan Martín “Látigo” Coggi, Eduardo Lausse y otros. Estaban cuidadosamente enmarcadas en madera. Cuando estuvo frente a la bolsa de arena, Ezequiel comenzó a golpearla como si estuviera cumpliendo una rutina de gimnasia. Pero en realidad estaba descargando toda la furia contenida, todo el odio acumulado por lo que le habían hecho a Juan Ignacio. No veía en ella todavía el rostro de la persona que, esta vez sí, le había ganado. Pero faltaba poco para que empezara a verlo en todos lados, casi todo el tiempo: en las noches de insomnio, en las guardias cotidianas y en las borrosas imágenes de las amargas pesadillas. Sobre una amplia pared color salmón había más fotografías del dueño de casa, fotos entre las que predominaban las que se había tomado con otros estudiantes de la Escuela Juan Vucetich. Ezequiel pudo reconocer a algunos de los jóvenes alumnos e, inútilmente, se buscó entre ellas. Pero en ninguna se encontraba el bravo morocho de Avellaneda. Y le dolió su ausencia, el triste hecho de no verse, feliz, entre los pibes. Sintió como si una puñalada le atravesara el pecho, como si fuera la víctima indefensa de un acto traicionero, deleznable, como si le hubieran querido pasar la factura por haber sido el mejor en todo lo que había hecho. En el equipo de música sonaba el clásico ¿Da ya think I´m sexy?, de Rod Stewart. Ya llegaría la ocasión en la cual Ezequiel haría referencia a esta notable ausencia suya con algún comentario malicioso disfrazado de aparente inocencia. Ezequiel estaba observando una foto de Kip Noll cuando advirtió que Juan Ignacio, desde la puerta, lo estaba mirando a él. Fue la fragancia del desodorante Axe y la del Drakkar Noir la que atrajo sus ojos hacia Juan Ignacio. Este solo tenía puesto un ajustado short anaranjado y calzaba unas ojotas Adidas con los colores de River Plate. Hacía rato que Ezequiel había dejado atrás ese sentimiento de conmiseración que en la villa le había inspirado Juan Ignacio. Ahora volvía a ser el jefe severo, el bravo muchacho que Juan Ignacio conocía.
—¿Te gusta, Ezequiel?
—Claro, es espectacular. ¡Tu casa es increíble, Juan Ignacio! Lamento haberla conocido un día como el de hoy. Solo este lugar es un paraíso. Yo viviría feliz en el gimnasio.
—Las cosas se dieron así.
—Sé que no es el mejor momento para hablar –dijo Ezequiel.
—Está bien, decime lo que me tenés que decir y listo. Salgamos de acá, sentémonos en los sillones y hablemos –expresó Juan Ignacio.
—No te quiero decir nada, te quiero hacer una pregunta.
—Perdoname, Ezequiel, me mandé una tremenda cagada, me dejé llevar por el impulso…
—Ya pasó, ya está. Yo me siento mal, destruido, porque no pude llegar a tiempo.
—Es un laberinto, era imposible que me encontraras. No te sientas mal.
—¿Quién fue?
Juan Ignacio no le respondió enseguida la tremenda e inevitable pregunta.
—Dale, Juan Ignacio. Ya sé lo que pasó. Estabas desnudo, no hay que hacer ninguna investigación.
—Mirá... –comenzó a decirle, sin poder seguir la frase.
—Quedate tranquilo que esto va a quedar entre vos y yo. Sé que no somos amigos, pero nadie va a saber nada. ¿Qué pasó, cómo se llegó a eso, fue un solo tipo o fueron varios?
—Fue un solo tipo. Nos agarramos a piñas, me golpeé la cabeza con un tirante de madera, caí al piso medio inconsciente…
—¿Perseguiste al Peruca? –le preguntó Ezequiel, haciendo recién ahora la primera conexión entre la actitud de Juan Ignacio y uno de los hombres más buscados del país.
—Por el espejo vi a un tipo que venía caminando… –comenzó a balbucear.
—Decime si te violó el Peruca. Es lo único que quiero saber.
Juan Ignacio sabía que no podía mentirle, que solo el Peruca podía explicar la disparatada reacción que había tenido.
—¡Juan Ignacio, ¿te violó el Peruca?! –le volvió a preguntar Ezequiel, totalmente fuera de control.
Juan Ignacio levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Estaba algo pálido, se le notaba el miedo a su viejo verdugo de la Escuela Juan Vucetich.
—Sí, fue él.
Después de la tremenda confesión, permanecieron, en silencio, en los lugares que cada uno había ocupado. Finalmente, transcurridos cinco minutos, Ezequiel se puso de pie, dio algunos pasos y se detuvo justo frente a su compañero. Había escuchado la peor respuesta a su pregunta. Nada le había dolido tanto, nada le había hecho ni le haría en el futuro tanto daño como la terrible contestación de Juan Ignacio.
—Tenemos que pensar bien lo que vamos a decir porque esto puede costarnos la carrera –fue la recomendación de Ezequiel.
—Acordemos algo para decir lo mismo –sugirió, tímidamente, Juan Ignacio.
—¡Vos vas a decir lo que te diga yo!
—Está bien, Ezequiel. Vos sabés que...
—Te mandaste una terrible cagada.
—Lo vi y me puse ciego. No podía creer que fuera él, que estuviera caminando por la calle tan tranquilamente.
—Yo no sabía qué carajo hacer. No quise pedir refuerzos. Pensé que te podían matar.
—Lo siento, de verdad. ¡Te lo juro, Ezequiel! Vos sabés bien que nunca me mando solo.
—¡Decime qué carajo le vamos a decir a Villafañe si esto se llegara a saber, qué mierda pongo en el informe que voy a tener que presentar mañana!
—¡No me cubras, Ezequiel! Si esto trasciende, le cuento lo que pasó y punto.
—¿Pensás que Villafañe se va a bancar que en el Cuerpo de Elite haya un tipo como vos?
—El lugar que tengo me lo gané solito, hermano.
—¡Te cogió un tipo, Juan Ignacio! ¡Te la puso un delincuente! –le dijo Ezequiel meneando la cabeza, dándose golpes con las manos como si quisiera despertar de la más tremenda pesadilla que había tenido hasta hoy.
—¡No quiero seguir hablando, Ezequiel ¡Andate de mi casa!
Juan Ignacio se puso de pie y dio apenas unos pasos, pero Ezequiel se interpuso en su camino y lo tomó de los dos brazos.
—¡Andate de mi casa! –repitió Juan Ignacio.
—Parece que no medís la gravedad de lo que pasó –le dijo Ezequiel a los gritos, olvidándose de que estaba en casa ajena.
—¡Lo que me pasó, me pasó a mí!
—¡Pero vos vestís un uniforme que tiene una historia, carajo! ¡Sos parte de una institución a la que pienso que le tenés cariño! –expresó Ezequiel con descontrolada furia.
—¡Me pasó a mí, a mí, Ezequiel! Yo voy a cargar con eso.
—Ya lo sé, pero vos estabas conmigo.
—Voy a pensar que lo único que te importa es quedar pegado a la cagada que me mandé.
—Lo voy a encontrar. Ya vas a ver. Lo voy a encontrar y lo voy a matar. ¡Y lo voy a matar por lo que te hizo a vos! Ahora me chupa bien un huevo lo que el tipo haga con su vida. Si es chorro, si es narco. Me chupa bien un huevo.
Los dos muchachos volvieron a tomar asiento en los mismos lugares en los que habían estado sentados. Juan Ignacio tenía los brazos enrojecidos por la sujeción a la que Ezequiel lo había sometido. Se lo veía enojado, asustado, vulnerable. Ezequiel, no era extraño, parecía ser el dueño de la casa y Juan Ignacio un simple huésped o un ocasional invitado.
—Mirame, Juan Ignacio. Disculpame si te dije algo desubicado, pero hoy podíamos haber perdido la vida por esa locura tuya.
—Ya te lo dije, tenés razón. Ya te pedí disculpas, Ezequiel. ¿Qué más querés que haga? –le dijo Juan Ignacio mirando el piso, con la voz quebrada, casi al borde del llanto.
—Mirame, Juan Ignacio. No me gusta que no me mires a los ojos cuando te estoy hablando.
Juan Ignacio miró a la cara a su terrible jefe, a ese muchacho que, sin embargo, lo quería como jamás había querido a nadie. Cuando esto ocurrió, Ezequiel se puso de pie, fue hasta donde estaba su hermoso colega y le tendió la mano. Este, en un principio, la tomó a regañadientes, pero Ezequiel hizo que se levantara. Tenía la intención de bajar una temperatura que había subido demasiado. Una sincera sonrisa y un abrazo fueron los medios que empleó Ezequiel para comenzar a reparar parte del terrible daño que había hecho. La respuesta de Juan Ignacio, fría al comienzo, no se hizo esperar: se aferró a la cintura de Ezequiel y así, de esta manera, empezaba a decirle con el cuerpo lo que aquel quería escuchar desde hacía años. Ezequiel comenzó a acariciarle la espalda con las dos manos bien abiertas. Y enseguida cruzó el límite de la cintura y puso una mano en cada una de esas dos nalgas que tanto le gustaban. Poco tardaron en unir los labios, los carnosos y rosados labios de uno sobre los más finos y oscuros labios del otro. Primero fue algo semejante al tanteo de los que están por hacer algo que no hicieron nunca. Luego fue como el apasionado beso de dos enamorados o de los que empiezan a hacer realidad un deseo largamente postergado. Ezequiel era en esto tan igual a todo lo que hacía: agresivo, helado, intolerante. Acto seguido hizo algo de presión sobre los hombros de Juan Ignacio y lo puso de rodillas. Este supo que ya no podía hacer nada, que Ezequiel, una vez más, le había ganado. Lo que Juan Ignacio no sabía era que su bravo colega estaba teniendo la primera relación sexual de su vida. Ezequiel cumplía el viejo y secreto juramento que se había hecho cuando era un pibe de tan solo dieciocho años, el sagrado voto de empezar su vida sexual con Juan Ignacio.
—No podés estar sin mí, Juan Ignacio. Me necesitás más que nunca.
—Puede ser.
—Vamos a la cama.
A las once y media de la noche, Ezequiel comenzó a penetrar a Juan Ignacio. A Ezequiel le gustaba mirar a la cara a Juan Ignacio mientras lo penetraba y a este le apasionaba ver la severa expresión de su colega, el revoleo de los oscuros ojos perdidos, el despuntar de la sonrisa sutil, amenazante. Le gustaba escucharle decir esas palabras fuertes, esas expresiones picantes que, en sus fantasías, ya había escuchado casi todas las noches cuando, en la inviolable intimidad de la litera de la Escuela Juan Vucetich, pensaba en Ezequiel Fritzler. Y a este también le había ocurrido lo mismo. En el silencio de la noche, los dos tejían los sueños que mantenían bien guardados; ahí, todas las noches, los dos pensaban situaciones en las que tenía lugar el tipo de unión que recién hoy, después de cinco años, se estaba consumando. Entonces ninguno de los dos sabía todo lo importante que era para el otro. Separados, apenas, por unos metros de distancia, unidos por un deseo inconfesable, obligados a permanecer callados. Hasta el día siguiente. Hasta que comenzaran las rigurosas rutinas cotidianas. Entonces sí se miraban a los ojos. Y por medio de estos encontraban la manera de decirse las cosas que no podían comunicarse de otro modo. Y al final del día las, para unos pocos, memorables duchas colectivas. Allí, los dos pibes de dieciocho años se vieron desnudos por primera vez. Fue Ezequiel el que vio esa especie de fulgor que irradiaba el cuerpo de ese chico que semejaba un ángel. Y fue Ezequiel el que se quedó parado recibiendo, inmóvil, el chorro de agua, dejando que este le limpiara el cuerpo que él no podía ni siquiera enjabonarse. Y ahora estaba en la casa de él, de ese chico que en cinco años, curiosamente, se había embellecido. De a ratos le parecía increíble esta nueva vida que hacía pocas horas había comenzado. Pero sobre esta se cernía, impredecible, la temible sombra del Peruca.
Un nuevo escenario de batalla aparecía en la vida de Ezequiel Fritzler a un año de haber egresado de la escuela de Policía. La particularidad era que el Peruca estaba muy por encima de los rivales que él había tenido en el principal centro de instrucción policial de toda la Argentina, pibes que habían sido subyugados por una fortaleza física y una inteligencia arrolladoras. Pero esta fuerza y esta inteligencia se habían desplegado en el marco de una institución en la que existían reglas claras, normas que no dejaban mucho espacio para que cada uno pudiera hacer lo que quisiera. Es verdad que los muchachos, a veces, encontraban la forma de eludir los severos reglamentos para resolver ciertos inevitables problemas que vienen de la mano de la siempre difícil convivencia humana. Y mucho más en esos ámbitos cerrados, elitistas, donde se forman los hombres que mañana van a tener una parte del monopolio de la fuerza. En la memoria de algunos persistía el recuerdo de aquella noche en la que Juan Ignacio y Ezequiel se habían tomado a golpes en una pelea previamente pactada, realizada cuando casi todos los muchachos ya estaban descansando. Con el Peruca, en cambio, sería bien diferente. ¿Dónde hallar al hermoso muchacho que nadie, nunca, había encontrado? ¿Dónde y cómo sería esa posible pelea que ya empezaba a desvelar a Ezequiel, que le alteraría el descanso y el trabajo cotidiano? ¿Cómo vivir en paz sabiendo que, de buenas a primeras, un desconocido, un delincuente, un enemigo, había violado a Juan Ignacio? ¿Cómo esperar que ese peruano mantuviera en secreto lo que le había hecho a un policía de la bonaerense que era, además, un integrante del Cuerpo de Elite que había creado el comisario Villafañe? Y lo más importante, lo que más vueltas le daba en esa cabeza que jamás dejaba de pensar: ¿podría el Peruca verse liberado del influjo que en todos dejaba Juan Ignacio? No, esto no podía terminarse el último minuto de aquel 23 de noviembre de 1990. Este, bien sabía Ezequiel, era el primer eslabón de una larga cadena de episodios que podría tener un final en el que no hubiera ganadores, en el que, como siempre, perdieran los más débiles, los pobres.
—¡Espectacular, esto estuvo fantástico, fue lo mejor que me pasó en la vida, Juan Ignacio! –le dijo Ezequiel cuando de su miembro salió la última gota de ese espeso y caliente semen que él había guardado para dárselo todo a Juan Ignacio.
—¡Me encantó, Ezequiel! ¡Sos una bestia, un animal en todo lo que hacés!
Ezequiel le decía a Juan Ignacio todo lo feliz que se sentía. No le confesó que esta era la primera relación sexual de su vida, que hacía varios años había hecho la sagrada promesa de no empezar con otro que no fuera Juan Ignacio. Una explosión de sinceridad hacía que se confesaran todo lo que uno había significado para el otro. Juan Ignacio no parecía dar crédito a algunas de las varias cosas que Ezequiel le refería. Se quedó mudo de asombro cuando le dijo que no habían sido pocas las ocasiones en las que él se había secado el cuerpo con la misma toalla que antes había utilizado Juan Ignacio. O como había apoyado los labios en la misma copa de la que había bebido Juan Ignacio. O como merodeaba por la cama vacía para sentir el aroma de las sábanas. O como se había hecho de algunos rubios cabellos que había recogido de la almohada. Juan Ignacio no se quedó atrás en este irrefrenable deseo por contarle a su colega sensaciones que jamás podrán tener dos hombres que pertenecen a la común y simple mayoría de los hombres. Algunas, Ezequiel ya las sabía, pero disfrutaba escucharlas de la propia boca de ese chico bien que había tenido casi todo lo que a él le había faltado. Le dijo todo lo seguro que se había sentido entre sus brazos el día que un calambre estuvo muy cerca de hacerlo perecer ahogado en el Delta del Tigre. Le confesó la tranquilidad que sentía a su lado. Le contó la íntima admiración que siempre le había tenido. No podían callarse. Se interrumpían todo el tiempo, arrastrados por el frenesí de no querer dejar nada en el tintero de la memoria. Y antes de caer rendidos en la cama, se besaron. Ezequiel parecía querer comerse los dos increíbles labios que tenía Juan Ignacio.
* * *
Al día siguiente, a pesar de todo lo que habían vivido en la villa con el Peruca, los muchachos volvieron a la diaria rutina del trabajo. Pasaron toda la mañana en la departamental. Una inesperada reunión con Iván y Ramiro se había prolongado demasiado y un posterior encuentro con dos efectivos de la División Narcóticos trasladaría recién a media tarde el inicio de su tradicional guardia cotidiana por las calles. Ezequiel tipeaba, nervioso, la parte final del informe correspondiente al día de ayer. Juan Ignacio lo esperaba en su escritorio. A pesar del calor, se había servido un café, que tomaba de a lentos sorbos. Luego, su compañero le alcanzó las dos hojas, las apoyó ruidosamente sobre el escritorio de Juan Ignacio.
—Es el informe de ayer, ponele el gancho –le ordenó Ezequiel.
Juan Ignacio comenzó a leer el informe, pero no habría llegado a completar la lectura de un renglón, cuando Ezequiel, de muy mala manera, se lo sacó de las manos.
—El gancho, papi, el gancho –le dijo, imperativo.
Juan Ignacio, después de permanecer un minuto sentado, se levantó y salió en dirección a la playa de estacionamiento con la intención de esperar a Ezequiel en el móvil. Se retiró dolido por la actitud de su compañero, más grave por no haber tenido en cuenta la presencia de los otros dos policías. Abandonó el despacho sin saludar a nadie y se dirigió a la playa de estacionamiento para abordar el auto que utilizaban desde que habían comenzado a trabajar juntos. Ingresó al coche y tomó asiento del lado del acompañante. A pesar de encontrarse estacionado en la sombra, los asientos ardían a causa de una temperatura que seguía sin bajar, en promedio, de los treinta y cinco grados. Juan Ignacio cerró los ojos. Necesitaría varios días para recobrar las fuerzas que había dejado en la villa Carlos Gardel. Y como de costumbre, cuando se encontraba solo, pensó en voz alta. No podía perdonarse el inmenso espacio que le había cedido a Ezequiel. No podía dar crédito a esa facilidad con la que se había puesto, como nunca, en las manos de su compañero. En cambio, con el Peruca, por lo menos, había luchado, había actuado en perfecto acuerdo para lo que se había preparado. Pero a Ezequiel se había entregado de una forma que ahora, en la intimidad del móvil, le hacía sentir vergüenza.
No más de media hora tardó Ezequiel en llegar a la playa de estacionamiento. Entró al auto con una amplia sonrisa, feliz por esta nueva etapa de su vida que ayer se había iniciado. Juan Ignacio ni lo miró, permaneció en su lugar, sin inmutarse. Ezequiel se puso los anteojos negros y le acaricio la pierna izquierda. Juan Ignacio le hizo saber que quería decirle algo. El conductor del auto tomó la avenida Gaona hacia Morón. Siguió por esta hasta que la segunda avenida del Oeste daba un pronunciado giro que la dividía en dos anchos carriles por los que iban y venían autos, camiones, colectivos. Cuando llegaron a la parrilla Don Goyo, dobló a la derecha y estacionó bajo la fresca protección de una arboleda, bien cubiertos de las miradas de posibles curiosos. Ezequiel quiso saber qué le pasaba. Juan Ignacio le reprochó la actitud que hacía unos minutos había tenido en el despacho de la departamental. Le dijo que estaba cansado de su prepotencia, de esos pésimos modales, de esas miradas tan llenas de mensajes que sonaban a advertencias, a sutiles amenazas. Ezequiel quiso interrumpirlo, pero Juan Ignacio no se lo permitió. Le exigió que lo escuchara, que le dejara expresar bien todo lo que quería decirle. Deliberada y sorprendentemente, omitió hacer referencia a lo que le había ocurrido ayer nomás en la villa Carlos Gardel. Al final, con un énfasis que no solía emplear en las breves conversaciones que mantenía con Ezequiel, le dijo que no podían trabajar juntos, que estaba decidido a hablar con Villafañe para pedirle un inmediato traslado a otra departamental o comisaría. Durante unos segundos solo se oyó el rumor de las hojas movidas por la brisa, el canto de los pájaros y el antiguo traqueteo del tren Sarmiento. Los ajustados uniformes de los dos policías volvían a estar empapados, bien adheridos a los hermosos cuerpos. Después de unos minutos, Ezequiel descendió del auto y desde afuera llamó a Juan Ignacio. No fue con ese tono imperativo que tanto le afectaba. Fue como el apagado tono que tienen los mendigos, como el postrero susurro de los moribundos. Y Juan Ignacio bajó del auto inmediatamente, más sorprendido que temeroso, y se paró frente a Ezequiel. Volvieron a mirarse, serios, como antes. Acto seguido, Ezequiel se sonrió con la más amplia sonrisa que tenía. Juan Ignacio no tardó en responder del mismo modo. Ninguno de los dos estaba actuando. Los dos sabían mejor que nadie que se gustaban, que se deseaban y que, a pesar de todo, se habían querido y se seguían queriendo. Y Ezequiel abrazó a Juan Ignacio con ese estilo tan suyo, con esas maneras en las que parecía estar siempre haciendo fuerza para vencer a un adversario real o imaginario. Y Juan Ignacio lo dejaba hacer sin decir nada, abandonándose a sus brazos, respirando el fresco aire que salía de sus pulmones limpios. Pero no duraría mucho este buen momento que pasaban. Por la radio del vehículo comenzó a escucharse la voz del comisario Villafañe. «Cebra tres, cebra tres, responda, cebra tres», gritaba Villafañe. Era excepcional que el jefe los llamara cuando estaban en la calle y más extraña todavía la orden de regresar inmediatamente a la Departamental de Ramos Mejía. Los dos muchachos tuvieron al mismo tiempo la certeza de que algo de lo que había ocurrido ayer en la villa Carlos Gardel ya estaba en conocimiento de Villafañe. Y esta compartida tensión le dio más valor a ese entrañable abrazo que se estaban dando. Luego de unos segundos subieron al auto. Ezequiel pisó el acelerador y hasta hizo sonar la sirena para abrirse camino y poder llegar a la departamental lo antes posible. No quería admitirlo, pero él también estaba preocupado por el perentorio e infrecuente requerimiento de Villafañe. La comunicación con el jefe era fluida, pero si este ya sabía algo de lo que había sucedido ayer, los dos jóvenes podían estar seguros de que su pertenencia a la Policía estaba terminada. Era inconcebible algún tipo de acuerdo con una persona incapaz de perdonar lo imperdonable. Y porque Ezequiel y Juan Ignacio sabían esto, iban con miedo a encontrarse con el jefe. La actuación de Juan Ignacio no tenía atenuantes. Había cometido, juntos, todos los errores que no deben cometerse, una seguidilla de graves desaciertos que tenían su punto culminante en un ultraje sin antecedentes en la historia de la Policía Argentina. Y Villafañe no perdonaba los errores.
Quince minutos tardaron en llegar a la departamental. Estacionaron el móvil en la amplia playa de estacionamiento, lo más cerca posible de la entrada principal. Sin demora descendieron del auto y subieron, corriendo, los diez escalones blancos. El ascensorista estaba a punto de cerrar la puerta, pero un grito de Ezequiel lo detuvo hasta que los dos pudieron ingresar.
—Al quinto piso –pidió Ezequiel, con poca amabilidad.
—Al quinto –repitió el ascensorista esbozando una sonrisa.
Salieron del ascensor caminando despacio. Los dos se pasaban los pañuelos por la frente, por las sonrojadas mejillas, por el cuello. No les gustaba el aspecto que tenían, que los superiores los vieran transpirados, despeinados, tensos. Entraron a una primera dependencia, una amplia oficina que ocupaban cuatro policías, al final de la cual, una puerta maciza, de madera lustrada, con un letrero de bronce, señalaba el acceso al despacho del comisario. Ezequiel golpeó la puerta.
—Pasen –dijo Villafañe.
Los muchachos ingresaron a la fresca oficina, un salón de generosas proporciones, con muebles de madera y tres sillones de un cuerpo, de resplandeciente cuero negro. De las paredes pendían las fotos de los principales jefes policiales: de Atanasio Passero, titular de la Policía de la provincia de Buenos Aires; de Jerónimo Pirker, responsable de la División Reclutamiento, y de Juan Carlos Villafañe. En una pared más pequeña había una inmensa foto del legendario comisario Evaristo Meneses. Una biblioteca con puertas de vidrio tenía sobre uno de los estantes gruesos y viejos volúmenes. Y en otro de los anaqueles se hallaban hermosas réplicas de vehículos policiales de distintos períodos de la historia. También tenían su lugar algunos efectos personales del comisario: una antigua foto con su mujer y sus dos hijos; unas pipas, que su padre había traído de España, y las cuatro gorras que Villafañe había usado hasta que lo habían ascendido a comisario. Sobre otro, el más alto, reposaba una placa con una inscripción, una frase que el reflejo del sol no dejaba leer en su totalidad: «Policías del mundo...». A la izquierda de esta había una foto de Villafañe con un policía que no era argentino, un hombre negro, de anchos y oscuros labios, de dientes blancos. Los dos se sonreían, abrazados. En ella se había eternizado un momento único, uno de esos días irrepetibles, maravillosos, que la fotografía detenía para siempre. No parecía ser muy antigua. Los dos jóvenes efectivos detuvieron en ella sus sorprendidas miradas. Tal vez porque nunca habían visto sonreír a Villafañe, quizá porque necesitaban una imagen más benévola, bien distinta a la helada figura que todavía no había pronunciado una palabra. Ezequiel le dio un abrazo, uno de esos sonoros abrazos que se dan los hombres después de no verse durante mucho tiempo o en momentos cruciales de sus vidas. Juan Ignacio actuó del mismo modo.
—Lo siento, lo sentimos mucho –dijo Ezequiel, en su nombre y en el de Juan Ignacio.
—Gracias, muchísimas gracias. A esta altura fue más un susto. Es una mujer muy fuerte.
—¡Qué bueno que no sea nada grave entonces!
—Gracias a Dios y a la Virgen no lo es. Un par de fracturas menores, unos moretones, nada serio.
—Pensamos que había sido peor –acotó Ezequiel.
—¡Graves son otras cosas! –dijo con seriedad el comisario Villafañe.
Los muchachos empalidecieron casi al mismo tiempo. Hasta la oscura piel de Ezequiel parecía más clara. Juan Ignacio lo miró de reojo y después dirigió su vista al piso de madera. Villafañe se levantó, se sirvió un café y del cajón del escritorio tomó una boquilla negra y un paquete de cigarrillos. No era frecuente que él fumara en presencia de sus subordinados, que lo hiciera cuando estaba a punto de comenzar uno de esos breves discursos que dejan bien en claro cuál es su pensamiento y que permiten entrever futuras y terribles decisiones.
—¡No puede ser, esto no pudo pasar jamás! –dijo Villafañe, encendiendo el cigarrillo.
—¡Perdón! –susurró el sargento Ezequiel Fritzler.
Juan Ignacio cerró los ojos y tanteó el bolsillo de la camisa para verificar que tuviera la credencial que, seguramente, le iba a ser requerida de un momento a otro. Durante unos segundos se hizo un completo silencio en el despacho, silencio que solo quebraba la musicalidad ferroviaria que traía el Sarmiento. Luego, Villafañe dio un puñetazo sobre el grueso vidrio que protegía la tapa de madera del escritorio de roble. Fue un golpe tan fuerte que se volvió sobre este para comprobar si le había hecho algún daño. De la boca del comisario comenzaron a salir espirales de humo que, con lentitud, se alargaban, que ascendían hasta tocar el alto techo blanco de la espaciosa oficina.
—Hay cosas que abomino, que detesto con todas mis fuerzas –dijo Villafañe, dando un sorbo de café.
Juan Ignacio pensó que estaba a punto de desmayarse, que se cerraba una etapa de su vida para la que había trabajado con esmero. Ezequiel miró, compasivamente, al pibe que ayer le había realizado el más importante sueño de su vida. Tenía bien claro que también se había equivocado, pero la cadena de los varios y graves errores la había iniciado Juan Ignacio. «Hay cosas que abomino...», volvió a escuchar una y otra vez el hermoso muchacho.
—Quiero que mis hombres se porten como hombres. Me enferma cuando actúan como mujeres. Los hombres somos de pocas palabras, vamos al grano, sin vueltas. Conmigo no van los chismes, los puteríos de cuarta.
—¿Pero, qué pasó, jefe, por favor? –le preguntó Ezequiel, con la voz tan cambiada que hasta Juan Ignacio lo miró, incrédulo, como si necesitara confirmar que, en verdad, estaba al lado del Ezequiel que él conocía y admiraba.
—¡¿Cómo qué pasó, cómo me pregunta qué paso, sargento Fritzler?! –preguntó, sorprendido, Villafañe, demorándose en la pronunciación de cada palabra.
—¡Nosotros…! –comenzó a decir Ezequiel.
—¡Lo del chino no debió pasar, las interferencias con los dos malandras que trabajan para Marianetti no debieron ocurrir nunca, nunca, nunca! –gritó Villafañe.
Del interior de Juan Ignacio salió, de golpe, todo el aire que había acumulado en los pulmones. Sintió el alivio que experimentan los que se sacan una pesada carga de encima, esa sensación de volver a sentirse dueño de uno mismo. Ezequiel fue también, poco a poco, recobrando el brillo de los ojos y el buen color de las mejillas.
—Porque sé quiénes son y porque les tengo confianza, les exijo más que a los demás.
—Gracias –respondieron los dos policías.
—Saben lo que pienso de Benedicto Marianetti. Y también saben que tiene un par de pillos en la calle.
—Jefe, díganos qué hicimos mal, lo que tenemos que cambiar y lo hacemos ya –expresó Ezequiel.
—Ya sé, Fritzler, ya sé. Lo que no me gusta es que sean vistos en lugares donde anda la gente de él. Después dicen que los estamos vigilando. Es este un tiempo en el que no podemos cometer errores.
—Nos cruzamos un par de veces con la gente de Marianetti, pero no fue deliberado, no los estábamos siguiendo ni controlando.
—Ni de casualidad eso tiene que volver a ocurrir.
—De todos modos, nosotros estamos por encima de ellos –acotó, ingenuamente, Juan Ignacio.
—Ya lo sé, eso ya lo sé, Soriani –manifestó, molesto, Villafañe.
—En algún momento va a tener que caer –sostuvo Ezequiel.
—Estamos haciendo un trabajo de depuración que está dando sus frutos, lentamente, pero los está dando. Y esto es lo que importa. Pero los malos elementos también tienen su banca, adentro y afuera de la misma Policía, mercenarios capaces de hacer volar esta sede con tal de que ellos no pierdan ninguno de los muchos privilegios que tienen.
—¡¿Tan bancado puede estar?! –preguntó Ezequiel.
—Es una trama que compromete a gente con poder. Cuando lo mataron a Codovilla, hecho sobre el que no sabemos nada, aún hoy, varios meses después, parecía que se le complicaba la cosa a Marianetti. Ustedes saben: la prensa, todo lo que se dijo del muerto y otras perlitas. Quedó muy salpicado, demasiado.
—Es que el gordo Codovilla era indefendible –opinó Ezequiel.
—Y, por la manera que tuvieron de matarlo, lo más claro es que fue un pase de factura bastante grande.
—Una venganza, seguro. Algo planificado, ejecutado con frialdad. Pienso lo mismo, Soriani –dijo Villafañe.
—Para mí que la cosa viene de la Gardel –sugirió Ezequiel.
—¿Por qué? –preguntó Villafañe haciendo un gesto de interés.
—La zona, la manera de matarlo, la actitud del gordo con los pibes que tienen vínculos con gente de la villa; para mí todo apunta ahí. Los que lo mataron salieron de ahí.
—Hay que ver. Quizá la cosa vino de adentro –se atrevió a manifestar Juan Ignacio.
—No, eso es imposible –expresó, tajante, Villafañe.
—Yo estoy de acuerdo con usted, jefe. No creo que lo hayan matado policías –dijo Ezequiel coincidiendo, honestamente, con Villafañe.
—Codovilla era un ave de rapiña, una basura capaz de hacer cualquier cosa que le pidiera el jefe, muchachos.
—Una cerveza acá, un vino allá, un plato de ravioles. Era eso el viejo –dijo Ezequiel.
—Era eso y mucho más, mucho más, Fritzler. Yo no lo subestimaría. Pero, bueno, dejemos esto por ahora. Los llamé para pedirles que tengan mucho cuidado con la gente de él. Yo creo que en no más de tres o cuatro meses vamos a festejar su caída. Otra cosa me preocupa mucho más.
—¿Sí? –fue la única palabra que pronunció Ezequiel.
—¡Ese fantasma, ese demonio, esa basura! –dijo Villafañe con los ojos rígidos, mirando a ninguna parte, como un ciego.
De pronto sonó el teléfono. Villafañe respondió el llamado. Era una comunicación del hospital en el cual se encontraba internada su mujer. Entonces, con un gesto nervioso, les pidió que se retiraran prontamente.
Los muchachos salieron del despacho de Villafañe. El viejo reloj de madera anunciaba, con suaves campanadas, las seis menos cuarto de la tarde. Cuando llegaron a la playa de estacionamiento se detuvieron al lado del Mini Cooper de Ezequiel y se apoyaron en la parte delantera del vehículo.
—Nunca me pegué un cagazo como el de hace un rato –le dijo Ezequiel.
—Y yo ni te cuento. Estaba mojado a pesar del aire acondicionado.
—¿Nos vemos a la noche? –preguntó Ezequiel.
—Me encantaría, pero voy a cenar con mis padres. Hace días que no los veo.
—Es el precio de la vida que elegimos. No les queda otra que entendernos y dejarnos vivir en paz.
—Es lo que les digo. Ya se están acostumbrando. Ellos y mis amigos también.
—Bueno, hasta mañana entonces.
—Chau, Ezequiel, hasta mañana. Espero que tengamos un día mucho más tranquilo.
—Cuidate. A la noche te llamo.
—Bueno. Calculo que antes de las doce voy a estar en casa. Un beso.
—Otro.
Ezequiel puso el auto en marcha, lo aceleró tres o cuatro veces, hizo sonar la bocina y abandonó la playa de estacionamiento de la Departamental de Ramos Mejía. Juan Ignacio caminó unos dos metros para abordar su Kawasaki negra y de allí partió para regresar a su casa. Él siempre hacía el mismo camino. Iba por Rivadavia hasta la estación Castelar. A Juan Ignacio le gustaba circular en paralelo a las vías del tren. Pero esta vuelta a casa no sería como el sereno regreso de los días anteriores. Parecía haberse iniciado un tiempo de sorpresas en la vida de Juan Ignacio, un tiempo muy contrastante con lo que había sido su vida hasta el presente. No llegó a hacer ni diez cuadras cuando una moto todo terreno se le acercó y se detuvo a su izquierda a causa del semáforo. El muchacho que la conducía llevaba un casco negro y antes de que tuviera luz verde le pidió que lo siguiera. El policía, algo dubitativo, decidió hacerle caso y lo siguió, desde cierta distancia, hasta un baldío que estaba pasando la parrilla Don Goyo, en Haedo. Durante el breve trayecto, Juan Ignacio iba pensando quién podría ser este muchacho. Le intrigaba saber de quién sería la cara, el rostro bien cubierto por el soberbio casco negro. Una vez que llegaron, Juan Ignacio detuvo su moto al lado de donde la había estacionado el desconocido, quien en ese momento comenzaba a quitarse el casco. Era Rubindio, el joven que había estado en el galpón y a quien el Peruca le había encomendado la custodia de la puerta. Rubindio bajó tranquilo. De la cintura asomaba la culata negra de su pistola nueve milímetros. Vestía un jean ajustado, descolorido, y una ceñida remera que le marcaba los pectorales. Los mechones rubios, un poco más levantados, le daban un estilo relativamente punk. Un cutis moreno, suave, sin sombra de barba, con una cicatriz corta en la mejilla derecha le aportaba más que un aire de pibe duro y peligroso.
—El Peruca te quiere ver. Me pidió que te buscara y te trajera acá.
—Pensé que podías venir de parte de él –dijo, simplemente, Juan Ignacio, con la voz apagada, susurrante.
Los dos muchachos caminaron juntos más de cien metros, entre frondosos árboles, autos quemados y montañas de basura. Rubindio caminaba alerta a pesar de conocer muy bien los sonidos y los olores de ese territorio que también se habían ganado a las trompadas y a los tiros. Luego se detuvieron. El paraguayo se paró frente a él, lo miró a los ojos y le indicó el camino.
Juan Ignacio siguió las indicaciones y ni bien traspuso una montaña de basura, compuesta, fundamentalmente, de distintas partes de autos y otras cosas vio un Chevy negro, reluciente, bajo la fresca sombra de los árboles, un vehículo impecable que contrastaba con la desolación del lugar. Del lado del acompañante descendió el Peruca. Este se apoyó sobre el guardabarros y desde ahí llamó a Juan Ignacio. El bello policía caminó hasta allí y se paró frente a él.
—Mañana a las diez de la noche te espero en la puerta de la iglesia que está a una cuadra de la plaza de la estación, en Ramos.
—Tengo horarios complicados. Quizá no pueda ir. Depende del trabajo –le dijo Juan Ignacio.
—A las diez voy a estar en la puerta de la iglesia.
—Entendé mi situación, Lautaro. Por favor.
—Y tú trata de entender la mía.
Luego de decir estas palabras, el Peruca subió al auto y partió raudamente. Varios motociclistas iban tras él. Juan Ignacio volvió a buscar la negra Kawasaki. Rubindio lo estaba esperando junto a ella. El policía, sin mirarlo ni darle las gracias, abordó la moto y le dio arranque, pero antes de partir Rubindio le dijo: «Va a ser mejor que le hagas caso».
Juan Ignacio llegó a su casa poco antes de las ocho de la noche. El sol todavía no se había retirado. Parecía querer, porfiado, seguir iluminando, calentando las casas y las calles, manteniendo a jóvenes y a viejos bajo el agua fresca de las duchas, sin salir de las piletas, a cubierto del abrasador fuego que se abatía sobre toda la Argentina.
* * *
La Comisaría Segunda de Haedo dependía de la Departamental de Ramos Mejía, pero esta subordinación era jurisdiccional. La tradición dominante en el país y, en particular, en la provincia de Buenos Aires le daba casi todo el poder al comisario de turno. Su titular entonces, desde hacía más de seis años, era el comisario mayor Benedicto Marianetti. Y Benedicto Marianetti era todo lo opuesto que se podía ser al comisario Villafañe. Nacido hacía cuarenta y siete años en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, era el tercer hijo varón de un matrimonio conformado por un hachero y una mujer que no había tenido más opción que la de abandonar el hogar paterno cuando solo contaba con diecisiete años. Demás está decir que el hombre que se la había llevado no era otro que el padre del futuro Benedicto Marianetti. Este, apenas cumplidos los veintidós, dejó la casa de los padres y se vino a vivir a Buenos Aires. Tenía otras ideas en la cabeza, otros planes para su vida. Corría el mes de enero de 1966. Políticamente, desde hacía varios años, la Argentina había comenzado a transitar el camino de una lenta y progresiva radicalización. La violencia, la ilegalidad y la proscripción política empezaban a ser parte de la vida cotidiana y, lamentablemente, lo serían por muchos años. Un par de cartas firmadas por personas de influencia facilitaron su ingreso, dos meses más tarde, a la Escuela de Policía Juan Vucetich. Una de ellas la firmaba el famoso excomisario general Desiderio Fernández Suárez, célebre por su participación en la masacre de José León Suárez ocurrida diez años antes. La otra, un sacerdote católico que había sabido combinar una importante labor social con una relevante producción intelectual: Julio Petronilo Benvielle.
Benedicto Marianetti, al igual que Villafañe, también pensaba que las cosas estaban bien o mal, aunque, a diferencia del titular de la Departamental de Ramos Mejía, a veces, el bien recibía el nombre de mal y el mal era sencillamente practicado como la mejor de las virtudes. Hombre ambicioso, mujeriego, matón de reflejos rápidos que solía dejar sin respuestas a sus adversarios siempre aturdidos por las amenazas y los chantajes. La biografía de Benedicto Marianetti podría escribirse tomando como paralelo, pero al revés, la excepcional figura de Juan Carlos Villafañe. Y Marianetti sabía que Villafañe se estaba yendo para arriba, que influía en las purgas, que trababa los ascensos. Detestaba ese personalismo que lo hacía estar en todas partes, al tanto de todas las cuestiones, haciendo más de lo que debía hacer. No soportaba su injerencia en la definición de los traslados y, sobre todo, el riguroso seguimiento al que eran sometidos los efectivos que habían sido expulsados de la Policía. Marianetti sabía que Villafañe lo tenía entre ceja y ceja. En realidad, los dos se sabían enemigos irreconciliables, casi los representantes de dos concepciones completamente opuestas de lo que era y de lo que debía ser la Policía. Jesús propuso el perdón y Borges el olvido, pero Villafañe estaba, en este punto, en absoluto desacuerdo con los dos hombres. A Benedicto Marianetti había que castigarlo con dureza, quitarle el uniforme que había deshonrado y meterlo en una cárcel de la cual no debería salir nunca más. Los dos hombres tenían, sin embargo, una importante coincidencia: se habían hecho de un equipo de subalternos capaces de calcar en la cotidianeidad el comportamiento de sus jefes. Villafañe tenía a Juan Ignacio Soriani y a Ezequiel Fritzler. Marianetti, por su parte, contaba con los inestimables servicios de Facundo Valentini y de Nahuel Prediger, dos muchachos que reproducían, en el mano a mano con cualquier pobre infeliz, lo que él hacía a escondidas, con los dueños de los pubs y las discotecas, con los directivos de no pocas importantes compañías o hasta con los dealers de algunas villas, odiados por los mismos villeros porque, según sus propias palabras, «transaban con la yuta».
Nahuel y Facundo ingresaron a la Escuela de Policía Juan Vucetich a los tres meses de haber terminado el ciclo secundario, al igual que Ezequiel y Juan Ignacio. Finalizados los estudios, luego de cuatro años, fueron asignados directamente a la Comisaría Segunda de Haedo. En la escuela, los cuatro muchachos se habían tratado poco, con una más o menos cierta indiferencia. El elitismo de Juan Ignacio, la soberbia de Ezequiel y el cerrado círculo en el que parecían vivir Nahuel y Facundo los habían mantenido a todos relativamente separados. También hizo su parte el creciente interés de Ezequiel por Juan Ignacio, esa especie de fijación que el bravo morocho de Avellaneda tenía con el niño mimado de Castelar. Pero ahora las dos parejas de policías tenían por jefes a dos hombres que se consideraban enemigos, ahora los unía un territorio peligroso en el que actuaba una pandilla cuyo líder ya había comenzado a cambiarle la vida a mucha gente. Ya se habían cruzado en The Pits, el pub del amigo de Juan Ignacio, en las calles que patrullaban diariamente y también en la misma departamental donde, a veces, tenían lugar diversos cursos versados en diferentes temáticas. Por lo tanto, esa relativa indiferencia era algo que había quedado en el pasado.
Facundo y Nahuel iniciaban su jornada de trabajo poco después de las cuatro de la tarde. Asistían a esos lentos cambios que en todos lados trae la inevitable llegada de la noche. Pero entre las dos parejas de policías había algunas importantes diferencias. La más notable, quizá, era que entre Facundo y Nahuel no había diferencias, como las que sí existían entre los dos subordinados de Juan Carlos Villafañe. Facundo y Nahuel se hicieron entrañables amigos en la escuela de Policía. Meterse con uno era meterse con el otro. Hasta en el aspecto físico existía cierta semejanza. Los dos eran rubios, de tez blanca, con ojos grandes y claros, verdes los de Facundo, celestes los de Nahuel. Facundo era más blanco que Nahuel y llevaba lo más larga que podía la enrulada cabellera. En cambio, Nahuel era más del pelo cortado al rape, ligeramente más largo en la parte superior de la cabeza. Facundo solía llevar la barba apenas crecida; Nahuel, por su parte, se afeitaba casi todos los días, obsesivamente. Fanáticos de las artes marciales y adoradores de las películas del mismo género, se pasaban los fines de semana mirando las viejas películas de Bruce Lee y las nuevas, de Jean Claude Van Damme y de Steven Sigal. Vivían juntos en la casa que Facundo tenía en la localidad de Merlo, a pocas cuadras de la estación del mismo nombre, una vieja vivienda que había sido de su abuela materna.
Ya sabe el lector que las dos parejas de policías se conocían y que sus pasos se habían cruzado en las peligrosas calles del oeste de la provincia de Buenos Aires. Había ocurrido y, a pesar de las advertencias de Villafañe, volvería a ocurrir. Y las antiguas rivalidades y competencias seguían marcando el paso de estos jóvenes sedientos de hacerse un nombre en el mundo, muchachos capaces de quererse mucho, demasiado, o de odiarse tanto como para estar dispuestos a matarse entre ellos.
De todas maneras, el primer corto circuito serio que Nahuel y Facundo tuvieron en la calle fue con Juan Ignacio, una noche en la cual se encontraron en el pub del brasileño, su viejo amigo de la infancia. Los dos secuaces de Benedicto Marianetti estaban de servicio. Juan Ignacio, por su parte, simplemente le estaba haciendo una visita a su amigo, amistad que aquellos desconocían. Y los subordinados de Marianetti habían aprendido del jefe a desconfiar de todo el mundo, en especial de esos colegas que trabajaban para Juan Carlos Villafañe. Los dos jóvenes pensaban que Juan Ignacio estaba haciendo un trabajo en la sombra, actuando en un barrio que el comisario Marianetti consideraba un territorio que no admitía injerencias, que no aceptaba los complejos solapamientos de la dependencia jurisdiccional. Juan Ignacio estaba solo, tomando una bien helada cerveza Budweiser en la barra. Había intercambiado, apenas, unas pocas palabras con su amigo. No había mucha gente todavía. Faltaban varias horas para que comenzara la noche verdadera, la que empezaba a la una de la madrugada y se extendía hasta el alba. Un adolescente jugaba, muy concentrado, al flipper. Tres amigos, igualmente atentos, lo rodeaban pendientes de su juego. Cuatro veinteañeros disputaban un partido de pool. Las dos parejas celebraban con un tierno abrazo y un largo trago de cerveza cada acierto. Dos de estos pibes compartían el mismo cigarrillo. Los perdedores deberían pagar la bien surtida picada que el Negro Eduardo sabía prepararles a todos sus clientes. Gino subió el volumen del equipo musical cuando Martin Wullich, locutor de FM Horizonte, anunció que el próximo tema sería Forever young, del siempre vigente Rod Stewart. Era este un día no muy distinto al resto de los días. Y así era también para Juan Ignacio hasta que, a las nueve de la noche, los Pichones de Benedicto Marianetti ingresaron a The Pits. Facundo llevaba el pelo largo atado, un pantalón vaquero, algo gastado, unas zapatillas negras y una musculosa ajustada, bien pegada al cuerpo. Nahuel lucía una remera blanca con el rostro de James Dean estampado en el pecho, un pantalón similar al de su amigo y compañero y unos bien lustrados zapatos negros. Nahuel y Facundo vieron enseguida a Juan Ignacio y casi al mismo tiempo se cruzaron las miradas de los únicos policías presentes. Y ya en los ojos de los tres varones podía leerse algo de todo lo que estaba por pasar, en especial cuando Nahuel y Facundo, mirando fijamente a Juan Ignacio, esbozaron una sonrisa burlona, primer acto de abierto desafío dirigido contra él. Después de unos minutos de tensa espera, Juan Ignacio fue al baño. Se paró frente a uno de los tres mingitorios, el que estaba justo en el medio, y comenzó a orinar en el baño vacío. No había terminado cuando los Pichones entraron, sigilosamente, al sanitario. Facundo se paró bien pegado a la espalda de Juan Ignacio y Nahuel, luego de trabar la puerta, se puso a orinar en el mingitorio ubicado a la derecha del que estaba utilizando Juan Ignacio.
—Acá no tenés nada que hacer –le dijo Facundo a Juan Ignacio, apoyando los labios en la oreja.
Juan Ignacio terminó de orinar y se volvió hacia este colega que, sin lugar a dudas, se estaba pasando de límite.
—¡Nada! –repitió, enfáticamente, Nahuel, como si fuera el eco de su compañero.
—Yo no estoy trabajando y voy adonde se me da la reverendísima gana –expresó, con firmeza, Juan Ignacio.
—Mirá, hermano... –comenzó a decir Facundo.
—Yo no soy tu hermano ni nada.
—Mejor que no interfieras con nuestro trabajo porque nos vamos a enojar.
—Y eso es mejor que no pase, por tu salud y la de tu jefe –manifestó Nahuel.
—Este terreno es nuestro. En esta zona mandamos nosotros. Acá no se mete nadie y menos a controlar lo que hacemos.
—Yo no los estoy controlando un carajo. Vine acá porque quise, vengo todas las veces que puedo.
—No quiero volver a verte acá, Juan Ignacio –sostuvo Facundo.
—Va a ser lo mejor –dijo Nahuel.
—Yo solo le hago caso a Villafañe.
Estas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Luego salieron del lugar. Juan Ignacio permaneció en el baño. Se lavó la cara, se acomodó el pelo con las manos y salió de allí. Ya en la barra, el Negro Eduardo quiso saber qué había pasado.