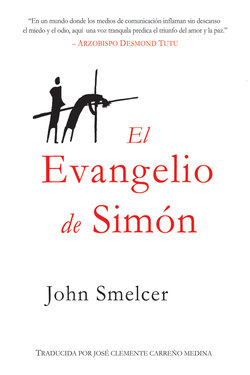Читать книгу El Evangelio de Simon - John Smelcer - Страница 11
ОглавлениеMI PADRE MURIÓ CUANDO TENÍA CUARENTA Y SIETE AÑOS, heredé esta tierra en la que he vivido desde entonces. Volviendo al inicio de esta historia, he vivido aquí con mi esposa, Raquel, y mis dos hijos–Alejandro y Rufo. En aquella Pascua, mi primogénito, Alejandro, tenía diecisiete años; Rufo tenía quince. Al igual que su padre, eran muchachos robustos que se convertirían en hombres fuertes. Nuestra hija, Abigail, tenía catorce años en ese momento.
Abigail estaba sentenciada a muerte. A veces, su fiebre quemaba como un incendio. Cuando la fiebre estaba muy alta, su frágil cuerpo se convulsionaba con violentos ataques, y sus ojos se tornaban blancos, lo que siempre aterrorizaba a su madre. El estómago de Abigail no toleraba ningún tipo de alimento o líquidos. Su madre se la pasaba aseándola y limpiando paños. Nuestra pequeña hija se consumía, y nada de lo que hacíamos parecía ayudarla. Consultamos al médico de la aldea pero ninguno de sus remedios pudo curar su enfermedad. Me sentía tan indefenso como una pluma en el Jordán, tan inútil con la certeza de que nuestra hermosa hija iba a morir.
Me arrodillé junto a la cama de Abigail y limpié su cuerpo hirviendo con un paño húmedo; en eso Alejandro y Rufo regresaron del campo donde habían estado trabajando desde la mañana.
“¿Cómo está nuestra hermana?” Me preguntó Alejandro.
“Está empeorando”, le respondí con tristeza, moviendo mi cabeza. “No ha abierto los ojos en todo el día”.
Rufo se arrodilló junto a la cama y puso su mano en la frente de Abigail.
“Recupérate hermanita”, susurró. “Qué Dios tenga misericordia de ti”. Los ojos de Abigail permanecieron cerrados.
“¿Repararon la rueda de la carreta como se los pedí? Mañana es Pascua. Debemos ir a Jerusalén para vender el vino”.
Los muchachos respondieron que la carreta estaba lista.
“Muy bien”, les dije. “Y cómo les fue en el establo?”
“Pusimos las primeras cuatro capas de piedra”, respondió Alejandro. “Las piedras están bien colocadas. Los cimientos son muy sólidos”.
Rufo asintió, apoyando la aseveración de su hermano mayor.
Besé a Abigail en la frente.
“Síganme”, les dije, mientras me ponía de pie, “Vamos a ver su trabajo y a cargar la carreta para el viaje de mañana”.
Una vez afuera, me detuve en una pequeña colina y observé mi tierra, me maravillé de los árboles que se encontraban en los huertos, así como de la pulcra fila de olivos sembrados por mi padre. Mis hijos se pararon junto a mí. Desde donde nos encontrábamos, pudimos ver la rueda de piedra vertical que extraía el aceite de los olivos así como el pequeño jardín donde mi esposa sembraba verduras y especies para nuestra familia. Las cabras pastaban en el viñedo y las gallinas picoteaban en la tierra. También pudimos ver los cimientos del nuevo establo a lado del viejo ya derribado entre escombros de madera que, construido con piedras, duraría por muchas generaciones.
“Es una buena tierra”, mencioné. “Estaré orgulloso de heredársela algún día. Espero que ustedes también se la hereden a sus hijos”.
Seguí a mis hijos a la carreta para inspeccionar la rueda, revisé la reparación que había hecho. Agarré el aro y lo jalé para cerciorarme qué tan bien estaba conectado con el eje. La rueda estaba apretada, el cubo bien aceitado.
“Buen trabajo”, mencioné, palmeándoles los hombros a mis muchachos. “Ahora, ayúdenme a colocar el vino en la carreta”.
Tenía veinte ánforas del tamaño de la cintura de un hombre, todas llenas de vino y selladas con cera para evitar que se derramaran y se desperdiciaran. Mis hijos me ayudaron a subir las vasijas de barro en la carreta. Las ánforas más altas estaban recargadas una junto a la otra como soldados para prevenir que se cayeran. Estaban diseñadas para usarse en embarcaciones porque podían colocarse en las bodegas sin derramarse y resistir la hostilidad de las mareas.
Rufo casi tiró una de ellas al pasármela mientras las colocaba en la carreta, pero alcanzó a sujetarla a tiempo.
“Con cuidado”, le advertí a mi hijo menor. “Cada vasija cuesta mucho, especialmente durante la Pascua cuando hay gran demanda de vino”.
Cuando las ánforas estaban listas en la carreta, pusimos paja entre los espacios para evitar que se rompieran por el movimiento durante el trayecto a Jerusalén.
“Ahora, vamos a ver el establo”, les dije, limpiándome el sudor de mi frente con mi mano.
Las primeras cuatro capas estaban listas, su altura llegaba al nivel de la cintura. Examiné la apertura que había hecho para la puerta.
“No habría podido hacerlo mejor que ustedes”, les dije. “Después de una capa más de piedra, hagan una ventana aquí”. Coloqué una pequeña roca en la pared para marcar su posición.
En ese momento, Raquel nos llamó desde la casa.
Jacob y Aliza, una pareja de ancianos que tenían una pequeña granja en un valle aledaño al nuestro, vinieron a visitarnos. Sus hijos e hijas ya se habían mudado para formar su propia familia desde hacía mucho tiempo. Su nieta, Nessa, era de la edad de Alejandro. Vinieron a ver cómo seguía Abigail. Aliza trajo un cataplasma que según ella curaría la enfermedad de nuestra hija. Dijo que primero debía sumergirse en agua tibia. Después de que Aliza lo exprimió, mi esposa la llevó a donde se encontraba postrada nuestra hija, removió las sábanas y colocó una bolsa húmeda con hierbas aromáticas sobre el pecho de Abigail, cerca de su cuello.
“Ella respirará el vapor curativo”, mencionó Aliza. “Usé este remedio con mis hijos cuando se enfermaban. Va a funcionar, ya verán”.
Mientras nuestra pequeña hija postrada en su cama respiraba el medicamento, nos sentamos en la mesa y hablamos por un rato.
“Dime, Simón, ¿todavía irás mañana a Jerusalén?” Preguntó Jacobo.
“Sí. El vino ya está listo en la carreta para el viaje”.
“Qué vendas mucho”, dijo Jacobo. “¿Tus hijos irán contigo?”
“Sí”, respondí.
“Entonces”, le dijo Jacobo a Raquel, “llámanos si necesitas ayuda mientras tu esposo y tus hijos estén fuera.
“Te lo agradezco muchísimo”, le respondió. “Qué Dios los bendiga”.
Antes de salir, Jacob me apartó para que mi esposa no oyera.
“Quizá la enfermedad de tu hija sea consecuencia de alguna violación de las leyes de Dios”, ¿tienes alguna idea de qué podría ser? Tal vez comiste algo prohibido, o tu esposa no ha cumplido con el sacramento del mikve?”
“Me he preguntado lo mismo,” le respondí, pensando en la falsedad del consuelo de Job. “Pero, ¿por qué castigar a Abigail?”
Esa noche, después de deshacernos del inútil cataplasma, mi esposa y yo nos acostamos en la cama y hablamos en voz baja, para no despertar a nuestros hijos que dormían cerca de nuestro aposento, de lo que haríamos el día siguiente.
“Tal vez, si vendo a buen precio el vino, pueda pagar a un médico de Jerusalén más capacitado para que revise a Abigail”.
Sabía que no podía pagar demasiado porque gran parte del dinero sostendría a mi familia hasta el próximo verano cuando los olivos estuvieran listos para dar aceite.
Raquel apretó mi mano delicadamente en la oscuridad.
“Sería maravilloso”, murmuró. “Tal vez tu dolor de cabeza se pueda curar también”.
Por mucho años, había sufrido constantes dolores de cabeza. El dolor–especialmente cuando se localizaba detrás de mis ojos–era tanto que me daban náuseas y quería morirme. Era intolerable que lo único que podía hacer era echarme a la cama en la oscuridad con mis ojos cerrados, incapaz de hacer nada. En esos momentos, mi amada esposa se sentaba junto a mí y me frotaba mis sienes y masajeaba mi cuello, lo cual siempre me hacía sentir un poco mejor. Antes de que Abigail se enfermara, con frecuencia frotaba mis sienes y cuello como había visto que su madre lo hacía y me preguntaba, “¿Te sientes mejor, padre?”
“Entonces oremos para que vendas mucho. Es un viaje de medio día ida y vuelta. Saldremos antes del amanecer. Hora de dormir”, besé a mi esposa y me di la vuelta.