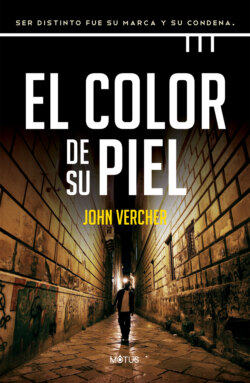Читать книгу El color de su piel (versión latinoamericana) - John Vercher - Страница 7
ОглавлениеCAPÍTULO 1
Marzo de 1995
LOS CONTENEDORES APESTABAN A ALIMENTOS a medio comer y al aroma agridulce de la cerveza rancia. Los faroles de la calle iluminaban los copos de nieve que sobrevolaban la quietud como luciérnagas atrapadas. El aire frío entumecía los pulmones de Bobby, que contuvo un jadeo. Se colocó el cigarrillo detrás de la oreja, tomó una bocanada del inhalador y luego encendió la cerilla. El azufre le atravesó la nariz y le nubló los ojos. Apartó el humo con la mano y vio, a través de la cerca que rodeaba el área de descarga, que había alguien al otro lado.
—¿Quién carajo es ese? —preguntó a Luis.
Luis se encogió de hombros. Bobby se acercó un poco y metió los dedos en la cerca de alambre. Un hombre blanco corpulento estaba sentado en el borde de la cabina de una camioneta roja aparcada en las sombras entre las luces de la calle. Sus brazos gruesos abrazaban las rodillas contra su pecho.
Bobby y Luis intercambiaron miradas nerviosas. Bobby palpó el bulto de dinero en su bolsillo y echó una rápida mirada a Luis. El esquelético cocinero de frituras era una cabeza más bajo que él y pesaba unos diez kilos menos. No sería de mucha ayuda si quienquiera que fuese este tipo decidiera entrar en acción.
—¿Quieres que demos la vuelta por el frente? —preguntó Bobby.
—No, tengo el coche aquí atrás. Vamos, hermano, no seas marica.
Bobby le mostró el dedo medio. “Carajo, si él no tiene miedo…”. Empujó y la puerta se abrió. El hombre levantó la cabeza y saltó de la cabina de la camioneta.
Bobby y Luis hicieron una pausa antes de continuar; mantenían la distancia aunque intentaban aparentar que no lo hacían. “No le muestres que estás asustado, pero tampoco lo mires”. Bobby asintió con la cabeza hacia el hombre y observó de reojo cómo el desconocido extendía las manos con expresión confundida.
Luis y Bobby aceleraron el paso.
—Eh, Bobby, ¿adónde vas? —dijo el sujeto.
Bobby se detuvo. Cuando se volvió, se quedó boquiabierto, con el cigarrillo pegado en el interior del labio. Aaron se había afeitado la cabeza por completo. Sus brazos pálidos estaban cubiertos de tatuajes, ahora ocultos por la oscuridad. Prendió un encendedor y la llama iluminó su rostro, revelando la topografía de un pasado violento. Una cicatriz en relieve se extendía por la parte inferior de un ojo, otra ascendía formando una curva desde el labio hacia la nariz. Bobby quería mirar hacia otro lado, pero en vez de eso entornó los ojos para ver mejor. Aaron cerró la tapa del encendedor y su rostro volvió a sumirse en las sombras.
—Maldición —exclamó Bobby—. Este hijo de puta está hecho un Hulk.
Aaron sonrió mostrando unos dientes grandes y brillantes. Bobby movió la barbilla hacia atrás con sorpresa. Aaron apretó los labios y ocultó su sonrisa.
—Mueve ese culo y ven aquí —dijo y extendió los brazos.
Bobby fue hacia él y se dejó abrazar. Luego le dio un par de palmadas firmes en la espalda para que lo soltara, pero Aaron lo ciñó con más fuerza. Apestaba a cerveza y a sudor. Aaron lo besó en lo alto de la cabeza. Bobby se apartó y Aaron lo miró a los ojos.
—Te extrañé, hermano —agregó.
—Ya, ya —respondió Bobby. Lo empujó y rio—. Suéltame, marica.
—Basta con esa mierda —replicó Aaron y le dio un empujón en broma. Bobby captó algo detrás de la sonrisa desanimada de Aaron y recordó aquel primer día en la sala de visitas. “Estúpido”. Abrió la boca para disculparse pero Luis lo llamó desde la puerta abierta de su coche.
—¡Bobby! ¿Nos vemos mañana?
Bobby le hizo un gesto con la mano. Luis respondió con un gesto de impaciencia y entró en el coche. Aaron regresó con paso inseguro hasta la camioneta, en cuya cabina había un paquete de seis cervezas vacías y otro semivacío. Se sentó en el borde y deslizó la punta de su bota por la nieve. Bobby se sentó junto a él mientras Luis se alejaba.
—¿Ahora andas con mexicanos? —inquirió Aaron.
—¿Luis? Es un buen tipo —respondió Bobby y le dio un codazo en el brazo—. Es de los buenos.
—Seguro.
Bobby dejó de sonreír. Aaron le guiñó un ojo y le devolvió el codazo.
—¡Tres años! —gritó Bobby y le pegó en el hombro—. Dios, hermano, qué bueno verte.
Aaron se rio y se estiró para entregarle una cerveza. Bobby la rechazó.
—¿Aún no? —preguntó Aaron. Bobby asintió con la cabeza—. Ya eres mayor de edad, hermano, y todavía no empezamos a celebrar.
—Así estoy bien, hermano. Lo sabes.
—Vamos, una no te va a matar. Tres años, tú mismo lo dijiste. ¿Cuántas veces saldré de prisión?
—Esperemos que esta sea la única.
—Exactamente. Así que tómate una conmigo. Además, el alcoholismo no es genético, hermano.
—¿Eres retrasado? Sí, lo es.
—¿En serio? Quién hubiera dicho.
Aaron bebió su cerveza a grandes tragos y lanzó la botella vacía hacia el estacionamiento, donde se hizo añicos con un sonido musical. Ahora, bajo las farolas, Bobby estudió el rostro de Aaron. Su nariz parecía haberse roto más de una vez y la cicatriz debajo del ojo se veía abultada e hinchada, como si la hubieran cosido con alambre de púas. Pero en su rostro había algo más que el daño físico: un viso de tristeza, con sonrisas dolidas y falsas. Empezó a despegar la etiqueta de una botella llena. Bobby le apretó el hombro y lo sacudió un poco.
—¿Estás bien, hermano?
—¿No se me nota? —Otra sonrisa apretada.
Bobby se encogió de hombros.
—Eh… más o menos. —Dio una palmada sobre la camioneta—. Por cierto, esto es una belleza.
—Mi viejo la tenía guardada para mí. Un regalo de bienvenida.
—Es un gran regalo.
—Dijo que me la gané.
Ambos rieron. Aaron no había ganado mucho de nada desde que se habían conocido. Su padre era un banquero de inversión y un importante donante de las campañas de los funcionarios del gobierno local. Padre e hijo aprovechaban muy bien los beneficios resultantes. Las multas por exceso de velocidad desaparecían. Los arrestos por robar cómics de las tiendas se eliminaban de los registros permanentes.
Luego, posesión con la intención de distribuir. El tercer delito. Y había sido grosero con el juez. Le había aguardado un largo y difícil tiempo en prisión.
Y sin embargo, le habían dado apenas tres años. Pertenecer tenía sus beneficios.
—Mira, estoy feliz de verte y eso, pero hace un frío de mierda. Vayamos a algún lado, y dame las llaves porque ya estás borracho.
—Solo un par de minutos más, ¿de acuerdo? —suplicó Aaron—. He estado entre cuatro paredes más de mil días. Se siente tan bien respirar este aire, hermano. Allá el aire era diferente, hasta cuando nos llevaban al patio. Como si se ensuciara cuando atravesaba el cerco. —Quitó la nieve de la barandilla lateral de la cabina de la camioneta—. Esta cosa me hizo sentir como en un ataúd cuando venía para acá. Qué mierda, ¿la quieres? Es tuya.
Algunos de los chicos en la cocina estaban en el programa de reinserción laboral o en libertad condicional. Russell, el gerente general, había cumplido una condena cuando era más joven. Solía contar la historia de cómo había sobrevivido, cómo había salido y cómo no les iba a permitir que cometieran los mismos errores dos veces.
—Tienen que entender que este sistema está diseñado para mantener a los pendejos negros como ustedes adentro. Una vez que han sido encasillados, el olor de la prisión los perseguirá siempre. Nunca tendrán una oportunidad de verdad después de eso. En especial si son de los nuestros. Buscarán cualquier motivo para meterlos adentro de nuevo. ¿No pueden pagar los honorarios legales porque apenas ganan un sueldo mínimo limpiando la cámara de congelados? Adentro. ¿Los atrapan juntándose con un compinche que lleva droga encima? Adentro. Ustedes, hermanos más jóvenes, tienen menos de media oportunidad. La gente les hablará de responsabilidad, les dirá que carecen de ella. Que están enganchados con esa vida. Y si siguen volviendo adentro, eso podría terminar siendo verdad. Si están demasiado tiempo adentro, si les pasan cosas lo bastante malas, no sabrán qué hacer con ustedes mismos afuera y aunque se quieran convencer de lo contrario, de que no hay forma de que quieran volver adentro, la prisión se convertirá en el único hogar que conozcan.
Bobby no se creía eso de que el sistema quería atraparlos. Invariablemente, de tanto en tanto aparecían policías y se llevaban a la rastra a uno de los favoritos de Russell, mientras Russell se quedaba en el vano de la puerta y sacudía la cabeza. Pero ahora, sentado en el borde de esa camioneta, observando a Aaron comerse las uñas, algo de lo que Russell solía decir le resonó. Aaron no había pasado mucho tiempo en la cárcel, pero su vida previa había sido fácil. Sus problemas desaparecían con una llamada telefónica de su padre a la persona adecuada. Tal vez ahora, de regreso en el mundo, Aaron se daba cuenta de que se había acostumbrado al aire sucio del encierro. Quizás se sentía más cómodo en ese mundo que en este. Parecía muy irracional, pero podía ser.
Bobby descartó ese pensamiento y estiró la mano para recibir las llaves. Subieron a la camioneta. Cuando se inclinó para ajustar el asiento, su mano rozó algo áspero. Extrajo un ladrillo, roto en los bordes.
—¿Te enseñaron albañilería en la cárcel? —Bobby forzó una risa, pero Aaron no sonrió. Tomó el ladrillo y lo apoyó en el suelo junto a las cervezas—. En serio. ¿Para qué es eso?
—¿Recuerdas el bate pequeño que guardaba debajo del asiento para cuando las cosas se ponían jodidas? —Bobby asintió—. Había muchos de estos ladrillos rotos en un contenedor de basura afuera de la prisión, así que tomé uno. No todos aquí se pondrán tan contentos de verme como tú.
—Sí, claro, lo entiendo, supongo. Pero, ¿un ladrillo?
—Hasta que consiga un arma, sí.
—De acuerdo, tipo duro —dijo Bobby. Rio, pero Aaron permaneció en silencio. Cerraron las puertas y Bobby arrancó la camioneta. Aaron se llevó las rodillas al pecho. El espacio estrecho en el vehículo lo obligaba a retraerse como una tortuga. A pesar de su corpulencia, la piel tatuada y las cicatrices, era un nudo de ansiedad. Estaba asustado.
—Hermano, no estabas bromeando, ¿no? ¿En serio estás bien?
Aaron se estiró para encender la radio. Bobby sintió que sus oídos se tensaban y se armaban de valor para el hip hop de bajos fortísimos con el que a Aaron le encantaba torturarlo cada vez que lo llevaba a la escuela.
En vez de eso, una música clásica se filtró por los parlantes. Aaron se soltó las rodillas. Dejó de comerse las uñas y se relajó en el asiento. Bobby lo miró de reojo. Aaron se rio.
—Ya, ya —dijo.
—Mira, si hay algo que quieras contarme… —aventuró Bobby.
—Tranquilo. Hay una razón, te lo juro.
—No puedo esperar a escucharla.
Bobby meneó la cabeza y tomó McKnight Road. La nieve ligera se deslizaba de acá para allá detrás de los coches frente a ellos como serpientes fantasmas y el calor del desempañador hacía que los limpiaparabrisas se arrastraran y gimieran contra el cristal. Se detuvieron en un semáforo y la pieza musical terminó. La estación de radio pública emitió una noticia de último momento.
—Estoy tan harto de este juicio —declaró Bobby—. Ni siquiera tengo televisor y aun así no puedo escapar de él. —Aaron soltó una risita y siguió mirando por la ventana—. Quiero decir, deberías oír a los tipos en la cocina, jurando que no es culpable. Como si fueran a ganar algo si lo hallaran inocente. Es una locura. —Miró a Aaron, a la espera de una respuesta, pero nada—. Ah... ¿ahora te quedas callado? Será mejor que digas algo, porque en este momento siento que te vas a volver loco y me vas a matar, como el Coronel Mostaza, con un ladrillo, en la camioneta roja.
Aaron volteó hacia él y entrecerró los ojos.
—¿Crees que te lastimaría?
—No, no, estoy bromeando. O algo así. Es que ya estás medio borracho, lo cual es genial, deberías estarlo, totalmente, pero estamos escuchando esta música de mierda, vieja y triste, y tus brazos son tan grandes como mis piernas y ni siquiera hablas como hablabas antes y, carajo, hermano, no sé qué pensar.
—¿Cómo hablaba antes?
—No jodas, hermano, toda esa jerga para hacerte el negro. Tú sabes.
—Sí, lo sé —concedió. Infló las mejillas y exhaló a través de los labios fruncidos—. Bien, entonces, la música. Cuando entré, me mandaron a la biblioteca. Te acuerdas lo flaco que era. Después de…
Se interrumpió. Bobby apartó la vista del camino y se volvió. Las luces de un coche en el carril contrario iluminaron el rostro de Aaron. Sus ojos estaban húmedos y brillaban.
—Después de lo que pasó, pensaron que estaría más seguro trabajando allí. Había una sección donde podías escuchar CD. Aunque solo música clásica. Nada agresivo. Nada metálico. Decididamente nada de rap. Pero más tarde leí en unos de los libros ahí…
—¿Lograron que leyeras? Tal vez no fue tan malo para ti después de todo —comentó Bobby y le dio un golpe en el hombro. Aaron no le devolvió la sonrisa y Bobby carraspeó.
—Me enteré de que mucha de esta mierda causó disturbios la primera vez que la tocaron. Qué loco, ¿no?
Algo nuevo en su voz, un quiebre casi imperceptible, una ligera vacilación, hizo que a Bobby no le gustara el rumbo que estaba tomando la historia. Asintió con la cabeza para responder la pregunta de Aaron y anheló el silencio del cual acababa de quejarse.
—¿Qué podía hacer? —continuó Aaron—. Era apenas un chico muerto de miedo. No dormía y cuando empezaba a desmayarme por el agotamiento, el más mínimo sonido me sobresaltaba. Así que me buscaba un rincón entre las estanterías de libros y escuchaba la música una y otra vez hasta que tenía que regresar a mi celda. Y esperaba que llegara el fin de la semana para verte. —Comenzó a moverse con nerviosismo y abrió otra botella de cerveza. La acabó en cinco tragos rápidos—. No me llevó mucho tiempo memorizar los movimientos de las piezas. Diez mil repeticiones, ¿verdad? Debo haber duplicado eso. Empecé a tararear las melodías para mí mismo para intentar dormir. La primera vez que funcionó, la noche en que dormí mi primera hora de sueño ininterrumpido, fue la noche antes de que me visitaras —precisó.
Se detuvo. Retorció las manos alrededor de la botella de cerveza como si fuera un paño mojado.
—La primera vez fue solo una paliza. Por eso me mandaron a la biblioteca. Pero la noche antes de que me visitaras, Bobby, traté de defenderme, te prometo que traté, pero el tipo era muy fuerte. Me golpeó la cabeza contra la pared de la celda una y otra vez y mi cuerpo decidió dejar de cooperar. Al menos conmigo. Lo único que pude hacer fue que la música en mi cabeza sonara lo más fuerte posible para ahogar los sonidos. No funcionó. Sin embargo, más tarde en la enfermería, me sirvió. Mientras me cosían, mi cerebro se empeñaba en hacerme revivir lo que este tipo me había hecho y en recordarme que me había dicho que esto era apenas el principio, que los demás tendrían su turno después de que él me hubiera amansado. Así que tarareé mientras la médica me atendía. Recuerdo cómo me miraba, como preguntándose cómo podía cantar después de todo aquello. Fue lo único que evitó que me abriera las muñecas con los dientes que me habían quedado.
Bobby dobló las manos alrededor del volante y parpadeó para mitigar el ardor en sus ojos. No podía quitarse de la cabeza la vívida imagen de la violación de Aaron. Lo recordaba al otro lado de la ventana de visitas, apenas unas horas después del incidente, y ahora entendía por qué Aaron nunca había querido que volviera. Le habían roto mucho más que la cara.
—Aaron —murmuró—. Lo lamento mucho.
—¿Tú me pusiste en esa celda? —Bobby meneó la cabeza—. Entonces no lo lamentes. —Aaron se volvió nuevamente hacia la ventana, y Bobby estiró una mano para tocarle el hombro, pero luego la retiró, sin estar seguro de por qué había hecho ninguna de las dos cosas.
Aaron descartó el tema y se dio palmadas en las mejillas.
—Fue una cagada que no hubiera cómics en la biblioteca —añadió con un eructo—. Así que tienes que ponerme al día sobre eso. Pero me dejaron en la biblioteca y leí bastante. Solo ficción y cosas así al principio. Lo que fuera para no pensar, ¿sabes? Pero después me dieron tareas. Tuve que empezar a leer lengua, historia mundial, de todo.
—¿Tareas? —preguntó Bobby—. ¿A qué te refieres?
—Tu apellido significa “de tez morena” en siciliano —acotó Aaron—. ¿Sabías eso?
“¿De qué diablos hablaba Aaron? ¿Quién le daba tareas?”.
Aaron abrió su última cerveza. Bobby aceleró.
La camioneta atravesó Duquesne a toda velocidad y Bobby observó el funicular más allá del río. Las vías estaban iluminadas por una fila de bombillas blancas a cada lado. Nada de esto encajaba. Había imaginado el día en que Aaron saldría de prisión muchas veces, pero la escena en su cabeza había sido diferente. Retomarían el viejo ritmo enseguida. Bobby se burlaría de los cómics de DC. Aaron se burlaría del universo Marvel. Disfrutarían de su odio mutuo por los cómics Image. Bobby jodería a Aaron por su gusto de mierda para la música. Aaron se burlaría del gusto de mierda de Bobby para vestirse. Compararían sus vidas familiares de mierda. Recuperarían los tres años. Felicidad instantánea, con solo añadir agua.
Bromeaban y se reían, pero sonaba hueco, mal. Aaron estaba diferente, y el cambio iba más allá de lo físico, de lo muscular. Eso era lógico. Incluso más allá de la música, los tatuajes y la forma en que hablaba, algo mitigaba esa luz que siempre había irradiado. Sus sonrisas eran tensas. Como si no estuvieran permitidas.
Bobby tenía que cambiar eso. No importaba lo que le había pasado, su mejor amigo había vuelto a casa. Aaron todavía necesitaba su ayuda, pero no como cuando eran chicos. Esto era diferente. Bobby no sabía si podría arreglarlo. Tomaron por la avenida Forbes. La Catedral del Conocimiento se alzaba como un faro en la distancia.
—¿Adónde vamos? —preguntó Bobby.
—Ah, mierda, sí, North Oakland —respondió Aaron—. Tengo que encontrarme con alguien esta noche.
—¿Acabas de salir y ya volviste a lo mismo?
—No, no se trata de eso. Le prometí a alguien que iría a ver a alguien. Y que me quedaría un tiempo con él.
—Entiendo, quedarte conmigo y con mi mamá en Homewood no estaría a la altura de tu estilo. Aunque te reconozco que en comparación, una celda parecería un hotel cinco estrellas. —Aaron rio—. ¿Qué quieres hacer entonces, hermano? No tenemos que ir allí ahora, ¿no? ¡Acabas de salir!
—Me muero de hambre. Ah, carajo. Vamos al gran O.
Bobby emitió un gruñido. Aaron sabía que él odiaba Hot Dog Original. Era el único lugar abierto después de que cerraban los bares. Universitarios borrachos y los pandilleros de los barrios cercanos se juntaban allí a comprar botellas de alcohol de litro, pizzas de cinco dólares y bolsas de papas fritas grasientas tan grandes como la cabeza de un hombre adulto. Pero las calles de Oakland estaban casi vacías. Los universitarios se habían ido a casa para las vacaciones de primavera. Era el último lugar al que Bobby quería ir, pero Aaron parecía muy entusiasmado. Le encantaba la comida del lugar, en especial cuando estaba borracho, que lo estaba, y Bobby se imaginó cuánto la disfrutaría esta noche en especial.
—Carajo. Está bien.
—¿En serio? —inquirió Aaron.
—Sé que me voy a arrepentir, pero sí, vamos. Tú lo dijiste, ¿cuántas veces va a salir mi mejor amigo de la cárcel? Aunque las papas fritas van a estropear tu nuevo cuerpito de nena.
—¡Vete al carajo! —respondió Aaron. Su sonrisa ahora era grande, sus ojos intensos y brillantes.
Bobby aparcó sobre la calle Bouquet, a menos de media cuadra de la esquina donde quedaba O. La luz del cartel de neón iluminaba la camioneta y los bañaba en color rojo. Aaron abrió la puerta, pero Bobby no se movió.
—¿Qué haces? —preguntó Aaron.
—Hace un frío de cagarse —respondió Bobby—. Ve a buscar la comida, te esperaré acá con el motor encendido.
—De acuerdo. Mientras esté ahí, veré si en el baño tienen toallitas para tu conchita.
—Vete a la mierda. —Bobby forzó otra risa y apagó el motor.
—Así me gusta.
El aire en el interior del local era tan apestoso como el aspecto de los baños. Por mucho que quisiera hacer esto por Aaron, el sentido arácnido de Bobby se había activado y quería volver a la camioneta más que antes. De pronto entendió por qué.
Dos jóvenes negros estaban sentados a una mesa cerca del mostrador. Uno tenía la cabeza gacha y parecía desmayado; había una botella de más de un litro vacía junto a su brazo. Llevaba un gorro de lana azul y un abrigo grueso del mismo color, un uniforme que Bobby conocía demasiado bien en Homewood. El otro se llenaba la boca de papas fritas y sorbía un refresco de un vaso de plástico extra grande. No iba vestido con colores. Apenas un jersey café con una capucha forrada y jeans azul oscuro. Parecía más joven que Bobby y que Aaron, pero los miró a ambos fijamente en cuanto entraron. Bajo las luces fluorescentes, Bobby vio con claridad por primera vez esa noche lo que sin duda el chico también había visto.
Los tatuajes de Aaron.
Dos rayos en los hombros. Un Águila de Hierro en la unión de las clavículas.
Telarañas en ambos codos.
—Carajo… —susurró Bobby para sí mismo.
Bobby se quedó quieto detrás de Aaron mientras este hacía el pedido en la caja registradora. Oyó cómo el chico de la mesa hacía un gesto de asco.
—Hay unos cuantos idiotas aquí esta noche —dijo. Bobby fingió no oír y lanzó una mirada que creyó furtiva por encima de su hombro. El chico lo miró a los ojos antes de que él volviera la cabeza—. Sí, me estás oyendo —agregó.
Bobby clavó la mirada en la espalda ancha de Aaron. Aaron no había escuchado o no le importaba, y seguía haciendo el pedido.
—¿Dónde te hiciste esas telarañas, eh? —preguntó el chico a Aaron—. En la cárcel, ¿no? Supongo que eres un tipo duro.
Aaron volteó para mirar a Bobby y sonrió.
“No sonrías, por favor, no sonrías. ¿Por qué carajo estás sonriendo?”.
Tocó el estómago de Bobby con el dorso de la mano.
—Tengo que mear —dijo—. Ya vuelvo.
—¿Qué? No —respondió—. No te vayas, no te vayas, no te vayas… —Pero Aaron se marchó. El viejo detrás del mostrador llenó con papas fritas blandas una bolsa blanca hasta no poder cerrarla y la salpicó con manchas de grasa translúcidas. Bobby echó miradas rápidas por sobre su hombro para ver si el chico seguía mirando.
Lo hacía. El chico a su lado permanecía semiinconsciente, pero se movía. Aaron regresó del baño en el momento en que el viejo acercaba la pizza y las papas por el mostrador.
—¿Estamos? ¿Podemos irnos ya? —preguntó Bobby.
—¿Qué, no vamos a comer acá?
—¿Qué?
—Relájate —dijo Aaron—. Paga y vámonos.
—Muy gracioso —replicó Bobby y deslizó el dinero a través del mostrador.
—Marica hijo de puta —dijo el chico a Aaron.
Aaron se rio. Alguien arrastró una silla por el suelo. El chico apareció justo detrás de ellos. Era más alto que Aaron, pero flaco. Su rostro era delgado, la piel se veía tensa sobre los huesos.
El corazón de Bobby latía con fuerza y sentía la conocida presión de un ataque de asma inminente que llenaba los espacios en su pecho.
—¿Dije algo gracioso? —preguntó el muchacho en la nuca de Aaron. Aaron se volvió con la comida en la mano y lo miró—. ¿Qué? —insistió el chico—. Sí, sé qué significan esos tatuajes y no, no te tengo miedo. Tienen suerte de que mi amigo esté dormido. —Hizo crujir sus hombros hacia Aaron.
Aaron no se inmutó y le sonrió.
—Discúlpanos, por favor —dijo.
Esquivó al chico y Bobby lo siguió de cerca. “Gracias a Dios”. Se dirigieron hacia la puerta.
—Eso pensé —gritó el chico—. Lárguense de aquí.
Tan cerca. Estaban casi afuera.
Aaron tenía la mano sobre la manija de la puerta. La soltó y se volvió. Puso su lengua detrás de su labio superior y empezó a hacer sonidos de mono mientras le mostraba el dedo medio al chico. Bobby lo empujó afuera, pero ya había oído los pasos detrás de ellos.
Aaron caminó y Bobby lo empujó otra vez para que se diera prisa hacia la camioneta. Aaron dio unos pasos corriendo y luego bajó la velocidad para llevarse un puñado de papas fritas a la boca. La puerta de O se abrió con fuerza y golpeó contra la pared.
—Así que te gusta bromear, ¿eh? —exclamó el muchacho.
Corrió hacia ellos. Bobby trató de apresurarse, pero la acera estaba resbaladiza y estuvo a punto de caerse. El chico lo alcanzó y lo tomó del cuello del abrigo. Bobby gritó para llamar a Aaron, quien ahora corría hacia la camioneta. Sintió pánico ante la repentina cobardía de Aaron y la posibilidad de que lo dejara allí para que le dieran una paliza o algo peor. Logró soltarse y corrió hacia el lado del conductor de la camioneta. Entró de un salto y cerró la puerta. El chico comenzó a golpear su ventana. Bobby arrancó el motor, listo para pisar el acelerador a fondo, cuando se volvió y vio que Aaron no estaba allí: lo único que había era la caja de pizza y las papas fritas desparramadas en el asiento. Levantó la vista y vio que Aaron cruzaba frente a las luces, en dirección al chico, que se alejó de la ventana de Bobby y le hizo un gesto desafiante a Aaron. Bobby le gritó a Aaron que se detuviera. Que regresara y se subiera a la camioneta. Entonces vio el ladrillo en su mano.
El ladrillo se estrelló contra el hueso con un chasquido y el chico se desplomó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Bobby oyó el ruido de la cabeza al golpear sobre la acera. Se agarró a la puerta, su aliento empañaba la ventana. Se retiró para limpiar el cristal.
El rostro pálido del chico estaba atravesado por líneas profundas; de pronto, abrió la boca, jadeó y quedó en silencio. Entonces la sangre comenzó a brotar de cada corte. Sus botas agitaban la nieve, derritiéndola y ensuciándola mientras se retorcía. Lanzó un gemido, débil al principio, luego más fuerte, como una sirena al acercarse. Sus brazos temblaban en tanto intentaba desesperadamente levantarse del pavimento. Bobby intentó abrir su puerta, pero la había cerrado con seguro por el pánico. Mientras encontraba el interruptor y jalaba de la manija, Aaron abrió la puerta del pasajero. Bobby se sobresaltó. Aaron dejó caer el ladrillo en el suelo frente a él.
—Vamos, vamos, vamos —dijo.
Aaron respiraba con agitación, pero su voz era tranquila. Su aliento apestaba a cerveza. Bobby se olvidó de que ya había arrancado la camioneta y el motor protestó cuando volvió a girar la llave.
Los neumáticos chirriaron cuando doblaron la esquina para tomar la avenida Forbes. Aaron apretó la rodilla de Bobby.
—Más despacio.
Aaron se estiró para mirar por la ventana trasera mientras Bobby lo hacía por el espejo retrovisor. La estación de policía al otro lado de la calle solía dejar un coche patrulla estacionado afuera como elemento disuasorio. Cuando pasaron frente a él, el coche no se movió. No se encendieron las luces. Ni la sirena. Bobby echó un último vistazo hacia atrás y vio que la puerta de Hot Dog Original se abría antes de que las luces de neón desaparecieran de la vista.
—Por Dios, Aaron, ¿qué mierda hiciste? —le reprochó. Su respiración se había tornado más corta y le ardía el pecho; el asma formaba como un cinturón de púas alrededor de sus vías respiratorias, sus extremos afilados se incrustaban en sus pulmones. Cuanto más profundo intentaba inhalar, más le costaba respirar. Resolló y buscó en el bolsillo delantero de su abrigo el inhalador, pero se le cayó al suelo. Aaron lo recogió y se lo entregó. La sangre en sus dedos manchó la carcasa de plástico y Bobby se preguntó si sería de Aaron o del chico. Se quedó mirando el inhalador en la mano extendida. Aaron vio la sangre y la limpió con el dobladillo de su camiseta blanca.
—Mierda —masculló—. Lo siento. Carajo, también te ensucié los pantalones.
Cuando se lo ofreció de nuevo, la visión periférica de Bobby ya había comenzado a oscurecerse. Tomó el inhalador y dio una bocanada profunda. Aaron abrió la guantera y tomó un paquete de cigarrillos. Le ofreció uno a Bobby y empujó el encendedor en la consola. Bobby lo aceptó y lo apretó entre sus labios secos.
—Carajo, hermano —exclamó—. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
—Te vas a pasar. Dobla aquí.
El encendedor saltó. Aaron y Bobby se estiraron para tomarlo al mismo tiempo, pero Aaron dejó que Bobby lo hiciera. Tal vez si lo apretaba contra la mejilla de Aaron, o mejor, contra un ojo, algo suave y doloroso, lo que fuera que le diera el tiempo suficiente para escapar, saltaría de la camioneta y dejaría que se estrellara contra un poste mientras él desaparecía en la noche. Podía esconderse en la Catedral de San Pablo y llamar a la policía.
¿Y decirles qué?
Decirles que se había fugado y había dejado a un chico tirado muriéndose y que, por cierto, el loco que lo había hecho estaba demasiado borracho para alejarse de la escena del crimen conduciendo, así que ¿adivinen quién se encargó de eso por él? Lo encerrarían a él también y terminaría como Aaron el día en que lo había visitado, o tal vez peor, con el cráneo hecho pedazos como ese chico que acababan de dejar retorciéndose en la acera.
“Ese chico. Dios santo, era el hijo de alguien. Dieciocho. Diecinueve, ¿tal vez? No viviría para celebrar su próximo cumpleaños. Quizás ni siquiera esté vivo mañana”.
Bobby imaginó a la madre. La policía que golpeaba a su puerta para decirle que alguien le había partido la cabeza con un ladrillo a su hijo y lo había dejado morir en la calle. Pensó en su propia madre, Isabel, imaginó su llanto desconsolado, pero lo único que podía oír era el gimoteo del chico. Tanto el llanto imaginado de Isabel como los gemidos reales del chico sonaban a “por qué”.
—Te pasaste —dijo Aaron. Bobby parpadeó para contener una lágrima—. Toma la próxima a la izquierda.
Bobby acercó el encendedor a su cigarrillo con mano temblorosa. Aaron le envolvió los dedos alrededor de la mano para mantenerla firme. Bobby sintió el calor de la resistencia naranja en sus labios e inhaló el tabaco tostado: la punta del cigarrillo chisporroteó. Sus pulmones se sentían rígidos por el ataque de asma y tosió casi al punto de vomitar. Se sintió agradecido. Le daba una excusa para que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Aaron le secó una con un pulgar calloso. Bobby le apartó la mano con un golpe.
—No me toques —exclamó.
Aaron alzó las manos en señal de rendición y recuperó suavemente el encendedor de la mano de Bobby. Prendió un cigarrillo y abrió un poco la ventana. El aire frío se coló al interior y succionó el humo hacia afuera. Aaron se deslizó hacia abajo en el asiento y apoyó una bota contra el tablero. Podía haber matado al chico, y sin embargo, se reclinaba en el asiento con ese aspecto radiante de quien acaba de tener sexo. El Aaron que Bobby conocía, o mejor dicho el que pensaba que conocía, no habría conseguido sexo ni siquiera pagando. Aaron, con su cuello largo y flaco como un buitre y sus escasos sesenta kilos. Aaron, el nerd que compartía con Bobby el fanatismo por los cómics. Su mejor amigo, Aaron el impostor. Aaron, el blanco que quería ser negro.
Algo había tomado su lugar. Su nombre. Una pálida imitación de su personalidad. No era él. La cabeza afeitada y las botas de combate con lazos rojos habían sustituido los jeans flojos y las zapatillas de tenis Adidas con puntera. El cuello flaco desaparecía en sus hombros enormes. Cada vez que lo miraba intentaba imaginar al chico que había conocido antes de que lo encerraran. Tenía la ilusión de que un parpadeo lo arrancaría de un sueño febril y sudoroso que lo mantenía acurrucado bajo el edredón en su sofá, pero lo único que veía era la cara destrozada de ese chico negro y se le revolvía el estómago.
—A la derecha —indicó Aaron.
—¿Por qué? —preguntó Bobby.
Aaron lo miró con verdadero desconcierto.
—¿Porque es el camino al apartamento? —aventuró.
—¿Me estás jodiendo? ¡Sabes a qué me refiero! ¿Por qué carajo le hiciste eso a ese chico?
—¿Por qué? ¿El tipo te tomó del cuello y me preguntas por qué? ¿Cuántas veces, Bobby? —preguntó y mostró los dientes—. ¿Cuántas veces tuviste que rescatarme de esos malditos bestias en la secundaria? ¿En el baño? ¿En el estacionamiento? ¿Te acuerdas? ¿Creíste que dejaría que te pasara eso? Porque estuvo a punto de pasar.
—Lo sé, pero…
—Pero nada. Mierda, hermano, tú mismo me lo dijiste, una y otra vez. ¿Lo recuerdas? No te escuché en ese momento, pero aprendí la lección. —Sopló una nube de humo y se apoyó en la consola junto a Bobby, desafiándolo a hacer contacto visual. Movió la cabeza hacia la parte trasera de la camioneta, señalando hacia donde había quedado el chico—. Son animales, Bobby. Y algunos animales deben ser sacrificados.
Bobby sintió que se ruborizaba. Cuando apretó el volante para doblar, recordó una calle diferente.
Un callejón, detrás de la casa de su abuelo.
Su primera pelea, una que nunca olvidaría, una historia que jamás había compartido con Aaron ni con nadie. Su rostro recordó el escozor en su mejilla, el sabor metálico de su propia sangre en la boca.
Tenía once años.
Era la primera vez que había dicho la palabra “negro de mierda”.
El mismo día que su madre le dijo que él era negro.