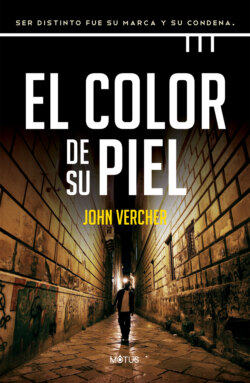Читать книгу El color de su piel (versión latinoamericana) - John Vercher - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO 2
AARON LE INDICÓ CÓMO LLEGAR a un edificio de apartamentos en ruinas en North Oakland. Abrió la puerta para salir, pero Bobby no se movió. Tomó el volante con fuerza y golpeó su frente contra él. El olor de las papas fritas grasientas y la pizza llenaba la cabina de la camioneta y le producía más náuseas. Cuando Aaron se bajara, aceleraría a toda velocidad hacia la estación de policía y se entregaría a sí mismo y a Aaron.
Pero la camioneta era de Aaron y Bobby había conducido lejos de la escena de un crimen.
“Dejé a ese chico muriéndose allí”.
Una lágrima salpicó su pierna donde la mano de Aaron había dejado una huella sangrienta cuando le apretó la rodilla. Aaron cerró su puerta.
—Mira, lo siento —se disculpó—. No estaba en mis planes que pasara eso.
—Lo mataste, Aaron. Lo mataste, carajo.
—¿Qué querías que hiciera? Te iba a atrapar.
—Por culpa tuya.
—Ah, anda, hermano. Eso fue una estupidez. No debió encararnos así.
Bobby se volvió con la frente todavía apretada contra el volante y miró a Aaron con ojos llorosos.
—¿Qué te pasa? —le preguntó.
—¿Y si hubiera tenido un arma, Bobby? ¿Lo pensaste?
—Era un chico, Aaron. Un pendejo.
—A nadie le va a importar una mierda. ¿Sabes qué, hermano? Es la misma mierda que en la secundaria. No valoras nada, y me estás empezando a poner de malhumor. Vamos. Toma la comida. Me estoy cagando de hambre.
Aaron saltó fuera de la camioneta y cerró la puerta con fuerza. Bobby se sobresaltó y apartó la frente del volante. Respiró con moderación y reflexionó. ¿Cómo iba a explicar su parte en esto? No era su camioneta, pero Aaron estaba borracho. Aaron lo había obligado. Pero ni siquiera tenía un arma, un cortaplumas, nada que pudiera hacer que la policía creyera que lo había amenazado para que cooperara. Aaron dio un golpecito en la ventana y gritó un “vamos” amortiguado. Bobby sabía que tenía que haber una forma de salir de esto, pero no ahora. Había provocado a Aaron incluso sin quererlo, y si Aaron empezaba a sospechar que él podría entregarlos a ambos, ¿cómo podía saber sesenta kilos con la ropa mojada. ¿Y yo le tengo si no acabaría como el chico?
“Espera un minuto. Este es el mismo chico que apenas pesaba sesenta kilos con la ropa mojada. ¿Y yo le tengo miedo a él?”.
Sí. Estaba aterrorizado. Tomó la pizza y las papas y lo siguió.
El pasillo del tercer piso del edificio apestaba a hierba. Una pista de música rap cargada de sonidos de bajo hacía temblar las paredes de yeso agrietadas. Provenía de una puerta al final del pasillo. Bobby ladeó la cabeza hacia Aaron, curioso por saber adónde se dirigían. Aaron llamó a la puerta con la palma abierta. Nada. Maldijo en voz baja y volvió a golpear. El volumen de la música cedió. La luz en el agujero de la mirilla se volvió oscuridad. Alguien deslizó una cadena y quitó el cerrojo de seguridad con un chasquido.
Abrió la puerta un joven blanco con cara de bebé y pelo rubio muy corto, no mayor que el chico que habían dejado tirado en la calle. Extendió una mano para golpear la de Aaron a modo de saludo y luego lo atrajo hacia él en un medio abrazo. Tuvo que ponerse de puntillas para llegar a los hombros anchos de Aaron. Llevaba puesto un jersey de baloncesto largo sobre pantalones de camuflaje metidos dentro de unos borceguíes Docs con lazos rojos, iguales a los de Aaron. Cuando le dio una palmada en la espalda a Aaron, Bobby advirtió una esvástica en el dorso de su mano y volvió a sentir el ya conocido nudo en la garganta. El joven de cabeza rapada estudió a Bobby de pie en el vano de la puerta, sosteniendo la pizza y las papas fritas, como una especie de repartidor perdido.
—¿Quién es el italianito? —preguntó a Aaron.
—Tranquilo, Cort —respondió Aaron—. Es Cort, ¿no? —El chico asintió—. Es amigo.
Cort asintió, indicó con la cabeza hacia la sala de estar y le hizo señas a Bobby para que entrara. Tomó la pizza y de inmediato se sirvió una porción blanda, que balanceó sobre su boca abierta mientras se dejaba caer sobre un sillón verde vómito. Sobre la mesa de café de cristal frente a él había una pistola 45 junto a una pipa de agua. Aaron señaló el arma.
—¿Es la mía? —preguntó.
Cort asintió y tomó una profunda bocanada de la pipa de agua. Aaron levantó el arma y la inspeccionó antes de guardarla en la parte trasera de su pantalón, a la altura de la cintura, como si fuera algo que siempre había hecho. Descorrió las cortinas de una ventana y contempló la calle abajo. Cort exhaló una nube de humo y tosió de manera intermitente mientras volvía a subir el volumen del episodio de Yo! MTV Raps. Aaron giró y lo miró con enojo.
—¿Qué carajo estás mirando, eh, loco? —preguntó Cort.
—“¿Eh, loco?” —dijo Aaron y luego se rio, fastidiado—. ¿Qué crees que diría tu tío Hank si te escuchara hablar así? ¿Y viendo esta basura?
—Sí, bueno, el muy idiota sigue encerrado. Así que no puede decir una mierda.
Aaron caminó hasta el sillón y quedó de pie sobre Cort.
—Vuelve a decir algo sobre él. —Aaron se llevó una mano hacia atrás y tomó la pistola—. Anda.
—Dios, Aaron —susurró Bobby; las palabras se le atascaban en la garganta seca.
Cort alzó la vista hacia Aaron y luego se volvió hacia Bobby, quien movió la cabeza en su dirección. La expresión ruda de Cort cedió.
—De acuerdo, hermano —reculó—. No quise… quiero decir, está todo bien.
—Bien —aseguró Aaron—. Apaga esa mierda y dime dónde está el baño.
Cort hizo un gesto. Bobby observó cómo las botas pesadas de Aaron resonaban por el corto pasillo y desaparecían en una habitación a la derecha.
—Como digas, hermano —masculló Cort para sí mismo cuando Aaron estuvo fuera del alcance del oído.
Los efectos de sonido como disparos de pistola de un informativo de noticias de MTV estallaron en el televisor detrás de Bobby y lo sobresaltaron. Tabitha Soren informó sobre lo acontecido ese día en el juicio de O.J. El detective Fuhrman había sido interrogado por utilizar términos racistas en su trabajo en un intento de los abogados de la defensa por establecer un caso de conspiración. El cabeza rapada meneó la cabeza con una mueca de desdén y le dio un golpe a Bobby en el muslo.
—¿Te crees esta basura? —preguntó—. No hay manera de que no lo haya hecho. Mira sus ojos. No tienen blanco, son toda oscuridad. Como… como los de un… —Miró fijamente la pantalla, con párpados pesados. Bobby se inclinó hacia adelante para ver si se había quedado dormido y luego aventuró el final de la oración.
—¿Tiburón? —sugirió.
Cort abrió grandes los ojos y chasqueó los dedos.
—Ah, mierda, sí, eso es. Estaba pensando en un chimpancé, pero un tiburón. Mierda, claro. De todas maneras, espero que todavía ahorquen a la gente en California. ¿No te parece?
Bobby no sentía los pies, ni las manos, los brazos ni las piernas. No podía sentir su cara. Por un minuto, tuvo la sensación de no estar ahí. Quizás no estaba. Tal vez había patinado en la nieve y había chocado la camioneta y nada de esto estaba sucediendo. De hecho, ahora mismo podría estar en una cama de hospital mientras su cerebro en coma inventaba todo el asunto. Ni intento de homicidio. Ni cómplice de intento de homicidio. Solo muerte cerebral. El sonido intenso del bajo volvió a retumbar desde el televisor. Cort movió la cabeza y cantó la letra de Warning, de Biggie Small. Luego miró sobre su hombro hacia el pasillo por el que había desaparecido Aaron y volvió a bajar el volumen. Bobby recuperó de pronto la sensibilidad en sus extremidades y caminó por el pasillo en busca de Aaron mientras el agua en la pipa burbujeaba a sus espaldas.
Aaron se enjuagó la espuma de las manos. El drenaje era lento y el agua se convertía en una sopa roja y blanca antes de escurrirse. Se inspeccionó las uñas. Bobby no se había dado cuenta de que las tenía tan largas. Recordó un programa que había visto en el que los presos se dejaban las uñas largas y se las limaban en punta. Se estremeció.
—¿Estás bien? —preguntó Aaron.
—¿Dónde estamos? ¿Quién es ese tipo?
Aaron siseó entre dientes.
—Un pendejo. No tiene dignidad. Si no fuera por su tío lo molería a palos. Se lo debo. Por eso me estoy quedando un tiempo con él.
—¿Qué le debes al tío? —inquirió Bobby. Aunque quería saber, temía la respuesta.
—Nada. Todo —respondió Aaron—. Todo depende de quién pregunte. Él me introdujo en la hermandad. Me mantuvo a salvo.
—¿La hermandad? —repitió Bobby en voz más alta—. ¿Te escuchas? No puedo creerlo. ¿Con quién estoy hablando? Tengo que salir de aquí.
—¿Y adónde vas a ir, Bobby?
Aaron se echó agua en la cara y buscó una toalla, pero no había nada en el toallero. Cuando tomó el dobladillo de su camiseta para llevárselo a la cara, vio las manchas de sangre de cuando había limpiado el inhalador de Bobby. Se quitó la camiseta y se secó la cara con una parte limpia. Su pecho y su espalda estaban cubiertos de acné y Bobby supuso que alguien adentro le había conseguido esteroides. Aaron se volvió para hacer pis. Tenía el número 88 tatuado en ambos omóplatos y marcas de cigarrillos entre los granos de la espalda que formaban cicatrices redondas y en relieve. Alguien lo había usado de cenicero.
Cuando se volteó, los ojos de Bobby se dirigieron a la gran esvástica en su esternón; los brazos de la cruz se doblaban en el pecho. Aaron caminó hacia él y Bobby retrocedió hasta chocar contra la pared en el estrecho pasillo. Aaron se apoyó contra el vano de la puerta. Su expresión se suavizó.
—Escucha, lamento haberme ido al carajo allá abajo. Sé que estás asustado, pero aquí estás a salvo. Siempre estás a salvo cuando yo estoy cerca. Te debo al menos eso. Descansaremos un poco y resolveremos las cosas en la mañana. Te prometo, todo estará bien. Ahora ve a comer algo de pizza antes de que ese idiota se la termine. —Bobby abrió la boca para protestar pero Aaron le dio una palmada en la mejilla, pasó junto a él y caminó hacia otra puerta al final del pasillo.
Por un instante, Bobby se sintió furioso, mucho más furioso que asustado. Cuando Aaron le dio la palmada en la mejilla, había tenido ganas de tomarlo del cuello y gritarle en la cara. Había querido apretárselo hasta encontrar la enorme nuez de Adán que solía subir y bajar en el cuello escuálido de ese chico a quien Bobby siempre tenía que calmar cuando la hierba lo inducía a un perpetuo estado de paranoia. Nunca había sido al revés. Por supuesto, Aaron estaba borracho, pero debajo de toda esa calma escalofriante, tenía que estar ese mismo chico aterrado.
Pero no estaba ahí. Sus ojos eran tan fríos como su color azul hielo. Aaron llevaba menos de veinticuatro horas fuera de la cárcel y casi había matado a alguien. Ahora quería pizza. La prisión había creado al Aaron de Prisión, y el Aaron de Prisión hacía lo que pensaba que tenía que hacer, supuestamente, para proteger a ambos. O lo disfrutaba, o no le importaba tener que volver si los atrapaban, o alguna versión retorcida de ambas. La idea hizo que Bobby volviera a sentir pánico.
Regresó por el pasillo. ¿Habría un teléfono en este tugurio? Debía llamar a Isabel. Vio uno en la pared de la cocina, junto a la sala de estar, y caminó hacia allí; luego se detuvo.
Aaron tenía razón. ¿Adónde iría? ¿Qué diría? ¿Qué podría hacer Isabel?
Imaginó una vez más a la madre del chico; lo que menos quería era comer. Regresó para decirle a Aaron que se comiera él esa pizza de mierda, pero Aaron estaba tendido en una cama individual en la habitación al fondo del pasillo, completamente inconsciente. Quizás sí estaba asustado y simular que no lo estaba lo había agotado. O tal vez estaba más borracho de lo que Bobby había pensado al principio y simplemente se había desmayado. Bobby se detuvo al pie de la cama y lo miró con fijeza; luego dejó que sus ojos se relajaran, como había hecho con las imágenes tridimensionales que había visto en el centro comercial, que se suponía se convertían en delfines. No estaba seguro de por qué miraba a Aaron de esa manera en ese momento, ni tampoco sabía qué esperaba ver. Tampoco había visto nunca los delfines que se suponía que vería en aquellas imágenes. Solo le habían hecho doler la cabeza.
Tres años atrás, Bobby había esperado más de treinta minutos para ver a Aaron. Había sido en su primera semana en prisión. La fila de visitas era larga y apestaba a una mezcla de perfumes y fragancias corporales diferentes que olía a la misma mierda que usaba Isabel cuando salía de noche. Cuando Bobby vio que no había otros hombres allí, le preocupó que pudieran pensar que él y Aaron eran una pareja, y se sintió culpable por pensar en lo que la gente pensaría de él y no en lo que eso podría significar para Aaron. Culpa o no culpa, egoísta o no, el sentimiento lo urgió a marcharse, pero justo cuando acababa de voltearse, un oficial hizo pasar a todos por un detector de metales y los guio hasta las cabinas de visitas.
Una mujer bastante atractiva se sentó junto a él. Las rodillas de Bobby chocaban contra el fondo de la pared divisora. Ella lo miró con fijeza y él supo, simplemente supo, que la mujer también se estaba preguntando qué hacia un tipo visitando a otro tipo en una cárcel de hombres. Bobby enroscó el cable del teléfono alrededor de su pulgar hasta que la punta del dedo se puso roja. El grueso cristal de seguridad tenía huellas de manos. Huellas dactilares. Manchas grises de lápiz labial. Se preguntó si la mujer a su lado besaría la ventana o intentaría tocar las manos a través de ella, o si quizás sacaría una teta y la aplastaría contra el Plexiglás mientras su hombre presionaba la palma de su mano contra el cristal. Bobby advirtió que sus propias palmas estaban húmedas. No sabía por qué estaba tan nervioso. Aaron solo había estado adentro una semana. Estaría bien.
Entonces se abrió la puerta de acero con un chillido y lo vio aparecer con un guardia, quien lo guiaba de un codo huesudo. Aaron parecía nadar dentro de su mono naranja y avanzó con la cabeza gacha y cojeando.
Tenía un ojo morado y cerrado por la hinchazón. Una cadena de pequeños moretones recorría su cuello, y por un lado de la cabeza, donde le habían arrancado algo de cabello, le bajaba una cremallera de suturas. Se arrastró hasta la ventana y se dispuso a sentarse, pero no pudo. Mantuvo el culo suspendido en el aire hasta que sus piernas empezaron a temblar. Apretó sus labios hinchados y gotas de sudor brotaron en su frente a causa del esfuerzo. Se rindió y apoyó una rodilla en el taburete mientras ambos tomaban los teléfonos.
—Hola, hermano —dijo Bobby.
Una lágrima se deslizó del ojo sano de Aaron.
—No vuelvas nunca más por aquí —pronunció.
Las palabras sonaron suaves y húmedas. Sus dientes delanteros habían desaparecido. Colgó el teléfono y caminó de regreso adonde estaba el guardia. Bobby lo llamó y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, presionó la palma de una mano contra el cristal. Se dio cuenta de que la mujer a su lado lo miraba fijamente. Bobby miró más allá de ella para ver a su hombre, quien observaba a Aaron por encima del hombro. Apartó la mano al tomar conciencia de que bien podría haber hecho ganar a Aaron otra ronda de lo que ya había recibido. La puerta se cerró con un golpe. Bobby se quedó mirándola hasta que sus ojos se relajaron y su atención se concentró en la huella grasienta de su propia mano, indistinguible de los demás rastros de intentos inútiles por conectar, salvo por su frescura. Borró la huella con la manga y se marchó.
Bobby intentó regresar en otra ocasión, pero no estaba en la lista después de ese día. Ni ninguno de los días siguientes.
Sus cartas quedaron sin respuesta. Los días se convirtieron en meses. Tres años. Un fragmento de tiempo que parecía una eternidad y a la vez no tanto. Suficiente para desdibujar los contornos del aspecto de alguien, aunque fuera un poco. Suficiente para que, aunque Bobby creyera recordar exactamente cómo sonaba la voz de Aaron, después de un tiempo ya no confiara mucho en su recuerdo. Suficiente para que al ver a Aaron en el estacionamiento por primera vez después de todos esos años, pasara caminando junto a él sin reconocerlo.
Aaron roncaba. Bobby atravesó la habitación y descorrió las cortinas de las ventanas. Miró hacia la calle como había hecho Aaron, supuestamente buscando lo mismo. Pero no había ningún coche de policía patrullando las calles. No se veía ningún coche. La nieve se había apilado con rapidez y no se alcanzaba a distinguir la calle de la acera. Caminó hasta el pie de la cama y se acurrucó en el suelo.
Cuando él tenía siete u ocho años, la maestra les había dicho con una semana o algo más de anticipación que la feria del libro iba a llegar a la escuela. Su madre solía darle el dinero justo para el almuerzo, pero cuando llegaba la feria del libro, Bobby comía lo mínimo que podía soportar esa semana y buscaba monedas extras por todo el apartamento. Ver el camión detenerse y descargar las estanterías de metal plegables le generaba muchísimo entusiasmo.
Siempre iba directamente a comprar los libros de Elige tu Propia Aventura. Nunca tenía dinero para más de uno, o tal vez dos, pero uno de esos era como cuatro o cinco libros en uno, si lo elegía bien. Eran libros de fantasía llenos de dragones con los colores del arco iris y caballeros oscuros.
¿Entras en una cueva oscura con una antorcha o das la vuelta y subes el sendero de la montaña con toda clase de monstruos malvados? Bobby eligió la cueva. En ningún lado decía que había monstruos allí adentro, así que pensó que era segura.
La cueva terminó matándolo. Una cagada, tuvo que empezar todo de nuevo.
La adrenalina se agotó por fin y se sintió exhausto. Le pesaban los párpados. Mientras se dormía, imaginó que llegaba a una página en la que tenía que tomar una decisión.
Elige tu propia aventura. Si quieres que el cabeza rapada de tu mejor amigo se enfrente a un pandillero, voltea la página para ver qué pasa a continuación. Si quieres seguir hasta el próximo destino y no verlo matar a nadie, ve a la página noventa y tres.