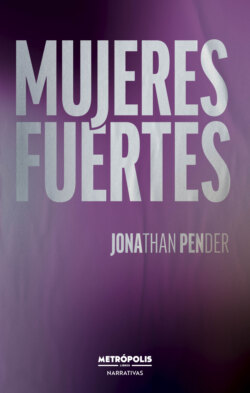Читать книгу Mujeres fuertes - Jonathan Pender - Страница 7
II. La historia de Laura
«De vez en cuando, mamá»
Оглавление«Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.»
ALMENDRA, «Plegaria para un niño dormido», Almendra, 1969, letra de Luis Alberto Spinetta.
Luis Alberto, así se iba a llamar. Fue idea de Ezequiel, mi único hijo varón hasta entonces. Estaba ilusionado con la idea de tener un hermano, amaba a sus hermanas “pero no es lo mismo”, decía con siete años.
Él fue quien propuso los nombres, por mi papá y el de Oscar, mi compañero de vida. Por el Flaco y su “Plegaria para un niño dormido”.
No creo en las mitades ni complementos, valgo por mí misma. La vida me puso en ese lugar, me obligó a tomar fuerza de un suspiro y andar. Pero es real que juntos todo es más fácil.
Nos conocimos de casualidad y terminamos casados por su insistencia. Me crie en la entrada del pueblo en una casa de piedra con puertas altas y techo de chapa a la vista. Las paredes pintadas de verde manzana eran la inconfundible referencia para quienes iban por primera vez. Afuera siempre estaba estacionado el camión de papá y el Falcon amarillo, raro para la época, poco común. Por alguna razón siempre nos miraban, o por lo llamativo del color o por los gritos e insultos que nos decía.
Así y todo me pareció buena idea que mi hijo llevara su nombre. No le guardo rencor, pude silenciar sus maltratos y golpes en algún lugar lejano de mi ser. Oscar ayudó. Nos casamos casi sin conocernos, poco sabíamos uno del otro, podría haber salido mal pero tuvimos suerte. Con él conocí el amor protector, bajé la guardia. Entendí que hay otros modos, entendí que el amor sana.
Mi madre, parca y poco cariñosa pero muy presente. No recuerdo mucho de ella. Fue quien recibió la mayoría de los golpes, anteponía su cuerpo y alma, como su nombre. Supo ser y construir un mundo de fantasía ante el dolor y la violencia.
Para Navidad no había regalos, tampoco los pedíamos. Con la tía Edith nos hacían un rodete para que estuviéramos lindas, pero no era cualquier rodete, era grande, pomposo, de esos que usaban las novias para dar el sí. Menos en mi casamiento, no fui de esas, no quería ser como todas, por primera vez en la vida era la protagonista y pretendía lucirme. Lacio con rulos en las puntas y un tocado soñado, simple pero muy vistoso. Aún lo conservo.
Cada tanto en el pueblo se organizan desfiles a beneficio y me piden el vestido y yo, encantada. Está intacto, ojalá me entrara, pero mi cuerpo guarda los rastros de cuatro embarazos. No tenía cola, no me gustaba. Unas pintitas sutiles se desprenden desde el escote hasta llegar al suelo cual enamorada del muro.
Es lindo que lo modelen, a mis tres hijos les encanta verlo. Oscar siempre es el conductor del evento, tiene una voz excitante. Me enciende. Es como el Badía del pueblo, pero pelado y panzón. Pueblo chico, infierno grande, dicen. Un pueblo tras las sierras, perdido en medio de la nada. El rocío de las mañanas, la tierra húmeda, el afilador de cuchillos, el lechero. “Compramos baterías, chapas y motores.”
Macarena, la más grande, dice que nunca se va a casar, pero que si lo llegara a hacer, le gustaría usarlo. Lo que decida va estar bien, siempre. Los hijos son de la vida, nosotros solo somos un colchón que aliviana la caída. Me encantaría que no sufrieran, pero es imposible, a golpes se hacen las personas, y ellos no están exentos.
De la casa salíamos lo justo y necesario, nunca solas. Como hermana mayor era la responsable, aunque no tuviera nada que ver. Ir al kiosco de don Cholito, de las pocas salidas permitidas. Era un lugar grande, oscuro y con olor a humedad. Las golosinas te las daba en sobrecitos que él mismo hacía con el papel que envolvía los atados de cigarrillo. Siempre de más.
Lo recuerdo viejo, pero no lo era. Se mezcla pasado con presente. Ezequiel dice que es su amigo, va todos los días, inventa excusas para hacerlo: sacar fotocopias, inflar la bici o la pelota e incluso tomar mate.
Hace poco le regaló una pelota Penalti, “me dijo que la cuidara porque el Diego hizo un gol con esta, Laura”. De vez en cuando, mamá. Aparentemente, en medio del partido, se fue para la tribuna y Cholito la agarró. Incomprobable, pero es una historia tierna. Me preocupo por que conserven la inocencia y crean en las relaciones humanas, en el otro, total, para conocer la mierda del mundo van a tener tiempo. No quiero ni pretendo que se saquen dieces o sean abanderados, prefiero que entiendan que somos relaciones. Que nada se logra con odio o rencor.
Trato de ser la adulta que necesité cuando era niña, de escucharlos y acompañarlos en cada momento. De interpretar sus silencios, sus enojos y potenciar sus alegrías. Con Oscar nos prendemos en todas, si hay un acto en el jardín, ahí estamos bailando o actuando para ayudar a recaudar fondos.
No son perfectos y es lo mejor. En sus contradicciones encuentro la tranquilidad y la motivación para acompañarlos con respeto y sin juzgarlos. No preguntamos ni nos metemos en nada que no quieran contar, no los exponemos ni mucho menos empujamos al abismo. Los abrazamos y escuchamos, el resto lo hacen ellos.
Quizás soy un poco más metida y trato de que me cuenten algunas cosas más, pero siempre es lo mismo: “Basta, Laura”. De vez en cuando, mamá.
“De vez en cuando, mamá.” Así les digo cada vez que me llaman por mi nombre. Es que mi mayor logro en la vida es haber formado una familia sana y honesta después de tanto caos, maltrato y dolor.
De vez en cuando, mamá.
Oscar y la maternidad fueron la excusa para validar mi salida de una casa en la que solo había violencia. Donde las mujeres estábamos al servicio de mi papá. Él, mamá y Carlos, mi hermano menor, comían en la mesa del living. Mis dos hermanas y yo, en la cocina. Los espacios estaban divididos por un espejo por el cual nos controlaba. Si alguna no comía o hacía algo indebido, nos gritaba. Todo lo veía.
También nos avisaba mediante el espejo, golpeando su vaso vacío contra la mesa, que teníamos que servirle nuevamente caña de durazno. Así por mucho tiempo, hasta que una vez, sin mediar motivos, solo quedaron comiendo en la mesa del living él y Carlos, que solo tenía ocho años. Lloraba, no quería cenar con papá, pero no había posibilidades de elegir. Mamá le explicaba que una vez que terminara, podían volver a jugar juntos.
Mi hija Agustina, la más chica hasta entonces, le tiene miedo a la oscuridad y a la noche, cuando se levanta para ir al baño, se para en la puerta de mi habitación y dice:
—Ma, ¿puedo ir al baño?
—Sí, hija, prendete la luz.
—Sí. ¿Vos me cuidás?
—Sí, yo te cuido.
Mi infancia fue distinta. Creo que detesto los gritos y las peleas por eso. Nacer bajo un techo de chapa a veces quema y no solo en verano. La violencia no es el medio, nunca. Jamás. Los golpes son balas que atraviesan los abrazos. No recuerdo que me abrazaran mucho.
Ir a la escuela nos daba terror, aunque fuera de los pocos lugares seguros. Irnos significaba que mamá se quedara sola, y eso no era bueno.
“Ahora, cuando se vayan, la mato, la mato a golpes. Cuando vuelvan, va a estar muerta.”
VA-A-ESTAR-MUERTA.
VA-A-ES-TAR-MUER-TA.
MUER-TA.
Imposible concentrarse y aprender algo. Las peores cinco horas de mi vida, creo que las de mis hermanos también. Digo “creo” porque nunca lo hablamos, de eso no se hablaba. Ahora tampoco. Silencios de familia que laten en las sombras. En mi casa pesaron más los silencios que las palabras. Sonaba el timbre y salíamos corriendo, disparados, desesperados por llegar y encontrarla viva.
VA-A-ESTAR-MUERTA.
Finalmente no lo estaba. No solo era borracho, también era violento. Por suerte mamá murió de cáncer y no molida a golpes. Escapó a tiempo, justo días después de mi casamiento. Esperó a que todas estuviéramos fuera de la casa para irse y no volver.
Los cigarrillos Camel fueron la excusa para que Oscar se animara a hablarme, no por mí, por papá. Yo no fumaba, pero me gustaba hacerme la canchera con una remera con los camellos. Era mi mayor acto de rebeldía. Ese día nos encontramos “por casualidad” en la puerta de don Cholito. Era evidente que tenía onda conmigo, por eso mis hermanas le hicieron la pata para coincidir.
Después de ese encuentro, el cual recuerdo incómodo, no hay mucho más para contar. Nos pusimos de novios y pasó de mirarme apoyado en el palo que estaba en la puerta del club de al lado de mi casa a hacerlo pero desde adentro. Con papá no había medias tintas.
Ni hablar de salir, ir al cine o hacer el novio. Esas cosas no pasaban. Todo puertas adentro, jugando al chinchón y tomando, los varones, caña de durazno. Y como siempre las mujeres, cuando él golpeaba el vaso contra la mesa, teníamos la obligación de volver a servirlo de inmediato.
A los pocos meses nos casamos y todo fue distinto. Ahí nació la magia y el renacer de uno sobre el otro. El encuentro de dos cuerpos que se deseaban. La noche de bodas fue el comienzo, la búsqueda, las subidas y caídas. Fue la liberación y la entrada a un mundo desconocido hasta entonces.
Podría no haber funcionado.
En ese tiempo se estilaba tener hijos rápido, era inconcebible que una mujer recién casada no quedara embarazada. Nuestro caso fue distinto, pasaron algunos años hasta que llegó Macarena, la primera de cuatro.
Nació estornudando y con la nariz sangrando, tiempo después nos íbamos a enterar de que tenía una vena floja. Bastaba un estornudo para que su cara pecosa se volviera aún más roja. El problema se solucionó cuando la cauterizaron.
Como si lo hubiéramos planeado, cada año y medio nacía uno de los chicos: primero Macarena, después Ezequiel y luego Agustina. Finalmente, Luis Alberto.
La maternidad es un camino personal, de aciertos, dudas y errores. No existe la perfección, ni las fórmulas, recetas o estándares. Se trata de estar a la altura de las realidades de cada uno para acompañarlos a ser, sin rótulos ni presiones. Aprendemos juntos, tienen mi sangre pero no me pertenecen, no son mi propiedad. Tienen mi amor y les doy alas para que vuelen y sean quienes deseen ser.
Habíamos cerrado la fábrica, éramos jóvenes, pero el bolsillo no daba para más. Sin embargo, cuando lo supimos fuimos felices. Más. Sobre todo Ezequiel, que reforzó su entusiasmo cuando nos enteramos de que nacería el día de su cumpleaños.
Ya estaba canchera, ser mamá de tres me había vuelto todo terreno. Por un tiempo no trabajé. Siempre activa, con el maletín a cuestas, montada en mis tacos, haciendo lo que más amo en el mundo. Aprendí a ser podóloga mirando a mamá y con el tiempo, ya casada, pude estudiar.
Tenía nombre y padrinos. Un bolso hermoso con ropita lo esperaba para darle calor. Un día lo dejé de sentir, le dije a Oscar y fuimos al doctor. Dijeron que estaba todo bien, faltaba una semana para que naciera. Interminable se hizo, no estaba tranquila. Algo en mí ya no latía.
No latía porque estaba muerto y no se animaron a decirlo, prefirieron sostener la farsa en vez de hacerse cargo. Una semana con el nene muerto dentro de mí, una semana en la que el cuerpo dio señales. Una semana en la que marcó el fin de mi vida, ya nada volvió a ser como antes, todavía pago los costos de tremendo dolor.
Nos internamos en la misma clínica de siempre, el obstetra y la partera también eran los mismos, ¿cómo iba a dudar?, ¿cómo desconfiar? Fue el 11 de marzo a las diez de la mañana, justo el día del cumpleaños número ocho de Ezequiel. La vida y la muerte me atravesaron cual boomerang, la diferencia es que esa vez parí muerte, oscuridad. No di a luz.
Siempre pensé que la muerte sería más simple si no tuviera tanta carga simbólica detrás, el ritual desgasta más que la propia pérdida, como si con eso no fuera suficiente. Sin embargo, la muerte de un hijo no se compara con nada, no hay ceremonia ni terapia que ayuden a materializar el dolor. Un sentimiento abstracto invadió mi cuerpo para siempre. Imposible darle forma.
El aire estaba tenso, enviciado. Hasta entonces todo seguía el curso de un parto normal, pero lo que menos había era disfrute. Los chicos se quedaron con su abuela, algo andaba mal, podía sentirlo y no quería exponerlos. Fuimos solos con Oscar.
Los procedimientos fueron los de siempre, goteo hasta que comenzaron las contracciones. Sí, contracciones. El bebé quería salir, pero estaba muerto. Fui inducida y expuesta a un laberinto del cual la salida no dependía de mí. Hoy lo llaman violencia obstétrica, hasta hay una ley. Nos llevaron a la sala de parto y parí, pujé tanto como pude. “Pujá, mami, que ya casi, pujá que ya casi.”
Luis Alberto nació muerto por parto natural, la autopsia demostró que hacía una semana lo estaba, producto de un paro cardiorrespiratorio que podría haber sido evitado con una cesárea. Mi vida también corrió peligro, los signos vitales ya estaban agotados y el corazón latía muy lento.
Lo que se suponía una fiesta terminó siendo la peor pesadilla, una historia que lastima, y aunque con el paso del tiempo intentamos sanar, resulta cada vez más difícil.
No lo conocí, no dejaron que lo viera, solo pude contemplar a lo lejos su cabecita colorada. No sé si realmente lo vi o fue producto de los efectos de la anestesia. Me gusta creer que lo hice, que por al menos unos instantes fui su madre. Ni siquiera recuerdo el olor de su piel, sus manitos, su llanto. No lloró.
Se lo llevaron junto a Oscar para darle la noticia. “El bebé nació muerto.”
Aún recuerdo sus ojos profundos con forma de girasol llenos de lágrimas, su labio inferior lastimado de tanta fricción contenida, sus manos temblando como cuando nos casamos.
Mientras nosotros vivíamos esta historia, en lo de mi suegra le festejaban el cumpleaños a Ezequiel. De a poco se fue corriendo la noticia, no existían los celulares y no estaba en los planes que algo así sucediera. Presentía lo peor, pero deseaba estar equivocada.
Decidimos que continuaran con el festejo, yo no, ellos decidieron. Yo estaba muerta en vida, rota, perdida y sin ganas de seguir respirando. Ni los sedantes lograban tranquilizarme. Me sentía como un perro asustado por los cohetes en Navidad.
Mientras unos festejaban, otros me asistían y otros se ocupaban de los trámites, la burocracia de la muerte. La partida, el cajón y el velorio. El ritual. Lo velamos, un rato, lo que la ley permite.
¿Qué sabe la ley de tiempos? ¿Qué entiende de pérdida? Del dolor de una madre que parió a su hijo muerto. Si parir un bebé con vida es doloroso…
Pedí conocerlo. Oscar me llevó caminando, en camisón y toda despeinada a la sala velatoria. Cuando entramos le pusieron la tapa al cajón. Quisieron cuidarme, lo entiendo, pero hoy lo sufro. No lo vi. No lo conocí. ¿Se puede extrañar lo desconocido?
Todo fue muy rápido. Al rato llegó el cura párroco del pueblo a darle la extremaunción a su alma pura, coartada por la mala praxis. Una vida esperada.
NN y sus apellidos. Nunca Nacido. Así dice la placa de su tumba, es lo que permite la ley. ¿Qué entiende la ley del dolor de una madre? Mi dolor más grande es que no dejen que reconozcamos en un cacho de piedra tallada su nombre que soñamos: Luis Alberto.
¿Qué entiende la ley de amor? ¿De dolor? ¿De necesidad?
Para la ley eso no significa nada, mi hijo tampoco. Para mí es la paz y tranquilidad que necesito.
Oscar me acompañó en todo momento, no cualquier persona se lo banca. Éramos un matrimonio joven, en construcción, los chicos eran chicos y el futuro era algo incierto y poco agradable.
Durante largos meses, no sé cuántos, vestí el mismo camisón. Era de esos que están diseñados para las madres que amamantan, con el pecho desmontable. ¿Quién les explicaba a mis tetas que esa leche no la iba a tomar nadie? Que no había bebé para amamantar. Mi cuerpo no se había enterado de la muerte y la seguía generando. Me hubiera encantado arrancarme las tetas. Bañarme era un calvario, una catarata de leche se desprendía hasta mezclarse con el agua y perderse por el desagüe.
El doctor, otro, sugirió que las masajeara y me ordeñara cual vaca. Lo hice y la leche se la regalé a Elvira, la vecina que también había parido, solo que su hija había nacido viva. Desde ese día comprendí que no siempre los nacimientos son sinónimo de dar vida. Luz. A veces parimos dolor, muerte.
Me ahoga la idea de pensar que sufrió, se suponía que mi vientre era el lugar seguro para que creciera. Durante mucho tiempo me martirizó la idea de no haber sido suficiente para mantenerlo con vida. De quedarme con la duda y no salir corriendo en busca de otra opinión médica. Confié.
¿Por qué él y no yo?
Si sabían que estaba muerto, por qué hicieron que lo pariera naturalmente. Hay que ser mala persona para intentar salvarse el pellejo a costa del dolor ajeno. No lo conocí, no lo vi, pero sé que desde ese día una parte de mí fue enterrada en ese cajón. Soy ese cajón que lo abraza y cuida por la eternidad.
Esos meses de profunda oscuridad caminé perdida, pero de la mano de mi compañero de vida, él me sostuvo. Ahora también. Por un tiempo los chicos no vivieron con nosotros, no los podía ver. No eran ellos, era yo. No veía la salida y estaba atrapada en un vaivén de emociones.
Fueron rotando, de casa en casa, estudiando y haciendo lo mejor que pudieron. Imposible exigirles tanto. Nunca, jamás, ni de grandes, me juzgaron. Siempre que intentaba ponerme de pie, los pechos goteando me recordaban su ausencia.
Una mañana de verano me levanté llorando y fui al baño a lavarme la cara, detrás apareció Ezequiel y me dijo: “Mamá, te extraño, soñé que volvíamos a jugar a la pelota en la plaza”. En ese momento entendí que desde entonces era madre de cuatro, aunque solo pudiera ver a tres. Que tenía que seguir por ellos, porque eran chicos, porque no tenían la culpa de lo sucedido. Necesitaban a su mamá.
Mientras lo decía, recordé mis noches de llanto bajo las sábanas, escuchando cómo papá mataba a golpes a mamá. VA-A-ESTAR-MUERTA. Juré que ellos iban a tenerme en todo momento, que mi dolor tenía que aprender a convivir con otras realidades. De a poco me incorporé a un mundo que me miraba con pena.
Y así pasó el primer año, lento como las películas francesas, triste como Diario de una pasión. Seguí llorando, pero de a poco me fui animando a hablar del tema. A buscar refugio en los miles de faros que marcaban el camino.
Pasó un año, Eze cumplía nueve, puse lo mejor y organicé una fiesta con sus amigos del barrio. Procuré que todo saliera lindo y tuviera un bonito día, lo merecía. Pero no fue posible, ni bien comenzaron a llegar los invitados se subió a la bicicleta y escapó.
Había perdido a un hijo y ellos, a un hermano y, junto con él, la fecha de su cumpleaños. Ese día en el que todo es diferente, ese día en el que sos especial. Desde entonces, año tras año, tratamos de respetar el dolor y celebrar sin presiones.
No soy la mejor mamá, lejos estoy de eso, pero trato de darles más de lo que me dieron. De aprender y escucharlos, de modificar mis acciones cuando no estoy en lo correcto. Cuando aprendí que nadie tiene un manual para ser la mejor y que equivocarse es parte del proceso, todo fluyó. Los aciertos están al mismo nivel que las equivocaciones, pero tengo el deseo profundo de que su vida sea feliz.
No puedo evitar que sufran, si puedo estar para sostenerlos en la caída. Ellos lo hicieron por mí durante muchos años, entendieron sin reclamos.
El amor nos hace más fuertes. El amor nos retroalimenta.
Cada 11 de marzo pierdo un hijo. A veces me da miedo ser feliz, más que miedo, culpa. Me asusta reír, descubrir que aún podemos ser eso que tanto soñé. Que aún lo somos. Cada 11 de marzo vuelvo a parir dolor y muerte, mis pechos recuerdan que no hay bebé para amamantar. Cada 11 de marzo intento sonreír y celebrarlos. Cada 11 de marzo nos abrazamos cósmicamente.