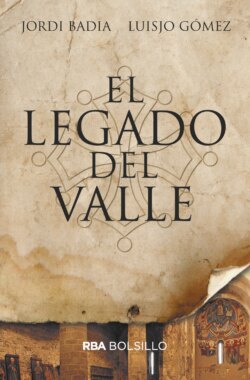Читать книгу El legado del valle - Jordi Badia - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеUno acaba por acostumbrarse.
Al ruido ensordecedor que se clava en el cerebro; casi en el pensamiento. A la incomodidad, a la falta de espacio. Al leve pero incesante dolor de nuca.
Me despertó el singular sonido, discreto y breve. Se iluminó el icono correspondiente. Debía abrocharme el cinturón de seguridad. Entreabrí un ojo para consultar mi reloj: en España, las once y media de la noche. Había pasado la mayor parte del tiempo dormido, cansado por la pesadez de la conexión en Heathrow, tras once horas de vuelo desde que partiera de Kampala, donde viví otra caótica espera en el aeropuerto de Entebbe.
Sí, uno acaba por acostumbrarse a eso y a mucho más, pero nunca a la añoranza.
A pesar de estar próximo el aterrizaje, no se advertían luces desde las alturas. «Estará nublado», me dije con la mirada perdida en la ventanilla. La azafata retiró y plegó mi bandeja.
—Qué estupidez —murmuré.
—Es la normativa, señor.
—Disculpe, no me dirigía a usted, hablaba solo —respondí azorado.
Sí; lo de la estupidez iba por mí mismo. Porque ya me invadía la nostalgia cuando tan sólo dos días me separaban de mi hogar: Uganda; el hotel Kabalega, a pocos kilómetros de Butiaba, en la ribera oriental del lago Alberto.
Inadvertido paraíso. Un acogedor establecimiento que hospeda adinerados occidentales con sed de aventuras y de nuevas experiencias. En mi opinión, el perfil de nuestra clientela se corresponde con esnobs insatisfechos que, con la excusa de ver cuatro gorilas entre ríos caudalosos, desean convivir con la miseria. Quizás ello les haga sentirse más reconfortados cuando regresan a sus lugares de origen.
El hotel se nutre del turismo que atrae el propio encanto del lago (cuya orilla occidental pertenece ya a la República Democrática del Congo), situado a medio camino entre los parques nacionales del suroeste: Bwindi y Mgahinga, última reserva mundial de gorilas en libertad; y el del norte, las cataratas Murchison, también denominado parque nacional Kabalega (de ahí el nombre de nuestro hotel).
Millares de especies en un gigantesco ecosistema que conforma un escenario único, tanto como la singularidad de las vivencias que se sienten ahí.
Descendíamos. Todo vibraba. Parecía que viajáramos en un todoterreno. Volvió a oírse el mismo tono de aviso, otra vez acompañado por el parpadeo del símbolo correspondiente.
Extraño. Jamás me sentía así en mis habituales viajes a Londres, para informar a los propietarios del hotel. Con toda seguridad, tantos años sin pisar suelo español me invitaban ahora a la reflexión.
Y mis pensamientos desgranaban mi propia historia; recordaba etapas, repasaba pasajes, rescataba anécdotas que parecían olvidadas por la lejanía, entre sacudidas y vaivenes, a través de nubes cuyo vapor quedaba misteriosamente iluminado por el foco del ala, y que se rendían al descenso del avión.
Mi memoria evocó sensaciones vividas el día en que recibí una oferta de trabajo de la Universidad Central, donde cursé mis estudios empresariales. Eso cambiaría mi vida.
Acepté sin dudar, a mis veintiséis años, el reto de dirigir un plan de negocio en Uganda, a pesar de los conflictos que azotaban el país. Un proyecto basado en la construcción de un hotel y su consolidación dentro del mercado turístico, con dos únicos operadores, uno en Londres y otro en Nueva York.
No había regresado desde entonces, cuando me alejé de una ciudad que ya no sentía mía, de un pasado que también me parecía ajeno y que ahora se revolvía en mi interior.
De repente se apagaron las luces interiores y se dejó oír el piano de Bill Evans: Minha, All mine. Como amante del jazz, conocía ese tema de triste registro, cuyos acordes amenizaron la contemplación del espectáculo: una ciudad radiante que al principio apenas se percibía entre nubarrones intermitentes, hasta que por fin se presentó iluminada, nítida y esplendorosa; una urbe de trazo perfecto.
«Señores pasajeros, en diez minutos aterrizaremos en el aeropuerto de El Prat. La temperatura en Barcelona es de diecinueve grados y el cielo está ligeramente nublado.»
¿Cómo sería ahora Barcelona?
Antes de encontrar una respuesta, un nuevo control de aduana. Molesto, como todos. Un imperativo donde debía separarme de los míos en un pasillo que finalizaba bifurcado: el de los ciudadanos de la Europa comunitaria y el de otros países. Observé con disimulo a quienes se apartaban de mí, aquellos a los que, sin importarme su origen o raza, considero más próximos: mis hermanos africanos. En sus ojos siempre encuentro miradas de incertidumbre, por el miedo que arrastran a sus espaldas. Esa expresión sufrida que parecen llevar escrita en sus genes, adherida a sus pupilas vacilantes que imploran constantemente ayuda desde la más absoluta dignidad.
—Bienvenido.
El agente me saludó con las primeras palabras que oía pronunciar en español en mucho tiempo. Demasiado tiempo.
A cada paso, mi mochila golpeaba con alguno de los que aguardaban a sus amigos o familiares, con la inquietud del ansiado reencuentro.
—Nunca me espera nadie —musité mientras me dirigía hacia la parada de taxis, donde me reencontré con uno de esos rasgos imborrables que señalan de forma inequívoca los lugares: ahí estaban los taxis bicolores barceloneses.
—Al hotel Hilton, por favor —indiqué al cerrar la portezuela.
Fue arrancar y recibir uno de esos mensajes estériles: «Vodafone le da la bienvenida a España. Gracias». Aproveché para comprobar en mi móvil la hora en que estaba citado al día siguiente: Notaría Gabarró, viernes 15 de octubre, a las once de la mañana. Eso me permitía no tener que madrugar.
—¡Bien! —murmuré.
—¿Decía? —preguntó el taxista mientras me escrutaba por el retrovisor.
«Otra vez», pensé.
—Nada, perdone; hablaba solo.
—Eso es que está usted cansado, seguro que viene de lejos.
—Cierto —sonreí—. Ha dado usted en el clavo: me siento cansado y vengo de lejos.
—¿De dónde viene usted?
—De África, de Uganda.
—¡Caramba! —exclamó el hombre, que tal vez ni sabía dónde estaba ese país—. Unas buenas vacaciones.
—Nada de vacaciones. Trabajo allí.
—Entonces, viene aquí de vacaciones.
—No exactamente.
Empecé a pensar que el tipo era un absoluto fisgón, pero hacía tanto que no me expresaba en español que me apeteció seguir aquella conversación.
—Vengo a resolver algunos temas burocráticos, administrativos, ya sabe, hace mucho que no estoy por aquí.
—¿Es usted de Barcelona?
—Más o menos. Viví aquí durante muchos años, aunque nací en Lleida, en el Valle de Boí, en el Pirineo. ¿Sabe dónde le digo?
—Sí, claro. Lo conozco por referencias de gente que pasa allí el verano y que en invierno va a esquiar.
—¿Esquiar? No sé si hablamos de lo mismo...
Me pareció que el taxista confundía el valle.
—Sí, sí, esquiar, creo —dudó ante mi pregunta, y luego prosiguió su particular interrogatorio—: No tiene usted acento de ser de por aquí.
—Es que hace mucho que no venía. ¡Hace veintiún años que sólo hablo en inglés!
—¿Qué me dice? Ya le notaba yo. Tiene un acento extraño. Yo me fijo mucho en eso, con tanta gente que entra y sale de mi taxi. ¿Y qué le trae aquí después de tanto tiempo?
Efectivamente, era un entrometido de narices, pero empezaba a disfrutar de la charla.
—Verá, una herencia. Murió la última persona que me quedaba en la familia, y parece que me ha nombrado heredero de una pequeña casa de pueblo, en el Pirineo.
—Vaya, sí que lo siento.
—Oiga —le dije—, es que no reconozco casi nada de Barcelona.
—No sabe usted lo que ha cambiado en estos últimos años. ¡Algo increíble!
Afloraba ante mí esa nueva ciudad, que descubría sorprendido como un niño; una urbe viva y cambiante, casi desconocida para mí.
No tardamos mucho en llegar al hotel. Su fachada, de líneas sobrias, contrastaba con su interior, decorado con esmero.
—Buenas noches —saludé al recepcionista al tiempo que ofrecía mi pasaporte.
—Bienvenido —respondió al consultar su monitor. Su expresión delató casi al momento la recomendación que habían realizado desde Londres—: Señor Miró, tiene usted reservada una suite. Me han indicado desde Xtream Tours que le informe de que toda su estancia está pagada. Mañana dispondrá de su coche de alquiler: un Lexus SC, full equip —añadió con una leve sonrisa.
No podía dejar de comparar ese esplendor con nuestro Hotel Kabalega. Entre dos enormes cristaleras, diez soles gobernaban las paredes e iluminaban un hall de cuatro pisos de altura, donde varios tresillos de diseño invitaban a la espera relajada, junto al bar, bajo fastuosas lámparas de tono anaranjado que creaban un ambiente particular.
Al entrar en la habitación percibí la melodía de Katie Melua, mientras desde la ventana divisaba la avenida Diagonal: altiva y magistralmente delineada. Me quedé absorto, e inconscientemente busqué en mi cartera la fotografía de Berta.
Como la canción, Call of the Search, aquella imagen era un perenne reclamo que desde mi pasado me invitaba a una búsqueda eterna, quizás estéril.
—Preciosa —susurré.
¿Qué sería de ella?
Aún podía leerse en el dorso, borroso por el paso del tiempo, el poema que me dedicó en nuestra triste despedida, sentados una tarde de verano en un banco de esa misma avenida:
Lunes al atardecer; juntos, con palabra cansada.
—Yo te diría ven, aunque el tiempo no camine a nuestro lado.
—Yo te diría tómame, pero no entiendes el significado.
—Yo te diría abrázame.
—Yo te diría quiéreme.
Porque pasa la vida, porque la vida pasa,
y poco a poco se olvidan
los ojos que ahora te miran.
Ella contaba entonces veinticuatro años.
La perspectiva del tiempo me ha permitido entender que no tenía ningún derecho a pedirle que me acompañara a un destino tan lejano.
No compartíamos mi desarraigo; todo lo contrario: con un montón de familiares y amigos, acababa de licenciarse en Historia, y participaba en proyectos e iniciativas que no estaba dispuesta a abandonar por mí.
Por otra parte, jamás entendió que mi pasado traumático me convirtiera en cautivo de las calles más decadentes de la ciudad, lo que afectó a nuestra relación y me impulsó a una huida vital, hacia algo tan nuevo como incierto: África. ¡Cuánto amor se perdió en aquella evasión!
A pesar del agotamiento del día anterior, me levanté con tiempo suficiente para poder dar un paseo hacia la notaría. Qué bella se me presentaba Barcelona, en aquella hermosa mañana otoñal, sin apenas rasgos de contaminación.
Gracias a la sutil caricia de la brisa mediterránea, la silueta de los edificios más lejanos se recortaba con claridad, exaltando su arquitectura.
Me desplacé en el nuevo tranvía que recorre la Diagonal, desde su entrada en Barcelona hasta la plaza Francesc Macià, antes llamada de Calvo Sotelo, nombre con el que yo la recordaba. Anduve desde allí hasta el Paseo de Gracia; gocé de fachadas monumentales, calles y avenidas con sus esquinas, sus palmeras y sus plátanos de hojas caídas y olvidadas en el asfalto.
¡Cuánto atesoraba aún mi memoria sin darme cuenta! Recordaba cada baldosa, cada palmo, con sus aromas y perfumes que creía ya perdidos.
La estridencia de las calles, el alboroto de sus gentes, la algarabía del tráfico, todo se me mostraba grato, cuando dos décadas atrás ese mismo escenario me había resultado hostil.
En esta ocasión Barcelona se me ofrecía como un semáforo en ámbar, erigido con autoridad frente a mí. En el pasado pisé el acelerador a fondo y lo dejé atrás; ahora me encontraba bien mientras aguardaba ante él una nueva señal.
Me detuve en una elegante cafetería, en la confluencia con la Rambla de Catalunya. Tenía una buena panorámica urbana para dejar que se acercara la hora de la cita, en compañía de un delicioso capuccino.
Al levantar la mirada vi en la estantería frontal una fila de licores expuestos, de todos los orígenes y categorías. Entre ellos, uno llamado Tía María.
«¡Maldita coincidencia!», me dije.
Algo que me invitó a repasar una vez más la carta remitida por la notaría, donde se me comunicaba mi condición de heredero universal del patrimonio de mi «Tía María».
Llegó en el correo del primero de octubre; curiosa fecha: 01/10.
Recuerdo cómo se me aceleró el pulso al ver el remite español, debido al carácter extraordinario que revestía para mí recibir correspondencia de España.
Infortunado comunicado que me incitó a un paseo vespertino por la orilla del lago. Lamentaba haberme enterado de su defunción por aquel medio y en ese preciso instante, semanas después de su muerte. Absorto en cruel lucha contra mi egoísmo, clamaba por no haber podido acompañarla en aquellos momentos, no haberla asistido en su enfermedad. Demasiado triste no haber correspondido a su cariño. O no haber sabido demostrarlo. No había pensado en mi tía durante todos esos años y sin embargo ella me legó todo lo que poseía: su hogar en Boí.
Sentía una amarga pesadumbre, que crecía por no poder establecer en mi memoria una imagen real del semblante que tendría; sólo conservaba, desvaído por el tiempo, un tenue recuerdo enturbiado por las lágrimas de la última vez que la vi: en el aeropuerto, abrazada a Berta, aquella mañana de julio del ochenta y nueve, en que embarqué hacia Uganda, de donde no regresaría hasta ahora. Con ambas me carteé los primeros meses, pero llegó el día en que corté todo nexo al comprender que el correo potenciaba mi melancolía y empeoraba mi estado anímico. Fui un auténtico egoísta. Ahora era ya tarde para rectificar.
Cuánto hubiera pagado en ese momento, ante las aguas del lago, por susurrarle con ternura un último «te quiero, tía», como hacía de pequeño en cada despedida, tras disfrutar de un fin de semana en el valle y regresar a la ciudad.
Esta mortificación me llevó de nuevo a Barcelona. En cualquier otro caso habría desestimado la herencia, sin regresar a un lugar del que en su día escapé de dolor.
Anduve sin rumbo hasta el anochecer, cuando oí rugir un quad: era Moses. Mi querido amigo acudía en mi busca, preocupado porque me había ausentado sin previo aviso en un territorio donde los cocodrilos imponen su ley. Lo saludé desde lejos con el maldito escrito en la mano.
—Señor Arnau, ¿está bien?
—Sí, Moses, sólo un poco triste.
—Se hace tarde, señor.
—Cierto, vamos.
Monté en el quad agarrado a Moses: Moses Onoo, mi secretario personal; más: un amigo fiel donde los haya, en quien delego cualquier responsabilidad. No... mucho más: lo considero mi hermano, el hermano que jamás tuve. Sorprende su emotividad, casi infantil, en un hombre de complexión tan fuerte.
Al llegar al hotel, mientras aparcábamos, el personal curioseaba desde los ventanales de la cocina. Habían visto en mí una reacción extraña y desconocida.
—Señor —dijo Moses mientras clavaba su mirada en mi mano, que aún sostenía la carta—, ¿va todo bien? ¿Malas noticias?
—No os preocupéis —lo agarré del hombro y le sacudí con fuerza—. No tenéis que inquietaros. Nada va a cambiar.
Moses experimentaba una aterradora sensación de pérdida cada vez que me veía intranquilo, o cuando intuía la proximidad de alguno de mis viajes; no era fruto del azar: emergía de vivencias sufridas en su pasado, muchas de las cuales jamás quiso rememorar. En su interior latía con obsesión el temor al abandono. Yo era su columna vital, el báculo donde apoyaba su existencia; el puntal, el arbotante sobre el que construía un porvenir; el mástil desde el que desplegaba su vela para navegar, al que se encaramaba para contemplar desde lo alto su propio futuro. Tal vez fuera por eso por lo que Moses jamás se despedía con un «adiós».
Mi figura, además, le otorgaba el respeto de sus vecinos, por los beneficios que el hotel aportaba a aquella necesitada zona, ya que junto con la explotación turística, impulsábamos actuaciones para el cuidado de la población. En ocasiones lo habíamos habilitado como escuela, hospital de campaña o incluso refugio para desplazados. De la mano de la parroquia católica, con la cual colaborábamos de manera habitual, éramos los contrafuertes del mísero vecindario.
—Moses —indiqué—, deberás hacerte cargo de todo durante unos días. Debo ir a Europa por asuntos personales.
—¿Muchos días, señor?
Sonreí y negué con la cabeza.
—No, hermano —porque así es como solemos llamarnos—. Como mucho, una semana. No es un viaje profesional. Estaré en Londres sólo de paso. Esta vez voy a Barcelona. Se trata de aceptar un regalo.
No sé si fue por vergüenza, o quizá por no dejar aflorar el desapego a mi origen, la tendencia natural que me lleva a renunciar a mis propias raíces, pero lo cierto es que no tuve valor para explicarle el motivo concreto de mi viaje.
—¿Lotería? ¿Lotería?
Una mujer recuperó mi atención, que había quedado extraviada entre recuerdos, con la mirada fija en los restos resecos de azúcar y café adheridos a la taza. El capuccino me supo a poco.
—¿Lotería? ¿Lotería? —repetía al acercarse a cada uno de los allí presentes.
Extraño personaje. Su sonrisa descubría la falta de un par de dientes, algo que intentaba disimular con unos prominentes labios pintados en exceso.
—Esa también la conozco —susurré mientras sonaba Sem Você de Chico Buarque y dejaba sobre la barra el importe de la consumición.
—Es posible, cariño, aunque vestido no te recuerdo —contestó la rara mujer, al interpretar que me refería a ella.
No pude por menos que sonreír.
Se acercaba la hora y tuve que compensar con prisas mi dispersión mental para llegar con puntualidad a la cita.
A mi paso sentía como una caricia cada farola gaudiniana con las que se enaltecen las aceras del Paseo de Gracia. Llegué al número 65. Miré de nuevo la carta: primero primera.
En su interior, una sobria aunque refinada decoración destacaba las líneas modernistas de su arquitectura. La claridad entraba a raudales a través de amplios ventanales enmarcados en madera ondulada, que abrazaba cristales de principios del siglo pasado, sin duda tallados a mano.
—Pase, por favor. En seguida estará con usted el señor Marest —dijo la recepcionista mientras me acompañaba a una de las estancias.
Un rosetón de escayola encofrado en el techo presidía el centro de la sala, sobre una mesa de cristal que permitía gozar de las minúsculas losetas del suelo de cerámica policroma, que con formas simétricas se clonaban una tras otra.
Feliciano Marest se presentó como el albacea que mi tía había designado. Masticaba una golosina. Bajito y rechoncho, parecía un arácnido sin cuello al que la corbata le tapaba la bragueta. Sus facciones de bonachón deberían ser un buen presagio si, como se suele decir, «la cara es el espejo del alma».
—Señor Marest, ¿cómo no se me informó antes de la muerte de mi tía? ¿De su enfermedad?
—Lo siento de veras, pero ése no es mi cometido, ¿no se lo comunicó la policía?
—¿La policía? —pregunté entre la confusión y la sorpresa.
—Sí, la policía. Vaya, veo que no sabe usted nada. Supongo que no recibió los primeros comunicados, aunque sí el del testamento —agregó en un tono sarcástico que me molestó—. Su tía no estuvo enferma, señor Miró —aclaró condescendiente entre el molesto ruido de la golosina machacada entre sus dientes.
—Entonces, ¿de qué murió? ¿Qué tiene que ver la policía con todo esto? —pregunté con inquietud.
—Es triste, muy triste —murmuró mientras con gesto vulgar, impropio de su condición, se introducía en la boca otro caramelo—. Tras varios días de no dejarse ver por el pueblo, parece ser que una vecina advirtió un fuerte hedor que procedía de su casa. Lo denunció a la policía, que entró en el domicilio. La encontraron en el suelo, ante la escalera desde la que cayó, con un fuerte golpe en la cabeza. El forense indicó que habría transcurrido una semana desde su fallecimiento. Consumida, descompuesta. Parece mentira en tan sólo una semana, pero aquellos días hizo mucho calor, y eso influye —expuso con detalles morbosos que me obligaron a hacer un gesto de desagrado. Luego continuó:
»—Parece que no sufrió, pues quedó inconsciente tras el impacto. Sí, su tía era ya mayor, quizá le fallaron las piernas al bajar esos peldaños irregulares de las casas antiguas.
—Dios mío, ¿cuándo sucedió todo eso?
—La encontraron el lunes día 30 de agosto. Hasta el mosén estaba extrañado de no haberla visto el día anterior en misa. Lo siento mucho, señor Miró. Yo conocí bien a su tía. Me había hablado de usted.
Mi afligida mirada andaba perdida por el suelo multicolor. Contaba cuadrados y triángulos perfilados a la perfección cuando apareció la notario, la señora Gabarró, que nos invitó a sentarnos para leer el testamento. La lectura fue rápida, pero dio tiempo al señor Marest a ingerir otro caramelo más, que sus molares trituraron nerviosa y frenéticamente. Tan ingrato ruido incluso parecía molestar a la notario. Luego, Marest enrolló el envoltorio y formó un pequeño canuto con el que jugó durante unos segundos para depositarlo al fin en el cenicero.
Mi pobre tía me había dejado todo su patrimonio: la casa con su ajuar, así como unos modestos ahorros.
En ese instante, parecía como si el valle donde nací quisiera otorgarme una nueva oportunidad; como si de nuevo me abriera su puerta, tras haber renegado de mis raíces al vender la casa de mis padres, cuando tomé la decisión de residir en Uganda.
Al finalizar, la señora Gabarró aprovechó la ocasión para darme el pésame, a lo que de inmediato se apuntó también Marest, que se había dado cuenta de su olvido. A continuación me hizo entrega de un sobre lacrado que mi tía le había confiado, con el fin de que me fuera entregado junto con la herencia. Percibí cierta sorpresa y expectación del albacea, por lo que no lo abrí.
A mi salida, Feliciano Marest me acompañó a la puerta.
—Señor Miró —dijo con mirada esquiva—, creo que, debido a que usted reside lejos, debería buscar a alguien aquí en Barcelona para las gestiones que puedan surgir; ya sabe, impuestos, trámites... —lo miré con desconcierto—. No me malinterprete, no pienso en mí. En absoluto. No sé, algún familiar o amigo que pueda representarlo.
—Lo consideraré, aunque me temo que no me queda nadie y ahora mismo no sabría en quién delegar esta tarea.
—No sé, rebusque en su pasado alguna antigua amistad, porque eso facilitaría mucho las cosas. Por cierto, señor Miró, su tía me comentó que usted vendió su casa de Durro hace años.
—Así es.
—Sé que quizá no sea el momento adecuado, pero dado que usted vive lejos, quisiera aprovechar la ocasión para... Se lo comento porque yo tendría comprador para la casa de su tía —concluyó mientras me tendía su tarjeta.
Me molestó tan rápida propuesta, hasta el punto de que pensé que mi tía cometió un error al elegir a ese individuo como albacea. Quizá fue el desconsuelo que hervía en mi interior lo que me llevó a decirle que lo tendría en cuenta.
Al salir a la calle abrí el sobre con impaciencia. Lo primero que hallé fueron dos delgados libros que me dejaron perplejo: Muros, paredes y tabiques, rezaba el título de uno, y Vigas mixtas de madera y acero, el otro.
«Algo técnico, como de arquitectura... ¿Cómo podía interesarle ese tipo de lectura? ¿Y por qué incluirlo en una carta póstuma?», pensé incrédulo.
Entre ambos libros había una fotografía. Comprendí entonces que los tomitos debían estar ahí sólo para que el retrato no se arrugara.
La imagen de la foto me obligó a sentarme compungido en un banco del paseo. Aparecía con mis padres y mi tía en el colmado que ésta tenía en Boí, donde también trabajaban ellos. Yo debía de tener un par de años. Cuando cumplí los ocho, mi tía se quedó en el valle y nosotros nos establecimos en Barcelona, donde mi padre explotó con éxito una charcutería especializada en productos del Pirineo. Pudo así satisfacer su mayor deseo: facilitarme una carrera universitaria que él no pudo realizar, a diferencia de mi abuelo, quien, a pesar de los tiempos, sí pudo cursar Medicina en la ciudad.
Además de la fotografía había una carta manuscrita de mi tía. A medida que la leía, mi emoción se transformaba en perplejidad; como no entendí nada, consideré que mi querida tía María debió de padecer algún tipo de demencia senil.
En ese preciso momento creció en mi interior la imperiosa necesidad de pisar de nuevo el valle; fue allí, entre las losas hexagonales del Paseo de Gracia, donde inicié el viaje de regreso a mi pasado. No podía perder ni un segundo.
Quizá sea por su anárquica estructura, pero lo cierto es que los cementerios de los pueblos pequeños conmueven de manera especial.
Bajo tierra, sin lugar para el hormigón ni el asfalto, los difuntos se distribuyen de forma caprichosa en escenarios de cruces sobre hierba y barro, donde las almas se sienten más próximas. La piel se eriza sólo de pensarlo.
Lo primero que hice al llegar al valle fue visitar la tumba de mi tía. Eran las siete de la tarde. Había oscurecido. Debido a la luz mortecina que llegaba de la única farola cercana, apenas se apreciaba por dónde pisar.
—¿Necesita ayuda? —ofreció alguien que recogía hojarasca en el camino que lleva a la iglesia.
—Busco una familiar, aunque no acierto a encontrarla.
—¿Cómo se llamaba? —preguntó con brusquedad al detener su trabajo y apoyar las dos manos en lo alto del rastrillo.
—María, María Miró. Mi tía María —pronuncié cabizbajo.
—¡Ah, sí! Es la más reciente —dijo sin emoción alguna el que resultó ser el sepulturero del valle—. Buena señora donde las haya, créame. ¿Así que es usted su sobrino? No sabía que tuviera más familia.
Se aproximó con paso lento y me señaló con el rastrillo el punto donde la había enterrado.
Estaba bajo un montículo de tierra removida que denotaba el reciente sepelio, húmeda por la llovizna caída aquella tarde, con una singular cruz en un extremo. Acerqué a ella mi móvil, y gracias a la luz que desprendía, pude leer grabado en la piedra: «M. M. S.».
—María Miró Soler —musité.
Aguanté pocos segundos; me conmovió tanta sencillez, y comencé a llorar. Sin más.
Aquel hombre se aproximó de nuevo; me miró a los ojos y repitió:
—Era muy buena. Una gran persona, extraordinaria. Aquí tiene la prueba de su bondad —añadió mientras señalaba una escuálida planta justo a nuestro lado—. ¡Ha brotado sola! Es hierba de San Juan y es mágica: el demonio no pasa por donde crece. Además, cura la melancolía. Y cuando florece, ¡puede hacer milagros! No crea a quien le diga otra cosa: su tía era una mujer maravillosa.
El menudo personaje se agachó y cortó un trozo del tallo, que me ofreció con una amplia sonrisa.
—Gracias —murmuré mientras aspiraba su aroma casi imperceptible.
Levanté la mirada. A pesar de la hora, la última luz que brindaba el día recortaba aún la silueta de las montañas. Dibujaba su adiós con un sinuoso homenaje paisajístico que avivó en mí de nuevo cierta nostalgia de África. Señal inequívoca de que, igual que Butiaba, aquel valle aumentaba la fragilidad de mis emociones. En ambos lugares parecía imponerse una escala del tiempo propia, una cadencia que me incitaba a la reflexión, un ritmo singular que me llevaba a la abstracción.
Un intenso sentimiento de soledad me oprimió el pecho hasta el ahogo. La añoranza me venció y, antes de reiniciar mi camino, no pude evitar llamar a Moses.
—Hello?
—¿Moses, me escuchas?
—¡Señor Arnau!, ¿cómo va todo?
—Bien, Moses, un poco cansado y con añoranza. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se encuentra Abdalla?
Abdalla, cuyo nombre significa «sierva de Dios», era la bella esposa de Moses, embarazada del que sería su primer hijo.
—Abdalla bien, señor, pero hoy ha sido un día complicado para los clientes.
—¿Qué ha ocurrido?
—Hemos tenido un susto en las cataratas: una crecida súbita del cauce. Eso no es bueno para los turistas.
—Es raro en esta época del año.
—Lo sé, señor.
—¿Alguien ha sufrido daños?
—Nadie, señor. Todos están bien. Señor, otra cosa, le ha llamado un español.
—¿Un español? Parece que hoy es el día mundial de las rarezas —detecté a tanta distancia su sonrisa—. ¿Y de quién se trata?
—Espere, señor, lo he anotado en la recepción.
Tras unos segundos volvió su voz amiga:
—Señor, le ha llamado el señor Saludes.
—No creo conocerle. ¿Te ha dicho qué quería?
—No, señor, no, pero me ha dejado su número y me ha pedido que lo llame. Quiere hablar con usted.
—Dime, dime —le dije para anotarlo en el mismo móvil.
—Señor Saludes —repitió—, 0034607239055.
—Gracias, Moses, ahora ya es tarde pero mañana lo llamaré. Toma nota de que el lunes lo pasaré en Londres con Xtream Tours, así que el martes ya dormiré en Kampala, de modo que tendrás que venir a buscarme el miércoles por la mañana. Cuídate.
Mi siguiente etapa en la carrera hacia mi pasado era la casa que mi tía me había legado en Boí. Recordaba con exactitud su ubicación: en el centro del pueblo, cerca de la iglesia, en una estrecha callejuela que iniciaba su trayecto bajo una arcada, que debió de ser en su día la entrada principal al casco antiguo, rodeado por una muralla.
Una de las casas más viejas, a pocos metros de los vestigios de una fortificación de la que poco queda, pero que antaño debió de tener considerable relevancia, ya que dio nombre a aquel lugar, conociéndose el pueblo como Castilló de Boí.
Al acercarme, vi que la cerradura estaba cubierta por un precinto policial, que recorría también los márgenes de la puerta, en cuyo extremo superior asomaba un candado, también precintado, que cerraba una gruesa cadena de acero.
«De nada sirve la llave que me han facilitado en la notaría...», pensé.
Presumí que, para evitar intrusos, la policía debió de bloquear la puerta tras haberla derribado. Nadie me había informado de aquello, por lo que llamé a la comisaría. Se confirmaron mis reflexiones, y convinimos con los mossos d’esquadra, denominación de la policía de Catalunya, que atenderían mi petición de abrirla a la mañana siguiente, debido a que se hallaban a unos veinte kilómetros de Boí y no se trataba de ninguna urgencia.
Me esperaba un merecido descanso en el Aparthotel Augusta, por encima del pueblo de Taüll, cuyo nombre proviene de la palabra atalaya, bautizado así por ser el pueblo más elevado del valle.
Entre perezosos bostezos, el sábado se abrió paso ante los primeros rayos solares. La luz del día mostraba un valle majestuoso y dispuesto a aumentar la permeabilidad de la sensibilidad.
Redescubrí un abanico de sensaciones de mi primera infancia y volvieron a fascinarme, como cuando era niño, unos espacios bellísimos que se mantenían inertes con el paso de los siglos. Las cimas de las montañas empezaban a cubrirse con las primeras nieves y, en sus faldas, los árboles configuraban otoñales bosques de pinos azules y abedules. ¡Qué visión tan encantadora!
—El taxista no andaba equivocado —me dije al ver las señalizaciones que conducían a unas pistas de esquí hasta ese instante desconocidas por mí, camino de nuevo a Boí, donde una dotación de los mossos d’esquadra esperaba frente a la casa de mi tía.
Tras identificarme, liberaron, no sin dificultad, el candado que habían dispuesto días atrás.
—¿Intentó usted abrirlo ayer, señor Miró?
—Por supuesto que no. Vi el precinto y les llamé.
—Da la sensación de haber sido forzado —dijo uno de ellos al obligar con la llave aquella cerradura, que al final dejó de resistirse.
Ambos se miraron con extrañeza y examinaron el candado cuando ya lo tenían en mano. Uno se lo llevó para analizarlo mejor, mientras el otro quitaba los precintos que podía, aunque algunos restos quedaban pegados sin remedio.
—No se preocupe, ya lo quitaré —afirmé.
Volvió el agente que se había ausentado.
—En Barruera tiene usted una ferretería. Le aconsejo que cambie la cerradura de la puerta, no vaya a bloquearse de nuevo este candado. ¿Quiere que llame al cerrajero ahora?
—Sí, por favor.
—Señor Miró, tendríamos que hacerle algunas preguntas; ¿puede atendernos en este momento o prefiere pasarse luego por la comisaría?
—Ahora no hay ningún problema. Pasamos dentro o... no sé...
En ese instante me sentí observado con cierta desfachatez por una mujer tras una ventana próxima.
—Mire, la verdad, preferiría entrar en la casa en intimidad. Es la primera vez en tanto tiempo que...
—No se preocupe, señor Miró, podemos vernos en comisaría.
—Se lo agradezco; ¿qué tal si voy por la tarde?
—Perfecto. La comisaría se encuentra justo a la entrada de El Pont de Suert, viniendo del valle. Pregunte por Ramón Palau, por favor.
—Así lo haré, muchas gracias.
Cuando se alejaron, me adentré en la casa con paso dubitativo y con las emociones a flor de piel. Entre penumbras abrí los postigos de la ventana del recibidor, y la claridad invadió cada uno de aquellos rincones.
Todo estaba como lo recordaba: tras la gruesa puerta, un pequeño recibidor. Ante él, la fatal escalera, lo último que vio mi tía en vida, que conducía hacia las habitaciones del piso superior; a la izquierda, una pequeña estancia habilitada como estudio, con una mesa en el centro rodeada de estanterías con centenares de libros; a la derecha, el baño y un corto pasillo que llevaba al comedor, junto a la cocina. Entre ambos, un hogar, y dispuestos sobre él retratos de la juventud de mi tía con mi padre y mi abuelo, a quien no conocí: el médico del valle venido de Barcelona, que años atrás había enviudado en la capital, antes de instalarse en Boí. Una generación más tarde volveríamos a Barcelona.
Sobrecogía ver cómo cada objeto, cada detalle, se hallaba en su lugar, como en espera de lo que jamás iba a suceder. En la mesa del estudio, el libro que ocuparía sus últimas lecturas: Para nacer he nacido, de Pablo Neruda.
«¡Qué paradoja!», murmuré. Junto al libro, un vaso y un plato con cáscaras de nuez; en el comedor, frente al hogar, unas zapatillas dispuestas a un lado del sillón.
Me estremecía sentir la presencia de mi tía por los cuatro costados. No sé si el frío o la impresión de lo que veía provocaron en mí cierto temblor. Respiré profundamente y proseguí sin atreverme a tocar nada. Lo hubiera considerado una profanación.
Subí las escaleras y me reencontré con aquellas habitaciones en las que de pequeño hallaba un montón de lugares donde ocultarme de mi tía, cuando jugábamos al escondite. Sobre su cama aún deshecha, el batín. En la mesilla de noche, sus gafas, una radio pequeña, una linterna y un bote de píldoras: «ORFIDAL», leí. Conocía aquel medicamento.
«Quizás tendría problemas de insomnio —susurré—. Cómo sería su última mirada, su último suspiro, su pensamiento y gesto últimos», me decía mientras observaba desde la altura las fatídicas escaleras.
De pronto, recordé una de mis guaridas preferidas: la buhardilla, a la que se accedía desde el baño: se presionaba un pequeño dispositivo del techo, a través de una vara que se guardaba detrás del armario. Entonces se abría un panel de madera rectangular y se desplegaba una escalinata metálica, como si de un acordeón se tratara. Un escondite perfecto, puesto que lo normal era no advertir su existencia, y una vez dentro podía recoger la escalera y encerrarme allí sin ser descubierto. Pero mi tía lo sabía. Por eso no tardaba en encontrarme, cazarme y coserme a cosquillas para decirme siempre con tono solemne «Arnau: aquí está tu castillo, ésta es tu fortaleza. No lo olvides nunca», en referencia a aquel entrañable espacio. Palabras cuyo eco aún resonaba en mi memoria.
No pude reprimir el impulso de subir de nuevo. La vara seguía detrás del armario, pero el mecanismo no respondía a mis intenciones; tras un pequeño balanceo se abrió, aunque tampoco se desplegó la escalera, seguro que por su desuso durante mucho tiempo. Con la misma vara forcé su extensión hasta que la tuve accesible a mi mano y pude bajarla hasta el suelo. Por sentirla inestable, ascendí con suma precaución.
A cada peldaño percibía con mayor intensidad resonancias de mi niñez. Allí seguía «mi castillo, mi fortaleza...», igual que cuarenta años antes.
Esa «fortaleza» que en mi infancia era un gigantesco imperio, ahora resultaba un rincón destemplado e ingrato por el que debía caminar agachado, para no golpearme con sus vigas.
Dominaba el ambiente lúgubre junto con un cargado y desagradable olor a humedad y putrefacción. Sentía cada uno de los latidos de mi corazón, que parecía a punto de estallar en pedazos al observar los mismos objetos e idénticas esencias que me transportaban al pasado.
Rescaté mi tren eléctrico, entre otros juguetes antiguos perdidos durante mi ausencia y que habían ocupado un montón de sueños. Objetos traicioneros, escondidos tras el tiempo. Allí estaba la misma cómoda donde solía guardar dibujos entre lápices de colores. Con un frontal de madera tallada, de una edad que la situaría a finales del siglo XIX. Preciosa, a pesar de lo mucho que la carcoma la había castigado. Sobre su superficie de mármol, un candelabro de bronce con las velas algo consumidas.
Intenté moverla para considerar su transporte a Uganda, donde había coleccionado con el tiempo diferentes antigüedades de origen europeo, adquiridas en su mayoría a través de Internet.
Un pequeño museo que, según un psiquiatra alemán que se alojó en nuestro hotel, podría ser la respuesta de mi subconsciente para compensar los efectos de la lejanía temporal y geográfica.
Parecía asida a la pared y tuve que esforzarme para retirarla unos centímetros. Me detuve al observar que algo se desprendía de su parte trasera. «Será la carcoma», me dije, aunque comprobé que era arena, y no serrín.
Repasé con la mano el punto de donde creí que procedía y constaté que parte de la pared se hallaba desgajada: una de las piedras parecía desprendida y sólo reposaba sobre la inferior. Estaba tan suelta que la extraje con gran facilidad, y pude ver que era de menor grosor que el resto, de manera que ocultaba un pequeño escondrijo.
Había algo dentro, pero el sombrío ambiente no me permitía apreciar con claridad qué era. Ayudado de nuevo por la leve luz del móvil, vi una especie de hato entre telarañas y todo tipo de insectos, que se movían frenéticamente ante el súbito cambio de su entorno.
Inspiré aire y metí la mano dentro, para extraer con la máxima delicadeza aquel paño, por donde corría alguno de esos bichos. Lo deposité encima de la cómoda y retiré el tejido, que casi se deshacía al mirarlo. Descubrí un matojo seco junto con lo que aparentaba ser un antiguo documento enrollado, que desplegué con mucha cautela. Apareció ante mí un viejo pergamino.
Bajé de la buhardilla con tan enigmáticos hallazgos, a fin de estudiarlos con mejor iluminación. ¿Quién y por qué habría ocultado algo así? A la primera pregunta parecía fácil responder: mi tía, o tal vez algún antepasado; para la segunda no tenía respuesta, y ello me inquietaba.
En ese preciso momento sonó el timbre de la puerta. Resultó ser la señora Enriqueta, la vecina que minutos antes fisgoneaba tras el ventanal. Con el pretexto de darme el pésame, pudo satisfacer la curiosidad de conocerme.
—Lo siento tanto. Yo quería mucho a su tía —expresó entre gimoteos.
—Muchas gracias —contesté al estrecharnos las manos.
La señora Enriqueta me informó de que ayudaba a mi tía en ciertas labores domésticas, y también de que se ocupaba de la limpieza de las iglesias del valle, donde desempeñaba incluso tareas de monaguillo.
Aproveché para preguntarle por un restaurante, mientras con delicadeza gesticulé para dar a entender que podía soltarme la mano, que no había dejado de estrujar desde el primer momento.
—Aquí mismo tiene uno —respondió al señalarme la plaza de la Iglesia.
En ese instante se presentó el cerrajero.
Reparada la cerradura, introduje en mi mochila el retrato de mi abuelo, el pergamino y aquel extraño matojo, para dirigirme hacia el restaurante y comer algo.
Me resultó chocante que, en aquel pequeño pueblo, un bar pudiera desarrollar tanta actividad. Más que lleno, estaba repleto. Aguardé en la barra hasta disponer de mesa, en un ambiente ensordecedor, entre vaivenes de vinos y manjares de todo tipo.
Al frente, adheridos a una plancha de acero que recorría parte de la pared, una colección de magnetos de distintas formas e infinidad de lugares, algunos remotos y lejanos; rebusqué entre ellos para hallar alguno de Uganda, sin éxito.
Junto a mí, un expositor con diversas postales de la zona me invitó a escribir una a mi querida familia Onoo. Elegí la más emblemática, por supuesto: la del famoso Pantocrátor.
—¡Se te saluda! —pronunció a mi lado una de las camareras cuando entró un joven, y ello me recordó que tenía que realizar una llamada.
—Buenas tardes. ¿El señor Saludes?
—Yo mismo; ¿quién es? —preguntó el otro con tosquedad.
—Tengo una llamada suya que no pude atender ayer. Soy Arnau Miró.
Le cambió el tono de voz, que se tornó afable.
—Señor Miró, gracias por llamar. Perdone que le moleste. Quizá le resultará extraño, pero si, como me informaron, se encuentra usted en Barcelona, me gustaría tener la oportunidad de conocerle y comentar con usted algunas cosas...
—Perdone, pero ¿con qué finalidad? ¿De qué se trata?
—Bien, señor Miró, sólo me agradaría tener un encuentro con usted. Su tía y yo entablamos una buena amistad. Además, podría estar interesado en su casa de Boí, si es que desea venderla; aunque no sé si éste es un buen momento para hablar de ello.
—Señor Saludes —le interrumpí con cierto enojo entre el ruido del bar—, ¿cómo sabe lo de la casa en Boí? Sólo hace unas horas que...
Con cierto nerviosismo respondió:
—Bien, quizá me he precipitado o no he sabido expresarme.
—Ahora está usted en lo cierto —le interrumpí con acritud—. Ni estoy en Barcelona, ni la casa está en venta, ni tengo la menor intención de verme con usted. Buenas tardes.
Acabé aquella conversación contrariado: dos interesados en comprar la casa en tan sólo un día, sin haber realizado ninguna tarea comercial.
El resoplido súbito de la cafetera, seguido de un intenso silbido, disipó aquellas consideraciones, y me obligó a concentrar mi mirada en un escote de vértigo que se detuvo ante mí. Calentaba un tazón, y sus vapores invadían la estancia con tan singular aroma de leche hervida.
—Ya tiene usted la mesa preparada —me indicó sin perder la sonrisa, al advertir que la miraba con cierto descaro.
—Qué lástima, me encontraba en el mejor momento del día.
Ambos sonreímos mientras tomaba asiento en mi mesa.
Fue ella quien acudió a servirme.
Aquella mujer desbordaba erotismo por los cuatro costados. Cerca de los cuarenta, morenaza, imponente, con provocativas formas, irradiaba sensualidad a cada movimiento. Libreta en mano y sin abandonar la socarrona sonrisa, inquirió:
—¿Qué desea el señor?
—Cenar con usted —respondí casi de manera automática.
—Vale. ¿Y para comer?
A partir de ahí todo discurrió en un agradable juego recíproco de seducción que duró toda la comida. Cada vez que traía o se llevaba platos o botellas, nos cruzábamos escuetos mensajes que acabaron entre el café y la cuenta, con una cita para aquella misma noche.
—¡Genial!
Así me despedí al salir del restaurante para dirigirme a la comisaría de El Pont de Suert.
Ella contestó:
—¡Me llamo Carola!