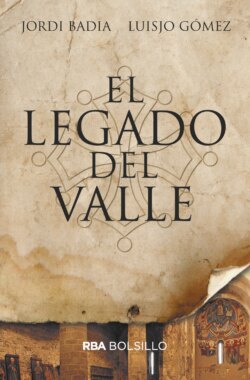Читать книгу El legado del valle - Jordi Badia - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеPrimavera del año del señor de 1246. Castillo de Erill, uno de los cuatro bastiones armados que garantizaban la seguridad del valle del bovino.
Caía la tarde. A esa hora del día, la ausencia de luz directa del sol permite que los elementos revelen con especial nitidez sus contornos. A la mujer le gustaba ese momento, y a pesar de las recomendaciones continuas de Jean de Badoise, subía hasta la atalaya de la fortaleza para contemplar cómo la oscuridad del crepúsculo se adueñaba de su mundo.
—Es hermoso, Jean —afirmó Charité mientras dirigía una breve mirada de soslayo al caballero.
—Sí lo es, mi señora, claro que lo es. Pero ésta no es la cuestión, y vos lo sabéis tan bien como yo —contestó el hombre, contrariado.
A pesar del tiempo trascurrido, de los vínculos que las circunstancias habían ido tejiendo entre ambos y de las continuas peticiones por parte de Charité a él dirigidas, Jean de Badoise la trataba en público como «mi señora», mientras que ella utilizaba un coloquial «Jean».
Sin embargo, la respetuosa forma que el anciano templario empleaba para dirigirse a la mujer, en modo alguno empañaba el cariño y la ternura que existían entre ellos.
—Lo que sé es que, por primera vez en mi vida, contigo me siento a salvo.
—Mi señora, para que esa situación continúe, debéis huir de cualquier rutina, incluso del paseo por la tarde hasta la atalaya que lleváis a cabo invariablemente brille el sol, llueva o truene.
—Nada me puede pasar si tú estás a mi lado, mi buen «Cuidador» —repuso la mujer a la vez que acercaba sus labios al oído del clérigo, para utilizar el término secreto con el que se dirigía al caballero y que éste guardaba oculto dentro de su pecho como la más preciada de las distinciones.
—Señora, ni la espada más diestra, ni el brazo más fuerte, son suficiente garantía para evitar los largos tentáculos de Roma. Tampoco mi pericia ni mi acero son ya lo que antaño fueron —dijo Jean de Badoise preocupado, a la vez que se ruborizaba por el cumplido de Charité.
«No, no soy el mismo. La edad no perdona», pensó Jean, mientras acariciaba pensativo la gastada piel que cubría la empuñadura de su espada, oscurecida por años de uso, de sudor y de sangre, sin duda más ajena que propia, dada su probada calidad como soldado.
Hijo menor de una familia de la baja nobleza de champaña, Jean contaba dieciséis años en 1191, cuando trovadores y heraldos difundieron la conquista de Chipre y la toma de San Juan de Acre por Ricardo I Corazón de León, en la que participó. Fue el inicio para la reconquista de Jerusalén, perdida como consecuencia de la derrota de los cruzados en los Cuernos de Hattin. El resultado de esa batalla fue que Saladino recobró la Ciudad Santa, redujo el mosaico de estados francos de Oriente a un estrecho territorio en la cuenca palestina y limitó a la mínima expresión las huestes cruzadas. Magnánimo por lo general con los prisioneros, Saladino no lo fue esta vez, y ordenó decapitar a todos los cautivos templarios y hospitalarios, cuyas cabezas jalonaron la ruta a Jerusalén.
Siendo un niño, pero con el beneplácito de su padre, Jean ingresó en la Orden como novicio. Su resistencia física, unida a una especial destreza en el uso de las armas, hizo que su vocación se decantara hacia la Milicia de Cristo, su brazo armado. Con dieciséis años embarcó para Tierra Santa, destinado como sargento a la fortaleza de San Juan de Acre. No llevó por mucho tiempo la túnica negra de los sargentos de la Orden, aspirantes a caballeros. Cumplidos los veintitrés, formuló los votos definitivos. Fue confinado en una celda como postulante, donde se le advirtió sobre la especial dureza que el servicio como caballero imponía. Tras declarar, con libertad por su honor de caballero, que sería capaz de «soportar lo insoportable», formuló los votos monásticos de castidad, de pobreza y de obediencia.
Investido con el manto blanco, era a partir de entonces soldado de Cristo, con derecho a portar armas en recinto sagrado. Ascendió en la orden ya no sólo por su demostrada habilidad con el acero, sino por su sentido común, cualidad poco habitual.
Estuvo al mando de la caballería Turcópola, tropas mercenarias reclutadas en Oriente y auxiliares de la caballería templaria, punta de lanza de cualquier ataque cruzado. Fue comendador de Gaza, para al final asistir a la recuperación de Jerusalén, Nazaret y Belén el año 1229 como maestre de la primera de las poblaciones. Y recuperación fue, que no conquista, ya que se obtuvo sin efusión de sangre, por medios diplomáticos.
Sangre vertida por su mano a lo largo de los años, sangre derramada en nombre de Dios por un fin superior, la Europa unida teocrática, sueño que se alentaba desde el círculo más íntimo de la orden. Era su última misión, la más importante.
Ella lo miró. Observó cómo aferraba su espada, hasta que los nudillos se quedaban blancos. ¡Aquella manera de morderse el labio inferior! Durante esos años lo había llegado a conocer más de lo que él imaginaba. Su paladín, su inseparable compañero, su poeta...
—No soy soldado, Jean; nunca lo he sido. Pero sé lo que es ser perseguida y he estado en suficientes lugares sitiados para saber que el Valle es seguro, que el Valle es santuario. Hasta la saciedad me explicaste que las montañas nos protegen. Que sólo es posible el ataque de una fuerza armada que remonte el río, que los faros de las fortalezas se encenderían para dar la voz de alarma y los pueblos de avanzada lucharían hasta la muerte. Mira, Jean —continuó Charité mientras señalaba con el brazo extendido—, todo está sereno; luces de calma en Taüll, en Boí. Y también allí, a lo lejos, en Cardet, desde donde, en las noches claras, pueden verse las luminarias del faro del castillo de Tor. La luz nos protege.
Como si obedecieran una inexistente señal de la mujer, pequeñas hogueras se encendieron en la oscuridad creciente. Puntos de luz que titilaban en la noche se habían adueñado ya de la boca del valle. Todo sereno, por su intensidad y color, otra noche sin armas.
Ésa era una de las particularidades del enclave. No en vano había sido elegido como fortaleza natural inexpugnable para la custodia del Legado.
En caso de aparición de una fuerza hostil en el campamento de Tor, único punto de entrada al territorio, doblarían las campanas y se alzarían al viento los estandartes de las plazas fuertes, situadas en el extremo suroeste. Señales que al momento serían avistadas por las tropas acantonadas en el otro extremo del valle, en el castillo de Erill.
En el faro de Tor se encendería una gran hoguera, que sería replicada de manera sucesiva por todos los faros de las laderas, para que la orden de movilización llegara casi de inmediato a todos los pueblos y rincones del valle.
Ingenioso sistema que permitiría hacer frente con garantías a un invasor armado. Gracias a la orografía del valle, el enemigo debería avanzar por estrechas gargantas, que como un laberíntico dédalo jalonaban la ruta hasta el corazón del territorio. Cada metro de terreno conquistado le costaría una sangría de hombres y pertrechos, al ser hostigado desde las alturas por los defensores, ni siquiera sin haber avistado la fortificación de Erill.
De alcanzar la planicie de Barruera, extensión que se abría entre los castillos de Cardet, Erill y Boí, los intrusos conocerían la verdadera fuerza militar del valle: trescientos sargentos de armas y ciento cincuenta caballeros del mejor cuerpo armado que vieron los siglos.
Formaciones tan nutridas como la del señorío de Erill eran las que correspondían a la dotación militar de una fortaleza de primer orden en Tierra Santa, como Chastel-Blanc, Beaufort o el Krak de los Caballeros.
Lo sabía y, sin embargo, lúgubres pensamientos cruzaban por la mente del templario.
«Hermosa niña —pensó el caballero, que jamás pecó de cándido—, si algo sabemos es que no hay fortaleza inexpugnable, ni nadie imposible de matar.» Lo conocía bien, por experiencia propia. Siempre era cuestión de tiempo y dinero, y por desgracia el enemigo disponía de ambos en abundancia.
—Mi señora Charité, han dado completas y empieza a refrescar —dijo, mientras le cubría los hombros con una capa de lana—. Debemos ir al refectorio para la colación de la noche. Luego he de reunirme con los sargentos más jóvenes para comprobar el estado de cabalgaduras.
Empezaron a bajar por el camino de ronda, el lugar de la muralla por donde los centinelas hacían la guardia. Ella caminaba lo más cerca posible del caballero, entre éste y las almenas, a la vez que lo rozaba con su cuerpo.
—Esta noche no pongo reparos, Jean. Sé que eres meticuloso en el servicio y que ésa es una de las razones por las que conservo la vida. Pero mañana no, por favor —pidió Charité con un delicioso mohín, mientras dirigía sus verdes pupilas a los ojos del monje guerrero—. Deja la revisión de caballos y equipo a otro caballero y llévame a la explanada que se abre frente al castillo. Han dispuesto tiendas titiriteros y feriantes, y me han dicho que algunos vienen del Languedoc. Oiré y hablaré la lengua en la que me crié.
Con un carraspeo nervioso, Jean de Badoise farfulló excusas en torno a la seguridad, el deber y la rígida regla cisterciense, fuente de la que bebía la templaria.
Lo cierto es que se sentía incapaz de negar nada a la mujer. Nada.
—Además, mi señora —continuó el caballero a fin de apuntar posibles fisuras en torno a la seguridad de Charité—, jamás lleváis la espada de virtud que os ofrecí.
A partir de tal entrega, Jean de Badoise le enseñó los rudimentos de la esgrima, a fin de que pudiera establecer, al menos, una somera defensa coherente frente a un eventual ataque. El resultado, inesperado a todas luces, fue que la mujer disfrutaba con las enseñanzas hasta convertirse, a lo largo de aquellos años, en un letal gladiador, aunque incapaz, por propia voluntad, de atentar contra la más insignificante de las formas de existencia.
—Mi querido Jean —contestó la mujer en un susurro, para que sólo la pudiera oír el caballero—, a pesar de que no niego cierto gusto por la espada, yo no quitaría una vida ni aunque la mía propia estuviera en juego. Vos sabéis mejor que nadie que ya he tenido que renunciar, por mi condición, a algunas facetas de mi fe cátara. Mejor dicho —rectificó con tímida sonrisa—, a alguna de las obligaciones que mi ideal impone. Y lo he hecho con sumo placer. Vos conocéis hasta qué punto —concluyó sofocando la risa.
Jean de Badoise bajó la mirada, ruborizado por segunda vez aquella noche.
Después de la cena, y tras haber acompañado a Charité a sus aposentos, siempre custodiada por una guardia con hábito blanco que velaría su sueño en la puerta toda la noche, Jean de Badoise se dirigió a través de un húmedo pasadizo a las caballerizas, a fin de comprobar arreos y armas.
Le gustaban la disciplina y el contacto con sus hermanos caballeros y con las tropas a su cargo. Desde que era un niño había vivido en comunidad. En el noviciado primero y, luego, en incontables encomiendas y castillos. Jamás prisionero.
Era un hecho asumido en la vida de un templario. Como enemigos, los barbados jinetes eran temibles, siendo ejecutados al momento en caso de caer prisioneros, tanto para evitar que pudieran volver a los campos de batalla como por el peligro potencial que siempre representaban, incluso desarmados.
Además, la Orden proscribía el pago de rescates por el canje de sus prisioneros. Esta tajante norma de observancia convertía al templario privado de libertad en una boca más que alimentar, y no en moneda de cambio.
Lo oyó antes de llegar. No lo podía evitar, era desesperante, pero es que siempre se le oía. La voz de De Abadía, su joven pupilo, llegaba con claridad a través del túnel, por encima de los cautos murmullos del resto de sargentos de la Orden, que esperaban la llegada del caballero de servicio para pasar la revista de armas.
—Siempre el mismo, siempre el mismo... —se dijo el templario con una mezcla de resignación y cansancio.
Ya desde el noviciado, Georges había sido un tormento para sus preceptores, a los que sólo su férrea fe cristiana y la idea de que la existencia es sagrada y sólo Dios dispone de ella, les había impedido acariciar la idea del suicidio, o en su caso del asesinato, como fin de sus males. Jean de Badoise no sabía con exactitud qué había visto en el mozo para ocuparse en particular de su preparación como futuro caballero, máxime si se tenía en cuenta que, en muchas ocasiones, su conducta atolondrada y su temperamento inquieto le provocaban verdaderos deseos de estrangularlo.
Sin embargo, algo le decía que en el futuro no se podría desear tener mejor ni más fiel compañero en el campo de batalla que Georges de Abadía.
Con resolución, el templario tosió con fuerza antes de irrumpir en las caballerizas, donde se encontraban los sargentos, para ver si así Georges advertía su llegada y cesaba en su incesante cháchara.
Cuando el anciano caballero llegó a la amplia sala, Georges de Abadía, de espaldas a la puerta, explicaba algo al resto de sargentos con grandes ademanes; de su charla, el oído del templario sólo pudo detectar las palabras «enormes tetas» y «poner a cuatro patas».
Tenía la desafortunada habilidad de decir la última palabra, la gota de agua que rebosa el vaso y que acababa con la paciencia de sus superiores. Además de evidentes problemas con la castidad, que también se solicitaba, aunque con más tibieza, a los jóvenes sargentos.
Al ver al templario, una leyenda viva en la Orden, los sargentos se pusieron firmes al lado de sus monturas, mientras un silencio sepulcral se adueñaba de la estancia.
Hasta los propios caballos, por un instinto misterioso, cesaron en su piafar inquieto. Esta vez, incluso el joven Georges calló, pálido como un muerto, tras dejar la suculenta historia a medias, para disgusto de sus camaradas de armas y hábitos.
Jean de Badoise paseó por la amplia galería. Se tomó su tiempo para examinar a todos y cada uno de los sargentos, que permanecían en rígida posición de firmes. Sus pasos resonaban en el empedrado de las caballerizas. Comprobaba bocados y sillas, tironeaba de las bridas, de los arreos, observaba el lustre brillante de la piel de los caballos recién cepillados, hasta llegar a Georges, que mantenía la mirada perdida al frente; trataba sin éxito de evitar encontrarse, incluso de reojo, con la mirada acerada de su maestro.
—Espero, mi joven pupilo, que el interesante relato, del que ha llegado a mis oídos un nimio retazo, versara sobre alguna vaca del lugar y las maneras de ordeño —manifestó con sorna el caballero, que a pesar de sus muchos años de entrega a la causa no era precisamente un ingenuo.
—Bueno, sí, claro, las vacas tienen tetas, no sé si yo... En realidad mi señor De Badoise... y cuatro patas también, ¿no? —tartamudeaba el sargento, mientras con las manos estrujaba nervioso el ribete de su negra túnica en busca de una respuesta adecuada.
—No sigas, mi buen Georges, no sigas. Sosiégate. Resulta encomiable el amor que demuestras por la ganadería. Por ese motivo te vas a presentar voluntario al hermano a cargo del ganado, para servicio ininterrumpido en los establos durante quince días, cuyo comienzo es esta misma noche. Almohazar cuadras, qué hermosa tarea, mi buen pupilo —concluyó el caballero con falsa expresión soñadora, al clavar su mirada en un desolado De Abadía.
Tras dar media vuelta sobre sí mismo, para evitar que los aspirantes pudieran observar la media sonrisa que se dibujaba en sus labios, Jean de Badoise dio por terminada la revista de aquella noche.
La mañana amaneció luminosa. Era domingo y día de feria, todo un acontecimiento en la rutina del Valle.
Ya desde el oficio de maitines, el sonido de la llegada de carromatos y el martilleo machacón para fijar los postes y estacas de los tenderetes, se filtraba a través de los gruesos muros del castillo. Sonidos que provocaban miradas ansiosas, no sólo en los jóvenes sargentos de la Orden, sino incluso entre los austeros caballeros de hábito blanco que hacía ya tiempo que peinaban canas. A mediados del siglo XIII y en un valle fortificado como el del Bovino, no abundaban las distracciones.
Acabada la oración conjunta en la capilla de la fortaleza, había de nuevo examen del estado de los caballos y reunión con los escuderos, para luego descansar en los dormitorios hasta la hora prima, que, en aquella época del año y en el lugar en que se situaba el Valle, era el momento en que aparecían sobre las crestas rocosas las primeras luces de la mañana.
Jean de Badoise se separó del grupo de caballeros con los que hablaba y llamó a capítulo a su sargento, que con aire compungido, rastrillo en la derecha y cubo en la izquierda, se dirigía hacia la puerta de los establos para el servicio especial que se había ganado a pulso la noche anterior.
—¡Georges!
—Sí, mi señor —contestó el joven, que cuadró los hombros mientras se ponía firmes.
—Esta mañana te olvidarás de la pasión que, al parecer, sientes ahora por la ganadería, y me acompañarás a la feria con la señora Charité. Seremos su escolta, o sea que viste cota de malla y ciñe espada —explicó mientras le daba un suave golpe con el puño cerrado sobre el hombro—. Métete en una tina con agua caliente y jabón hasta el cuello, a ver si logramos que se te quite el olor a vaca, no vaya a ser que algún toro de la feria te pretenda montar y haya que pagar al dueño del animal por el apareamiento.
—Gracias, mi señor De Badoise, muchas gracias, procuraré tener la boca cerrada de ahora en adelante —contestó pasando por alto el comentario sarcástico.
«Que el joven De Abadía mantenga la boca cerrada, será sin duda más fácil volver a tomar Jerusalén o que el Infierno se hiele», pensó el caballero mientras se atusaba los bigotes con aire ausente.
—A tercia en la puerta de los aposentos de la señora Charité, y armado, Georges —precisó De Badoise mientras giraba sobre sus talones y se dirigía al encuentro de los demás hermanos de la Orden.
Estaba radiante esa mañana.
Excitada como una niña, Charité corría por la suave pendiente que llevaba desde la barbacana del castillo hasta la explanada en la que se había montado la feria. Iba tan rápida que a duras penas podían seguirla sus acompañantes, que con grandes zancadas sudaban bajo sus pesados cascos y cotas de malla. Georges de Abadía llevaba terciada a la espalda una ballesta de caballería tensada, arma con la que era insuperable.
Con un gesto de la cabeza, Jean de Badoise contestó a la mirada inquisitiva de los centinelas que montaban guardia al pie del puente levadizo. La seguridad de la mujer le correspondía. Era la señal con la que autorizaba la salida de Charité.
Las tiendas, dispuestas una junto a otra, rivalizaban en los vivos colores de sus lonas. Gritos de los comerciantes, al ponderar sus mercancías por encima de las de los demás, mientras hacían exhibición de productos procedentes de todo el mundo conocido. Aceite del sur de la Península, dorado como oro líquido uno, virgen y verde como el jade el otro. Pescados en salazón de todas las especies y tamaños, traídos por buhoneros desde la lejana costa cántabra. Vinos francos, en dura competencia con los inmejorables de cepa hispánica. Telas de todos los tonos, texturas y colores.
En los corrales y porquerizas habilitados al efecto, cerdos y ovejas conducidos desde tierras lejanas hasta allí, a través de cañadas ancestrales.
Charité los observaba, se detenía en cada cercado, mientras miraba a los dos templarios. Se reía y fruncía con exageración la nariz por el olor, mientras agitaba ambas manos.
Afectados trovadores que cantaban al amor cortesano en la lengua del Mediodía. Juglares y bufones ataviados con jubones de vivos colores, comefuegos, y un saltimbanqui que con una pértiga realizaba saltos y acrobacias imposibles.
Cuando observó la presencia de Charité, el acróbata redobló sus esfuerzos. Era un hombre de fuerte complexión pero a la vez flexible como un junco, con nervudos brazos por los que corría el sudor a raudales. Pelo negro y rizado, con un aro de oro en el lóbulo de la oreja. Parecía que la presencia de la mujer era un acicate para superarse a sí mismo.
«Tal conducta no tiene nada de particular», pensaba Jean de Badoise. Charité, queriendo o sin querer, causaba ese efecto en la mayoría de los hombres de más de quince años, incluidos los monjes guerreros que en ocasiones, ante la mirada de la dama, se comportaban como novicios.
Sin embargo, a pesar de que el hombre reía para celebrar con el público cada una de sus acrobacias, sus negros ojos, que no apartaba de la mujer, lejos de reír, brillaban con fría determinación.
Jean reparó en algo inusual, que no se correspondía con la escena: había un caballo ensillado detrás de un pabellón, dispuesto para la marcha. Un hermoso animal árabe bien alimentado y enjaezado, en una época en que los caballos eran simples bestias de carga o comida sobre cuatro patas. Nervioso, de corta estatura como todos los de su raza, pero rápido como el viento. Atado por la brida, cabeceaba, mientras con los cascos delanteros golpeaba inquieto el suelo. Un caballo de batalla como los que el mismo Jean de Badoise había montado al mando de la caballería cristiana. ¿Una montura semejante en el corazón del Pirineo, y sin que llevara en su oscura piel el hierro de la Orden? No tenía sentido.
Se empezaba a hacer viejo y había comenzado a perder, además de reflejos, suspicacia. Los dos elementos que lo habían mantenido a salvo a lo largo de su prolongada vida.
Su mirada se cruzó un breve instante con la del saltimbanqui. Ató cabos, pero lo hizo una décima de segundo tarde.
En una fracción de tiempo mínima, el hombre sujetó la pértiga con las dos manos como si formara parte del número siguiente. La golpeó con fuerza en la parte central contra su rodilla, para separarla en dos trozos, en uno de los cuales y en su extremo brillaba una bruñida hoja de acero que centelleó amenazadora al sol de la mañana. La elevó por encima de su hombro y lanzó la improvisada pero letal jabalina contra una sorprendida Charité, paralizada de estupor.
Jean de Badoise, con agilidad felina, se interpuso en el camino del acero, que le traspasó el hábito y la cota de malla y, tras resbalar en sus costillas flotantes, se hundió en su abdomen.
—¡Que no escape, Georges! —gritó ya herido de muerte a su pupilo, en el momento en que el sicario, el fingido feriante, saltaba a lomos del corcel árabe y ponía tierra por medio a uña de caballo.
«He fallado en el ataque, pero viviré para contarlo. Tendré otras oportunidades; he matado a su perro guardián...», pensaba el asesino mientras clavaba los talones calzados con fuertes botas en los ijares del caballo. Y era cierto. La defensa del valle preveía avisar de un enemigo que entrase, pero no de uno que saliese. Era un punto débil, un talón de Aquiles en el que no se había reparado.
Georges de Abadía, con gesto mesurado, se descolgó del hombro la ballesta ya tensada. Afianzó con aplomo los pies sobre el suelo y colocó un pesado virote rematado por una punta de acero. Siguió la trayectoria del jinete y tras calcular velocidades, vientos y distancias, apuntó unos pasos por delante de éste. Contuvo la respiración, mientras presionaba con suavidad los dedos índice y corazón sobre la lengua de acero que liberaría el fiador y, a su vez, el dardo.
Como todo tirador experimentado, sabía que había que huir de la precipitación, del gesto brusco, de imprimir una fuerza en el disparador que influyera en la orientación del arma, lo cual haría que el proyectil se desviara del rumbo deseado. El disparo debía sorprender al ballestero.
Y le sorprendió, y no sólo a él, sino también al propio sicario, cuando el venablo se le hundió en la nuca. Jamás supo qué le había pasado. Como un guiñapo, cayó muerto antes de llegar al suelo. De su cuello pendía un medallón de oro, con dos llaves y una calavera. Las llaves que a partir del siglo XIV formarían parte del escudo del Vaticano. El caballo, liberado del peso del jinete, corría libre por el prado.
Los rayos de poniente entraban por el ventanuco de piedra de los aposentos del viejo soldado.
Era su tercer día de agonía. Obedecía a su forma de ser. Correoso a lo largo de la vida, era un guerrero que no se quería aún abandonar al descanso de la muerte. Todavía no, no sin su misión cumplida. Eso le atormentaba. Dulce misión.
Junto al caballero había permanecido los tres días y dos noches una Charité exhausta por el dolor.
En un extremo de la austera habitación, Georges de Abadía, impotente ante el sufrimiento de su mentor, se mesaba con desesperación los cabellos. Lloraba como el niño que había dejado de ser.
De nada habían servido los conocimientos de la mujer sobre las plantas medicinales, heredados de los antiguos druidas que poblaban su Francia natal, ni los del médico árabe venido de Tierra Santa que prestaba sus servicios hacía años en el Valle.
A pesar de que la hoja de la lanza no había afectado ningún órgano vital, al penetrar en el abdomen del caballero había causado serios destrozos en la pared muscular, con la consiguiente pérdida de sangre. Y había incrustado en sus entrañas parte del tejido de su hábito que al pudrirse había desencadenado una septicemia irreversible.
El desenlace fatal era cuestión de tiempo. Todos en la estancia lo sabían. El primero, Jean de Badoise. Había visto a demasiada gente pasar por ese mismo trance para que tal circunstancia le pasara inadvertida.
Con gesto de dolor, apretó la mano de Charité.
—Mi hermosa niña —susurró el anciano, y la tuteó en público por primera vez en su vida—, déjame ver el Legado una vez más antes de morir. Una vez más, la parte del todo. Una última vez, en vida.
Con un frufrú de ropas, la mujer fue a una arqueta que se encontraba encima de un anaquel, en las dependencias del moribundo. Qué mejor lugar para ser custodiado que en la habitación del anciano guerrero, Comendador de la Orden en el Valle del Bovino.
Los antaño penetrantes ojos azules del soldado, ahora ya velados por el halo blanquecino que precede a la muerte, se dilataron al observar el objeto. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó una mano que apenas respondía a su voluntad y pasó con unción las yemas de los dedos por su superficie.
—Tanta sangre, tanta sangre... Demasiada religión en el mundo para que los hombres se maten; no la suficiente para que se amen, Charité. ¡Charité! Te he amado en vida tanto y tan poco tiempo. Búscame cuando sea el momento, en la muerte.
La mujer no se separó de él, le acariciaba la barba y los cabellos blancos extendidos sobre la almohada. Él sonreía con debilidad y le pidió que se acercara. Tras inclinarse con suavidad, la mujer se aproximó al rostro del monje a la vez que lo mojaba con sus lágrimas.
—No llores, amor mío, no llores. No me importa morir, no —musitaba al oído de la mujer—, pero no se ha cumplido la misión. El destino. Tú no vistes ya hábito negro de perfecta, rompiste votos, y sin embargo...
Charité se acercó a su rostro, porque le hablaba ya entre susurros. Tomó la mano del caballero. La sostuvo entre las suyas mientras sus labios se movían junto al oído del hombre.
Jean de Badoise, con la mirada perdida, escuchaba boquiabierto, cesando en su jadeo. Contenía un último aliento vital.
Charité se incorporó hasta recuperar la posición inicial, sentada junto al anciano yacente. Bajó la mirada hacia su regazo, sostuvo con las dos manos la del caballero, delicada y de dedos largos, surcada de venas azules. Una mano que tanto había empuñado las armas como la pluma, que había arrancado vidas en defensa de la fe y que a la vez había escrito deliciosos poemas a la existencia. Hermosas para acariciar a una mujer, aunque los votos se lo vetaran.
Acompañó con ternura la diestra del caballero, la giró sobre el antebrazo y sostuvo la palma de aquélla contra su abdomen incipiente. Lloraba y sonreía. Él la miraba, descansaba. Su misión estaba cumplida. Expiró tranquilo. Ya no le dolía, no notaba nada. La esperaría el tiempo que fuera, en otra vida.