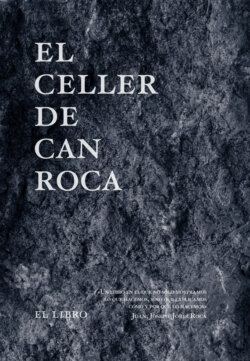Читать книгу El Celler de Can Roca - Jordi Roca - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TRES CAMINOS Y UN DESTINO
ОглавлениеJoan, Josep y Jordi se hacen mayores entre las aulas de la Escuela de Hostelería de Girona y los fogones de Can Roca. Pero también entre santuarios. Josep se ríe, irónico, cuando recuerda las excursiones que organizan los padres, poco acostumbrados a pensar en el tiempo de ocio. Las tardes de los sábados, el único momento de descanso semanal para la familia, salen a descubrir mundo: «Nuestra gran fiesta mayor era ir a ver santuarios. ¡Divertidísimo! Nos llevaban a Sant Miquel del Faig, a la Salut, al santuario dels Àngels ¡Unas excursiones muy animadas! La gente decía: ¿no salís? Y yo: “No, es que nosotros somos muy monacales”».
Es impensable bajar la persiana un domingo, el día de más trabajo, porque se celebran las comidas familiares de la gente del barrio. Después de mucho batallar, Montserrat consigue convencer al «jefe» y la familia puede permitirse unas horas de intimidad, sin clientes y sin menús, los sábados, primero solo por la tarde y, después, todo el día. Pero el padre rompe el pacto y deja entrar a los clientes de siempre a desayunar, de forma medio clandestina ¡por la puerta de atrás! Por primera vez, Can Roca está cerrado, pero el restaurante está lleno de gente, igual que antes. «Es la suma de la generosidad, el afecto y también el miedo a no recuperar a aquel cliente, porque penalizabas tu oferta al hacer que aquel día fuera a tomar el café a la competencia. Una sensación de medias tintas, extraña, difícil de digerir para todos, para mi padre, pero sobre todo para nosotros, porque no entendíamos nada», recuerda Josep. Cuando los clientes, polizones de copa de anís y barreja, ya se han ido, llega el momento más esperado de la semana, el aperitivo familiar que tanto ha marcado los recuerdos gustativos de los tres hermanos: «Era como un “san Bitter Kas”, por fin completamente solos, y ese momento se convertía en una fiesta mayor con los berberechos y los calamares».
Joan vive su infancia y adolescencia en Can Roca y aprende a cocinar de su madre y de su abuela, pero es en la Escuela donde descubre que detrás de las lentejas, la escudella, los macarrones y la ensaladilla rusa que se sirven en casa, existen las ravigotes, meunières, veloutés o parmentières que lee en los manuales de cocina clásica francesa. Son palabras desconocidas en casa que, durante los años de formación académica, comienzan a tener significado y a hacerse presentes en su imaginario gastronómico. Le guide culinaire de Auguste Escoffier, El arte culinario moderno de Henri Paul Pellaprat y alguna obra del gastrónomo catalán Ignasi Domènech son los libros de referencia en las clases. Presentaciones barrocas, salsas contundentes y opulencia definen la cocina francesa que le enseñan: la langosta à la parisienne, el lenguado à la meunière o el bogavante Thermidor son algunos ejemplos. Joan recuerda bien a los profesores de aquellos años, cocineros que imponen respeto: «El señor Barberà imponía mucho, venía de los grandes restaurantes de Barcelona; el señor Andreu era maestro de sala, una persona admirable; y después llegaron, de Granada, los profesores Romero y Ruiz, que aún imparten clases y han hecho una gran labor formativa».
Como en todo el Estado solo existen las escuelas de Girona y de Madrid, el centro se convierte en un lugar de acogida de gente de Murcia, del País Valenciano, de Aragón y de todas las comarcas catalanas. En el último piso del edificio, construido por el antiguo sindicato vertical, se encuentran las habitaciones de los estudiantes de primer curso. Después, cuando ya conocen mejor la ciudad y la dinámica de las clases, los alumnos se instalan en pisos compartidos. Joan se une al «grupo de Lleida»: «Los de Lleida vivían en un piso cerca de casa y me uní al grupo junto con Salvador Brugués. Íbamos a todas las fiestas y demás saraos que había en Girona en aquella época. Era muy divertido». Y con aquellos amigos Joan comienza a descubrir la buena comida, a disfrutar de la vida fuera de la cocina.
Cumplir dieciocho años significa hacer el servicio militar. Joan es destinado a Alicante, pero lo trasladan a Valencia porque es nombrado cocinero del capitán general: «Recuerdo que el primer día pasé mucho miedo. Cuando a un recluta le dicen que tiene que cocinar para el capitán general, le entran todos los males. Enseguida entablamos muy buena relación, y la mujer del capitán nos trataba con mucho afecto, como si fuéramos sus hijos». En el cuartel de Valencia se encuentra con una cocina mucho más equipada que la del restaurante de casa, pero no le sirve de nada: la mujer del capitán es de comidas ligeras, casi religiosas, y acepta poco más que verduras hervidas, tortilla a la francesa y carne a la plancha. Él se resigna a esta sencillez, pero los paseos por el mercado de Russafa y los frecuentes días de permiso para ir a visitar a la familia facilitan la adaptación a la nueva vida militar. Cuando regresa a Girona, tiene la oportunidad de recuperar la cocina de verdad, la de siempre y la que ha aprendido en la Escuela.
Josep es un chico movido, se pasa el día pensando en el partido de fútbol de la tarde o el fin de semana y aprovecha los minutos entre el servicio a una mesa y la siguiente para hacer unos chutes de pelota. «Era un poco gamberro y un deportista de calle. Enredaba a los amigos para jugar al fútbol usando la puerta de la cocina como portería. Hacíamos “chute y gol” y yo de portero. El gol era fácil de detectar: si se oía el ruido de la puerta metálica de la cocina, e iba acompañado del grito de mi madre, era gol».
Ayuda en la cocina, pero siempre busca diversiones adicionales, haciendo reír a los compañeros o clientes, buscando la broma, la situación cómica para quitar hierro al duro trabajo de hostelería. «Cuando pelas cebollas, muchas cebollas, y piensa que yo pelaba dos sacos cada martes y jueves, quieres secarte las lágrimas con la manga. Error. Cuando acercas la mano a los ojos, te entra un picor insoportable que te hace llorar. Harto de llorar sin querer y con el cachondeo que me caracteriza decidí no llorar más. Y lo primero que se me ocurrió fue utilizar gafas de natación. Los primeros minutos ibas bien, pero cuando el sulfuro subía por las fosas nasales, acababas con el lagrimal irritado. La solución fue utilizar gafas de bucear: nariz y ojos tapados, respirando por el tubo, evitando las salpicaduras de las puñeteras cebollas malheridas y cabreadas».
Los sacos de patatas y cebollas le traen de cabeza. Y pronto se hace evidente que es un animal de sala. A los quince o dieciséis años se reta él mismo a llevar el mayor número de platos en los brazos: hace equilibrios y juega, como si de un rompecabezas se tratara, a encajar los muslos de pollo con chuletas de cerdo y los macarrones con las sopas. Es zurdo y muy torpe, pero esta falta de destreza no se manifiesta en la sala, porque los platos y las bandejas se han convertido en apéndices naturales de sus manos que bailan al son de la música que él toca. El primer día en la Escuela de Hostelería ve que, mientras sus compañeros tienen que esforzarse por no perder el equilibrio con la bandeja, él puede hacer piruetas, y mientras los demás empiezan a practicar la técnica de los cafés, él ya tiene interiorizado el movimiento que debe hacer con el brazo cafetero. Desaparece así la sensación de inseguridad que le había provocado la comparación con la habilidad culinaria de Joan. Domina los aspectos más mecánicos de la sala, pero se da cuenta de que le falta todo un mundo de conocimientos: «La profesión de camarero es fascinante porque lo engloba todo. Todo lo que es cocina y todo lo que representa el carácter poliédrico de la gastronomía, donde se incluye el mundo de los vinos, los panes, los aceites, los productos, la psicología, la química, la física, la geología». Y esta complejidad es la que hace crecer aún más su pasión por el oficio para el que ha nacido. Asimismo, aumenta con el tiempo su admiración por el mundo del vino y, sin ser consciente de ello, Josep lleva a sus amigos a su terreno y establece como punto de encuentro un bar de Girona llamado El Museu del Vi: «Yo cogía las riendas y los empujaba a tomar un vino de misa antes de salir de fiesta. Un vino, o dos, o tres o cuatro».
Y Josep no solo incitaba a beber vino de misa a sus amigos. Son años de prueba-error, de experimentación y de descubrimiento del mundo de la acrobacia coctelera. «El office del comedor de arriba del bar de mis padres era solo para mí y mis amigos. Yo, envalentonado, mostraba mis dotes acrobáticas y ellos se saciaban de alcohol azucarado. Utilizaba botellas de Bacardí. Cuando se terminaban, las rellenaba haciendo un agujero en el tapón destilagotas; después lo tapaba con celo para mantener el mismo chorrito que cae cuando la botella es nueva y está llena. Así podía practicar muchas veces y contaba los segundos que tardaban en caer los centilitros para un tercio, dos cuartos, tres medios Un juego para mí, una pesadilla para los padres de mis amigos».
Jordi termina la educación básica y no se plantea seguir con los estudios de bachillerato. Ni le gusta estudiar, ni le van bien los estudios: «Lo hacía todo por obligación, me daba igual, era lo que había aprendido en casa. Mis hermanos lo habían deseado, se lo ganaban. En cambio yo no tenía un proyecto propio. Estaba en medio, entre mis padres y mis hermanos.
Me sentía responsable, porque tenía que demostrar algo». Las circunstancias le añaden más presión, porque en la Escuela de Hostelería, donde comienza con 14 años, su hermano ya es todo un referente, buen estudiante y buen profesor. «Tener a mi hermano de profesor era incómodo para ambos. Joan no quería que nadie pensara que me favorecía, y por eso me infravaloraba oficialmente, aunque él pensara otra cosa. Me ponía notas más bajas de las que me merecía». En clase los dos hermanos casi no se hablan, guardan las distancias y mantienen una relación un poco extraña.
Jordi recuerda especialmente un trimestre en el que lo suspende todo excepto gimnasia. Pero se rompe los codos y tiene tantas ganas de aprobar que en un par de meses recupera todas las asignaturas: esta es la prueba de que si no saca mejores notas en los estudios no es por falta de capacidad sino por falta de interés. La bronca en casa es monumental, pero le sirve para darse cuenta de que está malgastando el tiempo en la Escuela.
Durante estos años Jordi es el chico para todo de Can Roca y echa una mano donde haga falta. «Los fines de semana éramos cuatro camareros, todos de la familia. Yo era un niño y siempre pringaba. Ni me planteaba estar en la cocina. Me parecía un mundo tan complicado, y tan prohibido. Era un mundo aparte». Llega el momento de ayudar a los hermanos y, durante un verano, prueba la sala de El Celler. «Tenía 18 años y terminaba de trabajar a las tres de la madrugada. Pero yo quería salir de fiesta… Me di cuenta de que los cocineros terminaban a las doce y decidí que me gustaba más la cocina. ¡Por eso me pasé a la cocina!». Jordi continúa sin rumbo, y toma un camino u otro por circunstancias externas, poco convencido de lo que hace, sin encontrar su espacio. Para ayudar a que lo encuentre, Joan piensa que lo que le conviene al hermano pequeño es salir de casa, trabajar en otro ambiente. Lo envía al Hotel Aiguablava de Begur. «Hice la temporada de verano sin tener ni un día de fiesta, trabajando desde las ocho de la mañana hasta las dos de la madrugada. Y esta primera experiencia laboral fuera del ambiente familiar tuvo su efecto, porque fue entonces cuando me di cuenta de lo bien que se estaba en casa». Y vuelve a casa, donde poco después aparece Damian Allsop, que tendrá una importancia crucial en la formación del triángulo Roca.