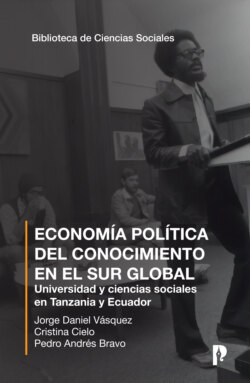Читать книгу Economía política del conocimiento en el sur global - Jorge Daniel Vásquez - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
La Universidad y la producción del conocimiento se encuentran en una encrucijada en los Estados y países del sur global y sus proyectos nacionales. En el discurso de las políticas públicas y de las agencias internacionales no solo se espera un papel fundamental de la educación superior en la movilidad social, papel adjudicado desde la democratización y masificación de las universidades en la última parte del siglo XX. De acuerdo con las agendas internacionales y los planes gubernarmentales, el papel que deben desempeñar ahora es mucho más importante. A las universidades se les encarga el desarrollo económico del país y su posicionamiento en la economía global. Además, tienen un puesto central en la transformación planificada de la matriz productiva: se espera que el conocimiento tenga un lugar privilegiado en la producción y en la economía nacional.
Una economía política del Sur Global requiere analizar la configuración histórica de tres aspectos diferentes de la realidad social: el epistemológico, político y económico. Esto implica, por un lado, investigar los medios por los cuales la producción del conocimiento se legitima, así como los recursos económicos que se les asignan y, por otro lado, analizar los mecanismos de transmisión del conocimiento producido. Estos mecanismos responden a las condiciones o contextos sociales en los que se instala la producción del conocimiento. Este libro se concentra en las lógicas producción de conocimiento en la educación superior.
Si el capitalismo implica una revolución se debe a su alcance de todas las dimensiones de la vida social: la relación con la tierra que evoluciona hacia la propiedad privada, la formación del derecho como instrumento para perpetuar los crímenes contra los expropiados, la racionalización de la fuerza de trabajo para generar plusvalía, así como la regulación del salario y su configuración como única forma de supervivencia para los trabajadores. Entre estas transformaciones, quizás la más destacada sea la forma en que la clase dominante se constituye como tal, precisamente porque domina no solo la economía sino también el Estado. Esta transformación es crítica en el análisis de la economía política del Sur Global cuando consideramos la producción de conocimiento en África y América Latina.
Partir de la situación: Sur Global y configuración del capitalismo1
Los términos cronológicos de los períodos colonial y postcolonial en las diversas regiones del Sur Global pueden diferir, pero comparten ciertas características en la forma en que definen la configuración específica de la relación entre la producción de conocimiento y la acumulación global. Para Chakravarty (2005), la formulación del capitalismo de Marx ha implicado una concepción teleológica de la historia, en tanto el proyecto de desarrollo de la modernidad sigue situando a las sociedades occidentales y no occidentales en diferentes momentos. Así, en la historia del desarrollo del sistema capitalista, las sociedades no occidentales aparecen en un estado todavía embrionario para las sociedades occidentales: el presente de Europa es el futuro de los países del tercer mundo.
El trabajo abstracto en Europa es el resultado de la subsunción de otras formas de trabajo abstracto (que, a su vez, son el resultado de la apropiación de la fuerza laboral fuera de Europa) (Chakravarty 2005). Llevando este argumento al campo de la producción de conocimiento, se puede afirmar que el “conocimiento” del norte es un proceso de producción que incorpora la producción global. Sólo así es posible la “Economía Política del Conocimiento”: mirando al conocimiento como resultado de un proceso histórico global de producción.
En su análisis sobre la teoría marxista de los modos de producción, Banaji (2010) denuncia la lógica evolucionista del capitalismo desde la que se asume que la sucesión de los modos de producción (esclavitud, feudalismo, capitalismo) se extiende en el tiempo a todas las sociedades. Por lo tanto, la limitación de Marx era que no contemplaba la existencia de un tipo diferente de grupo social que funcionara como clase dominante en las sociedades coloniales, que, aunque no con las características de la burguesía europea, representaba el lugar de poder entre el campesinado y la aristocracia. No se trata de negar el esquema de funcionamiento del capitalismo (ni la teoría de los modos de producción como modelo formal para entender la dinámica histórica), sino de reconocer que, en el Sur Global, determinadas configuraciones históricas son genuinas y no meramente “variantes” del capitalismo.
Las acepciones sobre el término “Sur Global” ameritan consideración. Para Arif Dirlik (2007)2, el término Sur Global tiene como antecedente al “Tercer Mundo” (en tanto este término identificaba a esas sociedades a las que Dirlik se refiere al inicio de la cita),3 para posteriormente ser propuesto en el campo de las relaciones internacionales marcadas por los discursos de la globalización de finales del siglo XX. Para López (2007), a diferencia de la manera en que las tensiones políticas, económicas y culturales han sido motivo de los estudios sobre los discursos postcoloniales y coloniales, el Sur Global es una categoría que se define en contraposición al discurso sobre la globalización neoliberal:
What defines the global South is the recognition by peoples across the planet that globalization’s promised bounties have not materialized, that it has failed as a global master narrative. The global South also marks, even celebrates, the mutual recognition among the world’s subalterns of their shared condition at the margins of the brave new neoliberal world of globalization.
La definición de López se inscribe en el argumento presentado por Dirlik (2007: 12-13) y sirve de piso para buscar los orígenes de una definición del Sur Global que, como sugiere Garland (2015) tiene sus bases en el tricontinentalismo constituido a partir de la formación de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL) acontecida en el marco de la Conferencia Tricontinental sucedida en Cuba en el año 1966, cuando ochenta y dos naciones se reunieron con el propósito de conformar una alianza en contra del imperialismo.
A partir de las conexiones entre la OSPAAAL y el movimiento afro-americano por los derechos civiles en los Estados Unidos, Garland plantea que, a pesar de sus imperfecciones, el tricontinentalismo ofrece tres referentes para los estudios del Sur Global: 1) un punto de partida para el desarrollo del análisis del Sur Global en los textos fundacionales enmarcados de la guerra fría, 2) una clarificación del concepto de Sur Global, no como mera derivación de los estudios poscoloniales, sino precisamente como una divergencia de la poscolonialidad como categoría organizadora, a partir de la recuperación de los principios del tricontinentalismo, y 3) reconocer la centralidad de las tradiciones intelectuales latinoamericanas y afro-americanas frecuentemente marginalizadas en los estudios poscoloniales.
En discusiones recientes,4 el término Sur Global, ha sido retomado en sentidos que lo hacen proliferar como contexto de discusión. En su comentario al libro Theories from the South (Comaroff and Comaroff 2012), Juan Obarrio (2012) señala que el término ‘Sur’, si bien tiene un gran potencial heurístico, también es problemático en cuanto podría ocluir las diferencias entre distintas regiones, que, tomadas por separado, vendrían a ser formas específicas de Sur Global (e.g. América Latina es Sur Global en una manera específica frente a África). En este sentido, Obarrio (2013) también llama la atención sobre asuntos relevantes a la hora de problematizar el Sur.
De esta manera, ‘Sur Global’ también permite establecer el cruce entre diferentes campos de conocimiento que vendría dado por una concepción del Sur más allá de una delimitación geográfica. Como lo afirman Cielo, Gago y Vásquez (2015: 11)
El Sur es una topología, un conjunto de cuestiones problemáticas, una historia de conflictos y unos vocabularios forjados alrededor de luchas anticoloniales, de gestas independentistas, de debates alrededor de la autonomía y sobre la forma Estado. El Sur es una archivo teórico, epistémico y práctico.
Así, más allá de la cuestión de si China, India, Rusia o el sur de Europa pertenece al Sur, lo que no se puede perder de vista es que existe una producción histórica del Sur como el territorio donde se peleó contra la abstracción diplomática de la guerra fría, donde se dan relaciones económicas marcadas especialmente por el endeudamiento, el desarrollo desigual, y los efectos de la inequidad, acumulación y dominación del sistema capitalista.
Pero el Sur Global no se agota ahí. Obarrio (2013) además señala que el Sur Global puede ser comprendido como una serie de campos que se entrecruzan de modo diferente en la producción de formas institucionales, formas de vida cotidiana y subjetividades propias. Tales campos que la modernidad habría presentado como separadas se interrelacionan de manera tal que constituyen historias paralelas comparables (por la interconexión de imperialismos políticos y económicos, los colonialismos externos e internos, la conformación e interrupción del estado-nación, y el despliegue de proyectos nacional-populares).
No obstante, los patrones históricos del siglo XX tienen sentido no solo desde una perspectiva económica, sino también desde el campo de las relaciones de poder político y la hegemonía a nivel mundial (Vakulabharanam 2014). Esta combinación de las transformaciones económicas y la configuración histórico-política de la hegemonía debe analizarse a dos niveles: los períodos de acumulación estable a mediano plazo (que siempre tienen lugar solo unas pocas décadas) y los períodos de tiempo más prolongados en los que una configuración espacial es hegemónica dentro de una estructura central y periférica.
En este sentido, reconocer los caminos de desarrollo del capitalismo en sus múltiples líneas no significa una ruptura con el necesario análisis de la acumulación en cada configuración del capitalismo. De acuerdo con Torres, Pannu y Bacchur (2008), la acumulación capitalista durante el colonialismo podría caracterizarse por la trayectoria de acumulación hacia la consolidación del Estado colonial. El orden colonial integró los sistemas precoloniales (no regulados por el Estado), con una dependencia directa de los recursos naturales, a sistemas administrativos de coerción y control que permitieron la extracción de recursos dentro de la desigualdad estructural del mercado colonial. El objetivo de la educación era calcular la mejor manera de maximizar la extracción de recursos y la creación de mano de obra asalariada.
En los países industrializados, el papel dado a la ciencia y al conocimiento después de la Segunda Guerra Mundial se consolidó plenamente a finales del siglo XX. Además, con la victoria liberal, se censuraron y estigmatizaron los ataques contra determinados grupos étnicos, religiosos y nacionales (Meyer y Ramírez, 2010). Este escenario estimuló la formación de una nueva idea de sociedad mundial compuesta por individuos atomizados dotados de cualidades y derechos universales que resultan de un ejercicio de abstracción sesgada. Estas visiones generales basadas en principios universales comunes a todos los individuos no sólo explican el auge de las ciencias médicas en las universidades, que se basaba en el valor universal de la vida y del cuerpo humano, sino la expansión de una visión global del conocimiento. Junto a las universidades se expandió una visión global del conocimiento:
Con la acumulación de significados universalizados, las diferentes entidades van alcanzando su singularidad a través de conjuntos de principios universales propios. Así, un mundo que evoluciona hacia un mismo destino por su sujeción a unas leyes causales generales está cada vez más repleto de diferencias [...] Por sus virtudes tanto en la racionalización como en la elaboración ontológica, la universidad está perfectamente preparada para absorber los procesos homogeneizadores y a la vez particularizadores que actúan por doquier” (Meyer and Ramírez, 2010: 235)
En ese mismo período se produjo una dinámica paralela en cuanto a la diferenciación de lugares específicos y criterios generales y abstractos del capital. La descentralización de la producción industrial y de los servicios dependía de las variaciones locales que el capital internacional podía aprovechar y generar, dado el acortamiento de las distancias que se produjo gracias a las innovaciones en el transporte y las comunicaciones (Harvey, 1992). Desde la década de 1970, los activos en todo el mundo que anteriormente estaban bajo propiedad colectiva (es decir, por parte del Estado o en común) se han visto forzados al ámbito del mercado a través de fuerzas violentas o coercitivas (y donde el Estado y el capital privado han trabajado juntos).
En retrospectiva, está claro que los “ajustes estructurales” de los años ochenta funcionaron como recetas universales para todos los países del Sur Global. Hay que decir, como señala Banaji (2010), que “the capitalist system does not expand”, “it does not vary from place to place”, sino que se configura de forma diferente según las condiciones de cada escenario (periférico o no). Además, a su vez, la lógica del capitalismo, como marco formal para entender la articulación de un sistema mundial, se expresa en las particularidades de América Latina y África.
Trayectorias entre universidad y producción del conocimiento en América Latina y África: Los casos de estudio
En América Latina, desde el Movimiento de Reforma Universitaria que estalló en 1918, las universidades han posicionado la democratización de la Universidad como condición clave para la democratización de la sociedad. En ese hito histórico en la ciudad de Córdoba, Argentina, estudiantes tomaron la más antigua universidad de Argentina para reivindicar a las crecientes clases medias en contra de las jerarquías tradicionales.
El posicionamiento de la Universidad como vanguardia de la modernidad liberal e ilustrada latinoamericana y sus esfuerzos a favor de la solidaridad obrero-estudiantil comprometió a la intelectualidad con el desafío de hacer frente a las desigualdades sociales e internacionales (Bialakowsky et al., 2014). En el Ecuador, la Segunda Reforma Universitaria propuesta por el ecuatoriano Manuel Agustín Aguirre en 1973 recogió tales demandas de transformación social de las universidades latinoamericanas.
En África, las universidades han tenido una historia mucho más joven. No obstante, a pesar de sus diferentes temporalidades, sus dinámicas de formación y reproducción fueron parecidas a las de América Latina. De las élites locales emergentes en un primer momento, siguió la reafirmación post-independencia de las potencialidades transformadoras de la educación superior y su producción intelectual para la conformación de sociedades más igualitarias.
A mediados del siglo XX, el desarrollo fue un concepto clave en los debates, reinvindicaciones y luchas internacionales que se desplegaban en torno a teorías y programas de modernización, de dependencia, de capital humano, enfoques marxistas o socialistas, entre otras. Las Naciones Unidas declararon la década de los años sesenta como “la década del desarrollo” y auspiciaron, junto con el Banco Mundial, la importante Conferencia sobre Educación en África, que tuvo lugar en Addis Ababa, Etiopía en 1961. Las definiciones sobre el rol de la educación en el desarrollo económico de los Estados africanos independientes emergentes influyeron en el rol que le otorgaron estos países a la educación superior.
Este rol se definió a la par que se iban trazando los caminos de desarrollo socio-económico de los diversos países africanos, desde aquellos más liberales y pro-occidentales, como los de Botswana, Cote d’Ivoire y Togo; aquellos definidos por ideologías socialistas o marxista-leninistas como Benin, Algeria y Zimbabwe; y aquellos dirigidos a constuir un socialismo pan-Africano, como Mali y Tanzania. La República de Tanzania se creó en 1964, liderada por el educador y político, Julius Nyerere. El Presidente fundador del país definió no solamente el horizonte de Tanzania como uno de economía autónoma (self-reliance) e igualitaria a través del socialismo africano Ujamaa (palabra en Swahili que significa “familia extendida” y se caracteriza por la idea que el ser persona se da a través de su comunidad extendida), sino que también concibió un rol central de la educación en esta visión (Nyerere, 1967; Wangwe y Charle, 2005).
Las políticas y reformas socio-económicas de Ujamaa involucraban la implementación de un curriculum situado y la expansión del acceso a la educación para satisfacer la demanda creciente de necesidades educativas nacionales. A través de su importante manifesto Education for Self-Reliance y en sus políticas educativas, Nyerere recalcó tres importantes roles para la Universidad africana: la Universidad como partícipe en la revolución social, como colaboradora en las luchas en contra de todo tipo de discriminación y como sitio para el pensamiento crítico que produce agentes preparados para servir al público (Nyerere, 1966: 218-219). Entonces, en Tanzania, desde principios de su independencia, la educación superior fue central en términos de políticas públicas como institución clave para la promoción del desarrollo social y económico del país.
El intelectual y político ecuatoriano Manuel Agustín Aguirre tuvo ideas similares para la universidad pública ecuatoriana. Jamás llegó a ser presidente de la República como Nyerere, pero Manuel Agustín Aguirre fue dirigente del Partido Socialista de Ecuador y después rector de la Universidad Central de Ecuador, posición en la que llevó su programa político de transformación revolucionaria a la universidad pública. Su libro La Segunda Reforma Universitaria recoge los postulados principales de su proyecto: integrar a la Universidad a las luchas rebeldes para enfrentar las injusticias sociales, abrirla a través del ingreso irrestricto y relacionar los estudios científicos a los problemas sociales vinculándolos a los trabajadores y los sectores populares. Sus objetivos fundamentales eran constituir una “universidad militante” y fomentar la “unidad indisoluble entre la Universidad y el pueblo” (Aguirre, 1973). Su liderazgo en la Universidad Central terminó abruptamente cuando el gobierno dictatorial de Velasco Ibarra clausuró las universidades estatales en 1970.
En Tanzania, como en Ecuador, las universidades han tenido importantes relaciones con actores sociales y políticos, y se ha buscado abrir su docencia a sectores populares, comprometer la investigación al desarrollo nacional y promover la vinculación de la actividad universitaria con sectores sociales en campos como la salud, la educación, la vivienda y el derecho (Arocena y Sutz, 2005). A pesar de esta similitud, las universidades de cada país se han situado de manera distinta por su contexto social, económico y político. En Ecuador, debido a las orientaciones de los movimientos estudiantiles y su importancia institucional, la universidad pública mantenía vínculos sólidos con actores colectivos como sindicatos y partidos de izquierda; pero, por otra parte, sus relaciones con la industria y con el gobierno eran distantes, a menudo antagónicas (Moreano, 1990; Rojas, 2011). En Tanzania, en cambio, la cercanía entre el proyecto gubernamental y la universidad pública más importante, la Universidad de Dar es Salaam, permitió una sinergia intelectual y política que hicieron del país y de la Universidad importantes sedes para la producción del pensamiento africano y de la cual surgieron obras internacionalmente transcendentales como el libro Como Europa subdesarolló África (Rodney, 1972).
Ecuador y Tanzania comparten historias postcoloniales y economías dependientes que han dotado a sus universidades funciones claves en la construcción de sus respectivos Estados, sociedades y economías nacionales. Desde las aulas y los estudios que emergieron tanto de la Universidad Central de Ecuador como de la Universidad de Dar es Salaam, se protagonizó de manera crítica la democratización de cada uno de estos dos países (Campuzano, 2000; Lulat, 2005). En las décadas de los sesenta y setenta, en el periodo eufórico después de la Revolución Cubana y hacia las independencias africanas, las universidades en las regiones de América Latina y África se comprometieron con el análisis y luchas dirigidas a combatir los problemas y desigualdades sociales, así como a fortalecer sus vínculos con sectores populares.
Metodología de investigación y organización del libro
La investigación que dio origen a este libro se concentró en el análisis de las políticas por las cuales las ciencias sociales que analizan relaciones desiguales a nivel global adquieren forma y a la vez delimitan sus alcances en dos universidades de países en desarrollo. Para esto, se examinaron momentos claves en el desarrollo y la limitación de las ciencias sociales en Tanzania y Ecuador. En ambos lugares surgieron relevantes perspectivas en torno a la economía política internacional, así como a las estructuras económicas, que dieron cuenta de dimensiones soci-culturales y epistemológicas.
Para entender mejor la relevancia de la producción universitaria en organizaciones y actores sub-nacionales, no nos enfocamos en las universidades centrales y de carácter público ubicadas en las capitales de Ecuador y Tanzania (Universidad Central de Ecuador y University of Dar es Salaam, respectivamente), sino que analizamos universidades localizadas en provincias de estos países (fuera de la capital). Así, en el caso de Ecuador, examinamos la Universidad Estatal de Bolívar, la cual se ubica en la ciudad de Guaranda e inició sus funciones con la denominación de Extensión Universitaria de Guaranda el 22 de octubre de 1977, como parte de un programa de la Universidad de Guayaquil. El 20 de junio de 1989 se aprobó la creación de la universidad con la denominación de Universidad Estatal de Bolívar.
Del lado de Tanzania, Mzumbe University se estableció con base en un instituto fundado por la Administración Colonial Británica y dirigido a la formación de jefes y autoridades nativos. Una vez que Tanzania obtuvo su independencia, también se dedicó a la formación de oficiales locales y de desarrollo rural. Como la Universidad Estatal de Bolívar, Mzumbe University funcionó un tiempo como extensión de la University of Dar es Salaam. En Ecuador y Tanzania, estas son dos de las pocas universidades públicas fuera de las ciudades capitales que ofrecen carreras de ciencias sociales, además de carreras técnicas.
El trabajo de campo e investigación documental fue realizado entre 2015 y 2017 y estuvo dirigido a la recopilación de datos cualitativos que nos ayuden cumplir con los objetivos de la investigación. Este trabajo incluyó (1) Determinar y mapear los actores, programas y políticas relevantes a los cuales los proyectos de investigación universitaria respondían en Ecuador y en Tanzania durante las épocas de nacionalismo (años 70), neoliberalismo (años 90) y en el actual período de reformas universitarias e implementación de estándares internacionales; (2) Identificar y clasificar las investigaciones realizadas en una universidad central y en una universidad provincial de cada país, en años seleccionados como representativos de cada uno de los tres periodos arriba mencionados; y (3) Sistematizar las investigaciones en las ciencias sociales en estas universidades para comparar sus objetos de estudio, sus metodologías, sus referentes y marcos teóricos en cada uno de los tres periodos. En total se realizaron dos docenas de entrevistas tanto en Ecuador como en Tanzania, aplicadas a autoridades, estudiantes y personal de trabajo en instituciones de educación superior.
Una vez concluido el trabajo de campo, el equipo de investigación contó con datos documentales de la Universidad de Bolívar, la Universidad de Guayaquil (de la cual la Universidad de Bolívar fue extensión universitaria) y la Universidad Nacional de Chimborazo, como caso secundario. Sobre la Universidad de Bolívar, se analizaron documentos de archivo sobre proyectos de investigación realizados en los últimos 10 años; el proyecto y las líneas de investigación de su Departamento de Investigación; proyectos (original y de carrera) de la Escuela de Educación y Cultural Andina (ECCA), de la Universidad de Bolívar; así como proyectos del Departamento de vinculación con la colectividad.
Los datos previamente obtenidos llevaron a la necesidad de analizar especialmente el archivo antiguo de la EECA ubicado en el edificio donde originalmente funcionó de la Universidad y que actualmente pertenece al Ministerio de Cultura. La actual sede la EECA se encuentra en la ciudad de Cuenca.
En base al trabajo de archivos y las entrevistas se realizó una línea de tiempo para visibilizar momentos significativos en la historia de las universidades (fechas de creación de extensiones, fechas de inicio como universidad, fechas de creación de las facultades), se elaboraron tablas de doble entrada que compararan los proyectos de investigación y proyectos de vinculación de las dos universidades, ubicando los documentos que sustentaban la comparación, y se identificaron los actores estratégicos que serían entrevistados.
Con el propósito de obtener esquemas y métodos claros, el trabajo de campo en Ecuador se realizó con anterioridad al trabajo de campo en Tanzania. El trabajo de campo en Tanzania implicó la revisión de fuentes documentales sobre el origen de carreras en ciencias sociales en Mzumbe University. Se elaboró un inventario de las investigaciones en ciencias sociales, economía, desarrollo, estudios étnicos y educación realizadas por la Facultad de Economía desde 1970. El análisis documental condujo a la realización de un mapa de actores relevantes que incluyó líderes sociales, organizaciones no-gubernamentales, y actores políticos a fin de identificar las conexiones entre sociedad civil, estado y universidades.
Realizar investigación en el Sur Global no sólo conlleva el desafío de explorar caminos escasamente trazados por la academia en Ecuador, sino que además implica el hecho de dialogar en las condiciones impuestas por las lenguas coloniales (e.g. español e inglés) tanto en América Latina como en África. Hemos decidido que las citas en inglés permanezcan en idioma original para no invisibilizar este condicionamiento, pero a la vez como expresión de compromiso con un diálogo Sur-Sur.
Este libro se organiza en tres secciones. En la primera se sientan las bases desde la economía política para el análisis de la educación superior dentro de las condiciones históricas en las que se produce la acumulación de capital y la desigualdad a nivel global. Además, se plantea la trayectoria de la relación entre Universidad, política y conocimiento en América Latina y África, con especial énfasis en los casos de Ecuador y de Tanzania.
La segunda y tercera secciones integran el análisis del trabajo de campo realizado en Ecuador y Tanzania en dos universidades de estos países, en los que se puede comprender, a partir del trabajo de documental y el posicionamiento de actores diversos (dirigentes, activistas de movimientos sociales y educativos, profesores, políticos) la articulación entre la producción de conocimiento llevado a cabo en las universidades, así como los giros en torno al diseño de planes educativos dentro de marcos de disputa política y correlación de fuerzas en el marco de la globalización.
En la segunda sección de este libro, examinamos, desde 1960 a 1980, la manera cómo las universidades en Ecuador respondieron a problemas agrarios y de profesionalización; mientras, en Tanzania, durante este mismo periodo, las universidades respondieron al imperativo del desarrollo de la nueva nación independiente. Hacemos especial énfasis en el establecimiento de programas de investigación y las agendas de docencia de dos universidades públicas, la Universidad Estatal de Bolívar (Ecuador) y Mzumbe University (Tanzania), para comprender las vías en las que estas instituciones periféricas definieron y legitimaron el conocimiento local en el contexto de transformaciones nacionales y globales.
En la tercera sección examinamos la economía política de la educación superior hacia finales del siglo XX y en la entrada las siglo XXI en estos dos países. Analizamos, por un lado, las distintas respuestas locales a los impactos del ajuste estructural desde la universidad de Bolívar y desde Mzumbe University. Además, en esta seccion, también se observa y analiza las maneras en que estas universidades han respondido a la globalización de la educación en el siglo XX, y enfatizamos en la importancia de las ciencias sociales dentro de la recontrucción del Estado desde el siglo XX y en el contexto de economías globalizadas.
Así, en medio de las fuertes relaciones entre el estado y la universidad en Tanzania, las políticas estatales de educación superior limitaron los enfoques críticos de economía política a través de una sumisión a enfoque orientados al mercado. A diferencia de Tanzania, el antagonismo histórico entre estado y universidad en Ecuador, las limitaciones a los enfoques críticos tuvieron lugar desde una homogenización a través de regulaciones. A partir de la investigación documental y de entrevistas cualitativas en cada uno de estos lugares, la comparación de la domesticación de las ciencias sociales y la producción de conocimiento en dos universidades de provincia en diferentes regiones del sur global, nos permite comprender cómo las políticas nacionales limitan las posibilidades que las ciencias sociales tienen para someter a escrutinio las políticas económicas que les dan forma.
1 Este apartado retoma elementos incluidos en Laó y Vásquez (2018) “Crítica decolonial de la filosofía y doble-crítica en clave de Sur”, en Moraña, M. (ed). Sujeto, descolonización, transmodernidad. Debates filosóficos latinoamericanos (pp. 293-343). Madrid: Iberoamericana Vervuert; y de Vásquez (2020) “Para una economía política desde el Sur Global: Condiciones, Método y Conexiones”, Praxis. Revista de Filosofía 81.
2 “The term “global South” –or at least the “South” component of it –goes back to the 1970’s and is entangled in its implications with other terms that post Worl War II modernization discourse and revolutionary movements generated to describe societies that seemed to face difficulties in achieving the economic and political goals of either capitalist or socialist modernity […] It was popularized by the so-called Brandt Comission reports published in 1980 and 1983, both of wish bore “North-South” in their titles. […] I am not certain when “global” was attached to the “South” to form the contemporary compound term; the predicate suggests some relationship to the discourse of globalization […] The United Nations Development Program initiative of 2003, “Forging a Global South”, has played an important part in drawing attention to the concept […]” Dirlik (2007).
3 La Comisión Brandt, mencionada en la anterior cita de Dirlik (2007), es identificada por Prashad (2012) como una suerte de ‘keynesianismo global’. Prashad reconoce que tal Comisión actuó dentro de un ámbito limitado por las deliberaciones del G7, la agenda interna del Reino Unido, la campaña electoral de Ronald Reagan, y las presiones de los países del Norte por la reorganización del desarrollo (Prashad 2012, 70-75).
4 Para esto véanse como muestra los artículos del Symposium “Theory from the South” recogidos en la revista The Johannesburg Salon, No. 5 (2012), o los artículos incluidos en el dossier “Diálogos del Sur. Conocimientos críticos y análisis sociopolítico entre África y América Latina” publicados en ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, No. 51.