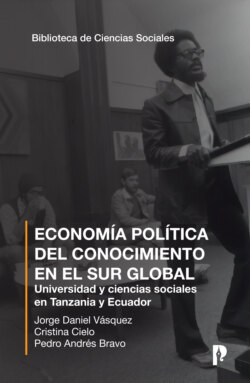Читать книгу Economía política del conocimiento en el sur global - Jorge Daniel Vásquez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO I Acumulación capitalista e instituciones del conocimiento
La pregunta por una economía política del conocimiento en tanto análisis representa “el estudio del poder en una sociedad derivado del conjunto de derechos relativos a la propiedad privada, el desarrollo histórico de las relaciones de poder y las relaciones sociales y culturales como construcción” (Marchak, 1985 cit. en Torres et. al., 1993: 6). En el siglo XXI, esto necesariamente implica partir de los roles regionales en la geopolítica global de las economías dependientes y primario exportadoras (Bebbington 2012; Gudynas, 2011; Sawyer, 2004) y del efecto de estos roles en las posibilidades de democracias nacionales (Watts, 2001; Coronil, 1997). La relación de esta condición con la importancia creciente del conocimiento y su formalización en la educación superior y las investigaciones académicas (Fourcade 2009) nos lleva a hablar de la globalización de la educación superior (Nennes y Helsten, 2005; Altbach, 2004), de economías basadas en el conocimiento (Berman, 2012; Slaughter and Rhoades, 2004) y de las nuevas formas de capitalismo cognitivo (Vercellone, 2013; Fumagalli, 2007).
Sin embargo, siguiendo a Torres, Pannu y Bacchur (2008), un análisis de economía política del conocimiento no excluiría el análisis del desarrollo educativo de las sociedades en relación con el proceso global de acumulación de capital y las condicones históricas de la expansión capitalista y la colonización. En este sentido, es importante advertir que las causas y consecuencias de la expansión educativa previas a la Segunda Guerra Mundial son tratadas como irrelevantes en los desarrollos teóricos posteriores a 1945. Si bien la era colonial y poscolonial representan marcos diferentes para la acumulación de capital, la educación colonial condicionó los parámetros de crecimiento educacional posterior y, por lo tanto, también la producción de conocimiento.
Si en términos cronológicos los periodos coloniales y poscoloniales en América Latina y África difieren, en tanto maneras de definir la configuración específica de la relación entre producción de conocimiento y acumulación global, estos pueden tener características que son compartidas por ambas regiones. Así, hablaríamos de acumulación de capital y educación en un orden colonial, y de acumulación de capital y educación en un orden poscolonial.
Siguiendo a Torres, Pannu y Bacchur (2008), la acumulación bajo el colonialismo podría estar caracterizada por el trayecto de las formas de acumulación originaria hacia la consolidación del Estado colonial. Esto significa que, en un primer momento, el orden colonial integra sistemas precoloniales (no regulados por el Estado) y una dependencia directa de los recursos naturales. Luego, se da paso a sistemas administrativos de coerción y control que permiten la extracción de plusvalía en el marco de las desigualdades estructurales del mercado colonial. Finalmente, pretende combinar la aceleración de la educación con miras a la intensificación de extracción de recursos y la creación de mano de obra asalariada.5
En el caso de África, la introducción del colonialismo europeo significó una desviación en el rumbo que la educación superior tenía hasta ese momento, pues, pasó a ser funcionalizada de acuerdo con los requerimientos de la expansión colonial. Así, la educación superior africana no tuvo la oportunidad de consolidar y expandir las diversas formas de educación superior, pues estas se vieron interrumpidas y anuladas por los procesos de esclavitud y colonización:
[…] one of the main features of the contemporary systems of formal education, especially in higher education, in Africa is the absence of socio-historical continuity and contemporary social connection between the existing institutions of higher learning and the prevailing modes of indigenous education, and the overall social surrounding. (Assié-Lumumba, 2006: 31)
Esto porque la empresa colonial, a más de la expropiación de recursos, requiere de una dimensión ideológica que justifique y mantenga el sistema colonial. Dentro de las formas de administración del poder colonial, hay dos modelos dominantes, el francés y el británico: “Francia desarrolló sistemas centralizados y relativamente uniformes, mientras que Inglaterra instauró sistemas descentralizados y que diferían en función de las características específicas de incorporación de las diversas sociedades en un territorio colonial determinado” (Gentili, 2012: 237). Los primeros son conocidos como doctrinas de assimilation, mientras que los segundos se denominan de indirect rule. El indirect rule no parte de una visión universalista de la condición humana, sino de la diversidad cultural y racial para establecer sistemas administrativos y, así, en cierto modo, preservar las culturas nativas. Pero, como señala Assié-Lumumba (2006: 33), “[…] they devised this philosophy not out of respect for African culture, but rather in the context of social Darwinism, which basically argued that culture is hereditary and that it would be a futile exercise to try to make the natives acquire the full British culture.”
Así, la dominación colonial fue sostenida por discursos morales y religiosos que validaron como ‘bueno’ y ‘positivo’ el sometimiento de los pueblos africanos como parte de un proyecto civilizatorio y de cristianización. El tipo de conocimiento que se producía en una etapa pre-colonial permitía la comprensión del mundo, la naturaleza, la sociedad, la relación con Dios y las demás divinidades; así como el desarrollo de la agricultura, la medicina, la literatura y la filosofía (Ajavi, 1996).
La cuestión no radica, únicamente, en determinar cómo la presencia europea en la educación africana alteró sus estándares de funcionamiento; sino en la dicotomía producida por esta incursión. Mientras se tiende a sobrevalorar el pensamiento europeo por encima de lo africano, y con ello, subordinar la historia africana al período colonial –la cual es considerablemente menor a la historia precolonial africana; por otro lado, el trasfondo ideológico, al tiempo que enfatiza las transformaciones producidas por la presencia europea, reproduce las dicotomías de barbarie/civilización, oscuridad/ luz, conservadurismo/progreso, primitivo/moderno. Esto con el fin de restar legitimidad a la experiencia africana de educación:
Historically, long before the arrival of European colonialism, those parts of Africa that possessed institutions of higher learning could boast of a tradition of a higher education that included the belief that the pursuit of knowledge for its own sake was a worthy endeavor that any society would want to encourage […] (Lulat, 2005:3).
En las colonias británicas se consideraba como potencial amenaza al proyecto colonial la presencia de instituciones educativas para africanos. Si retomamos a Torres, Pannu y Bacchur (2008), la relación entre acumulación y educación en el orden poscolonial se caracteriza, a diferencia del orden colonial, por el ascenso de la burguesía a la sociedad y al Estado. Este Estado, de carácter nacionalista, encamina esfuerzos hacia el desarrollo social y económico como parte de una apuesta por combinar la acumulación capitalista con una dinámica política, en la cual son protagonistas los movimientos populares por la emancipación. Así, en el orden poscolonial es posible reconocer diferentes fases en las cuales la educación se encuentra condicionada al rol del Estado: 1) la incorporación de la sociedad al sistema económico global en larga escala, 2) las demandas de movimientos populares por obtener autonomía respecto de la acumulación capitalista (en este punto, el Estado generalmente ha resistido a la inversión en educación porque esto se considera un impedimento al estímulo de la acumulación), 3) la crisis educativa y la falta de legitimidad del Estado capitalista que dio paso a la elaboración de políticas sectoriales y un modelo de educación que responde al endeudamiento externo.
El sociólogo Ashis Nandy (2011: 75) afirma que “el desarrollo llegó al mundo del sur como analogía de dos procesos: la ciencia moderna, aunada al evolucionismo y la teoría del progreso, y el colonialismo moderno, en busca de legitimidad en una nueva misión civilizadora”. La reflexión se inscribe dentro de la crítica a la pretensión de un ‘mundo desarrollado’ que traza el camino del ‘mundo subdesarrollado’ dentro de la pretensión de que la historia tiene una linealidad que debe ser recorrida por aquellos que se encuentran ‘detrás’ en la evolución de la civilización. Los países subdesarrollados tendrían que cumplir con la virtud de imitar a los primeros (mediante programas de transferencia tecnológica) y los primeros la virtud de ‘ayudar’ a los segundos.
Estos programas de transferencia tecnológica están ligados a entidades concretas que participan en programas de financiamiento a la investigación en los países ‘subdesarrollados’ y consisten tan solo una entrada para la problemática del conocimiento en perspectiva de economía política. Así, un análisis de economía política parte del hecho de que es posible conocer las estructuras clave de las formas diversas y particulares de producir conocimiento a través de las maneras cómo se reproducen las condiciones de trabajo de los actores envueltos en estas dinámicas.6
De este modo, considerar la manera cómo las ciencias sociales se han desarrollado en el Sur implica reconocer una delimitación en el contexto socio-político de la producción de conocimiento, así como de las condiciones propiamente académicas. En este último sentido no está demás señalar que si bien las disciplinas sirven para pensar, estas cumplen también con la tarea de “disciplinar” el conocimiento a todo lo que ha dado en llamarse ‘científico’ y que ha destinado a la marginalidad otras formas de producción de conocimiento. Es conocido por el trabajo de Wallerstein (1996) que las cinco principales disciplinas de las ciencias sociales (historia, economía, ciencia política, sociología y antropología) surgieron a largo del siglo XIX en cinco países: Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. La pretensión de universalidad de estas disciplinas ha ocultado su origen y ha producido una jerarquización global del conocimiento que se expresa de manera más contundente en el actual capitalismo neoliberal. Según el mismo Nandy (2011), tal jerarquización se da dentro de una escala de valoración que no solo radica en el hecho que los sistemas modernos no reconocen saberes que operan desde premisas diferentes, sino que esencialmente se trata “ignorar o arrinconar los conocimientos irreverentes o ajenos al desarrollo” (2011: 89-90).
El desarrollo de las estrategias de sustitución de importaciones representó, para América Latina, una superación del modelo de exportación primaria (1830-1920) afianzado en las materias primas. Esto significaba una fuerte concentración de la riqueza con las élites terratenientes y mineras, una clase media muy reducida y una mano de obra a muy bajo costo. Los principales sectores de la economía referían a un organizado sector exportador y a un sector interno más informal y tradicional ligado al cultivo agrícola (Bulmer-Thomas, 2003). Según Victor Bulmer-Thomas (2003), este dualismo agro-exportador respondía a un patrón colonial de propiedad que persistió aún después de las independencias latinoamericanas:
Important elements of continuity with the colonial economy also continued to exist after independence. The land-tenure system, revolving as it did around the plantation, the hacienda, the small farm, and comunal Indian lands, was barely affected. Furthermore, where land grants were made by the newly independent countries on a massive scale […], they tended to follow the colonial pattern. (2003: 29)
Este dualismo agro-exportador también significaba formas de colonialismo interno en el que el sector no-exportador se subordina al sector exportador. Sin embargo, coincidía en el plano internacional con un sistema con barreras de entrada muy baja de productos y, por lo tanto, con tendencia a la saturación (porque varios países podían entrar a producir el mismo producto). Los ferrocarriles integraban las zonas de producción (los puertos) y esto reforzaba la lógica de los enclaves.
En el plano cultural esto repercutió en una asignación de identidades internacionales de acuerdo con los productos que los países exportaban, mientras la inmigración (otro atributo de este modelo) se concebía desde posiciones racistas que, a su vez, significan una concepción muy negativa de la población local. Este carácter capitalista se expresaba también en la fetichización de los bienes importados de occidente.
Así, en este marco, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) representó un mayor rol del Estado que significó cambios a dos niveles generales: a) a nivel de la conceptualización sobre el Estado en la teoría económica, y b) en relación con la estructuración de la vida socio-económica de los pueblos como consecuencia del nuevo carácter político y económico que asumió el Estado (Thorp, 1998). También es importante señalar que la crítica proveniente de América Latina se dio en relación al universalismo de la teoría económica general y consideró los términos desfavorables de intercambio que perjudicaban a los países de la periferia (Prebisch, 1986). Esto estuvo acompañado por un modelo educativo cercano a las luchas sociales y en conexión con los debates de actores organizados políticamente en la producción de un conocimiento ligado a la realidad social (Gutiérrez, 1985). Sin embargo, también se desarrolló una visión racionalista conformada por “una nueva clase de tecnócratas, con conocimientos técnicos de economía, planificación, gestión e ingeniería” (Thorp, 1998: 150). Además, hubo un control político de la economía y un intervencionismo estatal que permitió a los países alejarse del modelo del “mercado regulador”.
En cuanto al desarrollo del mercado interno, la industrialización logró superar una economía fundamentada en “la lotería de las comodities” pues estas predestinaban a los países de América Latina a trabajar en un determinado producto a nivel internacional. Asimismo, se transformaron las condiciones previas a la industrialización, tales como la existencia de un sector no-exportador que aglutinaba la mayoría de la mano de obra, caracterizada por una economía de subsistencia y una agricultura de baja productividad (Lewis, 1999), y se logró desplazar a la iglesia como fuente de crédito incrustada en una “economía de la salvación” que concedía préstamos a largo plazo.7 Finalmente, “la estrategia de crecimiento ‘hacia adentro’ sirvió de complemento para otras fuerzas en la creación de una clase media importante […], un amplio movimiento de urbanización, y un progreso en materia de servicios públicos” (Lewis, 1999: 211).
En América Latina, el discurso neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 se basó en (lo que se construyó como) las causas del estancamiento del modelo ISI y conllevó la formulación de su modelo de ajustes estructurales. El neoliberalismo consideró al intervencionismo’ del Estado y al control político de la economía como ‘distorsiones del mercado’ y apuntó a ‘sincerar’ los precios. Si bien la inversión directa extranjera buscaba aprovechar el proteccionismo para penetrar en mercados cautivos, este modelo entró en crisis a finales de los años setenta con la recesión de la deuda externa y su peso en la economía de América Latina. Estos años representaron el pleno auge neoliberal desde la agenda política impuesta por el Consenso de Washington. Se constituyó un proceso de desviación hacia la autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que se consolidó como el otorgante de préstamos concedidos con el propósito de que los países nivelaran sus economías, a la vez que exigían a los Estados que se adaptaran a la competencia global. Sistemáticamente los bancos centrales se fueron convirtiendo en actores medulares de la economía internacional del centro del sistema-mundo dejando por fuera a los ciudadanos (Stiglitz, 2002).
Desde el establecimiento de las condiciones para las relaciones comerciales en la arena global, los Estados del sur operaron desde la privatización y la liberalización. Estos dos puntos se encuentran en el meollo de las políticas de educación superior, especialmente aquellas influenciadas por el occidente anglosajón logrando definir las agendas investigativas. En el capitalismo neoliberal, esto se da junto a una determinada manera de ordenar los procesos de producción-circulación y consumo de conocimientos exclusivamente en el marco de la rentabilidad de empresas transnacionales que disuelven en el mercado la posibilidad de valoración del conocimiento no ajustable a planes de acumulación.
Situándonos en América Latina, podemos decir que se consolidó la lógica mercantil que invade cada vez y con mayor fuerza a la Educación Superior, desde los intentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por convertir a la educación en un bien transable, de carácter global, en donde los Estados Nacionales carecerían de “jurisdicción propia para operar sobre procesos educativos que se desarrollan dentro de su propio territorio” (Follari, 2008). Esta embestida de carácter ideológico ha encontrado justificación en el acceso y uso tecnológico.
Para el caso de las ciencias sociales y la labor en las universidades, José Sánchez Parga (2007) señala que existe una diferencia importante en la fase industrial del desarrollo capitalista y el momento del auge neoliberal. El primer momento correspondería a una ‘economía real’, mientras que el segundo, basado en el capital financiero, corresponde a una ‘economía virtual’. Así, si en el primero la orientación venía dada por una razón de Estado (cuyo interés era producir sociedad), el actual momento está guiado por una razón de Mercado. Dice el autor:
A diferencia de la fase industrial de su desarrollo, cuando el capital utilizaba, industrializaba y consumía conocimientos de la realidad física y material, en su actual fase financiera el capital utiliza, instrumentaliza y consume conocimientos inmanteriales del hombre y de la sociedad, al mismo tiempo que deshumaniza las ciencias humanas y sociales (Sánchez Parga, 2007: 45).
En el momento neoliberal, las ciencias sociales se encuentran en una crisis que es útil y funcional al nuevo ordenamiento global del mundo que, en última instancia, responde a la destrucción de lo social desde todo aquello que pretenda poner límites al capital (Sánchez Parga, 2007: 46; Alves, 2010).
Los factores que delinean la forma de investigación que surge en el neoliberalismo pueden ser: 1) una alteración intelectual expuesta en la ‘lógica consultora’ que sustituye a la ‘lógica de la investigación’, 2) la abdicación de las agendas de investigación que responden a problemas sociales y los propios de su desarrollo científico, para aceptar el estudio de procesos impuestos por el financiamiento internacional, y 3) el distanciamiento de las ciencias sociales de la realidad social, debido a su acercamiento a la lógica mercantil de la oferta y la demanda (Sánchez Parga, 2007: 80-81).
En este marco, durante el neoliberalismo, la Universidad en América Latina dejó de ser propiamente una institución de la sociedad para convertirse en una ‘organización’ del mercado (Sánchez Parga, 2007: 275-280). Tal proceso se expresa con claridad en el discurso en torno a la modernización de la Universidad, que conllevó a sistemas de privatización y se dio desde la pretensión de ‘liberarla’ del Estado y, con esto, distanciarla de la sociedad. La pérdida de referencia a la totalidad social constituiría un enfoque que los grupos de poder económico intentan imponer dentro de las instituciones que se ocupan de la producción de conocimiento impidiendo pensar lo político-social, al lograr la “fetichización e hipervalorización de los actores directos” (Follari, 2008:19). Esto, a su vez, impide politizar la problemática y el cuestionamiento del capitalismo depredador en el cual se asienta América Latina.
Para el caso de África, el antropólogo James Ferguson (2006) análiza cómo en el orden neoliberal la aplicación de los ajustes estructurales en los países del centro y sur de África estuvieron acompañados de los postulados de un “capitalismo científico”.8 Para Ferguson, los ajustes estructurales que introdujo el neoliberalismo se consiguen, en gran parte, por un lenguaje impulsado por el Banco Mundial desde 1981, que cobra forma en las estrategias de legitimación ideológica del capitalismo científico. Este capitalismo científico tiene como soporte fundamental la desmoralización de la economía. A partir de la legimitación de una “economía correcta” que responde a los criterios técnicos, cualquier apelación a una “economía justa” sería consideraba como atentado al pragmatismo necesario para el crecimiento económico.
En esta operación, por la cual se impulsa una desmoralización de la economía (entiéndase que, desde esta estrategia, la economía es pura, objetiva, y exenta de valores), necesita apropiarse de un lenguaje moral de legitimación. En este punto se hace visible el antagonismo constitutivo al capitalismo neoliberal, pues, en este caso, si bien una razón científica (en su variante tecnocrática) pretende desligar la economía del mundo de la vida, solo podrá calar en un espacio particular mediante el uso de un lenguaje local, aunque esto implique adoptar un cierto discurso moral. Nos parece que este es el sentido de la afirmación de Ferguson: “En África, el capitalismo tendría que aprender, como el socialismo aprendió, a abandonar sus pretensiones “científicas” y hablar un idioma local de legitimación moral” (2006: 81).
Ya en nuestros días queda por lo demás claro que los “ajustes estructurales” de los años ochenta funcionarion como recetas universales para todos los países del ahora denominado Sur Global. Sin embargo, el denominado “capitalismo científico” aplicado en África es resultado de, lo que Bourdieu denomina, la estrategia universalista de el desinterés, el papel de una moral al servicio de la universalización de la dominación y, el carácter de objetividad que le confiere universalidad en tanto despliegue de la razón (Bourdieu, 1999: 161-168).
En el caso del desinterés, que se entiende como la manifestación de un sacrificio de los intereses egoístas de los actores a fin de favorecer universalmente a los grupos humanos (Bourdieu, 1999: 165-166), es evidente que el capitalismo científico, al presentarse como “exento de valores”, se suponía a favor del “desarrollo de África”. Sin embargo, esto no podía ser más que una pretensión de universalizar los presupuestos desde los cuales, mediante una razón tecnocrática, se trataba de explotar al continente africano a fin de los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Lo que permite a Ferguson echar abajo la supuesta neutralidad de los planes de ajuste es, precisamente, cuestionar el principio capitalista de la supeditación del comercio y la producción a las ventajas comparativas que un determinado país y/o región ocupa en el sistema mundial. Dice Ferguson (2006: 80),
Yet a whole set of moral premises are implicit in these technicizing arguments. Notions of the inviolate rights of individuals, the sanctity of private property, the nobility of capitalist accumulation, and the intrinsic value of “freedom” (understood as the freedom to engage in economic transactions) lie just below the surface of much of the discourse of scientific capitalism.
Tal discurso de valores destruye mundos de vida que responden a una conexión entre lo social, lo económico y los órdenes cosmológicos que se orientaban por criterios de materialidad y distribución (“feeding the people” en lugar de “eating them”) y no por la moral de la economía de mercado. En esta estrategia también se devela que la des-moralización de la economía (en honor a su supuesta cientificidad) representa la imposibilidad de valorar el conocimiento por fuera de las reglas del capitalismo.
5 Para Torres, Pannu y Bacchur (2008), el orden colonial de acumulación de capital y educación maduró en la década de 1850; mientras que el orden poscolonial se configuraría claramente a partir de 1945. Pese a estos señalamientos cronológicos, con los cuales se podría discrepar (puesto que los periodos no se dan de igual modo en África y América Latina), su conceptualización de los dos momentos es útil para la explicación de la relación entre acumulación de capital y educación (que es considerada fuente privilegiada de integración de la producción de conocimiento a la sociedad).
6 Tal como señalan Torres, Panny y Bachur (2008, 99): “El tiempo y la forma de inserción histórica y particular de las economías políticas nacionales dentro del proceso de acumulación global, así como el legado de los sistemas educativos que preexistieron a dicha inserción y las especificidades sociales y culturales de sus estructuras sociales, constituyen tres conjuntos de factores que han sido y continúan siendo cruciales en la conformación de la estructura y el crecimiento de los sistemas educativos”.
7 Mucho antes de la industrialización, apenas en la conformación de los estados en América Latina se puede reconocer con Colin M. Lewis (Lewis, 1999: 101) que “the only organizations to survive were the landed estate and the Roman Catholic Church, though in most regions the influence of the Chuch was weakened by the destruction of property, loss of personnel, and ultimately, by a rising ride of anti-clericalism”.
8 En nuestra utilización del análisis de Ferguson, seguimos algunos puntos señalados en Vásquez (2014).