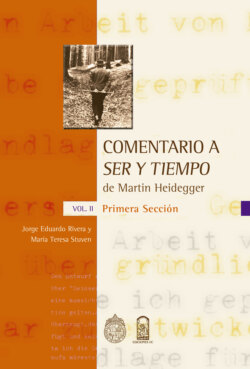Читать книгу Comentario a "Ser y tiempo" de Martin Heidegger - Vol. II, Primera sección - Jorge E. Rivera - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO PRIMERO
La exposición de la tarea de un análisis preparatorio
del Dasein
El Capítulo primero, tal como lo expresa su título, se propone exponer la tarea de un análisis preparatorio del Dasein. En sus tres parágrafos desarrollará a grandes líneas la analítica existencial del Dasein (§ 9) y se la delimitará “frente a investigaciones aparentemente paralelas” (§ 10 y 11).
§ 9 El tema de la analítica del Dasein
Antes de empezar el comentario propiamente tal de este parágrafo nos parece indispensable destacar que nos hallamos ante un texto importantísimo para la comprensión de todo Ser y tiempo. En este parágrafo se van a señalar ciertos caracteres del Dasein que hacen de este ente un ente único entre todos los entes. Además, se pone ante la mirada filosófica una condición que Heidegger llama “cotidianidad media”, que habitualmente ha sido pasada por alto cuando se habla del ser humano.
En este parágrafo se establecen los fundamentos a priori que posibilitan la pregunta por lo que es el hombre. Puesto que el Dasein es la única vía posible de acceso al ser, cuyo sentido es el tema de esta obra clave en el pensamiento de Heidegger, la analítica se vuelve absolutamente imprescindible. El parágrafo se divide en dos partes. La primera va desde el párrafo 1 hasta el párrafo 5 inclusive y la segunda, desde el párrafo 6 hasta el 11 inclusive. El párrafo 12, el último de este parágrafo, es simplemente una transición al parágrafo siguiente. Veamos cada una de estas partes por separado: en la primera se describirán los dos caracteres que son propios del Dasein; en la segunda parte, se los analizará cuidadosamente.
Párrafos 1-5
1. Naturalmente, el “tema” de la analítica del Dasein es el propio Dasein. Este párrafo tratará, por consiguiente, del Dasein: lo “presentará”, por así decirlo. Heidegger entra brusca y decididamente in media res. Es como una zambullida en lo más arduo del pensar. Nos vemos lanzados en dirección hacia este ente extraordinario y maravilloso que es el propio Dasein. En cinco líneas que deberán tenerse presentes en todo momento, Heidegger describe a grandes trazos eso que él llama Dasein: es el ente que “somos cada vez nosotros mismos” o “cada vez yo”, como dice una nota marginal del Hüttenexemplar. Según esto, la palabra Dasein designa, en primer lugar, el ente que somos nosotros mismos. Es un significado óntico de la palabra Dasein. En otros contextos, Dasein significará el ser de este ente, es decir, tendrá una significación ontológica.
Heidegger añade a continuación que el ser de este ente “es cada vez mío”. Aquí tenemos que corregir el texto de la traducción: en vez de “cada vez mío” debiera decir “el mío. Se nos dice que en el ser del Dasein “se las ha este mismo con su ser”, y una nota marginal precisa que ese ser del Dasein “es un estar-en-el-mundo que acontece históricamente”. Esta es la primera vez que aparece la fórmula que expresa que el Dasein se las ha en su ser con su ser. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Dasein se encuentra consigo mismo y que su ser consiste en este encuentro. Siempre se ha considerado lo más característico del ente que la modernidad llamó “sujeto” al hecho de que este ente, el hombre, está vuelto hacia sí mismo. Heidegger, naturalmente, no habla de “sujeto”, sino que habla de Dasein y dice que el Dasein consiste en el encuentro de sí mismo, en el hallazgo de sí mismo o, en palabras del propio Heidegger, en la abertura a sí mismo. Esta abertura o aperturidad constitutiva del Dasein lo abre a cinco cosas: 1º al mundo; 2º a las cosas del mundo; 3º a los demás Dasein; 4º a sí mismo; 5º al ser en general. Esta última abertura es la más radical y el fundamento de todas las demás. Muy especialmente el Dasein está abierto a sí mismo porque está abierto al ser. A la luz del ser se descubre a sí mismo siendo. El Dasein no empieza por una autoconciencia que lo encerraría dentro de sí mismo. Empieza por estar fuera en el ser: se conoce a sí mismo en su estar siendo. En el texto que estamos comentando, lo que en castellano es “se las ha” (con su ser), en el texto alemán se dice con las palabras: verhält sich... zu seinem Sein. La palabra verhält, que viene del verbo verhalten y en este caso sich verhalten, se puede traducir también al castellano como “comportarse”. Esta palabra es una espléndida palabra española. “Com-portarse” significa llevarse a sí mismo hacia otra parte. En este caso, el Dasein se porta o se lleva hacia su propio ser, o sea, está vuelto sobre sí mismo. Y esta vuelta sobre sí mismo es una autoposesión, es el “ser cada vez mío”.
Heidegger afirma luego que “como ente de este ser” –entiéndase: por el hecho de tener esta forma de ser– el Dasein está entregado a su propio ser. Esto quiere decir que el Dasein no escoge el ser que tiene, ni tampoco se da a sí mismo su ser, sino que se encuentra instalado en él sin intervención propia. En una nueva determinación, Heidegger afirma que “es el ser mismo lo que le va cada vez a este ente”. Una nota del Hüttenexemplar añade lo siguiente como explicación a las palabras “ser mismo”: “¿Cuál?”. Y responde que su ser mismo del que aquí se habla es el ser del propio Dasein, que consiste en “tener que ser el Ahí y en él afirmarse ante el Ser en cuanto tal [das Seyn überhaupt]”. Entendamos que el ser del Dasein lo fuerza a estar en la abertura ante las cosas, ante el mundo y ante sí mismo, y que esta abertura es la abertura al ser en cuanto tal.
Después de esta caracterización tan apretada y en cierto modo enigmática del Dasein, Heidegger concluye que de ella se siguen los caracteres esenciales de este ente. Ellos se desarrollan en los párrafos 2, 3, 4 y 5 de este parágrafo. El primero de estos caracteres se explicita en los párrafos 2 y 3, y el segundo en los párrafos 4 y 5. Veámoslo.
2. En el párrafo 2 se señala que el primer carácter del Dasein es que “la ‘esencia’ de este ente consiste en su tener que ser [Zu-sein]”. Con esto Heidegger quiere dar a entender que la “esencia” del Dasein implica necesariamente la forzosidad de ser, o sea, la existencia. El Dasein tiene que ser, en la medida en que está forzado a hacer actos y estos actos o acciones implican siempre la existencia. En este sentido, podríamos decir en castellano –con una excelente palabra– que el Dasein es un “quehacer”, es decir, una forzosidad de hacer y, por consiguiente, de existir. Por eso en la frase siguiente el texto añade: “El ‘qué’ (essentia) de este ente, en la medida en que se pueda hablar así, debe concebirse desde su ser (existentia)”.
Siempre que Heidegger hable de existencia (Existenz) se referirá de aquí en adelante solamente al ser del Dasein y no a lo que en la tradición se llamó existencia (existentia). A esto último, a la existencia, que es el acto de la esencia de cualquier cosa, Heidegger lo llamará Vorhandensein. Esta palabra puede ser traducida al español por la expresión “estar ahí”. Lo que con esta expresión se quiere mencionar es el hecho de que algo esté dado, o quizás, mejor aún, el estar-dado-de-antemano. Las cosas son vorhanden cuando se presentan ahí delante de nosotros como algo que es previo a nuestra intervención; esto es, como algo dado de antemano. De este modo de ser que es la Vorhandenheit, se dice constantemente en Ser y tiempo que es “esencialmente incompatible con el ente que tiene el carácter del Dasein”. Por eso el párrafo 2 termina con la siguiente frase: “para evitar la confusión usaremos siempre para el término existentia la expresión interpretativa estar-ahí (Vorhandenheit) y le atribuiremos la existencia (Existenz) como determinación de ser solamente al Dasein”.
3. En el párrafo 3, después de formular la tesis de que la “esencia’ del Dasein consiste en su existencia”, el texto continúa de la siguiente manera: “Los caracteres destacables en este ente no son, por consiguiente, ‘propiedades’ que estén-ahí de un ente que está-ahí con tal o cual aspecto, sino siempre maneras de ser posibles para él, y sólo eso”. Esta frase, bastante enigmática, quiere decir lo siguiente: en el Dasein sus notas características no son “propiedades”, en el sentido de algo que se sigue del ser del Dasein, sino que esas notas conforman el modo de ser de este ente; esto es, su ser mismo. Al revés de la filosofía clásica, como por ejemplo, la aristotélico-tomista, donde el ser del ente está constituido por la sustancia, de la cual fluyen como propiedades los accidentes, el Dasein, para Heidegger, envuelve en su ser estas presuntas propiedades, que son no un accidente añadido al ser del ente, sino modos posibles del ente Dasein. “Todo ser-tal de este ente es primariamente ser” (Alles Sosein dieses Seienden ist primär Sein). Todo ser-así (o ser-tal) se refiere a lo que habitualmente llamamos “esencia” o el qué de un ente. En el caso del Dasein, este “qué” es primordialmente ser, es decir, existencia. Heidegger concluye, por consiguiente, la explicación de la primera característica del Dasein, diciendo: “el término ‘Dasein’ con que designamos a este ente no expresa su qué, como mesa, casa, árbol, sino el ser”. Aquí se ve claro que el término Dasein, además de designar al ente que somos nosotros mismos, nombra también el ser de ese ente. La razón de esto es que el Dasein tiene una “esencia” que consiste en su existencia. Si nos preguntaran “¿qué es el Dasein?”, habría que responder que el Dasein es su existir mismo.
4-5. La segunda característica esencial del Dasein viene expuesta en los párrafos 4 y 5. Su primera formulación es la siguiente: “El ser que está en cuestión para este ente en su ser es cada vez el mío”. Esta frase implica dos aspectos: por un lado, el ser del Dasein es esencialmente individual. Pertenece a la esencia del Dasein ser cada vez este determinado ente y no otro. Esta idea se encontraba ya fuertemente expresada por Kierkegaard, quien llamaba a esto la subjetividad de la existencia, que es obviamente una mala expresión. Es muy importante distinguir entre la singularidad de una cosa y la individualidad del Dasein. La primera no sólo le parecía sin mayor trascendencia a Platón, sino más aún él la consideraba un no-ser. Lo propio del ser sería para él su universalidad. En cambio, siempre se ha sostenido en el aristotelismo y en la tradición derivada de Aristóteles, que lo real tiene que ser singular o concreto. Pero podemos preguntarnos: ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué lo real no puede ser universal? Quizás la razón de esta necesidad radique en que lo real siempre comparece para el ser humano, que para Aristóteles es un animal racional, es decir, un ente corporal sentiente e inteligente. Para Aristóteles lo primero que se presenta ante el hombre es lo individual que nos ofrecen los distintos sentidos. Este conocimiento dado por los sentidos no sería nada intelectual. En cambio, para Xavier Zubiri, lo real dado por los sentidos es al mismo tiempo algo intelectivamente captado. Por eso, Zubiri habla de una “inteligencia sentiente”. Para él la inteligencia humana es siempre sentiente.
Heidegger considera que la singularidad de las cosas es siempre una singularidad que se nos enfrenta, es un estar-ahí de lo singular. La individualidad del ente que somos, nos constituye, no se exhibe frente a nosotros, es en el modo del Dasein. Por eso se la expresa con la palabra “mío”. Heidegger dice “que el ser que está en cuestión para este ente en su ser es cada vez el mío”. Adviértase cuidadosamente que se habla de un ser que está “en cuestión” para este ente que es el Dasein. Aquí la individualidad no es objetual, sino ejecutiva: la existencia humana es esencialmente individual porque es esencialmente activa, es decir, se está haciendo a sí misma en sus propios actos.
El segundo aspecto envuelto en el hecho de que el ser del Dasein es esencialmente el mío, es que al Dasein su ser le pertenece. No sólo le pertenece en el sentido de que el ser de cualquier cosa es el ser de esa cosa, sino que al Dasein su ser le pertenece formalmente. El Dasein es un ente que se autoposee y su ser es autoposesión. Xavier Zubiri considera esta autoposesión de la realidad humana por sí misma como lo constitutivo de la persona humana. Al final del párrafo 4 hay una nota marginal que dice: “…ser-cada-vez-mío quiere decir estar entregado a sí mismo como propio (Übereignetheit)”. “Y, por otra parte, cada vez el Dasein es mío en esta o aquella manera de ser” (párrafo 5). Heidegger sostiene en esta frase que el ser-cada-vez-mío puede revestir distintos modos de realización. Se puede ser cada vez mío en forma impropia o en forma propia. La impropiedad no anula el ser-cada-vez-mío, sino que es una modalidad de éste, fundada precisamente en esa estructura. Por estar entregado a sí mismo como propio, el Dasein tiene una doble posibilidad de existir en posesión de sí mismo, puesto que “el ente al que en su ser le va este mismo se comporta en relación a su ser como en relación a su posibilidad más propia”, y por eso, “puede en su ser ‘escogerse’, ganarse a sí mismo, puede perderse; es decir, no ganarse jamás o sólo ganarse ‘aparentemente’”. Esta doble posibilidad es la posibilidad de lo que Heidegger va a llamar después la propiedad y la impropiedad. Sólo se puede ser propio o impropio si uno se pertenece a sí mismo. Lo que no se pertenece a sí mismo no puede ser propio ni impropio o, dicho de otra forma, sólo un ente que es personal puede despersonalizarse y vivir desde lo impersonal. Un ente apersonal por ejemplo, un árbol, jamás podrá vivir impersonalmente. Por eso Heidegger continúa su texto en el párrafo 5, diciendo: “haberse perdido y no haberse ganado todavía, él [el Dasein] lo puede sólo en la medida en que por su esencia puede ser propio, es decir, en la medida en que es suyo”. Las palabras “propiedad” e “impropiedad” deben ser entendidas en Ser y tiempo en su más estricto sentido literal. Heidegger dice que ambos modos de ser “se fundan en que el Dasein en cuanto tal está determinado por el ser-cada-vez-mío”. Hay que tener mucho cuidado en estos textos de Heidegger con la palabra “propio”, ya que “propio” puede significar el hecho de pertenecerse a sí mismo, pero puede significar también “ser-propio”, en el sentido de existir en la propiedad.
La segunda parte del parágrafo 9, que estamos comentando, abarca los párrafos 6 al 11.
6. Lo primero que nos advierte el autor en el párrafo 6 es que “los dos caracteres del Dasein que hemos esbozado, la primacía de la existentia sobre la essentia y el ser-cada-vez-mío, indican ya que una analítica de este ente se ve confrontada con un dominio fenoménico sui generis”. Empecemos por advertir que las palabras existentia y essentia no son rigurosamente correctas hablando del Dasein, ya que la existentia es el estar-ahí de las cosas. Heidegger nos advertirá repetidamente en Ser y tiempo que el Dasein tiene un modo de ser radicalmente diferente al del estar-ahí (Vorhandenheit). Por otra parte, se nos ha dicho que el Dasein no tiene propiamente essentia y mucho menos aún se da en él la distinción entre esencia y existencia, y por consiguiente, no puede haber una primacía de ésta sobre aquélla.
Obviamente, un ente tan extraño como el Dasein, en el que la “esencia” consiste en la existencia y que es, al mismo tiempo, esencialmente individual y autoposesivo no será de fácil acceso; ni mucho menos comparecerá dentro del mundo en que nos movemos. Por eso, añade Heidegger, “tampoco puede darse temáticamente en el modo de la constatación de algo que está-ahí”. La correcta presentación del Dasein “es de tal modo poco obvia, que ya determinarla constituye una parte esencial de la analítica ontológica de este ente”.
En el parágrafo 5 de la Introducción, párrafo 6, se nos ha dicho que “el problema de la obtención y aseguramiento de la forma de acceso al Dasein se torna plenamente candente” (página 40 de la traducción española). Ahora, en el parágrafo 9, párrafo 6, se nos dice: “La posibilidad de hacer comprensible el ser de este ente depende del acierto con que se lleve a cabo la correcta presentación del mismo. Por provisional que sea todavía el análisis, siempre exige asegurarse un correcto punto de partida”.
Lo que sigue en los párrafos 7-11 no es sino la aplicación de este principio.
7. En el párrafo 7 se nos señala que “al comienzo del análisis, el Dasein no debe ser interpretado en lo diferente de un determinado modo de existir, sino que debe ser puesto al descubierto en su indiferente inmediatez y regularidad”. Para entender esta frase es importante tomar en cuenta lo que se ha escrito inmediatamente antes de ella. El párrafo 7 empieza afirmando: “El Dasein se determina cada vez como ente desde una posibilidad que él es. Y esto quiere decir, a la vez, que él comprende en su ser de alguna manera”. Esta frase deriva de lo que se ha escrito en los párrafos anteriores acerca de la existencialidad de la “esencia” del Dasein, porque aquí se nos está diciendo que “lo que” el Dasein es en cada caso depende de la posibilidad en que él está existiendo, y esta posibilidad está de tal manera abierta a sí misma que el Dasein siempre la comprende; esto es, se comprende a sí mismo en ella. La pregunta que surge entonces es: ¿a partir de qué posibilidad vamos a analizar al Dasein? La respuesta es: no a partir de una determinada posibilidad, sino partiendo desde el hecho de que haya posibilidades en el Dasein. Por consiguiente, lo que nos interesa no son las distintas maneras de ser del Dasein, sino su estructura ontológica que se da siempre en esos modos ónticos. Para que esta estructura ontológica se nos muestre en su máxima simplicidad, es necesario partir de la existencia cotidiana de este ente, de la existencia que será siempre, “todos los días”, y no en forma excepcional o extraordinaria, como sería el caso, por ejemplo, de la existencia del santo, del héroe o del genio. Hay aquí una frase muy importante de Heidegger que es necesario destacar. Es la siguiente: “A partir de este modo de ser y retornando a él es todo existir como es”. ¿A qué modo de ser se está refiriendo Heidegger? A la “indiferencia de la cotidianidad del Dasein”, de la cual afirma inmediatamente que “no es una nada, sino un carácter fenoménico positivo de este ente”. A esa indiferencia cotidiana del Dasein la llamará Heidegger “medianidad” (Durchschnittlichkeit).
8. En el párrafo 8 se nos dice que esta cotidianidad mediana que constituye la inmediatez óntica del Dasein –entiéndase: el modo más radical e indeterminado que tiene el Dasein de ser el ente que él es– ha sido habitualmente pasada por alto. Y no sólo eso, sino que sigue siendo pasada por alto una y otra vez cuando se habla de la existencia humana. “Lo ónticamente más cercano y conocido es lo ontológicamente más lejano y desconocido, y permanentemente soslayado en su significación ontológica”. Es lo que resalta Heidegger en la espléndida frase que cita de San Agustín: “¿Qué cosa hay más cercana a mí que yo a mí mismo? Ciertamente me esfuerzo en mí mismo; he llegado a ser para mí como una tierra de dificultades y de sudor abundante”. Heidegger nos advierte que este texto de San Agustín puede ser interpretado tanto desde el punto de vista de “la opacidad óntica y preontológica del Dasein”, como, con mayor razón, de “la tarea ontológica”. A lo que se refiere Heidegger con estas palabras –y sobre todo con aquello de la opacidad óntica del Dasein– es, en primer lugar, la dificultad que el hombre tiene de conocerse a sí mismo en su propia existencia, y en segundo lugar, la dificultad de teorizar este conocimiento. Y esta dificultad de la teorización del propio ser del Dasein es, a su vez, doble: la dificultad de conocer teóricamente la propia persona singular y la dificultad de conocer la estructura general del Dasein.
9. Este párrafo es importante porque aclara que esa cotidianidad media de la que se viene hablando no es un “mero aspecto”. Esto quiere decir que no es algo que se nos da desde una determinada perspectiva, algo en que no estuviera implicada la existencia misma del Dasein. Por eso Heidegger añade: “también en ella le va al Dasein... su ser”. Y uno de los modos como al Dasein le puede ir su ser es, por ejemplo, “huyendo ante él y olvidándose de él”.
10. Muy importante en este contexto es el párrafo 10, donde se sale al paso de un posible malentendido, según el cual se pensaría que el despliegue del Dasein en su cotianidad mediana sólo podría dar estructuras medianas, en el sentido de estructuras indeterminadas y vagas. Lejos de eso, “lo que ónticamente es en la manera de la medianidad, puede muy bien ser aprehendido ontológicamente en estructuras concisas...”. Es necesario fijarse en la última afirmación del párrafo 10 que sostiene que estas estructuras ontológicas obtenidas de la cotidianidad mediana “no se distinguen estructuralmente de las determinaciones ontológicas de un modo propio de ser del Dasein”.
11. A los caracteres de ser del Dasein que se obtienen mirando hacia la estructura de su existencia, Heidegger los llamará “existenciales” (párrafo 11), y los distinguirá de las “categorías” que son los modos de ser de los entes que no son Dasein.
12. El párrafo 12 sirve para conectar el parágrafo 9 con el 10. Empieza este párrafo recordando algo que ya se dijo en la Introducción; vale decir, “que la analítica existencial del Dasein contribuye a promover una tarea cuya urgencia es apenas menor que la de la pregunta misma por el ser.” Esta tarea consiste en descubrir el apriori que ha de ser visible si la pregunta acerca de “qué es el hombre” ha de ser discutida filosóficamente. Ese apriori de que habla aquí es el que pone al descubierto la analítica existencial del Dasein. Por eso esta analítica es previa a toda antropología, a toda psicología, y con mayor razón aún a toda biología.
Las últimas tres líneas de este párrafo muestran cuál es la función del parágrafo 10 dentro del contexto de Ser y tiempo.
§ 10 Delimitación de la analítica del Dasein frente
a la antropología, la psicología y la biología
1. En el párrafo 1 se explica qué es lo que se pretende hacer en este parágrafo 10:
“Después de haber hecho un primer bosquejo positivo del tema de una investigación, siempre es importante caracterizarlo por lo que él excluye...”. ¿Cuál es el primer bosquejo positivo que se ha hecho y cómo se ha realizado? Se ha precisado el tema de la analítica del Dasein (parágrafo 9), y se lo ha hecho describiendo las características fundamentales del Dasein. Después de esto es necesario deslindar la analítica del Dasein con respecto a otras investigaciones relacionadas con el ser humano. En el texto, Heidegger habla de “cuestionamientos e investigaciones” que han sido hechos antes de esta analítica del Dasein y que apuntaban “hacia el Dasein”. En una nota del Hüttenexemplar, que obviamente es muy posterior a la redacción de Ser y tiempo, Heidegger se corrige a sí mismo con las siguientes palabras: “no apuntaban en absoluto hacia el Dasein”. Lo que quiere decir Heidegger es que ni la antropología, ni la psicología, ni la biología, pero tampoco la filosofía de la vida (Dilthey), ni la fenomenología de la personalidad de Husserl y Scheler, tocaban aquello que se abre en Ser y tiempo con la analítica del Dasein.
2. En el párrafo 2 se nos propone una orientación histórica con el fin de aclarar el propósito de la analítica existencial: “Descartes, a quien se atribuye el descubrimiento del cogito sum como punto de partida para el cuestionamiento filosófico moderno, investigó dentro de ciertos límites, el cogitare del ego. En cambio deja enteramente sin dilucidar el sum...”. Basándose en este hecho histórico, Heidegger aclara que la analítica del Dasein “plantea la pregunta ontológica por el ser del sum”.
3. En el párrafo 3 se precisa esta ejemplificación histórica con el fin de evitar un posible error de interpretación. Se nos dice, entonces, que la analítica existencial deberá cuidarse en forma particular del error de “partir de un yo o sujeto inmediatamente dado”, como era el caso en Descartes, pues en tal caso se “yerra en forma radical el contenido fenoménico del Dasein”. El Dasein es justamente algo enteramente diferente de todo “sujeto” (hypokeimenon). Al final del párrafo Heidegger explica por qué no empleará los términos de “sujeto”, “alma”, “conciencia”, “espíritu” y “persona”. “Todos estos términos nombran determinados dominios fenoménicos ‘susceptibles de desarrollo, pero su empleo va siempre unido a una curiosa no necesidad de preguntar por el ser del ente así designado”. Esta razón que da Heidegger para no emplear los términos recién nombrados no parece demasiado convincente, pues es en principio perfectamente posible hablar de esas cosas aclarando lo que se quiere decir. Por lo menos, esto vale para la palabra “espíritu” y la palabra “persona”, tal como lo hará, por ejemplo, unos años más tarde, Xavier Zubiri. Sin embargo, en la época de Heidegger, estos términos se prestaban a ambigüedades y su empleo habría exigido prolijas explicaciones. Otro tanto debe decirse de las expresiones “vida” y “hombre”, “para designar al ente que somos nosotros mismos”.
4. El párrafo 4 empieza con una afirmación que merece un rotundo rechazo en una nota marginal añadida posteriormente. La afirmación de que toda “filosofía de la vida” que sea científica y seria lleva consigo la “tácita tendencia a una comprensión del ser del Dasein”. A esto, la nota del Hüttenexemplar replica: “¡No!”. Hay una frase intercalada que merece destacarse aquí. Según ella, “filosofía de la vida” es tan tautológico como botánica de las plantas. La objeción de Heidegger a la filosofía de la vida que estaba en boga en su época es que la vida misma no se convierte en ella en un problema ontológico.
5. En el párrafo 5 se mencionan las investigaciones de Dilthey y se dice de ellas que están animadas por la constante pregunta por la “vida”. “Dilthey intenta comprender las ‘vivencias’ de esta ‘vida’ en su contexto estructural y evolutivo partiendo del todo de esta misma vida”. Es este todo de la vida, al que se encamina la meditación de Dilthey y lo esencial de su filosofía. Pero ahí mismo radican los límites de la filosofía diltheiana porque el aparato conceptual que emplea para aprehender esta vida queda en él siempre inadecuado a su objeto.
Otro tanto ocurre con las corrientes del personalismo derivadas de Bergson y de Dilthey. Incluso la interpretación fenomenológica, tal como la hallamos en Husserl y Scheler, tiene el defecto de que no se plantea la pregunta por el ser de la persona. Heidegger escoge como ejemplo la interpretación de Scheler, “no sólo por ser accesible en los textos, sino porque Scheler acentúa expresamente el ser-persona en cuanto tal, y busca determinarlo por la vía de una delimitación del ser específico de los actos. En oposición a todo lo psíquico”. Heidegger cita a este propósito la ética de Scheler. Scheler sostiene que la persona no puede ser pensada como una cosa o como una sustancia. La persona es concebida por él como la unidad inmediatamente experimentada en la vivencia. La persona no es algo “detrás y fuera” de lo inmediatamente vivido. Tampoco se agota el ser de la persona en ser sujeto de actos racionales regidos por ciertas leyes.
6. En el párrafo 6 se nos dice en primer lugar que estas ideas de Scheler coinciden con lo insinuado por Husserl cuando “exige para la unidad de la persona una constitución esencialmente distinta de la exigida para las cosas naturales”.
A continuación se nos dice que lo sostenido por Scheler respecto de la persona es para él también válido con respecto a los actos: “jamás un acto es al mismo tiempo objeto, porque es esencial al ser de los actos el ser vividos sólo en la ejecución misma, y dados tan sólo en reflexión”. Son palabras de Max Scheler. Heidegger comenta: “Los actos son algo no-psíquico”. La persona sólo existe en la ejecución de los actos intencionales y por eso es algo esencialmente no objetual. “Toda objetivación psíquica, y por ende, toda concepción de los actos como algo psíquico, equivale a una despersonalización”. Por consiguiente, el ser psíquico no tiene nada que ver con el ser-persona. La persona está dada en tanto que ejecutora de ciertos actos intencionales reunidos en la unidad de un sentido. “Los actos se ejecutan; persona es quien ejecuta los actos”. Pero aquí es donde Heidegger echa de menos en la concepción de Scheler la pregunta por el sentido ontológico del ejecutar mismo. Lo que en definitiva está en cuestión es el ser del hombre, ser que de ordinario se concibe como la unidad del cuerpo, del alma y del espíritu.
El ser del hombre “no puede calcularse aditivamente partiendo de las formas de ser del cuerpo, el alma y el espíritu”, y esto por dos motivos: 1º porque esas mismas formas de ser del cuerpo, el alma y el espíritu deberían, a su vez, ser previamente determinadas; y 2º porque para precisar el ser del hombre a partir de sus tres formas, sería necesario tener previamente una idea del ser de ese todo. Heidegger sostiene, a continuación, que lo que impide hacer la pregunta por el ser del Dasein y lo que lanza a esa pregunta por una falsa vía es la orientación que se le ha dado a la antropología a partir de ideas griegas y cristianas, a las que les reprocha carecer de suficientes fundamentos ontológicos y, a la vez, reprocha al personalismo y a la filosofía de la vida el no advertir esa insuficiencia.
7. La antropología filosófica tradicional se apoya, primero, en la definición griega del hombre, como un zôon lógon ékhon; es decir, animal que tiene habla. Los latinos tradujeron esa definición por animal rationale. El modo de ser del zôon fue comprendido en la tradición como un estar-ahí cosas. Lo grave de la definición tradicional del hombre consiste, pues, en que esa definición presupone, según Heidegger, que el ser del hombre es fundamentalmente Vorhandenheit, un estar-ahí-delante. De esta manera la definición es ocultante. El modo de ser que es propio del ser del hombre es su existencia.
8. El segundo punto de apoyo para la determinación del modo de ser del hombre es el teológico. Heidegger cita el texto de Génesis 1,26: “Y dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra”. La antropología teológica cristiana interpreta el ser de Dios, del que será imagen y semejanza el ser del hombre, con los medios de la ontología antigua. Otro tanto hace con el ser del hombre. En la época moderna la antropología cristiana queda desteologizada. “Pero la idea de la ‘trascendencia’, que el hombre sea algo que tiende más allá de sí mismo, tiene sus raíces en la dogmática cristiana”. Y Heidegger añade con algún desdén: “de la que a nadie se le ocurrirá que haya convertido alguna vez en problema ontológico el ser del hombre”. Lo dicho aquí es verdaderamente discutible: negar que la dogmática cristiana medieval y moderna haya carecido de toda interpretación ontológica del ser del hombre es, por lo menos, una precipitación malhumorada de Heidegger. Los textos de Calvino y de Zwuingli que Heidegger cita no son los más representativos de la dogmática cristiana. Otra cosa es que la interpretación escolástica del hombre sea la más adecuada. Ciertamente, muy por encima de ella se encuentra la interpretación heideggeriana. Pero no inferior a esta última, sino, quizás, aún más honda, a la vez plenamente cristiana es la de Xavier Zubiri en ese formidable libro que es El hombre y Dios.
9. Ambas fuentes de la antropología tradicional olvidan la pregunta por el ser del hombre y lo entienden como algo “obvio”; esto es, como el “estar-ahí de las demás cosas creadas”. Es importante aquí que en la nota del traductor (véase páginas 463-464) se hace notar que la tradición pensó siempre la existentia del hombre –es decir, el acto de ser de la essentia humana– como un estar-ahí delante, o sea, como una presencia. Y esto justamente es lo que impide entender el ser del hombre, que por ser tempóreo, no puede ser reducido a pura presencia, puesto que abarca tanto el futuro como al pasado. Estas dos concepciones se enlazan en la antropología moderna a través de la exigencia metódica de partir de la res cogitans, o la conciencia, o la trama de las vivencias, las que tampoco se hallan ontológicamente determinadas y se las considera como obvias. Por esta razón, los fundamentos de la antropología moderna quedan indeterminados.
10. En el penúltimo párrafo, Heidegger apunta a la psicología, “cuyas actuales tendencias antropológicas –dice– son innegables”. En seguida, se refiere a la biología general: “en el orden de su posible comprensión e interpretación, la biología, como ‘ciencia de la vida’, se funda en la ontología del Dasein, aunque no exclusivamente en ella”.
11. En el último párrafo se nos advierte que la afirmación de la insuficiencia de la respuesta dada por la antropología, la psicología y la biología a la pregunta del modo de ser del ente que somos nosotros mismos, no implica ningún juicio sobre el trabajo positivo de estas disciplinas.
Por otra parte, se nos pide tener siempre presente que los fundamentos ontológicos que Heidegger echa de menos en las disciplinas mencionadas no pueden obtenerse a partir del material empírico que ellas proporcionan. Precisamente al revés: esos fundamentos ontológicos ya tienen que estar presentes en el momento de reunir el material empírico; si los fundamentos ontológicos de los que parte toda ciencia empírica no son los adecuados, la ciencia misma sufrirá con esta insuficiencia. Una nota final nos advierte que la patentización del apriori no es lo mismo que una construcción “apriorística”. “Gracias a E. Husserl hemos aprendido no sólo a comprender nuevamente el sentido de toda auténtica ‘empiria’ filosófica, sino también a manejar el instrumento que ella requiere. El ‘apriorismo’ es el método de toda filosofía científica que se comprenda a sí misma. Y como apriorismo no tiene nada que ver con construcción, la investigación del apriori exige la correcta preparación del terreno fenoménico. El horizonte inmediato que debe prepararse para la analítica del Dasein es el de su cotidianidad mediana”.
§ 11 La analítica existencial y la interpretación
del Dasein primitivo.
Dificultades para lograr un “concepto
natural del mundo”
Este parágrafo trata, como lo manifiesta su título, de dos temas. El primero pone en relación la analítica existencial con la interpretación de la existencia primitiva y se desarrolla en los párrafos 1 y 2. El segundo tema se desarrolla en el párrafo 3. El párrafo 4 hace referencia a todo el Capítulo Primero, como veremos más adelante.
1. El primer tema nos dice que la interpretación del Dasein cotidiano no se identifica con una descripción del Dasein primitivo, tal como puede hacerla en forma empírica una antropología o una etnología: “Cotidianidad no coincide con primitividad”. Precisamente al contrario: la cotidianidad es un modo de ser del Dasein que éste tiene, incluso y precisamente, en culturas altamente desarrolladas. “Por otra parte, el Dasein primitivo tiene, a su vez, posibilidades no cotidianas de ser, así como también tiene su propia cotidianidad específica”.
Pese a estas afirmaciones, Heidegger advierte que “la orientación del análisis del Dasein por la ‘vida de los pueblos primitivos’ puede tener significación metodológica positiva en la medida en que los ‘fenómenos primitivos’ son a menudo menos complejos y están menos encubiertos” que los fenómenos de un Dasein culturalmente desarrollado. Es cierto que el aparato conceptual de los pueblos primitivos nos parece a nosotros elemental y tosco, pero a pesar de ello “puede contribuir positivamente a un genuino realzamiento de las estructuras ontológicas de los fenómenos”.
2. En el párrafo segundo se nos dice, en primer lugar, que el conocimiento de los pueblos primitivos nos es proporcionado por la etnología. La etnología “se mueve, ya desde la primera ‘recepción’, selección y elaboración del material, en determinados conceptos previos e interpretaciones acerca de la existencia humana en general”. Naturalmente, esto no garantiza que el acceso al ser de esos pueblos sea el más adecuado. En este caso se presenta nuevamente la misma situación que vimos a propósito de las disciplinas mencionadas en el parágrafo 10. En la etnología se necesitaría el hilo conductor de una adecuada analítica del Dasein. “Pero como las ciencias positivas no ‘pueden’ ni deben esperar el trabajo ontológico de la filosofía, la marcha de la investigación no tendrá el carácter de un ‘progreso’, sino de una repetición y purificación que haga ontológicamente más transparente lo ónticamente descubierto”. En nota, Heidegger remite a la interpretación filosófica del Dasein mítico hecha por Cassirer en su libro Philosophie der symbolischen Formen, Segunda Parte: Das mythische Denken, 1925.
3. En el párrafo 3 se nos dice que el planteamiento inicial de la analítica existencial no es fácil. Tampoco lo es el tema de la elaboración de la idea de “un concepto natural del mundo”. Podría parecer que para esta última tarea sería útil el conocimiento de que hoy se dispone de las más variadas y lejanas culturas. “Pero esto es sólo una apariencia”, nos dice Heidegger. “En el fondo esta sobreabundancia de conocimientos induce al desconocimiento del verdadero problema. La comparación y tipificación sincrética de todo no da de suyo un auténtico conocimiento esencial. La ordenación de una multiplicidad en un cuadro general no garantiza una verdadera comprensión de lo que queda ordenado”.
4. En el párrafo 4 se resume todo lo dicho en el Capítulo primero, cuya finalidad era encauzar correctamente la comprensión de la tendencia y de la actitud cuestionante de la interpretación que va a seguir. “La ontología sólo puede contribuir indirectamente al desarrollo de las disciplinas positivas ya existentes. Ella tiene por sí misma una finalidad autónoma, si es verdad que por encima del conocimiento del ente, la pregunta por el ser es el aguijón de toda investigación científica”.