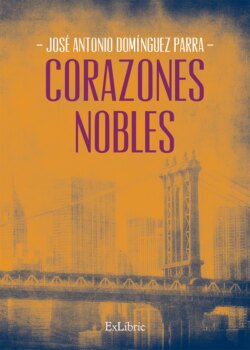Читать книгу Corazones nobles - José Antonio Domínguez Parra - Страница 8
CAPÍTULO II
ОглавлениеUna noche, María despertó a su hermana para decirle que se sentía muy mal, tenía ganas de vomitar y su angelical rostro presentaba unas grandes ojeras que hicieron estremecer a Catalina.
—¿Que te ocurre María? —le preguntaba mientras veía angustiada el estado que presentaba su hermana.
María no pudo contestar. Corrió hacia el corral y empezó a vomitar con grandes arcadas. Luego, sintió un leve mareo y tuvo que sentarse en el suelo. Su hermana Catalina la acariciaba ajena a la causa de aquel repentino malestar.
La prima Paca se despertó con el ajetreo y se acercó, asustada al ver a María tumbada en el suelo de tierra y la cabeza apoyada en los brazos de Catalina, que lloraba amargamente.
Ninguna de las tres se imaginaba a qué era debido aquel repentino mal que sufrió María. Jamás se podían imaginar el porqué de aquella extraña situación que les tocó vivir. Sus escasos conocimientos, debido a su corta edad y nula experiencia, no les llevaban a la conclusión de que todo se debía a un embarazo.
Después del mal trago, volvieron a la cama y se quedaron dormidas hasta el amanecer.
Cuatro días más tarde, María transportaba sobre su cabeza una pesada tabla de pan para llevarla de vuelta ya bien cocidos a casa de Ana la Pajarita, quien al día siguiente marcharía con su mula cargada de los ricos panes a su finca, Los Perales, donde esperaban hombres hambrientos. Gran parte de esos panes eran guardados en alacenas construidas para tal fin.
María, tras pasar por la estrecha calle del horno y a punto de desembocar en la plaza, sintió un nuevo mareo y cayó al suelo. Los panes salieron rodando por la plaza mientras ella quedó tumbada en el suelo, con la pesada tabla encima sin poderse mover.
Enseguida acudieron unas vecinas más interesadas en recoger los panes que en socorrer a la pobre criatura que yacía en el suelo sin conocimiento. Para esas vecinas, se trataba de María la Piojosa, apodo despectivo y cruel con el que eran llamadas en el pueblo.
Justo en ese momento pasaba por allí Jacinta la Coja, que ejercía como matrona en todos los partos que acontecían en el pueblo, contando con una dilatada experiencia en esos menesteres. Esta era una mujer sensata y de buen corazón, se acercó hasta la pobre María tumbada en el suelo tras haber sufrido una lipotimia y la tomó entre sus brazos. Acto seguido, un numeroso grupo de mujeres se arremolinaron a su alrededor con el único propósito de satisfacer su curiosidad y conocer a qué se debía aquel descalabro sufrido por la Piojosa.
Jacinta por su parte no dijo absolutamente nada, con el consiguiente disgusto para el grupo de curiosas, a pesar de las múltiples preguntas a las que era sometida. Después de refrescarle la cara con un poco de agua, la llevó a su humilde casa sin mediar palabra alguna con toda persona que se encontraba a su paso.
Una vez colocada en su maltrecho catre, Jacinta le comunicó con todo el cariño de que fue capaz a qué se debía su estado.
—¡Cariño!, ¡estás embarazada! —se lo dijo con voz suave y un tono muy dulce.
María, volvió a desmayarse en cuanto oyó la noticia. Su hermana Catalina, que se encontraba a su lado, empezó a llorar sin consuelo mientras se abrazaba a su joven y preciosa hermana.
—¿Qué podemos hacer Jacinta?
—¡Ay Dios mío!, cuántas desgracias vienen a esta pobre casa. Con la cara llena de lágrimas, besaba a su hermana en la frente llena de preocupación por las consecuencias.
—¿Qué será de nosotras? —preguntaba a Jacinta—. En el pueblo nadie nos quiere y ahora con esto, va a ser terrible para nosotras seguir viviendo entre estas personas que tanto nos desprecian.
Jacinta la Coja, que además de ser la partera del pueblo, tenía ciertas dotes para adivinar el futuro, quiso poner algunas palabras de consuelo y dar tranquilidad a esas jóvenes mujeres que con diferencia eran las más guapas del pueblo, con un corazón noble y generoso, y por ese motivo, Jacinta llegó a sentir un gran aprecio por aquellas muchachas.-
—¡Catalina! —le decía Jacinta mientras mantenía una de sus manos entre las suyas, y mirándola fijamente a los ojos mientras permanecía sentada en el suelo con la cabeza de su hermana contra su pecho, mientras su prima Paca temblando de miedo, le limpiaba el rostro con un trapo húmedo—. Sé que es un momento muy difícil para vosotras, y a partir de ahora, deberéis ser más fuertes que nunca. Vuestros antepasados siempre manifestaron esa gran cualidad y otras muchas e importantes que han llegado a perderse en este pueblo y que solo en vosotras puede permanecer. Todos en Igualeja, conocen esa historia que ha llegado hasta nosotros generación tras generación. Pero las cosas, pueden tomar un camino diferente según me dicta mi corazón. Creo que la angustiosa situación por la que estáis pasando, cambiará radicalmente y un horizonte nuevo y lleno de bienestar, aparecerá para cambiar vuestras vidas, pero incapaz de hacer desaparecer la nobleza de vuestros corazones con la que Dios os ha bendecido.
Las lágrimas tenían empapada la cara de Catalina, que no cesaba de acariciar a su hermana menor, con un gran problema, pero que a ella, la llenó de nuevas fuerzas y de una profunda y desconocida alegría. Las palabras de Jacinta hicieron que se cargara de esperanza, ilusión y la decisión de luchar para salir airosa de aquel duro trance.
Jacinta le dijo a Catalina que se marchaba a casa y regresaría con una ración de hierbas para prepararle una bebida de reanimación. Hierbas que la propia María se encargaba de suministrarle en cuanto se las solicitaba.
Jacinta recordaba que una ocasión trajeron a su casa un niño del vecino pueblo de Pujerra, con los ojos cerrados y llenos de unos desagradables granos repletos de pus, y que tanto hacían sufrir al pequeño y a sus familiares.
Con anterioridad, lo habían llevado a un médico de Ronda y este se encontró incapaz de curar aquellas raras y repugnantes bolsas de pus. Hacía ya un año que el niño, sufría de aquellas dolencias, aunque fue en el último mes cuando aparecieron los desagradables y molestos granos.
Pedrito, que así se llamaba el niño, había perdido mucho peso a consecuencia de la extraña enfermedad y que nadie le supo explicar a qué se debía la aparición de los granos, que en esos momentos tenía un aspecto verdaderamente lamentable, y menos aún como atajar aquella terrible maldición según muchos de sus vecinos.
En el mismo momento en que Jacinta se disponía a salir con una panera de ropa sucia con destino al nacimiento del río, llegó a su puerta la familia de Pedrito con la maltrecha criatura de ocho años y sin parar de quejarse por el intenso dolor que le producían los dichosos granos. El niño viajaba a lomos de un burro y cuando lo apearon, el corazón de Jacinta se conmovió con su aspecto.
Benito, su padre, le explicaba a Jacinta que lo enviaba su vecino Aurelio, quien le recomendó su visita, ya que toda su familia se encontraba desesperada y angustiada con el terrible sufrimiento del niño y nadie capaz de curarlo.
Una vez que el niño fue examinado, Jacinta mandó llamar a María Gutiérrez, que se encontraba ese día repartiendo los panes y que no dudó en atender la llamada de una de las pocas personas que sentía cariño y respeto por su familia.
Nada más llegar y ver el aspecto del niño, se arrodilló delante del crío y se dispuso a examinar aquellos ojos repletos de granos con algunos de ellos supurando en abundancia. Pedrito, se quejaba cuando María intentaba abrir una parte del ojo izquierdo que parecía en mejor estado. Luego, con un pañuelo limpio, se dedicó a limpiar algunas zonas, pero tuvo que desistir ante los gritos del niño.
María se levantó, y con una sonrisa se dirigió a los angustiados padres, logrando alegrar a la apenada familia.
—¡Vuestro niño se curará muy pronto! —les dijo.
Benito no pudo aguantar el llanto al oír aquellas palabras cargadas de esperanza, la madre no pudo aguantarse y le dio un fuerte abrazo a María en señal de agradecimiento. Mientras eso ocurría, Jacinta, conociendo las cualidades de María, encendió fuego y se dispuso a calentar un caldero con agua.
Finalmente María logró limpiar con esfuerzo, delicadeza y el dolor por parte del niño muy estimulado con la noticia de la cura. Una vez terminada la laboriosa tarea de la limpieza de los ojos, María buscó entre los numerosos tarros que Jacinta guardaba en una alacena y escogió uno de ellos. En el interior del tarro había una buena cantidad de flor de sauco y tomando una buena ración de dicha flor seca y muy bien conservada, la depositó en el caldero para ser hervida.
Después de una buena cocción y templado del líquido resultante, tomó un paño limpio que le ofreció Jacinta, lo impregnó en el brebaje y lo colocó sobre los ojos del pequeño, que rápidamente empezó a sentir alivio. Pasada una hora, María procedió a retirarle el paño y volver a limpiarle nuevamente los ojos con otro nuevo paño y también empapado de aquel líquido milagroso.
Una vez bien limpios, le fue colocado el paño nuevamente junto con unos algodones bien humedecidos en aquella pócima de flor de sauco. Horas después, la familia con el niño tranquilizado y casi dormido, se disponían a partir para su pueblo con el líquido sobrante en una botella y las instrucciones para hacerle una cura diaria durante una semana. Pasado un mes, Pedrito se encontraba totalmente recuperado de sus dolencias con unos ojos sanos y una visión extraordinaria.
Benito, muy contento y agradecido por la cura de su hijo, se presentó una mañana en la casa de Jacinta y le entregó una cabra preñada, tres gallinas y unas cuantas monedas que le vinieron muy bien. María sin embargo no recibió nada de la familia de Pedrito por su aportación. Jacinta sí que supo valorar su trabajo y sabiduría. Con bastante frecuencia eran reclamados los servicios de la joven por la gente del pueblo, pero jamás le agradecían ni pagaban, aunque ella lo hacía con todo el cariño y satisfacción cuando se trataba de ayudar a la persona que necesitaba de sus conocimientos.
La familia Gutiérrez era así. Servía a todos los que requerían sus favores sin esperar nada a cambio. Era raro el día que no le exigían un favor, que hacían de buen grado y sin rechistar.
Por otra parte, las tres jóvenes por su belleza, tenían encandilados a los muchachos del pueblo pero, sin recibir petición alguna de noviazgo ni por supuesto de matrimonio. Se decía que eran la escoria del pueblo, de tal manera que muchas madres apartaban a sus hijos de cualquier intento de acercamiento a cualquiera de las tres. Las Piojosas no podían mezclarse en sus familias, eran despreciadas y aunque había bastantes enamorados en secreto, jamás se atrevían a confesar sus deseos por temor a las rigurosas familias.
La noticia del embarazo corrió como la pólvora por un pueblo ansioso de noticias, y aquella lo era por mucho tiempo.
A partir de entonces, casi nadie les dirigía la palabra y algunas mujeres escupían a su paso lanzándole maldiciones y advertencias de no acercarse a sus casas.
Cristóbal Morales, el Cerrojo, las insultaba cada vez que las veía en el corral. Las llamaba de todo, desde piojosas, guarras, desmayadas y hasta putas… También, se dedicó a darle palos a la higuera que hacía linde con el huerto y cuyas ramas daban a su finca hasta hacerlas añicos, a pesar de que las jugosas brevas, él se las comía y luego tiraba las pieles a la casa de ellas mientras se partía de risa con sus actos de humillación a unas criaturas, que odiaba a muerte desde que fue despreciado por Carmen, la madre de Catalina y María.
Muchos años atrás, la madre de las dos jóvenes era sin duda la mujer más hermosa de todo el pueblo. Su belleza y simpatía tenía en vilo a todos los mozalbetes de Igualeja y entre ellos, a Cristóbal Morales. Este, intentó por todos los medios llegar a ser su novio e incluso, se planteó un rapto, costumbre por otra parte aceptada por los habitantes del municipio. Una vez realizada la brutal acción y consumado el acto sexual, el matrimonio era aceptado por todo el pueblo y algún tiempo después se celebraba la boda que en ocasiones coincidía con el bautismo de la criatura nacida de dicho acontecimiento.
Sin embargo, Carmen optó por el peor partido de todos. Era verdad que el joven Manuel, pasaba por ser el más guapo y simpático del pueblo, aunque un poco bebedor.
Carmen, nunca hizo caso a los consejos de su madre y a los de otros familiares que les desaconsejaban aquella relación, pero ella, se decidió por Manuel. Desde aquel momento, el Cerrojo, odiaba a muerte a Carmen y a toda su familia y por supuesto, no cesaba en su empeño de buscarles la ruina, algo que más tarde consiguió.
Carmen, poseía como herencia unos bonitos huertos junto al pueblo y la casa con su corral en una esquina de los mismos y que ahora, pertenecían al hombre más vil de todo el pueblo pero con mucho poder e influencia entre los habitantes del pequeño municipio.
Pasado un año de la celebración de la boda entre Manuel y Carmen, él se dio a la bebida y era muy raro el día que no aparecía tumbado en el huerto o en los alrededores de la pequeña casa, sucio y meado. A veces, aparecía en el corral donde había un cerdo amarrado y unas gallinas que se refugiaban en el tronco de la higuera.
Nació Catalina y al año, Carmen se encontraba nuevamente embarazada. Manuel, seguía con la bebida y maltratando a veces a su bella y sensible esposa.
En una ocasión, previamente preparado bajo la astuta y maliciosa estrategia del Cerrojo, Manuel con una gran borrachera, firmó un contrato por el que vendió los huertos heredados de su mujer a Cristóbal Morales por una miseria que luego, perdió jugando a las cartas engañado por el Cerrojo y sus amistades, que firmaron como testigos de la fraudulenta venta.
A la mañana siguiente, Cristóbal Morales, se presentó en casa de Carmen estando su marido aún durmiendo por los efectos de la borrachera. Su llegada, estaba rebosante de soberbia y orgullo para tomar posesión de los huertos y de la casa que según él, pertenecía a la propiedad adquirida. Lo acompañaban el juez de paz, un hombre sensato pero tímido y siempre amenazado por el Cerrojo, el alguacil y un guardia civil que más que servir al pueblo, era su asistente.
Carmen, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Lloraba amargamente y suplicaba al juez y al guardia civil, que intercedieran por ella. Los huertos, eran una herencia familiar y además, lo único que poseía. Sin embargo, nada quisieron hacer para remediar el desastre. El juez, temeroso pero firme, negó a Cristóbal Morales apoderarse de la casa y del corral, el documento firmado no hacía ninguna referencia a ello y por consiguiente no formaba parte del trato.
Unos días después, Manuel amaneció muerto en el cercano paraje del Hiladero en circunstancias muy sospechosas pero que nadie se atrevió a manifestar.
A partir de entonces, fue cuando la familia de Carmen se dedicó a la tarea de transportar las pesadas tablas de pan y de acarrear leña para calentar el horno.
Con una niña de poco más de un año y una enorme barriga de su segundo embarazo, Carmen, se esforzaba para cumplir sus compromisos y de esa forma, poder alimentar a su pequeña y a ella misma. Su hermana Rosario, le ayudaba con la pequeña Catalina llevando con ella a su hija Paquita, algo mayor que Catalina.
Poco tiempo después nació su segunda hija a la que llamó María, como algunos de sus antepasados. Sin apenas tiempo de reponerse, tuvo que volver a su duro trabajo por una necesidad imperiosa, si no trabajaba, no podría alimentar a sus dos preciosas criaturas.
A partir de entonces, la vida de Carmen se convirtió en un martirio. Cristóbal Morales, no cesaba de insultarla, le recordaba que si se hubiera casado con él, nada le hubiera faltado y viviría como una señora, algo que ahora, correspondía a su pareja, que aunque bastante fea, había heredado unas buenas propiedades. En ocasiones, la provocaba haciéndole insinuaciones que a Carmen le daban asco, lo mismo que su propia persona a la que siempre despreció. La sola presencia de aquel hombre, hacía enfermar a una mujer repleta de preocupaciones, viviendo en la miseria más absoluta pero llena de amor como nadie en el pueblo.
A veces, sus ojos se llenaban de lágrimas y su corazón rebosaba de alegría cuando se encontraba junto a sus dos hermosas criaturas que sonreían al sentir sus caricias. Tan solo su prima, que se mudó a vivir con ella, conocía y compartía aquellos momentos de amargura y felicidad a la vez.
Así transcurría la vida de Carmen. A veces, mientras sufría algún ataque verbal de personas sin sentimiento que la despreciaban, ella sonreía, se había acostumbrado a los desprecios. Tantas veces había llorado ante las groseras insinuaciones de algunos hombres entre los que se encontraba el Cerrojo, que Dios le dio fuerzas para superar las humillaciones y además, con esa actitud hacía ridiculizar a esas marujas cargadas de odio hacia ella sin motivo alguno.
Un día, armándose de valor y junto con su prima Rosario, cada una de ellas con una niña en los brazos, se dirigieron a la iglesia. Era una hora en la que apenas había nadie en las calles y aprovecharon para hacer una visita al párroco D. Miguel Cansino al que tenía mucho miedo por tener muy malas pulgas y las dos con toda seguridad, serían diana de su mal genio.
El cura, al verlas aparecer por la sacristía y sin esperar su visita, se levantó de la silla y entre su altura, la prominente barriga fruto de las grandes comilonas y la mirada inquisitoria, dejó aterrorizadas a las dos mujeres que debido al miedo, no podían articular palabra alguna.
—¿A qué se debe esta inoportuna visita? —preguntó el cura de muy malos modos.
—¡Queremos bautizarlas D. Miguel! —respondió Carmen sin atreverse a levantar la cabeza.
—¿Y el padre? —volvió a preguntar en tono burlón. Ellas representaban la escoria del pueblo y ese era el trato que merecían, se decía el cura para sus adentros.
Carmen, no pudo evitar que dos gruesas lágrimas se deslizaran de sus grandes ojos marrones, él conocía su historia y la pregunta, la hizo para humillar y herir a la sencilla y humilde mujer.
—¿Tenéis padrinos? —seguía preguntando.
—¡No D. Miguel!, nadie quiere ser padrino de mis niñas, tal vez pueda servir mi hermana Rosario.
El cura, se tocaba la barbilla y sonreía al ver a las dos mujeres llorando y humilladas. Pasados unos segundos, el dueño y señor de aquella situación, rompió el silencio.
—¡Está bien!, estudiaré el caso. Pero hoy no puedo perder el tiempo, venid la semana que viene y arreglaremos este asunto.
Carmen y Rosario, después de besar la mano del sacerdote, se marcharon a casa con las niñas dormidas entre sus brazos.
A la semana siguiente, 9 de mayo de 1907, las dos niñas eran bautizadas con los nombres de Catalina y María. Padrinos, Cristóbal Conejo, que ejercía como sacristán y Rosario. Una vez terminado el ritual, Carmen depositó unas monedas en un plato que el cura le puso delante. La buena mujer, había estado ahorrando durante meses a sabiendas que el cura le exigiría el pago por suministrar el ansiado sacramento a sus dos angelitos.
Carmen, se esforzaba de manera titánica dedicando horas y horas al duro trabajo que realizaba y al cuidado de sus dos niñas con la ayuda de su hermana Rosario y sufriendo las continuas amenazas e insinuaciones del maldito Cerrojo.
El día que su hija Catalina cumplía sus catorce años, ya echa toda una mujer, iban a saborear una merienda con algo que jamás las niñas habían probado, una taza de chocolate. Ese manjar que nunca estaba a su alcance, fue obra de Pilar Galindo cuyo marido viajó a Sevilla por asuntos de negocios y regresó con algunos regalos y un buen surtido de chocolate.
Cuando Carmen le llevó su tabla de pan, limpió su casa y tiró en las cercanías del río un cubo repleto de haber hecho sus necesidades Pilar y su marido, le dio su pago y como acto de caridad, la correspondiente tableta de chocolate para alegría de Carmen.
Aquella tarde, ya libre de trabajo, la dedicó por entero a disfrutar de la velada junto a su hermana Rosario y las tres jovencitas, que nunca antes habían probado semejante exquisitez.
Sin embargo, las desgracias hacían nuevamente su aparición en aquella familia.
Ya anocheciendo, Carmen sintió un leve y repentino mareo. De no haberse encontrado cerca de su hermana, su cuerpo habría caído contra el escalón de la puerta y sufrido un fuerte y peligroso golpe. Al desmayo, le siguió un sudor frío y el cuerpo tan lacio que parecía haber perdido la vida. Rosario y las tres niñas, lloraban asustadas por el estado de Carmen, que por el momento no reaccionaba. Al instante, Rosario ordenó a Catalina que corriera a casa de Jacinta la Coja, ella, sabría qué hacer.
Una vez colocada Carmen sobre el maltrecho catre, Jacinta no auguraba nada bueno para aquella mujer tan trabajadora y cariñosa. A partir de ahora, debe descansar al menos durante una semana. Rosario movía la cabeza de forma negativa, sabiendo que esa receta era imposible de cumplir.
Pasaban los días y Carmen cumplía fielmente con su agotador trabajo, cada vez con más esfuerzo a medida que pasaba el tiempo.
Por las mañanas se levantaba a rastras, tomaba un trozo de pan con un vaso de agua y se marchaba al campo en busca de leña junto con su hermana Rosario, dejando a las tres niñas tumbadas en el suelo de tierra en unos colchones rellenos de “sayo” de maíz —a punto de finalizar el verano, se recogían en los campos el sembrado del maíz. Ya seco y apilado en las casas, se procedía a pelar las mazorcas y hacer grandes gajos para luego colgarlos en los techos de madera y mantenerlos en buen estado de conservación. Con las gruesas pieles de las mazorcas (“sayos”), la gente más pobre como la familia de Carmen, al no tener acceso a la lana de oveja, que tanto abundaba en el pueblo llevadas por sus antepasados, se servían de este producto, aunque muy incómodo, suponía un buen aislante de la humedad y más confortable que la dura tierra—.
Algunos días ya de vuelta con los pesados haces de leña y depositados en el horno, compraban unos jarrillos de leche —medida de un cuarto de litro—, para las niñas a Dolores Doña que tenía unas cuantas cabras de leche. Eso solo ocurría cuando faltaban algunas de las compradoras habituales, que siempre tenían preferencia.
Pasados unos meses, una mañana ya casi a mediados de junio, Carmen intentó levantarse de la cama pero no pudo, sus fuerzas la habían abandonado y apenas si pudo llamar a su hermana. La tocó con las manos y Rosario se despertó sobresaltada. Cuando se dio cuenta del estado de Carmen, despertó a las niñas y una de ellas corrió en busca de Jacinta, que acudió al momento.
Después de examinarla y darse cuenta de su delicado estado, quedó desconsolada.
—¡No hay nada que hacer!, ¡tu hermana se está muriendo!
Rosario y las tres niñas rompieron a llorar amargamente ante la terrible noticia que acababan de oír. Jacinta, intentó darle una cucharada de manzanilla pero Carmen no abría la boca.
Toda la mañana, la familia acompañada de Jacinta, la pasaron junto a la enferma. Los latidos de su corazón cada vez más débiles. De vez en cuando abría los ojos y miraba a las tres niñas pero enseguida los cerraba, las fuerzas la estaban abandonando por momentos. La noticia corrió enseguida por el pueblo pero nadie acudió, a excepción de Pilar Galindo y Mariana Álvarez, dueñas del horno, que acudieron enseguida a su lado. Cuando ya el día tocaba a su fin, a Carmen le ocurrió lo inevitable, parecía estar dormida pero ya se encontraba en manos de Dios.
Al día siguiente por la tarde fue enterrada en el pequeño cementerio junto al río. D. Manuel no dijo misa en el sepelio, se limitó a unas oraciones del ritual de exequias y acto seguido se marchó.
En aquel triste momento, tan solo acompañaban a la familia Jacinta la Coja y Mariana Álvarez junto a Cristóbal Conejo, que ayudó al cura y además se dispuso para meter en la fosa a la difunta y taparla con tierra. En la otra parte del cementerio y separada por el río, un grupo de mujeres contemplaban la escena sin acercarse a dar el pésame a la destrozada familia.
Cuando Rosario y las tres niñas se disponían a salir del cementerio con el corazón roto, miró hacia un rincón de aquel lugar donde se encontraban dos hermosas tumbas, junto al tronco de un robusto almendro ya seco y repleto de maleza. Allí, se encontraban los restos de sus antepasados, ya olvidados en la memoria de sus paisanos, a pesar de todo cuanto le debían según la leyenda que pasaba de unos a otros y que en aquellos momentos, nadie reconocía esas bonitas historias en la persona de la fallecida y su familia.
De vuelta a casa, Rosario y las tres niñas se abrazaron angustiadas pero decididas a seguir luchando. Al día siguiente, había que portear las pesadas tablas de pan y acudir al campo en busca de leña para seguir viviendo.
La dura y penosa tarea de ir al campo a recoger leña, recayó además de Rosario en su hija Paca y su sobrina Catalina. Cuando iban al monte, les explicaba la forma de recoger la leña que luego iban colocando en un rellano hasta conseguir varios haces, que más tarde y ya acabada la tarea de repartir el pan, volvían al monte y entre las tres se llevarían una buena ración de leña que serviría al día siguiente para calentar el horno. María, al ser la más pequeña, quedaba en casa limpiando y ordenando el humilde hogar.
A partir de entonces, Rosario y las dos mocitas acometían con gran esfuerzo el trabajo que aprendieron con rapidez y realizaban sin ninguna queja. El vacío dejado por Carmen era muy grande pero no quedaba más remedio que seguir adelante.
Dos veces por semana, acudían las tres jovencitas a unas clases particulares que su vecino D. Juan Molina, comandante ya retirado a consecuencia de una herida sufrida en la gran guerra de Cuba en el año 1898 ante el avance de Estados Unidos y en la que le destrozaron la pierna izquierda y que por circunstancias que nadie del pueblo llegó a saber, se instaló de forma definitiva en Igualeja. Con su gran estatura y un enorme bigote, presentaba un aspecto amenazador, aunque en realidad era un hombre muy amable, educado y servicial. Como se aburría al estar solo, se dedicó a dar clases por las que no cobraba nada y que se tomó muy en serio cuando se trataba de las tres muchachitas.
María, aun siendo la más pequeña, era sin embargo la más lista e inteligente de las tres con mucha diferencia, algo que tenía entusiasmado a D. Juan Molina. María, gustaba de sacar de un viejo baúl unos libros de antiguos sabios médicos de origen árabe y judío y se animaba a estudiarlos. Cuando le surgían dudas, se marchaba a casa de D. Juan y él se las aclaraba. En ocasiones y con páginas en latín, el hombre se esforzaba en resolverle el problema ya que sus conocimientos de esa lengua no eran muy elevados, aunque finalmente conseguía hacer una decente traducción.
En otras ocasiones, María las acompañaba al campo, pero ella nunca se dedicaba a recoger leña. Su misión, con el consentimiento de su tía Rosario, era escoger las distintas hierbas medicinales, tan abundantes en los alrededores y que ella conocía a través de sus libros heredados de sus antepasados y que cuidaba como el mayor de los tesoros.
Otras veces, se marchaba ella sola y cuando llegaba a casa, lo hacía con una talega que se fabricó ella misma, repleta de plantas y flores que una vez secas, eran colocadas en tarros de cristal y de barro ya seleccionadas.
Muy pronto se corrió la voz por el pueblo a través de su maestro, de que esa chiquilla era una experta en elaborar tisanas con grandes propiedades curativas. Muchas de las vecinas, a escondidas, acudían a ella para que les suministrara alguna de esas hierbas cuando se sentían con dolores. Las que más solicitaban esa ayuda eran mujeres con la menstruación, ya que sentían un gran alivio con sus preparados. Las infecciones y heridas también las curaba, de tal manera que su fama corrió hasta pueblos cercanos. Sin embargo, nada cambió y siguió siendo María la Piojosa.