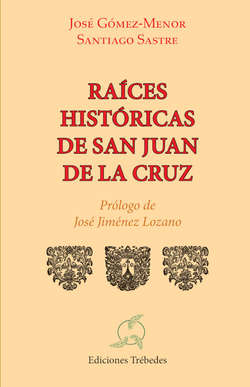Читать книгу Raices históricas de san Juan de la Cruz - José Carlos Gómez-Menor Fuentes - Страница 9
ОглавлениеI
Los diferentes caminos de la Historia
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la voz historia del siguiente modo: “Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados”. Como todas las definiciones del diccionario, aquí se recoge una visión convencional que alude al uso lingüístico con el que suele emplearse el término “historia” en una comunidad de hablantes. Además de este uso, la Academia aclara otras acepciones de este término: 2.- Disciplina que estudia y narra estos sucesos. 3.- Obra histórica compuesta por un escritor. 4.- Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o una nación. 5.- Conjunto de los acontecimientos ocurridos a una persona a lo largo de su vida o en un período de ella. Es en esta última acepción en la que se incluye el género peculiar de las biografías.
Desde luego que es un lugar común incluir el estudio que realiza la historia dentro del ámbito de las ciencias sociales. Esto significa que se ubica en un contexto diferente de aquel en el que se instalan las ciencias naturales, que se caracterizan por tener un objeto que está ahí fuera (el mundo de la naturaleza) y que puede ser conocido, según tengamos o no los medios adecuados, con cierta objetividad. El hombre, como decía Ortega, se encuentra con la naturaleza, que es el hábitat en el que tiene que desenvolver su vida[5]. La historia tiene ya que ver con la actuación del hombre en este contexto natural: para conocerla, para sobrevivir, para defenderse, para organizarse, para ser feliz… Se refiere, por tanto, a todo lo que el hombre hace en el escenario de la naturaleza.
Entendemos que el tejido con el que están hechas las ciencias sociales es diferente al de las ciencias naturales. En concreto, como señalaba Dilthey, uno de los autores que más ha insistido en la diferenciación de las ciencias sociales frente a las ciencias naturales, en la historia el grado de observación de los hechos tiene un importante componente de interpretación, pues los hechos de los que se ocupa deben ser comprendidos, concebidos a la luz de su finalidad y su valor. Se trata, en definitiva, de las vivencias de los seres humanos. Mientras las ciencias naturales admiten una visión más fuerte o nítida del conocer, pues versan sobre un fenómeno externo (como por ejemplo la rotación de la Tierra o la sucesión de las estaciones), las ciencias sociales tienen que ver con las acciones humanas y éstas deben ser comprendidas, lo que supone una mayor implicación de aquel que quiere conocerlas[6].
Los hechos, los acontecimientos y las acciones humanas suceden en unas coordenadas espacio-temporales y deben ser interpretados. A esta tarea es a la que dedica su esfuerzo la actividad de los historiadores.
Debemos descartar una concepción esencialista de historia, pues no existe algo así como una esencia (al estilo de las ideas platónicas) de la historia[7]. A lo largo del tiempo los historiadores han defendido diferentes versiones sobre la aproximación a los hechos que debe realizar la historia. Por ejemplo, la concepción, por utilizar una expresión que empleó por primera vez el historiador británico Henry Tawney, de una historia total. Esta perspectiva, que surgió en el seno de la historiografía francesa en torno a los Annales, proponía una visión de la historia que fuera más allá de los enfoques particulares, como los de la economía o la política. O, por utilizar un término utilizado por Le Roy Ladurie, la historia inmóvil, que, siguiendo algunas sugerencias de Fernand Braudel, pone el acento en la relación del hombre con el ambiente en el que se mueve (sería una especie de geohistoria). Otro punto de vista que tuvo una gran repercusión en las tendencias historiográficas fue el del materialismo histórico, que siguiendo los postulados del marxismo, considera la lucha de clases como el auténtico motor de la historia[8]. La cuestión de la economía se alza, como es sabido, como el elemento clave que permite leer todos los demás aspectos de la realidad como integrados en la superestructura, que refleja los intereses de una clase dominante[9].
Todo esto pone de relieve que la historia debe encuadrar las acciones o los sucesos protagonizados por los individuos o los grupos dentro de un marco más grande, para que puedan ser interpretados adecuadamente. Ya sea ese marco más concreto o más abierto, como un contexto cultural, o una mentalidad o unas circunstancias determinadas.
Es por esto mismo por lo que resulta indudable que la historia supone un estudio que no puede presentarse como blindado frente a otras disciplinas científicas. En este sentido, el saber histórico no puede ser concebido como un saber autosuficiente, alejado de las disciplinas que se ocupan de indagar en el mundo de los hechos. El historiador debe manejar muchas herramientas (la literatura, la economía, el arte, la genealogía, la heráldica[10], sólo por poner algunos ejemplos) porque son utensilios que le prestan una ayuda estimable a la hora de conocer los hechos y por eso puede servirse de otros estudios que le puedan auxiliar en esa labor.
Las principales dificultades se presentan cuando el historiador quiere conocer algunos hechos sobre los que apenas existen datos a los que agarrarse. Por ejemplo, investigaciones basadas en documentos que solo permiten datos fragmentarios, puntuales, muy separados entre sí. A veces maravilla que ciertos documentos se hayan conservado por azar en los archivos cuando no se ve utilidad ninguna que aconseje su conservación. Así, por ejemplo, libros de cuentas, de los siglos XIV y XV, acerca de fincas propiedad de cabildos catedrales, o parroquias, fincas luego vendidas o desaparecidas tras la ya lejana fecha (si tomamos como referencia a España) de la desamortización del ministro Mendizábal. Aquellos libros de refitor, minuciosos y a veces con datos casi sólo válidos para un período de pocos años, conservados por la favorable circunstancia de disponer de grandes espacios, en salas claustrales o en semisótanos oscuros; casi olvidados por los archiveros, almacenados más por rutina que por amor al diligente trabajo de los colectores y administradores de unos bienes que permitieron la sustentación a eclesiásticos de la Baja Edad Media. Documentos que se han conservado milagrosamente, mientras otros muchos –los más– han perecido por causa de humedades, de incendios, o por la acción de la polilla o de voraces ratoncitos hambrientos, permitidos por desidia.
En los casos en los hay enormes lagunas, porque apenas se conservan documentos, es difícil mantener una perspectiva estrictamente positivista. Esta corriente historiográfica tiene mucho que ver con el movimiento cientificista que se desarrolló en el siglo XIX bajo la bandera de Auguste Comte[11], e insiste en el apego de los historiadores a los documentos, a los hechos, tratando así de presentar su labor como envuelta en una objetividad cercana a la de los científicos que se ocupan de las ciencias naturales. El positivismo contribuyó al desarrollo de otras disciplinas (como la filología, la numismática y la arqueología) que ayudaron a analizar los datos con una dosis de gran objetividad, que es lo que se pretende.
A veces el historiador se encuentra aquí con serias limitaciones. Puede hacer caso al dictum del filósofo L. Wittgenstein cuando afirmaba que sobre lo que se desconoce la mejor opción es el silencio[12]. Pero esto aboca a un conformismo paralizante, que impide al historiador poder avanzar aunque sea en una zona de arenas movedizas, donde no existe el suelo firme de los datos. Frente a esta opción, el historiador trata de vertebrar las circunstancias y los hechos que conoce con la formulación de hipótesis, que constituyen una herramienta básica del historiador.
Las hipótesis constituyen un importante paso en la construcción del conocimiento. Esto no es algo raro para la ciencia, pues ya Popper insistía en que los enunciados de la ciencia son hipótesis (en cuanto que son provisionales hasta que deben ser abandonados y sustituidos por una hipótesis mejor). El conocimiento de la realidad no se produce a través de una única descripción, que pretende ofrecer una visión completa y verdadera de los hechos, sino “de manera conjetural y simbólica, parcial y por aproximaciones sucesivas”[13]. Como escribe Paloma Pérez-Ilzarbe, “el conocimiento científico no se alcanza al demostrar verdades a partir de principios, sino que se va construyendo al formular y seleccionar hipótesis acerca de lo desconocido, con las que poder explicar lo conocido. Las hipótesis no son ya verdades básicas que sirven de sustento, sino conjeturas que se lanzan y que esperan aceptación”[14].
Esta tarea de plantear hipótesis no resulta extraña al trabajo del historiador, en el sentido de que muchas veces tiene un conocimiento de los hechos de forma provisional y revisable. Desde luego que no se trata de presentar hipótesis sin ton ni son, sino ofrecer posibles explicaciones o datos que tienen una apoyatura en otros datos (colaterales) y que sirven de fundamento para presentar aquellas. Es por eso por lo que lo relevante, a nuestro juicio, es presentar buenas hipótesis, razonables y verosímiles, con la mirada puesta en que algún día puedan ser confirmadas. Y así ocurre con frecuencia[15].
Pues bien, estas ideas acerca de la historia son las que han guiado nuestra tarea investigadora en relación con el tema del que nos ocupamos en este libro: el estudio de las raíces familiares de san Juan de la Cruz, del que se dispone de pocos datos. Las dificultades no vienen sólo por el hecho de que apenas se conserven documentos sino que, además, parece que hubo un esfuerzo por impedir su conservación (pues no hay que olvidar que se trata de un fraile que fue perseguido en el seno de su propia Orden) y también hay que contar con una tendencia que terminó por tergiversar sus obras y su vida con vistas al proceso de beatificación que echó a andar poco después de su muerte[16].
En este caso concreto el historiador se adentra en una zona paisajística de gran espesura, donde es posible encontrar alguna firmeza bien poniendo de relieve las interpretaciones que son, probablemente, fruto del error (que lamentablemente han sido reproducidas, de forma acrítica, en diferentes estudios) y, por otro, a través de la presentación de hipótesis fundadas, pues detrás de ellas no se encuentra sólo el pálpito del instinto o la corazonada, sino muchos años de trabajo en los archivos, como sucede en este caso.
Al hilo de las posibles tergiversaciones a las que se ha aludido antes, ciertamente la época barroca del siglo XVII en la que se inserta la hagiografía del Santo de Fontiveros presenta sus peculiaridades; en concreto, el ornato exagerado y los adornos postizos. El modelo histórico de la hagiografía debe poner siempre el acento en los milagros y en la presunta perfección de vida del personaje con vistas a incentivar su imitación y veneración y, en último término, para facilitar su reconocimiento canónico o eclesiástico.
Por eso mismo algunos autores han destacado que existe un modelo de santidad en la mentalidad de la época, al que se ajusta de forma inexcusable fray Juan de la Cruz, y que este elemento supone poner en tela de juicio muchos de los documentos y opiniones sobre el Doctor Místico. Pensamos que la teoría de las mentalidades, en el análisis histórico que pretende encajar a los personajes en las condiciones objetivas de una época, es una labor que presenta sus ventajas (la relevancia del contexto), pero también tiene sus peligros. Y el problema fundamental consiste en que realiza una visión colectivista y uniformadora que puede conducir a eclipsar el mérito de la individualidad, que no sólo puede seguir la mentalidad dominante, sino salirse de ella e incluso oponerse (como le ocurriría a fray Juan de la Cruz, que no sólo no sigue siempre el ambiente conventual de su época sino que intenta cambiar o reformar dicho ambiente). Por decirlo con otras palabras: la historia de las mentalidades puede hacer que la personalidad del individuo se ahogue o pase desapercibida al conceder excesivo peso a la visión de un concepto difícil de definir, como es el de la mentalidad subyacente de una época expresada en algunas condiciones objetivas del momento. Es complicado precisar estas mentalidades (quizá sea mejor hablar en plural), que dependen en gran parte de la vida y circunstancias de clases sociales y de grupos ideológicos y de poder de esa época, y cómo son percibidas por los demás. En el fondo, este debate exige acudir a una especie de psicología colectiva. Pero ¿cómo explicar en este caso, como afirma Vovelle, la posible contradicción entre la ideología y las mentalidades?[17]
Por ejemplo, esto sucede con la idea de que no se deben creer muchos de los datos que poseemos sobre fray Juan porque responden a un modelo de santidad dominante. ¿Es que es posible establecer un modelo unitario de santidad que dé cobijo a figuras tan venerables, y que se pretendieron canonizar en la misma época, como Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Pascual Bailón, Miguel de los Santos, Isidro Labrador, Francisco Javier, Francisco de Borja y Juan de la Cruz? ¿Cabe formular un modelo de santidad en el que encajen todos? Pensamos que el riesgo de formular generalizaciones es que corta a todos por el mismo patrón, impide o anula la individualidad que caracteriza a cada uno.
Por todo ello pensamos que la biografía de san Juan de la Cruz, en la que se entremezclan criterios históricos con literarios, teológicos y psicológicos, sigue siendo una asignatura pendiente para muchos historiadores. Basta pensar en los poquísimos datos que se conocen sobre su padre y su madre e, incluso, las diferentes interpretaciones que se ofrecen sobre la fecha de su nacimiento. ¿Es posible avanzar en este terreno? Sí, pero no queda otra manera de avanzar (si es que queremos progresar) que yendo a veces de la mano de hipótesis, salvo que optemos por la postura del silencio, que nos condena a repetir lo que ya es sabido por todos.
Por eso la vida de San Juan de la Cruz es apasionante, porque todavía tiene una biografía abierta o inexplorada para esa búsqueda de los hechos o los datos en la que se afana, con tanta insistencia, el historiador.
[5]Ortega insiste en que el hombre es al mismo tiempo historia y naturaleza, Carta a un alemán: pidiendo un Goethe desde dentro, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. Vid. F. Llano y A. Castro, Meditaciones sobre Ortega y Gasset, Tébar, Madrid, 2005.
[6]Como escribe E. Moya, "la Naturaleza es la totalidad de las conexiones causales externas, encontradas y confirmadas empíricamente. La esfera del espíritu, la cultura, no es de este tipo; sigue motivos definidos: es una trama de vivencias, sentimientos, propósitos. No es, por tanto, una secuencia de hechos regulares, muertos, externos, sino que es un todo cuyos elementos muestran conexiones internas. Sólo es posible, por ello, una comprensión que se origine en las vivencias propias del historiador y que se continúe en una elucidación de las vivencias expresadas". Voz "Dilthey", J. Muñoz (dir.), Diccionario de Filosofía, Espasa, Madrid, 2003, p. 172.
[7]En el ámbito de la lingüística es habitual contraponer el esencialismo, que sostiene que las palabras captarían la esencia de aquello que designan, frente al convencionalismo, que insiste en que las palabras tienen un significado convencional, que depende del uso de unas reglas que se manejan en una comunidad de hablantes.
[8]Uno de los principales errores del marxismo es su visión fatalista de la historia en cuanto considera que la historia conduce, necesariamente, a la sociedad comunista. Y si la historia desemboca en ese modelo político donde el hombre podrá ser feliz pues lo mejor es anticiparlo cuando antes, a través de la revolución. En su encíclica Spe Salvi Benedicto XVI afirma que el error de Marx consiste en que "ha olvidado que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre y ha olvidado su libertad. Ha olvidado que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Creyó que, una vez solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el materialismo: en efecto, el hombre no es sólo el producto de condiciones económicas y no es posible curarlo sólo desde fuera, creando condiciones económicas favorables", 20.
El politólogo F. Fukuyama afirma que la historia ha terminado, en el sentido de que ya no es posible esperar un sistema político que mejore el que ofrece la democracia liberal, Vid. F. Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, trad. P. Elías, Planeta, Barcelona, 1992.
[9]Vid. B. Casado (coord.), Tendencias historiográficas actuales, UNED, Madrid, 2004. En esta obra encontramos una laguna importante por el olvido casi total de la hagiografía y de la importancia, en el siglo XVII, de Jean Bolland y su escuela. Los bolandistas, apunta E. Pacho, implantaron "el rigor histórico en el campo de la hagiografía tradicional. Desde el nacimiento de los Acta Sanctorum no es posible identificar la hagiografía con la leyenda o la deformación histórica. Por lo mismo, tampoco cabe la confrontación excluyente entre hagiografía y biografía, a no ser que se haga referencia únicamente a la temática", E. Pacho, "Hagiografias y biografías de san Juan de la Cruz", A. García Simón (dir.), Actas del congreso internacional sanjuanista, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1993, pp. 119- 142, p. 131.
[10]No hay que despreciar o minusvalorar ninguna de esas ciencias auxiliares de la historia, como la genealogía y la heráldica, cuando su ayuda puede resultar valiosa. En relación con esta rama Vid. VV.AA., Apuntes de Nobiliaria, y nociones de Genealogía y Heráldica, Madrid, Instituto Luis de Salazar y Castro, 1960. En genealogía y heráldica es muy útil la obra enciclopédica de los hermanos Alberto y Arturo García Caraffa. Pero las obras de don Luis de Salazar y Castro conservan todo su valor, acerca de la nobleza de primer orden formada en la Baja Edad Media, como la Historia genealógica de la Casa de Silva de 1685, que consta de dos volúmenes, y la Historia genealógica de la Casa de Lara, en cuatro volúmenes, terminada entre 1694 y 1697. También son útiles ciertos estudios humanísticos de profesionales de la antropología y de la medicina. Es muy interesante, al respecto, la obra del doctor J. Álvarez, Mística y depresión: San Juan de la Cruz, Trotta, Madrid, 1997, sobre todo los capítulos 4, 5 y 6.
[11]Vid. A. Comte, Discurso sobre el espíritu positivo, trad. C. Berges, Aguilar, Madrid, 1982. Un espléndido estudio del pensamiento histórico de Comte en K. Löwith, El sentido de la historia, Aguilar, Madrid, 1958.
[12]L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. J. Muñoz e I. Reguera, Altaya, Barcelona, p. 183.
[13]A.J. Perona, "Popper", J. Muñoz (dir.), Diccionario de filosofía, citado, p. 692.
[14]P. Pérez-Ilzarbe, voz "Hipótesis" en A.L. González (ed.), Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pamplona, 2010, pp. 524-527, p. 525.
[15]Por ejemplo, el padre Emilio J. Martínez plantea la hipótesis de que santa Teresa y san Juan de la Cruz tuvieron un desencuentro, según se deduce de una carta que la autora de Las Moradas envía, sin citar expresamente la persona de la que está "cansada", a don Pedro Castro y Nero. El autor acaba así esta exposición:"¿Hubo un desencuentro entre Teresa y Juan esa última vez que se vieron? Nos movemos en el terreno de la hipótesis." Tras las huellas de Juan de la Cruz, Espiritualidad, Madrid, 2006, p. 141, nota 87.
[16]Como cuenta Javierre, ocurrió "que sus propios colegas desataron contra fray Juan en la última etapa de su existencia una terrorífica persecución hasta el punto de iniciar expedientes cuya finalidad era echarlo de la Orden carmelitana, quitarle el hábito. El "inquisidor" oficial anduvo cazando papeles que pudieran comprometer a fray Juan. Aterradas las monjas descalzas de Granada, depositarias de muchas cartas y escritos suyos, decidieron quemarlas: "Porque no fueran a manos de este Visitador". La monja Agustina de San José dice que "una talega" de papeles sanjuanistas quemaron "entre cartas y cuadernos". Da vértigo imaginar semejante catástrofe cultural", J. M. Javierre, Juan de la Cruz. Un caso límite, Sígueme, Salamanca, 1991, p. 20.
[17]M. Vovelle, Ideologías y mentalidades, trad. J. Bignozzi, Ariel, Barcelona, 1985, p. 19.