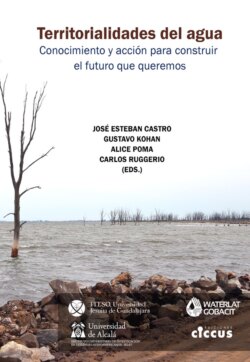Читать книгу Territorialidades del agua - José Esteban Castro - Страница 7
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Este libro que tenemos el agrado de presentar es parte de la Serie de Publicaciones de la Red WATERLAT-GOBACIT, dedicada a la investigación, la docencia y la acción práctica en torno a la Política y la gestión del agua. Hablamos de Política con mayúscula para distinguir, y a la vez enfatizar, los significados más substantivos del término, evitando su reducción a las políticas del cortoplacismo que obedecen a intereses particulares y que, lamentablemente, caracterizan en gran medida a las formas dominantes de gobierno y gestión del agua en el planeta. Hablamos de Política del agua para referirnos al agua como un bien común, cuyos gobierno y gestión deben estar orientados por los principios de la democracia substantiva, que defiende los derechos transespecíficos, incluidos el Derecho Humano al Agua, la igualdad, la inclusión, la solidaridad y la lucha contra las injusticias que detienen la emancipación de amplios sectores de la especie sujetos a condiciones de exclusión y marginalización. Nuestro enfoque general es el de una ecología política del agua caracterizada por un programa intelectual abierto a diferentes tradiciones de pensamiento y que no limita la producción de conocimiento al ámbito académico-científico, sino que también valoriza e incorpora otras formas de conocimiento sobre el agua, producidas en otros espacios sociales. Estos incluyen las distintas esferas de acción pública conectadas con el gobierno y la gestión del agua y áreas relacionadas –gestión de cuencas, organización de servicios públicos esenciales, prevención de desastres, salud ambiental, etc.–, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas, etc., las organizaciones no gubernamentales y los colectivos artísticos, entre otras formas. Por esa razón, nuestro libro incluye autores procedentes de diversos espacios sociales, principalmente académicos –incluyendo estudiantes de posgrado–, pero también representantes de organismos de la sociedad civil y del sector público, aunque en muchos casos nuestros autores participan simultáneamente en varios de estos distintos ámbitos.
Como lo indica el título de la obra, los capítulos tienen como hilo conductor una preocupación por el orden social prevaleciente, caracterizado por niveles exacerbados y crecientes de desigualdades estructurales que son inaceptables e incompatibles con la democracia substantiva, y que se expresan de diferentes modos, en particular en graves injusticias y agravios que afectan de manera especial a los sectores más vulnerables, pero que por sus amplios impactos de largo alcance sobre las condiciones que hacen posible la vida en el planeta afectan, en última instancia, al conjunto de la especie. En ese marco, nuestro libro intenta contribuir a los debates y luchas sociales en marcha orientados hacia la construcción de futuros alternativos, para aportar a la construcción de formas sociales fundadas en los principios de la democracia substantiva, y de formas de organización social más humanas, solidarias, igualitarias, incluyentes y justas.
El tema general que escogimos para la colección es el de las “territorialidades del agua”, a través del cual nos referimos a los procesos históricos de apropiación, control, distribución, etc., del agua en sus distintos estados, incluyendo las instituciones creadas por los seres humanos producto de estos procesos, como las formas de propiedad y de derechos de acceso y uso del agua, las instancias de gestión, regulación y control del agua como recurso productivo o como bien de uso para la satisfacción de necesidades básicas, las instancias de prevención e intervención en casos de impactos de eventos climáticos o de riesgos y desastres, entre muchos otros aspectos que caracterizan a las territorialidades del agua. Uno de estos aspectos que queremos resaltar es el de las territorialidades en los procesos de producción de conocimiento sobre el agua, una dimensión decisiva en las confrontaciones requeridas para la construcción del futuro que queremos, en la que también se han dado históricamente procesos de apropiación, regulación y control, con formas de propiedad (privada, pública, social, etc.) y de distribución de los beneficios de dicho conocimiento, entre otras. En todos estos ámbitos, los procesos de territorialización son altamente dinámicos, no son lineales, y están fuertemente marcados por confrontaciones que caracterizan a los procesos de desterritorialización y de reterritorialización, tanto en el plano empírico del agua en cuanto bien natural como en los planos institucionales y, muy particularmente, en el plano de la construcción de conocimiento. La noción de territorialidades del agua se refiere a procesos conflictivos, escenarios de confrontaciones sociales permanentes o recurrentes, con una amplia diversidad de actores participantes que representan fuerzas sociales articuladas en torno a valores, culturas e intereses materiales diversos y frecuentemente incompatibles y antagónicos. En gran medida, estas confrontaciones juegan un papel central en la lucha por la emergencia del futuro que queremos.
Nuestros capítulos abordan un abanico de estos aspectos, apoyando los argumentos en ejemplos empíricos de alta relevancia para nuestra discusión. El Capítulo 1, a cargo de José Esteban Castro, atiende algunos de los aspectos que caracterizan a las territorialidades del agua en el ámbito del conocimiento, colocando el énfasis en el estado actual del debate secular acerca de la unidad y la diversidad de las ciencias. El capítulo plantea que el objetivo de construir futuros alternativos fundados en los principios de la democracia substantiva requiere una reformulación radical de las formas de producir conocimiento sobre el agua, para desarrollar formas efectivas de confrontar al orden social dominante del conocimiento, lo cual requiere no solamente cambios a nivel de las instituciones científicas y educativas sino, principalmente, una profunda autorreflexión crítica sobre nuestras prácticas como intelectuales comprometidos con estos procesos.
Por su parte, el Capítulo 2, de autoría de Erik Swyngedouw, argumenta que es necesario estudiar las complejas interrelaciones entre la dimensión sociotécnica del ciclo “hidrosocial”, las estructuras de poder que influencian o determinan las formas de control, gestión y distribución del agua, y las desigualdades en las relaciones de poder, para poder comprender y explicar los modos de organización socioambiental, los cuales siempre son una resultante de las relaciones existentes entre la “naturaleza de la sociedad” y la “naturaleza de sus flujos de agua”. El autor plantea que la construcción de formas de organización social más inclusivas, sustentables, equitativas, eficaces y democráticas requiere nuestro “esfuerzo intelectual sostenido y la movilización de energías creativas” en la construcción de conocimiento sobre el agua.
El Capítulo 3, a cargo de Carlos Ruggerio y Marcelo Massobrio, encara el tema desde la perspectiva de la sustentabilidad de los sistemas hídricos, colocando el énfasis en los aspectos teóricos y metodológicos. El trabajo discute algunas de las contribuciones más importantes a la elaboración de un marco teórico-metodológico que supere las visiones monodisciplinarias en los estudios de la sustentabilidad de estos sistemas mediante la incorporación de las dimensiones social, económica, institucional y ecológica del problema. Sin embargo, argumentan los autores, la aplicación de estos enfoques enfrenta desafíos importantes debido a problemas irresueltos, en particular la desconexión entre las escalas político-administrativa y ecológica de los sistemas hídricos. A pesar de que la escala ecológica es ampliamente aceptada como la unidad de análisis más apropiada, por permitir un abordaje integral de los procesos, la producción de información empírica relevante para estos estudios se concentra en la escala político-administrativa, que recibe prioridad en la producción de datos por parte de las instituciones de gobierno.
El Capítulo 4, de autoría de Norma Valencio, único capítulo en portugués de la colección, presenta una profunda crítica de las políticas relacionadas con los desastres hídricos en Brasil, país afectado en forma recurrente por graves episodios de inundación, sequía, accidentes de infraestructura, entre muchos otros. El capítulo argumenta de manera convincente la necesidad de continuar la lucha para erradicar la noción, convenientemente utilizada por los gobiernos y otros actores que detentan el poder social, económico y político, de que los desastres son “naturales” e instalar una mayor comprensión del carácter “eminentemente social” de estos eventos. La autora enfatiza los aspectos económicos, sociales, morales y psíquicos, además de materiales, del impacto de estos desastres, que afectan particularmente a poblaciones destituidas, y critica con firmeza la “ilusión de ciudadanía” que crea el Estado cuando interviene con paliativos que no resuelven los problemas estructurales que son la raíz de las injusticias que acontecen. El artículo puntualiza que para lograr hacer observables las verdaderas raíces de los desastres se requiere un profundo cuestionamiento de “la sociedad del antidesarrollo”, un cuestionamiento que debe estar informado por valores genuinos de justicia social.
Los capítulos 5 y 6 abordan el tema de los impactos causados por la construcción de grandes represas, centrándose en los aspectos culturales y subjetivos de estos procesos. El Capítulo 5, a cargo de Alice Poma, presenta una propuesta para el abordaje de la “dimensión subjetiva” de los conflictos sociales relacionados con los impactos sobre las poblaciones locales causados frecuentemente por la construcción de represas. Tomando como base empírica estudios realizados en torno de casos de España y México, la autora se posiciona a partir de la perspectiva de los afectados, poniendo énfasis en las dimensiones “cultural y subjetiva” de las protestas que llevan a cabo las comunidades afectadas y su potencial de generar procesos de cambio social. Su argumento central es que, en el marco de sus luchas en defensa de sus condiciones básicas de vida y de sus territorios amenazados por la construcción de represas, los protagonistas experimentan procesos de cambio cultural a través de la reelaboración de ideas, creencias y valores, procesos que conducen al cuestionamiento de las cosmovisiones dominantes y a transformaciones en los planos de la conciencia y la conducta de estos actores.
El Capítulo 6, propuesto por Anahí Copitzy Gómez Fuentes, discute las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a los afectados por proyectos de edificación de represas desde la perspectiva de una antropología social enfocada en la construcción social del riesgo. El trabajo se centra en la necesidad de ir más allá de la dimensión material de los impactos que tienen estos proyectos y dar visibilidad al conjunto de efectos sociales y culturales resultantes, incluyendo un análisis de las condiciones de vulnerabilidad preexistentes que suelen caracterizar a las comunidades en los territorios designados para tales proyectos. La autora argumenta que es necesario estudiar cómo se construye la percepción de riesgo por parte de los afectados, en sus contextos específicos, así como sus vivencias subjetivas en los procesos de defensa colectiva de sus condiciones de vida.
En el Capítulo 7, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez tratan el avance de la “minería hidroquímica” en Argentina desde la década de 1990. El trabajo se fundamenta en investigaciones realizadas en el así llamado “núcleo duro” de la minería, localizado en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, en el noroeste del país. Las autoras destacan tres dimensiones centrales que ayudarían a caracterizar lo que denominan el “modelo minero”. Primero, la introducción de nuevas tecnologías basadas en elevados volúmenes de extracción de agua y en el uso de substancias químicas como el cianuro o el mercurio, que tienen severos impactos sobre las fuentes de agua y las condiciones de vida. Segundo, la concentración de los proyectos en manos de empresas transnacionales, en alianza con las autoridades nacionales, provinciales y locales respectivas. Tercero, la orientación casi exclusiva de la producción a la exportación del material bruto, creando lo que algunos analistas han denominado “enclaves de exportación”. El trabajo discute la alta conflictividad generada por los impactos ambientales y sociales del modelo minero y los graves obstáculos que enfrentan las comunidades locales organizadas para poder ejercer sus derechos de defensa del territorio y de sus condiciones de vida en su resistencia a la megaminería hidroquímica.
El Capítulo 8, a cargo de Mario Edgar López Ramírez, examina los procesos de movilización social en defensa del agua que han tenido lugar en el Área Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, México, desde la perspectiva de la formación de “marcos de acción colectiva”. El autor considera las iniciativas ciudadanas que han tenido lugar en la última década en el marco de un creciente conflicto social en torno a las políticas y los procesos de gestión del agua, marcados por carencias e injusticias percibidas o reales, en el que se han visto enfrentados distintos sectores, en particular los expertos gubernamentales y privados que administran el agua, las organizaciones civiles, los representantes de las instituciones académicas y los grupos de afectados ambientales. El trabajo discute el grado de éxito que han tenido los actores sociales en conformar marcos de acción colectiva centrados en creencias, significados y lenguajes compartidos que les permitan articular acciones eficaces para transformar las situaciones percibidas como injustas e inaceptables. Estas situaciones abarcan un rango amplio de aspectos, desde la degradación de los cuerpos de agua a causa de la contaminación y la inadecuada calidad del agua distribuida para consumo humano hasta las características autoritarias que asume la gestión del agua, con espacios limitados para la participación ciudadana substantiva. El autor concluye que, a pesar de los recurrentes intentos, los actores sociales no han logrado desarrollar marcos de acción colectiva suficientemente efectivos que les permitan transformar la situación y lograr que las autoridades y otros actores que detentan el poder en los procesos de gobierno y gestión del agua respondan a las demandas y contribuyan a la resolución del conflicto.
Los capítulos 9, 10 y 11 están a cargo de una combinación de autores académicos, gestores públicos, representantes de organizaciones civiles y activistas socioambientales con amplia trayectoria en las luchas por la democratización de la política y la gestión del agua en Argentina y Uruguay, que además han tenido una participación activa a nivel de América Latina e internacional. En el Capítulo 9, Alberto Muñoz y Damiano Tagliavini analizan el proceso de desprivatización y reestatización de servicios de agua y saneamiento que habían sido privatizados en Argentina durante las reformas neoliberales de la década de 1990, utilizando como ejemplo empírico el caso de la empresa provincial de servicios de agua y saneamiento de Santa Fe, Argentina. Los autores consideran brevemente las etapas históricas del desarrollo de los sistemas de agua y saneamiento, prestando atención a los principios orientadores de estos en cada periodo, con énfasis en las transformaciones experimentadas en el rol del Estado en la organización y provisión de estos servicios. En ese contexto, el trabajo indaga de manera crítica las características que asume la gestión pública de los servicios que han sido reestatizados, examinando las contradicciones registradas entre el discurso oficial y las prácticas concretas, destacando las rupturas con la etapa privatista que se supone superada, pero señalando las muchas continuidades que persisten y que llevan a cuestionarse “cuán públicas son las empresas públicas” que han reemplazado a las concesionarias privadas.
En el Capítulo 10, Anahit Aharonian, Carlos Céspedes, Claudia Piccini y Gustavo Piñeiro desarrollan un examen crítico de las políticas implementadas en décadas recientes por los gobiernos progresistas en Uruguay, enfatizando sus impactos negativos sobre las fuentes de agua del país y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de la población. El trabajo enmarca el análisis en el contexto de los procesos de globalización económica asimétrica y de sus efectos en América Latina, en particular los procesos de reprimarización de las economías regionales. Los autores repasan las transformaciones experimentadas en los sectores productivos de Uruguay, prestando particular atención al desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto, la “minería agrícola” como denominan los autores a la expansión de los agronegocios –en especial la producción de soja transgénica y la producción forestal asociada a la industria del papel–, y la industria pesquera. Asimismo, dedican una sección al papel asumido por Uruguay en el contexto de la integración de la infraestructura logística regional. Las conclusiones del capítulo destacan las contradicciones que han caracterizado a los gobiernos progresistas de América Latina, que con frecuencia han desconsiderado los impactos socioambientales, de graves consecuencias para la población, debido a la implementación de políticas formalmente orientadas a promover la justicia social.
Finalmente, en el Capítulo 11, Alejandro Meitin examina el papel de las iniciativas artístico-ambientales en los procesos de gestión comunitaria de zonas costeras del estuario del Río de la Plata. Las experiencias examinadas en el trabajo consisten en intervenciones enmarcadas en un enfoque “transdisciplinario de urbanismo crítico” que rechaza el presupuesto de la neutralidad del arte e intenta transcender las barreras y los límites territoriales de las disciplinas, estableciendo un diálogo entre la práctica artística y el activismo ambiental. A partir de problemáticas concretas, como la elevada degradación de las zonas costeras del Río de la Plata, las intervenciones promueven el desarrollo de “comunidades experimentales” en las que participan redes y colectivos sociales comprometidos en el debate público y en la acción, produciendo una escenificación de “micro utopías” o “micro comunidades” de interacción humana. Una de las experiencias examinadas tuvo como eje central el estudio de la propagación de una especie de junco que crece en las zonas costeras del Río de la Plata, caracterizada por producir una diversidad de transformaciones en el medio, como la formación de nuevos territorios, al facilitar los procesos de sedimentación mediante su expansión rizomática, la reducción de los niveles de contaminación y el asentamiento de nuevas especies. Los estudios realizados sobre el junco y otras actividades reseñadas en el capítulo forman la base para el desarrollo de “marcos de sentido” en las iniciativas artístico-ambientales orientadas a producir modalidades creativas de intervención para facilitar procesos de formación y transformación social que contribuyan a expandir e integrar las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.
Como mencionamos al inicio, los capítulos del libro son el producto de diversos procesos de investigación y acción práctica, desde una perspectiva inter y transdisciplinaria que integra efectivamente el trabajo de autores académicos y de otros ámbitos de actividad, como la gestión pública y el activismo político, artístico y ambiental, entre otros. Los trabajos también reflejan la diversidad de problemáticas que son abordadas en las diferentes Áreas Temáticas de la Red WATERLAT-GOBACIT (http://waterlat.org/es/areas-tematicas/). Los capítulos 1, 2, 3 y 8 se encuadran principalmente en el Área Temática 1, dedicada al tema de “La x-disciplinariedad en la investigación y la acción”. El Capítulo 4 se enmarca en el Área Temática 8, “Desastres relacionados con el agua”, mientras que los capítulos 5, 6, 7 y 10 corresponden principalmente al Área Temática 2, “Agua y megaproyectos”. El Capítulo 9 pertenece al Área Temática 3, “El ciclo urbano del agua y los servicios públicos esenciales”, mientras que el Capítulo 11 corresponde al Área Temática 7, “Arte, comunicación, cultura y educación” en relación con la Política y la gestión el agua. De este modo, el libro refleja la enorme diversidad y complejidad que presenta la temática “del agua”, un área de conocimiento e intervención que continúa siendo percibida predominantemente como un territorio de las disciplinas tecnocientíficas, incluyendo en este término algunas ramas de la economía y la administración. En contraste con esta visión preponderante, nuestro libro contribuye a visibilizar la centralidad del “agua” en los procesos sociales, en sentido amplio, y a promover la ampliación y profundización de enfoques integradores que rechacen los determinismos y reduccionismos prevalecientes y contribuyan a elaborar una comprensión cada vez más plena de la complejidad del agua y de nuestras relaciones con ella. Consideramos que ésta es una tarea insoslayable para confrontar los desafíos que nos presenta la construcción del futuro que queremos, que se fundamenta en el desarrollo de formas sociales más humanas, inclusivas, solidarias y justas. La democratización substantiva de la Política y la gestión del agua y de la producción de conocimiento sobre ésta es un componente estratégico de esta construcción.
Les deseamos a todas y todos una agradable y fructífera lectura.
José Esteban Castro,
Gustavo Ariel Kohan,
Alice Poma
y Carlos Ruggerio
Buenos Aires, Newcastle upon Tyne, y Ciudad de México,
agosto de 2019