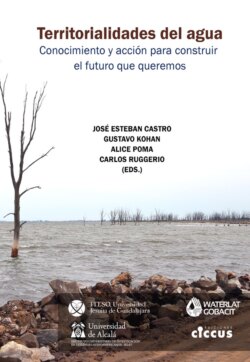Читать книгу Territorialidades del agua - José Esteban Castro - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO 1 X-disciplinariedades y bifurcaciones en los estudios sobre el agua (1)
José Esteban Castro
No habrá nunca una puerta. Estás adentro
y el alcázar abarca el universo
y no tiene ni anverso ni reverso
ni externo muro ni secreto centro.
No esperes que el rigor de tu camino
que tercamente se bifurca en otro,
que tercamente se bifurca en otro,
tendrá fin.
“Laberinto”, Jorge Luis Borges (2)
Introducción
Los procesos de adquisición y producción de conocimiento con frecuencia nos conducen a ese tipo de situación paradójica de clausura y apertura simultáneamente infinitas y recurrentes que nos sugiere Borges en su poema “Laberinto”. De alguna forma, cuando profundizamos en los debates sobre las formas de producir conocimiento con relación a objetos “indisciplinados”, o “indisciplinables”, objetos de conocimiento cuyo abordaje trasciende a las epistemologías y metodologías de disciplinas particulares (pero, en ese sentido, ¿qué objetos de conocimiento no lo hacen?), es difícil evitar esa paradójica sensación de apertura y encierro simultáneos e inacabables. El propio Borges sugirió, en las palabras de uno de los personajes de su cuento “El jardín de senderos que se bifurcan”, que la producción de conocimiento se asemeja a la construcción de un laberinto infinito: “Ts’ui Pén diría una vez: Me retiro a escribir un libro. Y otra: Me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras; nadie pensó que libro y laberinto eran un solo objeto” (Borges, 1974: 477). Sin duda, la “naturaleza”, incluyendo “el agua”, simplificando al extremo el objeto de conocimiento que nos convoca en este trabajo, es uno de los objetos indisciplinados o indisciplinables por excelencia, tanto empíricamente como en términos teóricos y metodológicos. No me refiero a las capacidades humanas para controlar o manipular a la naturaleza, y al agua en particular, que tienen la edad de la especie y se han ido incrementando con niveles cada vez más elevados de sofisticación hasta nuestros días, sino al hecho de que, al mismo tiempo que alcanzamos esos niveles cada vez más elevados en nuestras capacidades de control y manipulación científica y tecnológica, el proceso de producción de conocimiento, no solamente pero sí especialmente, sobre la naturaleza y sobre el agua parece proceder mediante una multiplicación de “senderos que se bifurcan”, la construcción infinita de “un laberinto de laberintos”, tomando prestada nuevamente una de las imágenes de Borges.
La imagen de laberintos infinitos podría fácilmente inducirnos al pesimismo. ¿Es posible encontrar la salida? ¿Existe una salida? Si existe, ¿cómo hacemos para encontrarla? Una actitud frecuente ante éstas y otras disyuntivas es la de atrincherarse en las zonas de confort que provee la “seguridad” del conocimiento adquirido y “atesorado”, tomando prestada una frase de Gastón Bachelard, que caracteriza a esa etapa en la que “el espíritu prefiere lo que confirma su saber a lo que lo contradice, en el que prefiere las respuestas a las preguntas [… y en la que, por lo tanto] el crecimiento espiritual se detiene” (Bachelard, 2000: 17). Valga recordar que el “espíritu” al que se refería es, como lo indica el título de su libro, el “espíritu científico”. En esta perspectiva, el foco de este capítulo se centra en los desafíos que enfrenta, y en las condiciones que influencian, la producción de conocimiento sobre el agua, que no circunscribo a la producción de conocimiento científico. En el marco sugerido por el título del presente libro, el capítulo intenta hacer un aporte a los debates relacionados con los procesos de construcción de futuros alternativos al orden prevaleciente, en procura de formas sociales más avanzadas, fundadas en los principios de la solidaridad, la igualdad, la inclusión, la democracia substantiva, futuros que solamente pueden plantearse a partir de una reformulación radical de las relaciones de los seres humanos con el agua y con el resto de la naturaleza. La construcción de tales futuros alternativos requiere nuevas formas de producción de conocimiento sobre el agua. En este sentido, y siempre en el marco del tema del libro, la producción de conocimiento se caracteriza por procesos de territorialización, por la constitución y la defensa de espacios demarcados a partir de posiciones epistémicas y teórico-metodológicas, pero también a partir de intereses materiales concretos. Indudablemente, el caso del conocimiento que se produce sobre el agua permite identificar ejemplos de dichas territorialidades, tanto en el campo de las ciencias como en el campo más amplio de las interacciones entre los seres humanos y la naturaleza.
En relación con este último punto, el agua históricamente ha sido, frecuentemente aún más que la tierra, objeto de procesos de territorialización, es decir, de apropiación, demarcación, posesión, monopolización, confrontación, etc., así como también de procesos de des- y re-territorialización, que forman parte de procesos más amplios de reordenamiento social, que en las últimas décadas se han visto exacerbados por el avance aparentemente incontrolable de los procesos de acumulación y mercantilización capitalista y de las resistencias y confrontaciones que los mismos provocan a nivel planetario. Los procesos de territorialización capitalista han inducido la generación de nuevas formas de apropiación, demarcación, posesión, monopolización y confrontación en relación con el agua, la generación de nuevos territorios del agua, tanto en los ámbitos físico-natural, sociopolítico, económico, cultural, entre otros, como en el ámbito científico-técnico y de la producción de conocimiento sobre el agua más específicamente. Por su parte, la producción de conocimiento también se caracteriza por una compleja territorialización que, en el campo institucional académico-científico, es producto en gran medida de los procesos de disciplinización y compartimentalización del conocimiento, heredados de la profesionalización de las instituciones científicas a partir del siglo XIX. La producción de conocimiento sobre el agua en otros espacios, por ejemplo en instancias ligadas directamente a los intereses privados del capitalismo monopólico que ha descubierto en el agua “la mercancía del siglo XXI”, o en los diversos y amplios sectores sociales que producen conocimiento, muchos de ellos como forma de resistencia a los procesos de mercantilización capitalista del agua y de la naturaleza en general, también acontece en la forma de territorializaciones, desterritorializaciones y reterritorializaciones del agua como objeto empírico y de los procesos que tienen al agua como objeto de conocimiento.
En la primera sección, el capítulo aborda en forma sucinta el tema de la tensión entre la “unidad de la ciencia” y la diversidad de formas y tradiciones de producir conocimiento, tema que vertebra el resto del capítulo. La segunda sección trata aspectos del proceso de disciplinización de las ciencias, sus tensiones y contradicciones, incluyendo las propuestas y críticas que se han hecho desde distintas tradiciones intelectuales a los intentos por trascender la monodisciplinariedad y buscar formas de unificación o reintegración de las ciencias. La tercera sección discute algunas de las implicaciones del debate anterior para la producción de conocimiento desde la perspectiva de una ecología política del agua caracterizada por un programa intelectualmente abierto, pero con un enfoque, objetivos y prioridades de investigación y acción comprometidos con el proceso de democratización de la Política y la gestión del agua. Las conclusiones recogen los principales argumentos del trabajo.
El conocimiento científico: entre unidad y diversidad
La conversión del “agua” en objeto de conocimiento, así como en el caso de otros elementos fundantes de la vida, por ejemplo el fuego (Goudsblom, 1995), ha sido un componente central de los debates sobre las tensiones y contradicciones que caracterizan a la producción de conocimiento, particularmente los postulados con relación a la unidad y la diversidad de las ciencias, que en tiempos contemporáneos se manifiesta, entre otras formas, en los debates sobre la tensión entre enfoques monodisciplinarios y enfoques holísticos o integrales, “x-disciplinarios”. (3) En el marco de la tradición científica europea, el problema fue planteado en forma temprana por los pensadores clásicos. Platón, en los Diálogos, argumentó que: “La ciencia igualmente es una en cierta manera; pero cada una de sus partes, refiriéndose a cierto objeto, se encuentra por esta razón determinada, y toma una denominación particular; y de aquí la diversidad de artes y de ciencias” (Platón, 1871: 116).
Su discípulo Aristóteles, en su debate con los pensadores que lo precedieron, afirmó que:
[l]os antiguos más próximos a nosotros se sentían perturbados ante la posibilidad de que una misma cosa resultase a la vez una y múltiple. […] Por eso algunos dicen que la naturaleza de las cosas es el fuego; otros, que la tierra; otros, que el aire; otros, que el agua; otros, que varios de estos elementos; otros, que todos ellos (Aristóteles, 1995: 16, 47-48).
Una contribución de Aristóteles a este tema fue postular lo que él consideraba serían los principios generales de la física, que en la concepción de la época constituían el fundamento de todas las ciencias y, por lo tanto, contenían las claves para explicar el conjunto de la realidad material.
Por su parte, Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental y uno de los pensadores “antiguos” a quienes Aristóteles criticó, contribuyó con algunas reflexiones que anticiparon debates y aún revisten importancia. En un pasaje sobre las relaciones entre los elementos y procesos físico-naturales y la salud humana, Hipócrates postuló que:
Quienquiera que desee investigar la medicina propiamente, debería proceder de esta manera: en primer lugar, debe considerar las estaciones del año y los efectos que cada una de ellas produce […]. Después los vientos […]. También debemos considerar las calidades de las aguas, porque, así como éstas difieren unas de otras en sabor y peso, también difieren mucho en sus cualidades. […] A partir de estas cosas, se deberá proceder a investigar todo lo demás (Hippocrates, I, II).
Estas referencias a los pensadores clásicos del mundo occidental ilustran las tensiones y contradicciones entre la noción de unidad de la ciencia y la realidad que obliga a dividir la producción de conocimiento “en partes” orientadas cada una a “cierto objeto” y con una “denominación particular”, dando lugar a “una diversidad de artes y de ciencias”, como decía Platón en la cita previa. En esas citas aparecen ya los elementos principales de nuestra discusión, como son
1. el proceso de especialización de las ciencias en “partes” (precedente temprano de nuestros “campos de conocimiento” y “disciplinas”);
2. la búsqueda de regularidades (los “principios” de la física aristotélica) que permitan explicar sistemáticamente realidades diversas;
3. la confrontación epistemológica entre tradiciones de pensamiento rivales o hasta incompatibles entre sí, que procuran explicar un mismo fenómeno (las diversas explicaciones de la “naturaleza de las cosas” que esgrimían los antiguos, según Aristóteles);
4. la posibilidad de la multicausalidad, ya que
a. los fenómenos pueden tener una multiplicidad de factores explicativos;
b. algunos factores explicativos pueden tener precedencia sobre otros;
5. el hecho de que a pesar de la división de la producción de conocimiento en “partes” y de la resultante diversidad de “ciencias”,
a. se reconoce la permanencia (y la necesidad) de las interconexiones entre esas partes, y
b. que, aunque exista una jerarquía entre los factores explicativos, la explicación de los fenómenos requiere un cierto nivel de agregación o integración de estos factores, como en el ejemplo de Hipócrates.
Esta discusión clásica, centrada en el desarrollo de la ciencia occidental, tiene contrapuntos importantes, en gran medida complementarios, por ejemplo en el debate sobre los desarrollos científicos históricos “no occidentales”, particularmente en Asia y en el norte de África, y sus relaciones con la ciencia occidental (Elshakry, 2010: 99). No es éste el lugar para entrar en profundidad al debate sobre la diferencia entre ciencia “occidental” y “no occidental” (Hart, 1999), pero sí es importante mencionar la complejidad del debate sobre la unidad y diversidad de las formas de producir conocimiento, que en el caso del conocimiento sobre la naturaleza y sobre el agua adquiere una relevancia muy particular. Esta complejidad tiene que ver con las relaciones entre distintas tradiciones históricas de construcción de conocimiento y también incluye las relaciones entre modalidades de conocimiento científicas y no científicas, un aspecto al que la literatura denomina en variadas formas, desde “ciencia para la época post-normal”, una de las acepciones de la “transdisciplinariedad” propuesta en el debate europeo (Funtowicz y Ravetz, 1993), hasta “diálogo de saberes” (Leff, 2003) y “ecología de saberes” (de Sousa Santos, 2007), entre otras.
Si bien una de las grandes diferenciaciones que aún persisten es la que distingue entre conocimiento científico y conocimiento práctico, el avance de la investigación sobre “el agua” y temas relacionados crecientemente conduce al cuestionamiento de la validez de esta diferenciación o, por lo menos, de la validez de las aplicaciones que hacemos de ella. Por ejemplo, en años recientes se ha avanzado notablemente en los estudios de las complejas culturas del agua de las civilizaciones antiguas, desde el Medio Oriente hasta Sudamérica, los cuales han arrojado evidencia substancial sobre el desarrollo de formas de conocimiento de alta sofisticación (Mithen y Mithen, 2012). Esto incluye estudios de sistemas desarrollados por aglomeraciones humanas hace 6.000 años. Uno de los casos reportados recientemente es el de la ciudad de Liangzhu, en China, con una edad estimada en 5.100 años, en la cual se ha encontrado un “paisaje altamente modificado por la ingeniería […] con operaciones complejas y la gestión organizada de componentes tecnológicos y económicos múltiples en una escala que era desconocida en su tiempo” (Liu y cols., 2017: 13641). De manera similar, estudios realizados en la antigua ciudad de Jawa, en el norte de la actual Jordania, han revelado la construcción de sistemas de recolección, almacenaje y distribución de agua que tienen aproximadamente 6.000 años de antigüedad. Dada la complejidad de los sistemas, se estima que los constructores debían tener conocimiento de “los patrones climáticos, hidrodinámica, agrimensura y mecánica de suelos, pero sobre todo una comprensión de ciencia básica en términos de observación, registro, evaluación y predicción”, un ejemplo de lo que podría denominarse “ideas científicas prehistóricas” (Al-Ansari y cols., 2013: 18).
Conclusiones similares han sido extraídas de los estudios sobre otras experiencias históricas en relación con los conocimientos desarrollados para el control y la gestión del agua, incluyendo aquellos pertenecientes a las culturas indígenas de lo que hoy denominamos América Latina, entre las cuales se han destacado las culturas andinas de Sudamérica y las de Mesoamérica (Ortloff, 2009; Cabrera y Arregui, 2010). Uno de los ejemplos más recientes ha sido el descubrimiento de lo que se considera la ciudad más antigua del continente americano, Caral, en Perú, con unos 5.000 años. La evidencia producida por las investigaciones ha echado luz sobre un elevado nivel de sofisticación en la gestión territorial y en la organización económica, social y política, con una arquitectura antisísmica, con infraestructura hídrica, desarrollo de un calendario, etc., revelando una producción de conocimiento en los campos de la “astronomía, aritmética, geometría, medicina, agricultura” y sus aplicaciones, incluida “la administración de las aguas” (Shady Solís, 2005: 114). Otro caso menos conocido es el del sitio ceremonial indígena de Guayabo de Turrialba, construido hace aproximadamente 2.300-3.000 años en lo que actualmente corresponde al territorio de Costa Rica. En el año 2009, la Sociedad Americana de Ingeniería Civil (ASCE) lo declaró Patrimonio de la Humanidad en reconocimiento a los “remarcables logros de ingeniería civil” representados en las “carreteras, muros de retención, canales subterráneos, provisión de agua, control de inundaciones e infraestructura de drenaje”, que incluyen un acueducto que aún se encuentra en funcionamiento (ASCE, 2019; ver también: Troyo Vargas, 2002; Arias Quirós y cols., 2012; Áreas Protegidas y Parques Nacionales de Costa Rica, 2019).
Estos y otros ejemplos, que rápidamente podrían multiplicarse a partir de la enorme cantidad de resultados de investigación que se siguen acumulando sobre estos temas, han llevado a cuestionar el grado de validez de la diferenciación clásica entre conocimiento científico y conocimiento práctico. Pero, y más importante para nuestra discusión, esos ejemplos nos remiten al problema de la tensión entre unidad y diversidad de las ciencias, tensión centrada en la paradoja que, como decía Aristóteles, ya perturbaba a los “pensadores antiguos”. En tiempos más recientes, este problema fue abordado famosamente por Joseph Needham, el especialista británico en el desarrollo histórico de la ciencia en China, quien llegó a la siguiente conclusión propositiva:
¿Qué metáfora podríamos utilizar para describir la forma en la que las ciencias medievales, tanto occidentales como orientales, fueron subsumidas en la ciencia moderna? El tipo de imagen que se nos aparece más naturalmente a quienes trabajamos en este campo es la de los ríos y el mar. Existe una vieja expresión china acerca de ‘los Ríos que van a pagar tributo al Mar’, y de hecho uno puede bien considerar a las viejas corrientes de la ciencia en las diferentes civilizaciones como ríos que fluyen al océano de la ciencia moderna. La ciencia moderna precisamente se compone de contribuciones de todos los pueblos del Viejo Mundo y cada contribución ha fluido hacia ella en forma continua, ya sea desde la antigüedad griega y romana, desde el mundo islámico o desde las culturas de la China y de la India (Needham, 2004: 24-25).
La imagen integrativa de la ciencia que proyecta la metáfora de Needham ha atraído críticas e impulsado una serie de debates en torno al eurocentrismo que con frecuencia caracteriza a los estudios de las relaciones entre culturas científicas, a pesar de que el propio Needham alertó sobre los peligros asociados a las visiones etnocéntricas de la historia de la ciencia y sobre todo al eurocentrismo (Dun, 1999; Hart, 1999; Elshakry, 2010). Algunas de las críticas hechas a la postura de Needham apuntan a cuestiones centrales y de gran relevancia para nuestro trabajo. Por ejemplo, en un trabajo reciente Brennan y Lo argumentaron que:
[…] existe un problema con la metáfora de Needham de muchos ríos vertiendo sus aguas en un único mar ecuménico de ciencia. Este no es un tema relevante solamente para la discusión sobre el encuentro entre Oriente y Occidente sino también para entender las tradiciones y formas de conocer locales y regionales, aun cuando limitamos nuestra atención a éstas dentro del marco de una tradición social y cultural singular. ¿Qué pasa si existen varios mares, lagos y marismas? Y ¿qué si fuera mejor imaginar a algunos de los ríos no en términos de una fusión [con un mar único], sino más bien en términos de que los mismos comparten algo de sus cursos para después volver a separarse y alimentar otros lagos y mares diferentes? (Brennan y Lo, 2016: 24).
Indudablemente, la metáfora alternativa que plantean Brennan y Lo contiene una fuerte advertencia sobre la necesidad de evitar súper generalizaciones y mantener la cautela en el tratamiento de la cuestión milenaria planteada en torno a la tensión existente en relación con la unidad y diversidad de la ciencia y del conocimiento más generalmente. En particular, introduce un inquietante llamado de atención sobre las territorialidades del conocimiento, instalando la noción de que, en lugar de tratarse de un legado común y convergente, consolidado en el vasto acerbo heredado por Occidente, el conocimiento humano acumulado se caracterizaría más bien por flujos históricos convergentes y divergentes, con bifurcaciones y acumulaciones dispersas en el espacio y en el tiempo. Manteniendo esta imagen, esta metáfora hídrica de gran diversidad en los flujos y acumulaciones del conocimiento humano como fondo, retomemos el tema de la relación entre las “partes” y el “todo” en la producción de conocimiento.
Pre-disciplinariedad, disciplinización y reintegración: tensiones y contradicciones
A pesar de la imagen dicotómica y en gran medida rígida de esta diferenciación entre “el todo” y las “partes” que pareciera estar instalada en el debate sobre la unidad y diversidad de la ciencia, el reconocimiento de las fuertes “relaciones de dependencia entre las ciencias” ha sido un componente secular del debate, como lo ilustra el argumento de D’Alambert en el “Discurso preliminar a la Enciclopedia” (García, 2006: 25). Escribiendo a mediados del siglo XVIII, en plena emergencia de la “modernidad” occidental, D’Alambert planteaba que la producción de conocimiento se parecía a estar “metidos en un laberinto”, lo que requería un esfuerzo para no perder “la ruta verdadera” (D’Alembert, 2011: 17). De algún modo replanteando los postulados de los pensadores clásicos, D’Alambert reafirma en ese texto, por una parte, la unidad de las formas de conocimiento, ya que “las ciencias y las artes se prestan mutuamente ayuda y hay por consiguiente una cadena que las une” y, por otra parte, la enorme dificultad de “encerrar en un sistema unitario las ramas infinitamente variadas de la ciencia humana” (D’Alembert, 2011: 6). La reflexión de D’Alambert se localiza en el periodo histórico caracterizado por la “pre-disciplinariedad”, un término utilizado por algunos autores para describir el desarrollo del pensamiento científico occidental entre los siglos XVII y XIX, antes del avance del proceso de especialización y disciplinización de las ciencias, un periodo histórico que está siendo objeto de renovado interés en el marco de este debate (University of California y University of London, 2018). Vale la pena destacar aquí, entre otros ejemplos de “pre-disciplinariedad”, en realidad, de formas “holísticas” pre-disciplinarias, un ejemplo que proviene de las ciencias de la salud, por su relevancia para nuestro tema. Se trata de la contribución pionera de William Petty, controvertida figura a quien Karl Marx famosamente consideró uno de los padres fundadores de la “economía política clásica” (Marx, 1904: 56). Como señaló Patricia Rosenfield en sus propuestas para profundizar la “transdisciplinariedad” entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales, Petty, quien escribió en el siglo XVII, fue posiblemente el primero en “analizar sistemáticamente las interacciones complejas entre la salud, la demografía y las condiciones sociales y económicas”, dando inicio a una tradición de “análisis holístico” que la autora argumenta debe ser retomada y profundizada para encarar los desafíos que confrontan la salud y el bienestar humanos (Rosenfield, 1992: 1343).
La etapa “predisciplinaria” constituyó el preludio de las crecientes bifurcaciones que se producirían con la ramificación de las ciencias a partir de los procesos de especialización y disciplinización desde el siglo XIX, procesos que para fines del siglo XX habían producido un número estimado de aproximadamente 9.000 campos de conocimiento diferenciables (Weingart y Stehr, 2000). Como han señalado diversos autores, la emergencia de nuevos campos de conocimiento y de nuevas disciplinas no fue el resultado de procesos mecánicos de bifurcación y aislamiento, como podría malinterpretarse la imagen de la metáfora hídrica de Needham y sus críticos, sino que, más bien, tomando prestados los términos de D’Alambert, se dio por medio de procesos solidarios y de interdependencia entre los distintos campos. En palabras de Rolando García,
Las nuevas disciplinas se fueron conformando a través de una alternancia de procesos de diferenciación e integración. Esto significa que las disciplinas se fueron desarrollando de manera articulada, y que las formas de articulación también evolucionaron, respondiendo a desarrollos propios dentro de cada disciplina (García, 2006: 26-27).
Esta explicación del carácter histórico-genético de los procesos de “diferenciación e integración” que caracterizan al proceso de disciplinización es compartida por otros autores, como Jürgen Mittelstrass, quien plantea que “es recomendable recordarnos que las temáticas [subjects] y las disciplinas han crecido a través de la historia de la ciencia y que sus límites no son determinados ni por sus objetos ni por la teoría, sino más bien por su crecimiento histórico” (Mittelstrass, 2011: 330).
Mittelstrass agrega que la identidad de las disciplinas ha sido con frecuencia determinada por objetos de investigación, teorías o métodos que trascienden a las disciplinas individuales, a la vez que los objetos de conocimiento a menudo no han encajado con nitidez dentro de los límites de las disciplinas que los estudian. Este autor da el ejemplo de lo que podríamos denominar, en los términos de este trabajo, la relación entre objetos “indisciplinados” y la formación histórica de las disciplinas, utilizando el caso de las teorías del “calor”. Desde la antigüedad, el “calor” había sido considerado un objeto de estudio de la física, pero el desarrollo teórico a partir de inicios del siglo XVIII lo convirtió en objeto de la química, mientras que avances posteriores lo transformaron nuevamente en objeto de la física. De este modo, “no son (solamente) los objetos los que definen a la disciplina, sino también nuestra forma de abordarlos en la teoría” (Mittelstrass, 2011: 330). La transferencia de estas consideraciones al caso del agua como objeto de conocimiento nos introduce en un espacio laberíntico y con múltiples bifurcaciones. ¿Cuál es el campo de conocimiento o la disciplina que puede reclamar la primacía teórica sobre los estudios del agua? ¿Serán estos acaso los campos clásicos de la física, la química, la biología, la hidrología o la ingeniería hidráulica? ¿Qué papel juegan las ciencias sociales, la historia, el derecho o las ciencias de la salud? Aquello solo para mencionar algunas entre tantas otras áreas disciplinarias y sus múltiples bifurcaciones dedicadas a diferentes aspectos de la investigación sobre “el agua”, que incluyen desde la arqueología espacial (Harrower, 2016) y la etnografía ambiental computacional (Entwistle y cols., 2013), hasta la astrobiología, la exobiología y la ingeniería química y molecular (Pohorille y Pratt, 2012).
X-disciplinariedades: laberintos y bifurcaciones del conocimiento
Un examen somero de la extensa literatura sobre la unidad y diversidad de las ciencias, relevante para este capítulo, despierta la sensación de estar en senderos con infinitas bifurcaciones laberínticas. Sin embargo, simultáneamente, tras proceder a una revisión histórica de esta literatura partiendo de inicios de la década de 1970, también se adquiere la sensación incómoda de que en ciertos aspectos los avances realizados desde entonces han sido limitados, al tiempo que aportaciones fundacionales parecen haber sido abandonadas o, peor aún, sus ideas centrales son presentadas vez tras vez como novedades en la literatura más reciente, quiero decir presentadas sin referencia a las fuentes previas, a pesar de constituir parte de un debate secular.
Al respecto, una amplia literatura reciente, en particular desde la perspectiva de la ciencia occidental, ha retomado el debate sobre la unidad y diversidad de las ciencias. Esta literatura, que en cierto modo refleja un acuerdo creciente sobre la necesidad de trascender los límites disciplinarios en los procesos de construcción de conocimiento, hace referencia a la necesidad de enfoques interdisciplinarios o crosdisciplinarios, o multidisciplinarios, o polidisciplinarios, o pluridisciplinarios, o transdisciplinarios, o meta-transdisciplinarios, o posdisciplinarios, etc. Incluyo aquí algunas referencias para indicar solamente unos pocos ejemplos: Rosenfield, 1992; Salter y Hearn, 1996; Sayer, 1999; Duque Hoyos, 2000; Camic y Joas, 2004; Max-Neef, 2004; Martínez Miguélez, 2007; Portugal Bernedo, 2009; Jurado, 2010; Bernstein, 2015, a lo que deben agregarse las contribuciones de las varias vertientes de las teorías de la complejidad (García, 1994; Morin, 1998; Prigogine y Stengers, 2004; Sawyer, 2005; Luhmann, 2006; Leff, 2007), que menciono por separado para resaltar su relevancia específica para el tema que nos ocupa, aunque no podamos tratarla específicamente en este breve capítulo. Podríamos agregar un número aún mayor de prefijos y/o equivalentes o complementarios y de calificativos, que intentan dar mayor precisión a la idea de que el conocimiento debe ser desdisciplinizado, reunificado, mediante rebeliones y transgresiones contra las fronteras y los encierros de la monodisciplinariedad y de otras restricciones (Gibbons y cols., 1994; Kagan, 2009; Nicolescu, 2012; Holland, 2013; Darbellay, 2015).
Es un hecho reconocido desde hace mucho tiempo que la multiplicación de prefijos y calificativos, muchas veces con definiciones contradictorias o que se aplican en forma indistinta, convirtiendo a términos como inter- o multidisplinariedad en sinónimos, entre otros aspectos, ha contribuido a generar un grado importante de confusión. Este reconocimiento, a pesar de la característica de novedad con la que se lo suele presentar en parte de la literatura reciente, tiene una larga historia. Tomemos un ejemplo relevante, procedente de un informe sobre la “interdisciplinariedad” que presentó los resultados de una investigación seguida por un seminario organizado en el año 1970 por el Centro para la Educación y la Innovación Educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los editores del informe señalaron que:
[o]bservando las páginas del informe, uno podría quedarse con la impresión de que la interdisciplinariedad es meramente una mezcolanza de elementos, a juzgar por la variedad de actividades que son denominadas interdisciplinarias, por la divergencia o incluso contradicción entre algunos de los conceptos utilizados, por la multiplicidad de propósitos, por la mezcla de humanismo y “cientismo”, por la coexistencia entre aspiraciones revolucionarias y la preocupación por satisfacer más adecuadamente las necesidades de la sociedad. Resulta hasta tentador descartar la idea de que existe algún tipo de unidad, y en su lugar presuponer que se trató meramente de un encuentro casual hecho posible por una nomenclatura ambigua. Sobre todo, uno podría adoptar una actitud normativa, pensando en términos de jerarquías, y hablar de interdisciplinariedad ‘verdadera’ o ‘falsa’, distinguiendo entre grados de integración menores y mayores que pudieran aproximadamente corresponder a la lista de multi-, pluri-, inter-, transdisciplinariedad, o si no, uno podría establecer una tipología rigurosa con el propósito de aclarar esta confusión (Apostel y cols., 1972: 71).
Aunque eventualmente el equipo a cargo del estudio decidió evitar las opciones planteadas al final de la cita, reconociendo las dificultades que representa tomar decisiones taxativas en un contexto de tamaña heterogeneidad, sin teorías adecuadas para definir lo que es la interdisciplinariedad de modo suficientemente convincente para todas las partes, y con una base empírica limitada, sí ofreció algunas reflexiones que vale la pena recordar por su relevancia para nuestro estudio. Entre otros temas, los editores mencionaron que los resultados reflejaban la existencia de un “concepto epistemológicamente naif de la interdisciplinariedad”, caracterizado por una cierta “nostalgia por la unidad mundial y la esperanza de redescubrir la obscura universalidad de la experiencia original entre los fragmentos de la ciencia”, que se reflejaba en algunos casos en una especie de “metafísica transdisciplinaria, que, en nombre de la disciplina de los autores, se vuelve imperialista y trata de descubrir un común denominador para todas las otras disciplinas” (Apostel y cols., 1972: 71-72). A pesar de que ha pasado medio siglo, un medio siglo que ha visto formidables avances del conocimiento científico y tecnológico, las conclusiones del estudio son muy actuales, describen el estado actual del debate.
Otra serie de aportes fundacionales a este tema, que tienden a ser olvidados o incluso ignorados en buena parte de la literatura más reciente, son los de Jean Piaget, uno de los participantes en el seminario de 1970 y coautor del informe final, con un capítulo sobre “La epistemología de las relaciones interdisciplinarias”. En este trabajo, Piaget extrajo conclusiones importantes, que anticiparon muchos de los argumentos que se presentan como novedades en la literatura reciente:
[…] nuestra hipótesis inicial es [… que] la fragmentación de la ciencia depende de los límites de los observables, mientras que la interdisciplinariedad resulta de la búsqueda de estructuras más profundas que los fenómenos, para explicarlos. […] Si deseáramos sacar algunas conclusiones de [la investigación] sobre la naturaleza de la interdisciplinariedad, deberíamos comenzar por distinguir tres niveles de acuerdo con la interacción entre sus componentes. El nivel más bajo podría llamarse “multidisciplinariedad”, y ocurre cuando la solución a un problema hace necesario obtener información de dos o más ciencias o sectores de conocimiento sin que las disciplinas que toman información prestada sean modificadas o enriquecidas. […] Esta situación se observa frecuentemente cuando los equipos de investigación son formados con un objetivo interdisciplinario y al inicio mantienen sus discusiones en el nivel de intercambiar y acumular información, pero [sus miembros] no tienen interacciones reales. […] Reservaremos el término interdisciplinariedad para designar el segundo nivel, en el cual la cooperación entre varias disciplinas o sectores heterogéneos al interior de una misma ciencia conducen a interacciones reales, a cierta reciprocidad de intercambios que resulta en un enriquecimiento mutuo. […] Finalmente, esperamos un día poder ver un estadio superior que supere al estadio de relaciones interdisciplinarias. Este sería el de la “transdisciplinariedad”, que no solamente envolvería interacciones o reciprocidades entre proyectos de investigación especializados si no que colocaría dichas relaciones en el marco de un sistema total, en el que no existan límites fijos entre las disciplinas. Si bien todavía esto es un sueño, no parece ser inalcanzable (Piaget, 1972: 136-139).
A partir de las conclusiones acumuladas en la literatura más reciente, podemos afirmar que el sueño de Piaget aún no se ha consumado y seguimos estando lejos de ese estadio que él denominó la “transdisciplinariedad plena” [full transdisciplinarity] (Piaget, 1972: 135), a la que aspiraba como máximo objetivo. De cualquier forma, que sigamos atrapados en el laberinto no ha impedido que los enormes avances que han tenido lugar desde la década de 1970 hayan tenido consecuencias muy significativas. Los impactos de estos avances no se han circunscrito a inspirar cambios en los enfoques y en las relaciones entre disciplinas y campos de conocimiento, sino que también han producido importantes transformaciones en las instituciones dedicadas a la producción de conocimiento, por ejemplo, mediante la creación de centros, institutos, cursos de posgrado y otras instancias dedicadas a promover la inter, trans, etc., disciplinariedad en las actividades de investigación y docencia. Esto incluye, en relación con nuestro trabajo, la emergencia y consolidación de la ecología política a partir también de la década de 1970 (Bryant, 1998), un campo de conocimiento reciente pero que rápidamente dio lugar a numerosas bifurcaciones, incluidas algunas orientadas específicamente al estudio del “agua”, por ejemplo, sobre el ciclo urbano del agua, entre otras (Swyngedouw y cols., 2016). Sin embargo, las resistencias a estos intentos, tanto en el plano del discurso como en la práctica, que incluyen fuertes críticas desde distintos ámbitos y perspectivas al carácter reunificador, para algunos incluso peligrosamente totalizante, que a veces asumen estos esfuerzos integradores, continúan planteando importantes cuestionamientos a estos procesos (Carrizo y cols., 2004; Follari, 2005; Malaina, 2014; Klenk y Meehan, 2015; Popa y cols., 2015). Desde otro ángulo, en gran medida este debate que sigue caracterizado por la proliferación de múltiples prefijos y calificativos está fuertemente determinado por el lenguaje dominante en el que pensamos y nos expresamos, en particular en el contexto científico occidental, que continúa siendo fundamentalmente un lenguaje que, a pesar de su pretensión de universalidad, refleja preocupaciones y abordajes etnocéntricos. Si ampliamos la mirada para incluir tradiciones de conocimiento más amplias, no europeas, no occidentales, etc., la complejidad del debate se incrementa substancialmente, aspecto que no podemos abordar de modo apropiado en este breve texto.
Como sugería Piaget, aunque el objetivo de alcanzar estadios más elevados de coordinación interdisciplinaria siga siendo extremadamente difícil, en sí mismo no tiene por qué ser un objetivo inalcanzable, al menos como proyecto colectivo, de la especie. En este sentido, es conveniente recordar el llamado de atención de Rolando García, quien enfatizaba el hecho de que la integración del conocimiento no depende de la mera decisión o volición de los investigadores o de las instituciones, ya que se trata de un hecho histórico, es una característica de los procesos de desarrollo del conocimiento científico (García, 2006: 24). Sin embargo, es importante también resaltar que la producción de conocimiento no acontece en el vacío social y su curso está más bien condicionado y, en ciertos aspectos, hasta determinado por procesos socioeconómicos, políticos, culturales y de otra naturaleza, a pesar de que este hecho continúe siendo minimizado o hasta negado, incluso al interior de la comunidad científica. Los “imperialismos” disciplinarios a los que se referían las conclusiones del informe de la OCDE antes citado y, más generalmente, las jerarquías y relaciones de poder que caracterizan a las interrelaciones entre disciplinas y áreas de conocimiento no son enteramente independientes de estos procesos. Más bien, tomando las palabras de Weingart y Stehr, “constituyen el orden social moderno del conocimiento” (Weingart y Stehr, 2000: xi).
X-disciplinariedades en la producción de conocimiento sobre el agua
Como se indicó al inicio, esta discusión introductoria del extenso debate sobre la unidad y diversidad de las ciencias tiene por objeto aportar al avance de estudios sobre “el agua” informados por el enfoque de una ecología política caracterizada por un programa intelectual abierto, aunque con un enfoque, objetivos y prioridades determinados y claros, que es el que adoptamos en el marco de la Red WATERLAT-GOBACIT (Red WATERLAT-GOBACIT 2019b-d). La producción de conocimiento sobre el agua nos plantea desafíos muy estimulantes, ya que por su naturaleza los estudios del agua implican desde el inicio una convergencia de enfoques disciplinarios, desde los de la física, la química y la biología, pasando por las disciplinas técnicas como la hidrología, la ingeniería hidráulica y la arquitectura, la arqueología, el derecho, las ciencias sociales (incluyo aquí la economía) y humanísticas, incluyendo la historia, en especial la historia ambiental y la historia de las tecnologías, pero también la historia cultural del agua, la ecología y las ciencias ambientales en general, las ciencias de la salud, entre otros enfoques.
Una forma provocativa que he propuesto para abordar el desafío y obligarnos a cuestionar el uso de conceptos que con demasiada frecuencia continúan siendo asumidos como dados, como claramente sigue siendo el caso con “interdisciplinariedad” y sus múltiples otros, es el de utilizar el no-concepto de “x-disciplinariedad” o, más propiamente, “x-disciplinariedades”. Es una forma de exigirnos dejar de lado costumbres adquiridas que nos llevan a reproducir y/o multiplicar los prefijos y adjetivos para referirnos a (o justificar) nuestros enfoques en la producción de conocimiento. Mi preocupación es que esta multiplicación de los prefijos y calificativos adosados al concepto de “disciplinariedad” no solamente continúan, como desde hace décadas, contribuyendo a ocultar tanto como a exponer, sino también a confundir, de hecho, más que a esclarecer, cuando se trata de explicar cuáles son las relaciones que establecemos, o deberíamos establecer, entre las diferentes epistemologías, los distintos marcos metodológicos y objetos de conocimiento característicos de las distintas disciplinas, no digamos ya las relaciones que establecemos, o deberíamos establecer, entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento. Hablar de “x-disciplinariedades”, entonces, es una forma de provocarnos a la reflexión: no se trata de buscar imponer un modo o modos particulares de resolver el problema, sino de generar espacios de debate que permitan enriquecer los estudios sobre el agua, rechazando la falsa seguridad que nos brindan las zonas de confort de nuestros ámbitos institucionalizados, e invitándonos a tomar el riesgo de dialogar con y en otras lenguas, menos familiares y que a veces se nos presentan como amenazantes.
De manera adicional, nuestra provocación intelectual es también una invitación a reexaminar de modo crítico y superar las jerarquizaciones que tienen más que ver con los efectos de las estructuras y los procesos de poder social, económico, político e institucional que con los propios procesos de conocimiento científico, como son la diferenciación entre ciencias “duras” y “blandas”, o, lo que es aún más desafiante, la diferenciación entre conocimiento científico y conocimiento tradicional o vulgar, un problema particularmente relevante en el caso de la producción de conocimiento sobre la naturaleza y sobre el agua. De igual forma, resultan notorios también el hiato existente y el débil intento de diálogo en relación con estos temas que persisten entre el conocimiento científico que se genera en los grandes centros internacionales y los desarrollos que se observan en otras regiones, lo cual ocurre incluso al interior de comunidades epistémicas que comparten visiones críticas del orden social dominante. Este último ha desarrollado formas dominantes de producir conocimiento y de gobernar y controlar los procesos de producción de conocimiento. Por una parte, estas formas dominantes se caracterizan por la instrumentalización de los procesos de producción de conocimiento y su subordinación a intereses particulares, con diversos métodos, de manera notoria a través de la concentración y el redireccionamiento del financiamiento público para la investigación, ya sea canalizándolo hacia instituciones privadas (universidades, fundaciones, etc.) o convirtiendo a departamentos, facultades e institutos de universidades públicas en proveedores de servicios a empresas e inversores privados, anulando el principio de autonomía de las instituciones públicas dedicadas a la ciencia (Martins, 2004; Reichman, 2019). En el caso de las investigaciones sobre el agua y temas relacionados, estos procesos con frecuencia se entrelazan con los intereses de la acumulación de riqueza y poder en manos de sectores sociales minúsculos y altamente concentrados, lo que hace ya casi dos décadas llevó a algunos autores a hablar de los nuevos “magnates del agua” (por ejemplo: International Consortium of Investigative Journalists, 2003). Aunque para muchos en el ámbito científico no existe relación entre estos procesos sociales y la producción de conocimiento, y por lo tanto rechazan estas consideraciones en nombre de una neutralidad valorativa muy difícil de defender, el enfoque de la x-disciplinariedad nos convoca a integrar estas consideraciones en los estudios sobre el agua.
En relación con la discusión previa, quizás se pueden ilustrar algunas de estas cuestiones con una experiencia concreta. En el mes de marzo del año 2005 realizamos una visita de campo a la cuenca del río Ebro en Aragón, España, con un grupo internacional de estudiantes de una maestría sobre Ciencia, Política y Gestión del Agua. En un alto de las caminatas y otras actividades, sentados a la sombra de una iglesia ubicada en una colina, podíamos observar un valle poblado que estaba bajo amenaza de inundación permanente y consecuente expulsión de la población por obras hidráulicas proyectadas en la cuenca alta. Mientras discutíamos la situación, nuestro contacto local en la Universidad de Zaragoza, el hidrogeólogo Francisco Javier Martínez Gil, quien hacía las veces de anfitrión y guía local de nuestro grupo, sorprendió a los estudiantes (y sospecho que también a mis cotutores, un hidrólogo especializado en aguas subterráneas en zonas áridas y una geógrafa física), afirmando que “el objeto de estudio de la hidrología es la felicidad humana”. (4) Más allá de lo anecdótico, la afirmación hecha por Martínez Gil nos remite a la razón del conocimiento, un tema que se inserta en el debate sobre la relación entre el “valor intrínseco” y el “valor instrumental” del conocimiento (Kirschenmann 2001). En cierto modo, por una parte, el comentario trasciende a la dicotomía, ya que el mismo no afirma necesariamente una negación del valor intrínseco o inherente del conocimiento sobre “el agua”, contrapuesto a su valor instrumental o práctico. Sin embargo, por otra parte, la aserción apuntaba a una crítica de la instrumentalización de la producción de conocimiento sobre el agua en función de ciertos intereses, en aquel caso, los de quienes promovían la inundación del valle que observábamos aquella tarde en la cuenca del río Ebro. En este sentido, sin duda, la definición del objeto de estudio de la hidrología propuesta por Martínez Gil no es compartida por muchos de sus codisciplinarios y su compromiso con lo que él denomina la “hidrología humanística” ciertamente lo ha colocado en situaciones de conflicto directo, en particular con los exponentes de lo que quizás podríamos denominar la “hidrología mercantil” o la “hidrología de la codicia”, para hacer referencia a algunos de los temas que han sido objeto de su crítica, por ejemplo en los pasajes de lo que él denomina su “libro inútil”, dedicado al tema de la “fluviofelicidad” (Martínez Gil 2010). El sarcasmo de llamar “inútil” a su libro, tomando distancia de la instrumentalidad crematística de ciertas formas de conocimiento sobre el agua, pone de manifiesto la relevancia de preguntas como “por qué se produce un tipo de conocimiento y no otros”, “quién o quiénes deciden o influyen en dichas decisiones”, “para quién y para qué se produce conocimiento”, “quién o qué resulta beneficiario principal de tal o cual conocimiento producido”, o quizás, de modo más apropiado tomando en cuenta su aserción, “la felicidad de quién está en juego”. No se trata, por lo tanto, de una dicotomía mutuamente excluyente entre “valor intrínseco” y “valor instrumental”, pero el ejemplo permite poner el énfasis en el hecho de que la producción, la circulación, la apropiación y el uso del conocimiento no acontecen en el vacío social. Como indicaba Jacques Monod en su provocador ensayo clásico, refiriéndose a lo que denominó “la ética del conocimiento”, “los valores y el conocimiento están siempre y necesariamente asociados tanto en la acción como en el discurso” (Monod, 1972: 173). Los intereses materiales también.
Conclusión
La tarea que convoca a los miembros de la Red WATERLAT-GOBACIT es la de producir conocimiento orientado a apoyar los procesos de democratización de la Política y la gestión del agua que, a su vez, implica la propia democratización de los procesos de producción de conocimiento. El enfoque adoptado, como se dijo antes, es el de una ecología política caracterizada por un programa intelectual abierto a distintas vertientes de pensamiento, campos de conocimiento y disciplinas, incluyendo procesos de producción de conocimiento más allá del ámbito científico. Ahora bien, una de las lecciones aprendidas en la relativamente reciente historia de la ecología política como campo de conocimiento es que esa apertura característica del campo a distintas vertientes e influencias ha dado lugar a un proceso de alta heterogeneidad, a punto tal que es posible hablar de diversas ecologías políticas, seguramente también de ecologías políticas en confrontación. Eso no es necesariamente negativo y, desde la perspectiva del debate revisado en este trabajo, forma parte de los procesos de crecimiento, articulación y diferenciación que caracterizan a la historia de las ciencias.
En este marco, un objetivo central de este capítulo consiste en estimular la reflexión y el debate sobre las formas de producir conocimiento sobre el agua desde la perspectiva de esta ecología política intelectualmente abierta, poniendo énfasis en los obstáculos, desafíos y oportunidades que enfrenta esta empresa, en particular en lo referido a las coordinaciones interdisciplinarias en búsqueda de la transdisciplinariedad plena, entendida como la síntesis del conocimiento más allá de los límites de las disciplinas, y a la integración del conocimiento más allá del ámbito científico. Un aspecto que nos preocupa es el de estimular la auto reflexión y el auto cuestionamiento sobre los enfoques y prácticas de investigación que adoptamos y aplicamos, tomando en cuenta las lecciones y los mensajes de alerta sobre la frecuente banalización y superficialidad con las que se asumen algunas cuestiones, por ejemplo, al caracterizar a nuestro trabajo como “multi”, “inter”, “trans”, etc., disciplinario, con frecuencia sin tener adecuada comprensión de las implicaciones del uso de dichos términos, lo cual contribuye a la reproducción ampliada de la confusión que afecta a este debate desde hace décadas. ¿Cómo podemos evitar reproducir formas “epistemológicamente naif de [conceptualizar] la interdisciplinariedad”, retomando la crítica antes citada, formulada a inicios de la década de 1970? ¿Cómo evitar las conceptualizaciones “metafísicas” de la transdisciplinariedad? ¿Cómo confrontamos los “imperialismos” disciplinarios que forman parte de los procesos de territorialización del conocimiento y de sus aplicaciones prácticas? Estas y otras cuestiones planteadas hace décadas mantienen su validez y contribuyen a afinar y precisar algunos de los ángulos fundamentales de las auto reflexiones y del debate necesario que debemos profundizar.
Es un desafío difícil y un problema que no puede resolverse normativamente, o por la mera voluntad, como nos han anticipado muchos autores que contribuyeron históricamente al desarrollo de este debate. Sin embargo, como sugirió en forma provocativa Gastón Bachelard hace casi nueve décadas, uno de los obstáculos epistemológicos más difíciles que confrontamos está dentro de nosotros, ya que se trata del conocimiento acumulado y del estatus y prestigio adquiridos por los científicos “bien formados”, que de manera paradójica pueden llevar a la inercia y al estancamiento. Por eso advirtió que
no puede prevalerse de un espíritu científico, mientras no se esté seguro, en cada momento de la vida mental, de reconstruir todo su saber. […] Aun admitiendo que una buena cabeza escapa al narcisismo intelectual […], puede seguramente decirse que una buena cabeza es desgraciadamente una cabeza cerrada. Es un producto de escuela. En efecto, las crisis del crecimiento del pensamiento implican una refundición total del sistema del saber. Entonces la cabeza bien hecha debe ser rehecha (Bachelard, 2000: 10, 18).
Esta dura provocación tiene una función positiva, que contribuye a nuestra reflexión sobre cómo profundizar y elevar la calidad y el nivel de precisión de nuestras investigaciones, tareas docentes y acciones prácticas en un campo de conocimiento de importancia estratégica, dada la centralidad que tiene el proceso de democratización de la Política y la gestión del agua para el futuro mismo de la especie. A pesar de nuestra preferencia discursiva por asociar nuestro enfoque con formas inter y transdisciplinarias de producir conocimiento, en la práctica se observa la persistencia determinante de reduccionismos, determinismos e “imperialismos” disciplinarios que constituyen serios obstáculos para el alcance de nuestros objetivos. Claramente, el tecnocentrismo y el extremismo mercantil economicista constituyen dos ejemplos substantivos de estos obstáculos, con un peso decisivo en las áreas de producción de conocimiento, pero también de decisión política, en relación con el agua y con la naturaleza más generalmente. Sin embargo, no es posible confrontar esos obstáculos a partir de nuestros propios reduccionismos y determinismos, como ocurre a menudo, reduciendo los complejos procesos de coevolución sociedad-naturaleza a sus dimensiones cultural, sociológica, geográfica o política, para mencionar algunos reduccionismos frecuentes que se han señalado en diversas críticas a las ecologías políticas realmente existentes (algunos ejemplos: Vayda y Walters, 1999; Clark, 2001; Walker, 2005, 2006).
Posiblemente, como advertía Borges, el laberinto no tiene escape. Pero, en perspectiva histórica, en lugar de una situación de encierro podemos ver nuestro deambular por las bifurcaciones como una oportunidad. De hecho, el tema que nos ocupa, “el agua”, nos brinda una oportunidad formidable para intentar avanzar en la construcción de coordinaciones interdisciplinarias más avanzadas, con el objeto de continuar identificando, describiendo y analizando las estructuras y los procesos que pueden ayudar a explicar y, eventualmente, transformar nuestras relaciones con la naturaleza y con el agua, como parte del proyecto más ambicioso de transformar el orden social prevaleciente y contribuir a la emergencia y consolidación de órdenes sociales más humanos, justos, igualitarios, incluyentes, y substantivamente democráticos.
Referencias
Al-Ansari, Nadhir, Mariam Al-Hanbaly y Sven Knutsson
(2013), “Hydrology of the most Ancient Water Harvesting Schemes”, Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Vol. 3, No 1, pp. 15-25.
Apostel, Léo, Guy Berger, Asa Briggs y Guy Michaud (Eds.)
(1972), Interdisciplinarity: Problems of teaching and research in universities, París, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Áreas Protegidas y Parques Nacionales de Costa Rica
(2019), “Monumento Nacional Guayabo.” Disponible en: https://areasyparques.com/areasprotegidas/monumento-nacional-guayabo/. Consultado en julio de 2019.
Arias Quirós, Ana C., Floria Castrillo Brenes y Grace Herrera Amighetti
(2012), Una historia escrita en piedra. Petrograbados de Guayabo de Turrialba. San José, Costa Rica, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.
Aristóteles
(1995), Física, Barcelona, Editorial Gredos.
Arrojo Agudo, Pedro y Francisco Javier Martínez Gil
(1999), El agua a debate desde la Universidad. Hacia una nueva cultura del agua, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza.
ASCE (American Association of Civil Engineers)
(2019), “Guayabo Ceremonial Center”. Disponible en: https://www.asce.org/project/guayabo-ceremonial-center/. Consultado en julio de 2019.
Bachelard, Gastón
(2000), La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo, Ciudad de México, México, Siglo XXI.
Bernstein, Jay Hillel
(2015), “Transdisciplinarity: a review of its origins, development, and current issues”, Journal of Research Practice, Vol. 3, No 1, Artículo 1.
Borges, Jorge Luis
(1974), “El jardín de senderos que se bifurcan”, en Obras completas 1923-1972, Buenos Aires, Emecé Editores, pp. 472-480.
Brennan, Andrew y Y. S. Norva Lo
(2016), “The descent of theory”, en Arun Bala y Prasenjit Duara (Eds.), The Bright Dark Ages: Comparative and Connective Perspectives, Leiden y Boston, Brill, pp. 21-39.
Bryant, Raymond L.
(1998), “Power, knowledge and political ecology in the third world: a review”, Progress in Physical Geography, Vol. 22, No 1, pp. 79-94.
Cabrera, Enrique y Francisco Arregui (Eds.)
(2010), Water Engineering and Management Throughout the Times - Learning from History, Londres, Taylor and Francis.
Camic, Charles y Hans Joas (Eds.)
(2004), The Dialogical Turn: New roles for sociology in the postdisciplinary age, Lanham, Boulder, Nueva York, Toronto y Oxford, Rowman & Littlefield Publishers.
Carrizo, Luis, Mayra Paula Espina Prieto y Julie T. Klein
(2004), “Transdisciplinariedad y Complejidad en el Análisis Social”, en Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST), París, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Clark, John
(2001), “Contributions to the critique of Political Ecology”, Capitalism Nature Socialism, Vol. 12, No 3, pp. 29-36.
Darbellay, Frédéric
(2015), “Rethinking inter- and transdisciplinarity: undisciplined knowledge and the emergence of a new thought style”, Futures, Vol. 65, pp. 163-174.
D’Alembert, Jean le Rond
(2011), “Discours préliminaire à l’Encyclopédie”, París, Les Échos du Maquis. Disponible en: https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Discours-préliminaire-à-lEncyclopédie.pdf. Consultado en julio de 2019.
De Sousa Santos, Boaventura
(2007), “Para além do pensamento abisal. Das linhas globais a uma ecologia de saberes”, Novos Estudos, Vol. 79, pp. 71-94.
Dun, Liu
(1999), “A new survey of the ‘Needham Question’”, en World Conference on Science, 26 de junio a 1 de julio de 1999, Budapest, The Institute for the History of Natural Science y Chinese Academy of Sciences.
Duque Hoyos, Recaredo
(2000), “Disciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad: vínculos y límites (II)”, Semestre Económico, Vol. 5, No 8, pp. 1-12.
Elshakry, Marwa
(2010), “When science became Western. Historiographical reflection”, Isis, Vol. 101, No 1, pp. 98-109.
Entwistle, Johanne Mose, Henrik Blunck, Niels Olof Bouvin, Kaj Grønbæk, Mikkel B. Kjærgaard, Matthias Nielsen, Marianne G. Petersen, Majken K. Rasmussen y Markus Wüstenberg
(2013), “Computational Environmental Ethnography: combining collective sensing and ethnographic inquiries to advance means for reducing environmental footprints”, en Fourth International Conference on Future Energy Systems (ACM e-Energy), Berkeley, California, Association for Computer Machinery (ACM).
Estevan, Antonio y José Manuel Naredo
(2004), Ideas y propuestas para una nueva política del agua, Zaragoza y Bilbao, Fundación Nueva Cultura del Agua y Bakeaz.
Follari, Roberto
(2005), “La interdisciplina revisitada”, Andamios, Vol. 1, No 2, pp. 7-17.
Funtowicz, Silvio y Jerome R. Ravetz
(1993), “Science for the post-normal age”, Futures, Vol. 25, No 7, pp. 739-755.
García, Rolando
(1994), “Interdisciplinariedad y sistemas complejos”, en Enrique Leff (Ed.), Ciencias sociales y formación ambiental, Barcelona, Gedisa, pp. 85-124.
— (2006), Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria, Barcelona, Gedisa.
Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott y Martin Trow
(1994), The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Newbury Park, California, y Londres, Sage.
Goudsblom, Johan
(1995), Fuego y civilización, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello.
Harrower, Michael J.
(2016). Water Histories and Spatial Archaeology. Ancient Yemen and the American West, Cambridge, Cambridge University Press.
Hart, Roger
(1999), “Beyond science and civilization: a post-Needham critique”, East Asian Science, Technology, and Medicine, Vol. 16, pp. 88-114.
Hippocrates
(400 a. C.). On Airs, Waters, and Places, The Internet Classics Archive. Disponible en: http://classics.mit.edu/Hippocrates/airwatpl.html. Consultado en julio de 2019.
Holland, Dominic
(2013), Integrating Knowledge Through Interdisciplinary Research: Problems of Theory and Practice, Abingdon, Reino Unido y Nueva York, Routledge.
International Consortium of Investigative Journalists
(2003), The Water Barons, Washington, Center for Public Integrity.
Jurado, Lola
(2010), “Meta-transdisciplinariedad y educación”, Rizoma Freireano, No 6.
Kagan, Jerome
(2009), The Three Cultures. Natural Sciences, Social Sciences, and the Humanities in the 21st Century, Cambridge, Cambridge University Press.
Kirschenmann, Peter P.
(2001), “‘Intrinsically’ or just ‘instrumentally’ valuable? On structural types of values of scientific knowledge”, Journal for General Philosophy of Science, Vol. 32, No 2, pp. 237-256.
Klenk, Nicole y Katie Meehan
(2015), “Climate change and transdisciplinary science: Problematizing the integration imperative”, Environmental Science & Policy, Vol. 54, pp. 160-167.
Leff, Enrique
(2003), “Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: sentidos y senderos de un futuro sustentable”, Desenvolvimento e Meio Ambiente, No 7, pp. 13-40.
— (2007), “La complejidad ambiental”, Polis, Vol. 6, No 16, pp. 1-9.
Liu, Bin, Ningyuan Wang, Minghui Chen, Xiaohong Wu, Duowen Mo, Jianguo Liu, Shijin Xu y Yijie Zhuang
(2017), “Earliest hydraulic enterprise in China, 5,100 years ago”, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 114, No 52, pp. 13637-13642.
Luhmann, Niklas
(2006), La Sociedad de la sociedad, Ciudad de México, México, Herder.
Malaina, Alvaro
(2014), “Complex adaptive systems and global capitalism: the risk of a new ideology of global complexity”, World Futures, Vol. 70, No 8, pp. 469-485.
Martínez Gil, Francisco Javier
(2010), La experiencia fluviofeliz. Una nueva cultura del agua y de la vida, Zaragoza, Fundación Nueva Cultura del Agua.
Martínez Miguélez, Miguel
(2007), “Conceptualización de la transdisciplinariedad”, Polis, Vol. 6, No 16, pp. 1-20.
Martins, Hermínio
(2004), The marketisation of universities and some cultural contradictions of academic capitalism, Oxford, Oxford University.
Marx, Karl
(1904), A Contribution to the Critique of Political Economy, Chicago, Charles H Kerr & Co.
Max-Neef, Manfred A.
(2004), Fundamentos de la transdisciplinaridad, Valdivia, Chile, Universidad Austral de Chile.
Mithen, Steven y Sue Mithen
(2012), Thirst. Water and Power in the Ancient World, Londres, Weidenfeld & Nicolson.
Mittelstrass, Jürgen
(2011), “On transdisciplinarity”, Trames, Vol. 15, No 4, pp. 329-338.
Monod, Jacques
(1972), Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philosophy of Modern Biology, Nueva York, Vintage Books.
Morin, Edgar
(1998), Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa.
Needham, Joseph
(2004), Science and Civilization in China. Part II General Conclusions and Reflections, Cambridge, Cambridge University Press.
Nicolescu, Basarab
(2012), “Transdisciplinarity: the Hidden Third, between the Subject and the Object”, Human and Social Studies, Vol. 1, No 1, HSS I.1.
Ortloff, Charles R.
(2009), Water Engineering in the Ancient World: Archaeological and Climate Perspectives on Societies of Ancient South America, the Middle East, and South-East Asia, Oxford, Oxford University Press.
Piaget, Jean
(1972), “The epistemology of interdisciplinary relationships”, en Léo Apostel, Guy Berger, Asa Briggs y Guy Michaud (Eds.) (1972), Interdisciplinarity: Problems of teaching and research in universities, París, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pp. 127-139.
Platón
(1871), Obras completas, Madrid, Medina y Navarro Editores.
Pohorille, Andrew y Lawrence R. Pratt
(2012), “Is water the universal solvent for life?”, Origins of Life and Evolution of Biospheres, Vol. 42, No 5, pp. 405-409.
Popa, Florin, Mathieu Guillermin y Tom Dedeurwaerdere
(2015), “A pragmatist approach to transdisciplinarity in sustainability research: from complex systems theory to reflexive science”, Futures, Vol. 65, pp. 45-56.
Portugal Bernedo, Franz
(2009), “Las ciencias del hombre. Multi, inter, trans, poli, post disciplinariedad”, Escritura y Pensamiento, Vol. XII, No 24, pp. 157-187.
Prigogine, Ilya e Isabelle Stengers
(2004), La nueva alianza. Metamorfosis de las ciencias, Madrid, Alianza Editorial.
Red WATERLAT-GOBACIT
(2019a). “Área Temática 1, ‘La X-disciplinariedad en la Investigación y en la Acción’”. Disponible en: http://waterlat.org/es/areas-tematicas/at1/. Consultado en julio de 2019.
— (2019b). “Enfoque”. Disponible en: http://waterlat.org/es/comienzo/aims/. Consultado en julio de 2019.
— (2019c). “Objetivos”. Disponible en: http://waterlat.org/es/comienzo/objetivos/. Consultado en julio de 2019.
— (2019d). “Prioridades de investigación”. Disponible en: http://waterlat.org/es/comienzo/prioridades-de-investigacion/. Consultado en julio de 2019.
Reichman, Henry
(2019), The Future of Academic Freedom, Baltimore, John Hopkins University Press.
Rosenfield, Patricia L.
(1992), “The potential of transdisciplinary research for sustaining and extending linkages between the health and social sciences”, Social Science & Medicine, Vol. 35, No 11, pp. 1343-1357.
Salter, Liora y Alison Hearn (Eds.)
(1996), Outside the Lines. Issues in interdisciplinary research, Montreal & Kingston, Londres y Buffalo, McGill-Queen’s University Press.
Sawyer, R. Keith
(2005), Social Emergence. Societies as Complex Systems, Cambridge, Cambridge University Press.
Sayer, Andrew
(1999), “Long Live Postdisciplinary Studies! Sociology and the curse of disciplinaryparochialism/imperialism”, en British Sociological Association Conference, abril de 1999, Glasgow. Disponible en: https://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/sayer-long-live-postdisciplinary-studies.pdf. Consultado en julio de 2019.
Shady Solís, Ruth
(2005), “Caral-Supe y su entorno natural y social en los orígenes de la civilización”, Investigaciones Sociales, Vol. IX, No 14, pp. 89-120.
Swyngedouw, Erik, Maria Kaïka, y José Esteban Castro
(2016), “Agua urbana: una perspectiva ecológico-política”, Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT, Vol. 3, No 7, pp. 11-35. Disponible en: http://waterlat.org/WPapers/WPSATCUASPE37.pdf. Consultado en julio de 2019.
Troyo Vargas, Elena (Ed.)
(2002), Guayaba de Turrialba, una aldea prehispanica compleja, San Jose, Costa Rica, Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
University of California, Riverside y Birkbeck College, University of London
(2018). “The disorder of things: predisciplinarity and the divisions of knowledge 1660-1850”. Disponible en: http://ideasandsociety.ucr.edu/disorder_of_things/about_the_series.html. Consultado en abril de 2018.
Vayda, Andrew P. y Bradley B. Walters
(1999), “Against political ecology”, Human Ecology, Vol. 21, No 1, pp. 167-179.
Walker, Peter A.
(2005), “Political ecology: where is the ecology?”, Progress in Human Geography, Vol. 29, No 2, pp. 73-82.
— (2006), “Political ecology: where is the policy?”, Progress in Human Geography, Vol. 30, No 6, pp. 382-395.
Weingart, P. y N. Stehr, Eds.
(2000), Practicising Interdisciplinarity, Toronto, Toronto University Press.
1- Este trabajo es un primer avance de los estudios en proceso en el marco del Área Temática 1, “La X-disciplinariedad en la Investigación y en la Acción” de la Red WATERLAT-GOBACIT (Red WATERLAT-GOBACIT, 2019a). Salvo que se indique lo contrario, las citas de textos han sido traducidas por el autor.
2- Borges, 1974: 986.
3- Empleo el término “x-disciplinariedad” con el objetivo de obligarnos a repensar el significado de la multiplicidad de términos utilizados para referirse a los procesos de producción de conocimiento que intentan superar las barreras disciplinarias, lo cual discuto en secciones posteriores.
4- Se trató de una visita de campo parte de las actividades del posgrado de la School of Geography and the Environment, Oxford University. Las obras que amenazaban con la inundación del valle eran parte del Plan Hidrológico Nacional de España del año 2000 que, junto con su antecesor del año 1993, han sido objeto de prolongado debate y conflictos en la región y en el país en general (Arrojo Agudo y Martínez Gil, 1999; Estevan y Naredo, 2004).