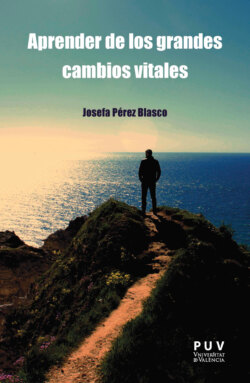Читать книгу Aprender de los grandes cambios vitales - Josefa Pérez Blasco - Страница 6
ОглавлениеCAPÍTULO 1. TRANSICIONES Y CRISIS EN LA VIDA ADULTA
1. LAS TRANSICIONES Y CRISIS EN LA CONFIGURACIÓN DEL CURSO DE LA VIDA
Nuestro desarrollo describe una historia de la que somos a la vez protagonistas y autores, una historia de historias encadenadas que reclama unidad y sentido. Esa es la razón por la que suele haber una relación entre las elecciones que hacemos y una suerte de argumento o esbozo de guión del que no siempre somos conscientes. Puesto que las historias son los hechos y la forma en que se cuentan, es decir, los hechos y el significado que se adjudica, nuestra narrativa personal reconstruye el pasado, condiciona nuestra percepción del presente y nos lleva a proyectar el futuro con una cierta coherencia. Sobre la base de la dotación genética que impone sus límites y bajo la influencia de las circunstancias más o menos azarosas que están fuera de nuestro control, vamos construyendo y reconstruyendo un entramado de nuestro yo con el mundo absolutamente idiosincrásico, una estructura de vida que es siempre única en un momento dado, como única es la trayectoria vital de cada cual.
La peculiaridad de las trayectorias va acentuándose con el tiempo debido a que cada experiencia constituye una plataforma de partida para los cambios posteriores. Aunque efectos como el de cohorte (influencias históricas y culturales que afectan a los miembros de una generación en un contexto determinado) y el de período de edad (influencias normativas de edad que están relacionadas con la programación genética y de socialización) hacen semejantes, en algunos aspectos, al desarrollo y en ese sentido lo condiciona, querámoslo o no, no dejamos de hacer elecciones que van encauzando nuestra vida en una particular dirección.
La forma que adoptan los cambios está mediatizada por la identidad de cada cual, en tanto que tiende a elegirse la alternativa más acorde con lo que uno ha llegado a ser con el paso del tiempo. Aunque no somos siempre libres para elegir lo que nos pasa, sí que lo somos para responder a lo que nos pasa; optamos por lo que nos parece bueno o conveniente para nosotros, y en ese sentido vamos inventando nuestra forma de vida... «y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos» (Savater, 1991: 32).
Considerando que ser libre para elegir implica hacer elecciones más o menos acertadas (que dan lugar a situaciones o experiencias de crecimiento y maduración o deterioro), las trayectorias de vida pueden ser concebidas como una cúmulo de ventajas o desventajas que siguen lo que se ha denominado principio de acentuación (Elder, 1998). Este principio viene a decir que las disposiciones y los atributos que se han ido gestando en momentos pasados modelan la forma de reaccionar ante nuevas situaciones y tienden a persistir. Este principio explica, en parte, que la heterogeneidad entre las trayectorias personales vaya incrementándose con la edad y que se tienda a acopiar cierto tipo de ventajas o desventajas en función de las experiencias vividas.
No obstante, es evidente que el principio de acentuación no es una ley inquebrantable. En esa compleja interacción biológico-psicológico-social continuamente cambiante a lo largo del tiempo que da cuenta del desarrollo, pueden producirse –y de hecho se producen– experiencias que conducen a tomar decisiones que desafían las creencias, los compromisos y las costumbres establecidas y que rompen en algún sentido los ciclos de ventajas y desventajas iniciados. Estas experiencias suelen vivirse como transiciones y crisis.
Tanto las transiciones como las crisis, entendidas de modo muy general como procesos que implican «un cambio de estado psicosocial que exigen tomar decisiones importantes respecto a su afrontamiento» (Clausen, 1972), son momentos del desarrollo en los que más fuerza tiene o cuando más se debilita la acentuación. Precisamente es la magnitud del desafío a las creencias básicas lo que puede conducirnos bien a aferrarnos a la seguridad de lo conocido y decidir de forma continuista, bien, por el contrario, a buscar, evaluar y comprometernos con formas nuevas de pensar o actuar que den lugar a un cambio en la trayectoria vital.
La metáfora del desarrollo adulto como el descenso de una montaña surcada por senderos y barrancos (Bee, 1996) permite representar la idea anteriormente expuesta de que las trayectorias vitales adoptan formas muy diversas y que, aunque condicionadas por el contexto y por el pasado, dependen en última instancia de las elecciones de la persona (figura 1.1). El viaje de la vida adulta comienza en cada caso particular en un punto determinado de la montaña, que en función de cómo se vivió en la infancia y la adolescencia tendrá un relieve más o menos abrupto. No importa desde dónde se inicia el viaje, cualquier descenso incluye tramos de desigual dificultad: suaves pendientes que atravesamos sin especial esfuerzo y trechos escarpados y resbaladizos en los que hemos de cambiar el ritmo y la forma de marchar anteriores y, a veces, decidir si modificamos o no de rumbo ante un cruce de caminos. El viaje, dependiendo en gran medida de las decisiones tomadas en las encrucijadas, va transcurriendo como una sucesión de etapas que bien llevan a zonas cada vez más angostas y accidentadas, bien podrán vivirse como una sucesión de experiencias de enriquecimiento, aprendizaje y satisfacción. En esta metáfora, las transiciones y las crisis evolutivas aparecen no simplemente como nexos entre los períodos de estabilidad, sino como los momentos en los que de forma decisiva se construyen las estructuras vitales y se van configurando las trayectorias de vida.
Figura 1.1. El viaje por la vida adulta (tomado de Bee, 1996)
2. DEFINICIÓN DE TRANSICIÓN, CRISIS Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
Los conceptos de transiciones, sucesos y crisis poseen ciertas características comunes que conducen, en muchas ocasiones, a su utilización indiscriminada, como se aprecia, por ejemplo, en el siguiente texto:
El curso de la vida está constituido por grandes y pequeñas transiciones… De forma apropiada, las grandes transiciones son denominadas frecuentemente crisis. La palabra crisis procede del griego krinein, ‘separar’, y significa momento decisivo, punto de giro o momento crucial. En Medicina se utiliza para referirse al punto en el transcurso de una enfermedad cuyo desenlace puede ser la recuperación o la muerte. Esta implicación patológica y a menudo fatalista parece estar asociada comúnmente con el término. Para evitar esta connotación negativa, algunos autores emplean el término suceso, que, en un sentido general simplemente significa algo que ocurre, y que puede emplearse sin ningún género de dudas a crisis positivas como la graduación, el matrimonio, una promoción laboral, tanto como a crisis negativas como un despido laboral o un divorcio (Reese y Smyer, 1993: 1-2).
Estos conceptos están relacionados con el cambio psicológico, con la inestabilidad y la ruptura o alteración de una situación personal previa, con la adaptación y el afrontamiento, etc. Sin embargo, también poseen otras características diferenciales que conviene tener en cuenta cuando iniciamos su estudio.
Suceso
El término suceso lo emplearemos para designar experiencias concretas que, aunque usualmente dan lugar a transiciones o crisis, no siempre actúan como demarcadores de estos procesos de cambio. En muchas ocasiones, se produce una crisis o una transición precisamente porque no ocurre un suceso que se espera, y en otras muchas por una acumulación de estrés o insatisfacción en situaciones cotidianas o cambios paulatinos en el contenido de los roles que se desempeñan o en las relaciones que se establecen.
Un suceso es simplemente algo que ocurre; así visto, su gravedad e impacto es de una amplitud infinita. Por ejemplo, una experiencia como la menopausia puede ser vivida como un cambio sin relevancia alguna, como un cambio significativo biológico que no altera las asunciones ni la conducta habitual de la mujer, como una redefinición de su propia identidad y su manera de comportarse, como una nueva situación que le exige ciertas adaptaciones y un cierto estrés o como una crisis personal grave debido a que asocie, por ejemplo, el fin de su capacidad reproductiva con la pérdida de su valor como mujer y como decrepitud. Por otra parte, no todos los grandes cambios vitales están provocados por sucesos concretos y fácilmente identificables; por ejemplo, una persona puede sufrir una crisis debido a un replanteamiento de sus creencias religiosas, o por la acumulación de conflictos no resueltos en una relación de pareja o de amistad, o por la insatisfacción creciente en un determinado rol laboral.
Transición
La definición de transición continúa siendo una cuestión abierta. Mientras que algunos autores la definen por el propio suceso que las marca –paternidad/maternidad, convertirse en abuelos, jubilación, menopausia–, otros consideran que solo podemos hablar de transición cuando existen importantes cambios cualitativos internos en la persona que los vive, que afectan a sus roles y relaciones interpersonales (Pérez Blasco, 1998):
• Las transiciones ocurren cuando cualquier fenómeno –biológico, social, histórico, etc.– produce, de manera súbita o por acumulación, cambios de importancia en la vida de una persona que pueden ser evidentes en el momento inmediato a la ocurrencia del fenómeno, algún tiempo después, o permanecer inadvertidos para los demás (Spierer, 1977).
• Una transición es una entrada o salida de un rol o estatus que resulta de la tensión o insatisfacción con algún aspecto de la vida diaria –la frustración por un trabajo aburrido–; de la ocurrencia de sucesos predecibles –menopausia–; o de sucesos impredecibles –ser víctima de un atraco (Stwart, 1982).
• Una transición es la ocurrencia o no ocurrencia de cualquier suceso que produce un cambio experimentado como significativo y desestabilizador en las relaciones, rutinas, asunciones y/o roles en el área personal, laboral, familiar, de salud y/o económica (Scholssberg, 1984).
• Transiciones son procesos de larga duración que tienen como resultado una reorganización cualitativa tanto de la vida interior como de la conducta externa de las personas. Para que un cambio se considere transición debe ir acompañado de importantes modificaciones tanto en la visión desde dentro –ideas y sentimientos acerca de uno mismo y el mundo– como en la visión desde fuera –cambios en las competencias y conductas observables externamente– (Cowan, 1991).
• Experiencias que tienen lugar a lo largo del ciclo vital que, debido a que requieren la adopción de nuevos roles y que plantean nuevas exigencias, son momentos potencialmente propicios para que tengan lugar cambios importantes, tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, sin que se pueda prejuzgar cuál será el patrón de reacción ante estos acontecimientos (Hidalgo, 1995).
• Una perturbación en el sistema individuo-ambiente, tan potente, que convierte en inadecuadas e ineficaces las formas de interacción habituales con el entorno. Suponen una ocasión para que ocurran bien regresiones, bien progresos en el desarrollo. Pueden deberse a adiciones –entrar en el mundo laboral–, sustituciones –cambiar de trabajo– o eliminaciones –jubilación– de algún rol (Demick, 1996).
Si extraemos elementos comunes y específicos de todas estas definiciones, podemos decir que:
Una transición es un período de cambio significativo entre dos etapas de estabilidad que exige un importante esfuerzo de adaptación, provocado por la ocurrencia o no ocurrencia de algún evento o por la acumulación o persistencia de conflictos e insatisfacción, fácilmente observable externamente o no, que afecta a cualquier área de la vida de una persona, que es experimentado de manera idiosincrásica y peculiar por la persona y cuyo desenlace, positivo –mayor madurez, autoconocimiento, satisfacción personal– o negativo –depresión, conductas autodestructivas–, es desconocido a priori (Pérez Blasco, 1998: 30).
Crisis
De acuerdo con la Teoría de la Crisis, la diferencia entre una transición y una crisis está en la intensidad de la vivencia y en su duración: las crisis suponen un estado de desorganización y desequilibrio mayor y son más breves que las transiciones (Slaikeu, 1988). Así, se considera que una transición es una versión suavizada de una crisis, o a la inversa, que la crisis es una versión extrema de una transición. Ambas pueden estar precipitadas por los mismos factores, pero es más fácil que tenga lugar una crisis y no una transición cuando, ante un mismo desencadenante:
• se produce un déficit en las habilidades, la información, los recursos materiales o el apoyo social requerido por la situación o en la disposición de la persona que debe asumir los riesgos que comporta el cambio;
• existe una sobrecarga en las demandas o una acumulación de sucesos que por separado supondrían cambios menos desafiantes;
• la persona no se siente dispuesta a asumir los riesgos que comporta el cambio, o rechaza el hecho en sí mismo o no está pertrechada para afrontarlo o lo percibe fuera de tiempo.
Las crisis se definen como:
Un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo (Slaikeu, 1988: 11).
Algunos de los conceptos consolidados y comúnmente aceptados sobre las crisis son los siguientes (Swanson y Carbon, 1989):
1. Las crisis son experiencias que cabe considerar normales en la vida en tanto que reflejan la lucha de un individuo que intenta mantener el equilibrio con un medio que en ocasiones se presenta como adverso.
2. La crisis tiene un carácter temporal; el estado de crisis es agudo (ataque repentino de corta duración), como opuesto al trastorno crónico. Caplan, a quien se considera el fundador de la Teoría de la Crisis, sostiene que estas típicamente se resuelven en un período de cuatro a seis semanas, aunque no existe un acuerdo total entre los autores respecto a la duración concreta. Se parte del supuesto de que es la inestabilidad o desorganización lo que está limitado en el tiempo. El equilibrio puede restaurarse en unas cuantas semanas, pero eso no se interpreta necesariamente como una resolución constructiva de la crisis.
3. Lo que precipita la crisis, la mayor parte de las veces, es un suceso identificable que, dependiendo de su naturaleza, dará lugar a una crisis del desarrollo o a una crisis circunstancial. Las primeras están relacionadas con el paso de una etapa a otra del curso de la vida o con el afrontamiento de desafíos propios de alguna edad o etapa concreta, mientras que las circunstanciales están desencadenadas por sucesos altamente impredecibles y suelen tener un efecto de gran impacto.
4. El resultado de la crisis puede ser un cambio para mejorar o para empeorar. Las crisis tienen un potencial de resolución para conducir hacia niveles de funcionamiento más evolucionados, complejos e integrados, y para todo lo contrario. Un resultado satisfactorio implica ganancias personales e incremento de recursos para enfrentar tensiones futuras, mientras que el resultado negativo implica riesgo para la propia vida o la de otros y diferentes grados de afectación patológica.
5. La resolución adecuada de la crisis implica no solo recobrar el equilibrio y dominar la situación presente, sino trabajar conflictos irresolutos que puedan resurgir del pasado y aprender estrategias para el futuro y adquirir nuevas fuerzas yoicas.
En una crisis, como en una transición, siempre hay pérdidas significativas que requieren de la elaboración del duelo: aprender a decir adiós a una etapa y abrirse a otra diferente.
Duelo
El duelo puede definirse como el proceso por el que una persona que ha perdido algo de gran importancia para ella se adapta a la pérdida y se dispone a vivir sin lo perdido. Se trata de un proceso, puesto que las vivencias y manifestaciones van cambiando a lo largo del tiempo, no son estáticas. Ese cambio se produce porque la persona, lejos de limitarse a sufrir pasivamente, está activamente implicada realizando una serie de tareas que van a permitirle adaptarse a la nueva situación (Fernández Liria et al., 2006).
Aunque por regla general el término duelo se asocia a la reacción ante la muerte de una persona amada, se ha ampliado su uso a la pérdida de no importa qué objeto significativo para el individuo, lo que puede incluir pérdidas por muerte, evidentemente, pero también pérdidas por divorcio, separaciones, bienes materiales, alguna capacidad o función físiológica, pérdidas simbólicas de poder o de valor personal, etc. (cuadro 1.1).
Cuadro 1.1. Tipos de pérdidas (Tizón, 2004)
| Pérdidas relacionales | de seres queridos, de seres odiados, de relaciones de intensa ambivalencia, consecuencias relacionales de la enfermedad, separaciones y divorcios, abandonos (infancia), privaciones afectivas, abuso y maltrato físico o sexual, resultados de la migración. |
| Pérdidas intrapersonales | en desengaños por personas, en desengaños por ideales o situaciones –por ejemplo burn-out profesional–, pérdidas físicas o enfermedades limitantes, afectaciones del ideal del yo infantil o de la adultez joven, de la belleza o fortaleza física, sexual o mental. |
| Pérdidas materiales | posesiones, herencias, objetos de alto valor simbólico o emocional. |
| Pérdidas evolutivas | en cada «edad» y particularmente en el paso de fases infantiles, en la adolescencia, la menopausia y andropausia, la jubilación, en cada transición psicosocial. |
La primera referencia al duelo en la literatura psicológica se encuentra en la obra de Freud (1948) Duelo y melancolía. Desde el psicoanálisis, se concibe el duelo como un proceso de retirada de la energía libidinal que estaba invertida en el objeto de amor perdido y su posterior derivación hacia otro objeto diferente.
Esta visión del duelo, como un tiempo necesariamente difícil en el que lo importante es llegar a recuperar la energía invertida y reinvertirla, no es compartida por la mayor parte de los especialistas actuales entre quienes predomina una visión más constructivista y contextualista. El duelo requiere, ante todo, reconstruir el mundo del doliente sin el objeto perdido. Lo perdido ya no está, pero no se trata de olvidarlo o de reemplazarlo, sino de darle un significado, de redefinirlo, de darle un nuevo lugar en la nueva vida y quedar abierto a otros objetos. Así, las tareas que se imponen son: aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones derivadas de esta, adaptarse a un medio en el que lo que se perdió está ausente y recolocar emocionalmente lo perdido y seguir viviendo. Aunque estas son tareas universales, no hay una forma universalmente mejor de hacerles frente.
Trauma
En el extremo más negativo de las vivencias de cambio, se sitúa el trauma. Cada vez más expertos están alertando sobre las consecuencias nefastas que puede tener la trivialización de su uso como categoría diagnóstica. Dentro de esa corriente crítica, es notable en nuestro país la labor del equipo de Pérez Sales, autores del Programa de Autoformación en Psicoterapia de Respuestas Traumáticas (Pérez Sales et al., 2006), que describen el trauma como una experiencia que amenaza la integridad física o psicológica de la persona y que se presenta asociada con frecuencia a emociones extremas y vivencias de caos y confusión durante el hecho, fragmentación del recuerdo, absurdidad, horror, ambivalencia, desconcierto, humillación, desamparo o pérdida de control sobre la propia vida. El trauma tiene un carácter inenarrable, incontable e incomprensible para los demás. También se caracteriza por que supone un cuestionamiento de los esquemas del yo y del yo frente al mundo: quiebra una o más de las asunciones básicas que constituyen los referentes de seguridad del ser humano y, muy especialmente, las creencias de invulnerabilidad y de control sobre la propia vida, la confianza en los otros, en su bondad y su predisposición a la empatía.
Como veremos en un capítulo posterior, es un concepto muy controvertido, ya que, según un juicio cada vez más extendido, tal como aparece en los manuales de la ortodoxia diagnóstica, el dsm-iv (apa, 1994) y el cie-10 (who, 1992), exagera la vulnerabilidad e ignora la fortaleza humana frente a la adversidad, patologizando y medicalizando inapropiadamente lo que debería contemplarse como respuestas normales e incluso adaptativas. Su estudio está de plena actualidad, especialmente enfocado desde una perspectiva positiva en la que se busca comprender las variables y los procesos que explican cómo, a partir de estas experiencias, es posible una mejora y evolución personal.
Punto de giro
Los sucesos, las transiciones y las crisis son, como vemos, experiencias de cambio inevitables y muchas veces de extrema dificultad que pueden dar lugar a lo que se denominan puntos de giro en nuestra trayectoria de vida. El concepto de punto de giro (turning point) se define como:
Una nueva forma de percibirse a uno mismo, a alguien significativo o una situación vital de importancia; esta percepción se vuelve un motivo que conduce a redirigir, cambiar o mejorar la propia vida. Las experiencias de «punto de giro psicológico» son de este modo un marcador o registro de los momentos del curso vital en que ocurren cambios de sentido importantes en las creencias y percepciones sobre uno mismo o lo demás (Moen y Wethington, 1999: 14).
Los puntos de giro ocurren después de vivir una determinada experiencia o de lograr una nueva comprensión de la realidad que conduce a la persona a reconsiderar su forma de vida y a cambiar creencias fundamentales sostenidas durante largo tiempo. Suponen una profunda reinterpretación de uno mismo, de una relación significativa o de ciertas formas de comportamiento, que va acompañada de cambios conductuales, cognitivos y afectivos. A partir de los resultados de una investigación empírica llevada a cabo bajo su dirección, Clausen (1998) identifica cuatro tipos de puntos de giro:
• la persona reformula su compromiso respecto a un rol sobresaliente en la propia vida o respecto a alguna relación significativa;
• experimenta un cambio importante en sus creencias vitales y su filosofía de vida;
• modifica sus metas y proyectos personales;
• cambia en aspectos profundos la visión que tiene de sí misma.
Los puntos de giro emergen la mayor parte de las veces a partir de circunstancias que nos sacan de nuestro vivir cotidiano y despiertan en nosotros la reflexión sobre cuestiones existenciales. Nos vemos enfrentados a lidiar con nuestra responsabilidad ineludible y, aunque en muchas ocasiones optamos por intentar evadirla, en otras sentimos el impulso de reordenar prioridades poniendo lo trivial en su justo lugar: renunciar a hacer aquello que realmente no nos aporta nada valioso pagando el precio que sea, no perder tiempo ni energía en actividades o relaciones formales huecas de interés, entramar vínculos profundos y sinceros basados en la apreciación y el amor y apreciar en el presente los hechos elementales de la vida son ejemplos de punto de giro. En definitiva, los puntos de giro nos impulsan a construir una vida comprometida, con sentido y conexión, que nos lleve a autorrealizarnos.
3. EL ESTUDIO DE LOS MOMENTOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO ADULTO
3.1. Estabilidad y cambio en la etapa adulta
Hasta los años setenta, la literatura científica sobre el desarrollo adulto era escasa; la adultez se consideraba un período relativamente estable, al menos en comparación con la infancia y la adolescencia, cuando los cambios son muchos, rápidos y evidentes. Desde esta visión tradicional, se ha estimado que una vez atravesada la adolescencia las personas, comprometidas con un sistema de valores y con una serie de decisiones vitales referidas a su trayectoria laboral y afectiva, entran en una etapa de consolidación del desarrollo; el descontento o las dudas acerca del estilo de vida adoptado es interpretado como una manifestación de funcionamiento poco saludable, de inmadurez o de inestabilidad psicológica; en cualquier caso, como una anormalidad.
Sin embargo, la investigación empírica no ha dejado de acumular evidencia de todo lo contrario. Desde cualquier posición teórica actual, se acepta que el desarrollo adulto normal, al menos por lo que respecta a las actuales generaciones, implica necesariamente hacer frente a desafiantes cambios y decisiones que se viven con un cierto grado de inseguridad, malestar y conflicto.
Las transiciones –entendidas de modo general como períodos de inestabilidad en los que se pasa de una etapa estable a otra– no aparecen exclusivamente durante la vida adulta; la escolarización, la llegada de un hermano, el paso de la escuela al instituto, las primeras relaciones afectivas en la adolescencia son claros ejemplos. Sin embargo, es al tratar de comprender el desarrollo adulto cuando su estimación se hace necesaria, puesto que permite una comprensión más realista y profunda del cambio que la edad cronológica, que ha sido la variable independiente utilizada tradicionalmente por los psicólogos evolutivos. La edad cronológica posee, sin duda alguna, una gran idoneidad para estudiar las primeras etapas de la vida, pero pierde valor como criterio explicativo a medida que avanzamos en el ciclo vital y se hace necesario incluir otras variables más o menos relacionadas con la edad que dan cuenta de los cambios adultos.
Aunque existe una gran variedad en las trayectorias vitales concretas, es posible identificar ciertos principios, temas y conflictos característicos de distintos momentos en la etapa adulta. Las diferencias interindividuales de esas trayectorias, así como la acomodación y vivencia de los cambios, están determinadas por causas externas –como la generación a la que se pertenece, los recursos disponibles en el entorno, etc.– e internas o personales –como el género, las capacidades intelectuales, la experiencia previa, factores de personalidad, etc.
3.2. Teoría de Levinson
Daniel Levinson es el autor de una de las primeras teorías sobre desarrollo adulto elaborada a partir de sus investigaciones empíricas. El concepto central de su obra es el de estructura de vida que surgió, según sus propias palabras, a saltos y empujones, tras abandonar los acercamientos que habían guiado inicialmente sus trabajos y que suponían abordar por separado el estudio de los cambios en la personalidad, la carrera laboral u otros aspectos parciales de la vida. Para comprender en profundidad la complejidad de la evolución de los adultos, es necesario «concentrarse en la pauta general del vivir y su evolución a lo largo del tiempo» (Levinson, 1980: 389).
Aunque en principio fue una idea intuitiva empleada en los análisis biográficos de sus investigaciones, progresivamente fue siendo conceptualizada más explícitamente y situada dentro de un marco teórico más amplio. Levinson define la estructura de vida en los siguientes términos:
La pauta o diseño de la vida de una persona, un entramado del yo-en el mundo. Sus principales componentes son las relaciones de cada uno: consigo mismo, con otras personas, grupos e instituciones, con todos los aspectos del mundo exterior que tienen importancia para su vida… Cada relación es como un hilo en un tapiz; el significado de un hilo depende de su lugar en la totalidad del diseño (Ibíd.: 391).
La estructura de vida posee tanto aspectos externos como internos. Los factores externos se refieren a los vínculos con personas importantes para uno –amigos, pareja, hijos–, así como los que se mantienen con organizaciones y grupos sociales –la Iglesia, clubs, asociaciones– e incluso con lugares, animales u objetos inanimados con los que existe una especial relación. Los aspectos internos son «valores, deseos, conflictos, habilidades, es decir, multitud de partes del yo que se vivencian en las diferentes relaciones» (Ibíd.: 391).
La estructura vital se genera y va cambiando a partir de los compromisos con el mundo en los que se invierten partes importantes del yo. De este modo, el desarrollo se concibe como un proceso de interpenetración recíproca del yo y el mundo.
No todos los componentes de la estructura poseen el mismo significado en un momento determinado. Algunos son centrales en tanto que suponen una mayor inversión de energía y tiempo, mientras que otros ocupan lugares periféricos y, consecuentemente, se ignoran o desaparecen más fácilmente.
Una característica de la estructura de vida es su dinamismo. En ocasiones, los cambios se producen porque un componente se desplaza de la periferia al centro o a la inversa (como cuando una mujer que ha estado comprometida con la crianza de su hijo comienza a despegarse de su rol materno y a volver a interesarse por su carrera laboral). Otras veces, un componente que fue central puede quedar totalmente eliminado (por ejemplo, el vínculo con una relación de pareja que se rompe). O puede ocurrir también que cambie el carácter o significado de alguna de las relaciones (por ejemplo, cuando los hijos llegan a la adolescencia y cambian las responsabilidades y la interacción).
Los hallazgos de las investigaciones de Levinson permitieron concluir que la estructura vital evoluciona durante los años adultos pasando por una secuencia de períodos relativamente ordenada. Esta secuencia consiste en una serie alternante de períodos de construcción y períodos de cambio de estructuras, todos ellos sobre una macroestructra de eras:
Las eras forman la macroestructura del ciclo vital; proporcionan un mapa aproximado del orden subyacente en el curso de la vida como un todo, desde el nacimiento a la vejez. Los períodos evolutivos proporcionan un mapa más detallado del curso de la vida; forman transiciones entre las eras y generan cambios dentro de cada una de ellas (Ibíd.: 395-396).
Tal como puede apreciarse en la figura 1.2., Levinson distingue cuatro grandes eras en el ciclo vital: preadultez (0-22 años), adultez temprana (17-45), adultez intermedia (40-65) y adultez tardía (60-?), cada una de las cuales tiene una duración aproximada de veinticinco años. Las eras están conectadas por períodos de grandes transiciones: transición a la vida adulta (17-22 años), transición de la mediana edad (40-45) y transición de la adultez tardía (60-65). Dentro de cada era distingue, además, sendas etapas de entrada y salida en la estructura correspondiente conectadas por una transición menor.
Figura 1.2. El modelo de Levinson sobre el desarrollo adulto (1980)
La primera era, la preadultez, se extiende desde el nacimiento hasta los 22 años, cuando la persona pasa de la dependencia de la infancia a la capacidad para vivir como un adulto relativamente autónomo y responsable.
La segunda era, la adultez temprana, que abarca desde los 17 a los 40 años, comienza con la transición a la temprana vida adulta (17-22 años) en la que se dan los primeros pasos en el mundo adulto, se exploran posibilidades y se contraen compromisos tentativos. Le sigue la etapa de entrada en el mundo adulto (22-28 años), en la que se crea la primera estructura importante, que puede incluir: matrimonio y separación de la familia de origen, establecimiento de la relación con un mentor y la construcción de un sueño que comienza a perseguirse. Durante la transición de los 30 (28-33 años), el individuo toma conciencia de los fallos de la primera estructura y la reevalúa, reconsiderando las primeras elecciones y tomando nuevas decisiones que estima necesarias. Esta segunda era finaliza con la culminación de la adultez temprana (30-40 años), etapa en la que se crea la segunda estructura de vida adulta, lo que implica comprometerse y concentrarse en el trabajo, la familia, los amigos y la comunidad o lo que es lo mismo: lograr un puesto en la sociedad y esforzarse en progresar para lograr el sueño.
La tercera era, adultez intermedia, comienza con la transición de la mediana edad (40-45 años), un período en el que lo más característico es que la persona se plantee cuestiones como «¿qué he hecho con mi vida?» o «¿qué quiero para mí mismo y para los demás?», que pueden ir acompañadas de una importante crisis –la popular crisis de la mediana edad. Las tareas más importantes de la transición de la mediana edad son: la evaluación de la propia vida (lo que intensifica la conciencia de la propia mortalidad); la integración de las grandes polaridades: viejo-joven, masculino-femenino y apego-separación, y la toma de decisiones para elaborar una nueva estructura.
A la transición de la mediana edad le sigue la etapa entrada en la adultez intermedia (45-50 años) en la que se crea la nueva estructura, lo que a menudo –pero no siempre– supone iniciar algún cambio importante en la vida familiar, laboral o un nuevo estilo de vida general. Sigue la transición de los 50 (50-55 años), que cumple una función similar a la transición de los 30 en tanto que se intenta ajustar y modificar la estructura anterior, en este caso la de la adultez intermedia, y en la que, si no se atravesó una crisis durante la mediana edad, fácilmente puede producirse ahora. Esta era finaliza con la etapa culminación de la adultez intermedia (55-60 años), en la que se consolida la estructura de la mitad de la vida. Puede ser un período de gran satisfacción personal si el adulto ha ido adaptando su estructura de vida a los cambios que ha ido experimentado en sí mismo y en sus roles.
La última era, adultez tardía, comienza con la transición a la adultez tardía (60-65 años), en la que concluyen los esfuerzos de la mediana edad y aparece la necesidad de prepararse para la jubilación y el declive físico de la vejez. Es una importante encrucijada en el ciclo vital que da paso a la etapa adultez tardía (65-?), en la que se crea una nueva estructura de vida con la que se intenta lograr una adaptación a los condicionamientos de las numerosas pérdidas que se producen en estos años: seres queridos, rol laboral, salud física, etc.
A diferencia de otras teorías evolutivas de etapas, la sucesión propuesta por Levinson no supone una progresión jerárquica que vaya de niveles inferiores a superiores de madurez o mejora personal (Ibíd.: 394): «La imagen se parece más a la de las estaciones del año: cada una es necesaria, cada una tiene su lugar adecuado en la totalidad del ciclo, y cada una posee su valor dentro de un proceso único que evoluciona de manera orgánica».
Durante los períodos de construcción y afianzamiento, la tarea que se impone es dar forma y consolidar una estructura nueva, lo que implica realizar ciertas elecciones decisivas e ir en pos de los valores y objetivos consecuentes. La duración de un período de construcción suele ser de seis o siete años, diez a lo sumo; a partir de entonces, la estructura que ha servido de base a la estabilidad comienza a ponerse en tela de juicio y es preciso modificarla.
Los períodos de transición aparecen cuando finaliza una forma de estructura vital y surge la posibilidad de crear otra nueva. En ellos las tareas fundamentales consisten en reevaluar la antigua estructura, explorar las diversas posibilidades de cambio en el yo y en el mundo, realizar un proceso de toma de decisiones y comprometerse con lo que formará la base de la siguiente estructura. Estos períodos duran generalmente alrededor de cinco años. Gran parte de nuestras vidas giran en torno a las separaciones y los nuevos comienzos, los abandonos y los inicios: las transiciones son parte intrínseca de la evolución, y suelen vivirse con tensión y dolor, lo que no excluye la presencia de emociones como la excitación y la esperanza. El autor distingue las transiciones ligadas a la edad que hemos comentado, de otras transiciones más concretas y menos globales, como la que se produce tras la muerte de una persona cercana o la que se origina por un cambio importante de rol, como la entrada en el mundo laboral, que pueden darse tanto en los períodos de construcción como en los de cambio de eras. Al finalizar una transición, la persona se compromete con nuevas opciones y vínculos, les asigna un significado y comienza a construir y afianzar la nueva estructura vital (Ibíd.: 393):
Las opciones son, en cierto sentido, el producto principal de la transición. Cuando todos los esfuerzos de esta transición están hechos –los esfuerzos por mejorar el trabajo o el matrimonio, por explorar posibilidades alternativas, por entenderse mejor consigo mismo–, se deben concretar las opciones y hacer las apuestas. Uno debe decidir: Me quedaré con esto, y empezaré a crear una nueva estructura vital que sirva como vehículo para la etapa siguiente del viaje.
Las transiciones y las crisis impactan en nuestro sistema personal de significados: a veces invalidan las teorías y el sentido de aquello sobre lo que ha apoyado nuestra forma de estar ante el mundo; otras veces, por el contrario, las reafirman. En cualquier caso, son cambios que propician la construcción y reconstrucción de nuestra identidad. Puesto que nuestra identidad está en relación con los otros y con las cosas que nos importan en el mundo –lugares, objetos o ideas–, cuando alguno de esos vínculos deja definitivamente de ser una realidad, nos vemos impelidos a cerrar capítulos a los que hay que dar un sentido coherente en la narrativa de nuestra historia. Nadie es igual después de un gran cambio vital.
4. CATEGORIZACIÓN DE LAS TRANSICIONES
Hemos visto que las transiciones pueden originarse en cualquier dominio de la existencia. Son muy numerosas las propuestas de agrupar las transiciones en función de variados criterios que no por ser más sofisticados resultan más útiles. La que presentan Schlossberg et al. (1995) incluye tres categorías: intrapersonales, interpersonales y laborales.
Las transiciones intrapersonales tienen una naturaleza fundamentalmente individual o personal en tanto que, aunque pueden estar desencadenadas por la ocurrencia o no ocurrencia de cualquier tipo de suceso, lo característico es que la persona experimente ante todo un cambio en su mirada interior; se plantee con especial insistencia cuestiones como: ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy en mi vida? ¿Qué he logrado? ¿Qué sentido tiene mi vida? Puede ser que, al mirar retrospectivamente, se llegue a conclusiones del tipo: no soy la persona que esperaba ser o miro hacia atrás en mi vida y solo veo las cosas que nunca han ocurrido.
En este tipo de transiciones, existe un trasfondo en cierto sentido filosófico y trascendental; más estrictamente, existencial. El individuo necesita frenar el ritmo y pararse a reflexionar sobre el armazón que sostiene su vida. El pensamiento gira en torno a cuestiones como el paso del tiempo y la forma en que se ocupa o se ha ocupado; la conciencia de su limitación y de que, aunque el pasado condiciona, aún es posible diseñar el futuro; las dudas acerca de la idoneidad de los compromisos establecidos; en definitiva, hay una necesidad imperiosa de definir lo que uno es, ha sido y quiere ser en el mundo.
En el origen de estas transiciones, pueden encontrarse los hechos más diversos: desde los más dramáticos hasta los más –aparentemente– anecdóticos. La muerte inesperada de una persona coetánea, tomar conciencia del proceso de envejecimiento propio o de los padres, abandonar algún rol fundamental, cambios importantes en la vida de algún conocido, la lectura de un libro impactante, el cumpleaños en el que se cambia de década, etc., y así una lista interminable.
Temas como la identidad, la autonomía, la libertad, la responsabilidad, el sentido de valía personal y la búsqueda de significado de la vida emergen con especial relevancia durante estas transiciones.
Las transiciones interpersonales están ocasionadas por la presencia o no de sucesos que afectan a las relaciones del individuo con personas destacadas en su vida y a los vínculos afectivos. El establecimiento de la pareja, el nacimiento de los hijos, la ruptura de una relación amorosa, dificultades o insatisfacción con la red de amigos o miembros de la familia, la responsabilidad de cuidar de los padres ancianos, perder el contacto con amigos y familiares como consecuencia de un cambio de domicilio, etc., son ejemplos de desencadenantes en este tipo de transición.
Esta gran variedad de factores pueden suscitar la reflexión y preocupación por temas y tareas del desarrollo como la intimidad, el sentido de pertenencia y la generatividad.
Los adultos que están preocupados por la intimidad consideran la clase de relaciones que quieren establecer, y se preguntan si serán capaces de encontrar alguna vez un compañero apropiado, o algún amigo íntimo como los que han dejado atrás. Si acaban de romper alguna relación, puede aparecer el temor a quedarse solo para toda la vida, temor que se agrava en el caso de aquellos que experimentan una ausencia total de intimidad en su vida sin una relación de pareja estable.
Las cuestiones referidas a la pertenencia pueden aparecer en estas transiciones cuando se producen pérdidas de una unión notable, lo que suele vivirse con un sentido de extrañamiento. Este sentimiento de marginalidad se ve especialmente claro en el caso de los emigrantes, pero también en todas aquellas transiciones que conducen al individuo a romper el contacto con grupos que hasta entonces formaban parte de su vida. Cuando una persona se divorcia o queda viuda pierde el vínculo con un círculo social al que pertenecía y, en muchas ocasiones, gran parte de su aflicción reside en este hecho.
La generatividad, entendida como la necesidad de dejar un legado valioso a través de la atención y el cuidado de otras personas, es otro tema que surge como consecuencia de los cambios importantes de las relaciones. El nacimiento de los hijos o atender a los propios padres cuando envejecen o enferman pueden conducir a la persona a cuestionarse su capacidad para adaptarse a las demandas internas o externas de responsabilizarse de la atención a las personas que de ella dependen. Otros cambios, como los que ocurren cuando los hijos llegan a la adolescencia o dejan el nido vacío, exigen en muchos casos un replanteamiento de las propias conductas generativas.
Las transiciones laborales incluyen los numerosos cambios que se relacionan con el trabajo. Integrarse o reintegrarse en el mercado laboral, ser despedido, jubilarse, y experiencias como sentirse quemado en la profesión o sobrepasado por las exigencias laborales conducen frecuentemente a experimentar una transición.
La relevancia del trabajo en la propia vida y la competencia personal son las cuestiones de fondo características de estas transiciones. La primera se refiere a la importancia que el trabajo tiene en términos del tiempo y el esfuerzo que exige, la satisfacción o el refuerzo de diferente naturaleza que proporciona, el balance entre la actividad laboral y el área personal, etc. En muchas ocasiones, las personas, durante una transición laboral, se cuestionan para qué trabajan tanto como lo hacen o cómo pueden salir de la rueda de compromisos laborales contraídos y tener más tiempo para dedicar a sus necesidades relacionales, formativas o de ocio.
Con respecto al trabajo, la cuestión de la competencia personal se refiere a la confianza en las propias capacidades y valía para responder a las demandas planteadas en el mundo laboral. Es una cuestión que sobresale en transiciones provocadas por situaciones como estar en busca de empleo, ser promocionado, sentirse bajo demasiada presión, etc. En la jubilación, el tema de la competencia personal puede adoptar otra forma y verse seriamente dañado, especialmente cuando el individuo ha centrado sus intereses, su tiempo, esfuerzo y valoración personal en su rol laboral. La competencia personal, entendida en un sentido amplio como la creencia de que uno tiene control e influencia sobre su entorno y que no está totalmente a merced de fuerzas externas, es una cuestión recurrente a lo largo de la carrera laboral.
Cuando nos acercamos al estudio de las transiciones, es útil diferenciar los temas que pueden emerger como núcleos de interés y análisis. No obstante, es evidente que, como el ser humano no es un conjunto de compartimentos estancos, los cambios, en cualquiera de las tres esferas anteriores –personal, interpersonal y laboral–, afecten a las otras dos. El divorcio puede desencadenar una transición familiar, pero también repercutir en la competencia profesional. Quedarse sin trabajo puede modificar el tipo de relaciones que uno mantiene con sus amigos y familiares. Ambos sucesos pueden llevar a cuestionarse aspectos importantes de la propia identidad. Y, por supuesto, una transición personal, en la que uno se plantea el sentido de su vida como consecuencia de la muerte inesperada de un amigo de su edad, puede impulsar a cambiar radicalmente las relaciones y la dedicación al trabajo.
5. LAS TRANSICIONES Y CRISIS COMO UN PROCESO DE FASES
Las transiciones y las crisis se definen como procesos porque, al hacerles frente, la interpretación de la experiencia, la reacción emocional predominante y las conductas que se despliegan van cambiando con el tiempo en un intento de lograr una adaptación a la nueva situación. Un proceso, tal como lo define el Diccionario de la Real Academia Española, es la «acción de ir hacia delante», implica «transcurso del tiempo», más concretamente, transcurso de «las fases sucesivas de un fenómeno».
Las transiciones pueden considerarse como procesos de desorganización y organización que se dan de forma natural y universal en la vida de todo ser humano y que, aunque parezca paradójico, como sostiene Bridges (1980, 2005), uno de los autores más reconocidos en su estudio, comienzan con un final y terminan con un principio.
Final. Cuatro elementos son característicos de esta primera fase de la transición: la des-conexión, la des-identificación, el des-encanto y la des-orientación. Toda transición comienza con la des-conexión o des-implicación con algún rol, alguna relación, creencia, rutina o algún modo de vida tal como se daba hasta ese momento. Puesto que nuestra identidad –entendida como la conciencia que tenemos de lo que vivimos como individuos– está referida al ensamblaje de roles, relaciones, rutinas y el modo de vida que nos concierne, cuando alguna parte significativa de todo esto pierde, desaparece o cambia de relevancia, la vieja identidad se desvanece, en cierto sentido nos des-identificamos. Los otros dos aspectos del comienzo de una transición, el des-encanto y la des-orientación, son una consecuencia de la pérdida que se está viviendo.
Zona neutra. La fase intermedia de la transición es descrita como de moratoria, un tiempo aparentemente vacío e improductivo entre la vieja y la nueva vida. En esta fase, la persona no se identifica con los roles, las relaciones, rutinas y el modo de vida anteriores, pero tampoco ha establecido un vínculo con otros nuevos que los sustituyan, ni llega a sentirse identificada con nada nuevo. Se considera que esta etapa es la que produce más zozobra e inquietud, ya que nada parece sólido, todo está en el aire. En contrapartida, al estar abiertas todas las posibilidades, incluso algunas ignoradas, la creatividad, la renovación y la oportunidad tienen un espacio de honor.
Comienzo. El proceso de la transición finaliza cuando, con la sensación de estar recuperando el timón de la propia vida, se afianza una nueva identidad, se establecen nuevos compromisos y se da por superada la pérdida de la vieja forma de existencia. En esta etapa, se desarrolla y se ejecuta lo que durante la fase anterior se proyectó: una apertura al futuro y un abandono del pasado, lo que no implica olvidar o rechazar el valor de lo vivido, sino integrarlo; dejar partir lo que fue porque, simplemente, ya no puede seguir siendo.
Los modelos que vamos a ver a continuación describen más etapas que las de Bridges y las denominan de otra manera, pero, en definitiva, todos son congruentes con la idea según la cual una transición supone: «Desprenderse de la forma en como solían ser las cosas y adaptarse a la forma que adoptan después. Entre el momento de soltarse y volver a asirse existe una zona neutral, caótica, aunque potencialmente creativa, en la que las cosas no son como eran, pero en realidad tampoco son de una nueva forma» (Bridges, 2005: 16).
5.1. El modelo de las siete etapas
Uno de los modelos sobre las fases de una transición, que aparece con más frecuencia citado, fue formulado en la década de los setenta por Hopson y Adams (1976). Basándose en su experiencia clínica, sugieren que cuando aparece una disrupción o inestabilidad en la trayectoria de vida se desencadena un ciclo predecible de reacciones y respuestas emocionales que siguen un patrón definido. Los criterios que los autores emplean para diferenciar unas etapas de otras son las emociones predominantes y los pensamientos y las creencias de la persona acerca de la experiencia que está viviendo. Se traza la secuencia general desde que se origina la transición hasta que queda integrada, aunque no se fija una duración típica ni correcta para cada etapa (figura 1.3).
Figura 1.3. El modelo de las siete etapas de una transición
1. Descentramiento. En la primera etapa, predomina la paralización emocional, la dificultad para reconocer y expresar sentimientos y la sensación de incredulidad. «Es como la experiencia de mirar a través de una cámara de fotos cuando las lentes están desenfocadas» (Ibíd.: 13). Al principio de una transición, la mayoría de las personas tienen dificultades para hacer planes de futuro o para concentrarse por mucho tiempo, ya que hay una incapacidad para ver las cosas claramente y con perspectiva.
No importa la naturaleza y la valoración del cambio, el primer momento de la transición puede considerarse como un estado de shock, de sorpresa, de irrealidad, de extrañeza: la persona toma conciencia de estar en una situación en la que se ha alterado o se está alterando su espacio vital profundamente y, en cierto modo, se siente sobrepasada por el impacto de la novedad.
Cuando la transición tiene una connotación a priori positiva, es decir, en los casos en los que el cambio se produjo por un suceso en principio deseado –por ejemplo, el traslado voluntario a otro país u otra ciudad–, aún con oscilaciones, lo que predomina es la excitación y el optimismo. La persona se siente alegre y llena de energía y, aunque en algunos momentos sienta dudas, rápidamente recupera el buen ánimo. En el caso contrario, es decir, cuando la transición está provocada por un cambio claramente negativo –por ejemplo, una ruptura de pareja inesperada–, el estado anímico decae y a menudo el shock se experimenta con embotamiento emocional, el malestar es tan intenso que las emociones paralizan.
2. Minimización del impacto o ajuste provisional. Muy pronto la inmovilización emocional es sustituida por una breve etapa en la que se resta importancia o gravedad a la situación y en la que se produce un ajuste o, al menos, se percibe aparentemente.
En la transición positiva, desaparecen las oscilaciones y se mantiene un nivel alto de bienestar psicológico, se vive una especie de luna de miel con la nueva situación, de la que se remarcan sobre todo los aspectos positivos. En la transición negativa, la incredulidad de la etapa anterior da paso a una disminución del malestar y a una cierta negación del impacto o la pérdida, lo cual puede ser el reflejo de mecanismos de defensa o de la utilidad del apoyo social que a menudo se recibe del entorno al inicio de las transiciones, o por una combinación de ambos factores.
3. Dudas sobre uno mismo y crisis. Esta etapa se produce de forma muy similar en las transiciones que podemos llamar positivas y negativas. La mejora del estado de ánimo de la etapa anterior desaparece, ya que, muy pronto, la persona va dándose cuenta de los ajustes que aún quedan por hacer tras el suceso que ha vivido. Las emociones negativas siguen una tendencia progresiva debido a la incertidumbre de la situación, la confusión sobre los proyectos de futuro, la inseguridad sobre la forma idónea de alcanzar las metas, así como a las dudas sobre las posibilidades y la capacidad para progresar adecuadamente. El humor depresivo se agrava hasta un punto crítico.
Este punto crítico, que los autores denominan crisis o el foso, es la etapa del proceso en la que se alcanza el nivel de malestar más elevado, cuando se siente que se está tocando fondo. El talante negativo predomina tanto en las cogniciones como en las emociones (tristeza acusada, desesperación, etc.). Se trata de un momento crítico en el desarrollo de la persona, ya que su resolución puede conducir a niveles extremadamente opuestos de ajuste.
En el caso extremo negativo, la crisis podría desembocar en cualquier tipo de patología grave, por ejemplo, una depresión que en caso extremo puede conducir a atentar contra la propia vida. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el proceso continúa hacia la recuperación y la reconstrucción.
4. Aceptación de la realidad y abandono del pasado. Tras sentir que se ha tocado fondo (lo cual es enormemente subjetivo y particular en cada persona), en general quienes se enfrentan a una transición llegan a un punto en el que se dicen: «Esto es lo que hay, puedo seguir en este foso toda mi vida o intentar salir de aquí». Es la fase de la aceptación. En este momento, aún no se ha manifestado ninguna transformación externa; sin embargo, el mero cambio de interpretación de la realidad va acompañado de una mejora en el estado de ánimo, de la confianza y el optimismo, aunque pueden darse oscilaciones de banda estrecha en un movimiento zigzagueante. Esta tónica seguirá en las siguientes fases.
5. Exploración y ensayo de posibilidades. Esta es una etapa en la que aumentan las emociones positivas, sobre todo el entusiasmo y la esperanza, así como el tono vital. Crece la confianza en el futuro y se prueban nuevas formas de conducta en un intento de acoplarse a la nueva situación. Es una fase de búsqueda activa de alternativas que lleven a la adaptación. Hábitos, conductas, compromisos, valores o creencias se ponen a prueba sucesivamente ajustando y reajustando los planes que van construyéndose.
6. Búsqueda de significado. Lo característico ahora es la toma de conciencia del cambio que se ha afrontado, de lo que este ha significado para uno, de lo que está cambiando en la estructura vital: uno percibe las pérdidas y las ganancias e intenta encontrar congruencia a todo ello. Es una etapa en la que predomina la reflexión y la necesidad de hacer balance y comprender el impacto de la transición. En esta etapa, se va tomando conciencia de la nueva estructura que comienza a despuntar, en la que se conservan ciertos elementos del pasado, se incorporan elementos nuevos y todos ellos quedan integrados en una unidad. En comparación con el resto de etapas, en esta aumentan emociones como la serenidad y la satisfacción.
7. Integración. Después de haber encontrado un sentido y unas ganancias a lo vivido, la persona es capaz de aplicar sus aprendizajes y experiencias a su vida cotidiana. A menudo, como resultado de todo el proceso, habrá tenido lugar un cambio significativo en la forma de percibirse uno mismo, en los compromisos con los demás, o la vida en general. Con excepción de algún retroceso ocasional en el que la melancolía o la nostalgia o los temores frente al futuro resurgen temporalmente, la transición ha terminado.
Atravesar el ciclo descrito rara vez es un proceso unidireccional ni exento de dificultades. Las personas pueden oscilar entre distintas etapas o permanecer concentradas en los requerimientos y estados emocionales propios de varias de ellas simultáneamente.
El afrontamiento de la transición es un proceso que tiene dos aspectos: uno que está orientado a la pérdida y consiste en hacer frente al dolor, romper las ataduras y reorganizar el vínculo con lo que se ha perdido, y otro que está orientado a la restauración que supone involucrarse con actividades que permitan distanciarse del duelo por la situación perdida, en un intento de normalizar la vida (lo que puede suponer la negación y supresión de la pena, la evitación del tema, hacer cualquier cosa que distraiga del dolor). Parece inevitable vacilar y buscar un compromiso entre esos dos polos, lo que de alguna forma puede estar reflejando los aspectos de lucha y huida de la respuesta del estrés.
Existen grandes variaciones entre los individuos y las situaciones respecto a la magnitud de la respuesta a la transición. No se asume que todos los individuos completen el ciclo en todas las transiciones. Es posible quedarse estancado en una etapa bien porque el temor impide avanzar, bien porque no se sabe cómo hacerlo. Es posible también que la persona se centre en otros cambios o requerimientos distintos que aparecen simultáneamente. Las transiciones rara vez se presentan una detrás de la otra, siendo habitual que, cuando se está afrontando un cambio, se presente otro distinto que no tiene por qué estar relacionado necesariamente con el primero.
En suma, una transición particular debe ser considerada en el contexto del individuo en cuestión, la transición concreta y las peculiares circunstancias personales y sociales que concurren. No obstante, el modelo de las etapas ofrece un patrón general de cómo evoluciona la experiencia emocional del individuo a lo largo del proceso, y permite saber a la persona en transición que la secuencia de emociones descritas es normal, es decir, no inherentemente patológica, y normativa, en la medida en que refleja las experiencias comunes. Esta información tendrá un efecto positivo en tanto que aumente la confianza y la esperanza y disminuya el sufrimiento derivado de sentir que las dificultades de la transición se deben a la incompetencia para manejar la propia vida.
5.2. El modelo de Kulbler Ross
La semejanza entre el modelo de las siete etapas y el popularmente conocido de Kulbler Ross es evidente. Desde que la célebre psiquiatra suiza publicase, en 1969, su libro Sobre la muerte y los moribundos, sus ideas acerca del proceso que atraviesan las personas en la aceptación de la propia muerte, fruto de sus experiencias ayudando a pacientes desahuciados, no ha dejado de citarse como referente indiscutible, unas veces venerado y otras criticado.
De acuerdo con este modelo, las etapas del duelo por la propia muerte o, más exactamente, por la pérdida de la propia vida –que se ha generalizado a los duelos vividos por otras pérdidas significativas– son las siguientes:
1. Negación. El paciente rechaza el diagnóstico y sus consecuencias, rehúsa creer que su estado sea terminal y se muestra convencido o trata de convencerse de que existe un error en las pruebas médicas y que su enfermedad remitirá de alguna forma. Es una respuesta temporal que se presenta frecuentemente ante las malas noticias. Además de la negación, se observa a menudo un aislamiento por parte de la gente que conoce la situación, incluso miembros de la propia familia que tratan de evitar la compañía del enfermo.
2. Ira. En esta fase, predomina la hostilidad, la irritación y el resentimiento que cada cual dirige a un objeto particular: el personal médico, los familiares, la vida o las fuerzas sobrenaturales. Es un estado de cólera por algo que se vive como injusto y a menudo se piensa que otros merecen morir con más razón. Ese enfado comporta también frecuentemente una cierta envidia.
3. Negociación. La conciencia de que la pérdida es inevitable va siendo cada vez mayor, y eso conduce a intentar una negociación para postergar los plazos; normalmente esto se vincula al deseo de concluir algún asunto de gran importancia. De nuevo, las promesas pueden ir en diferentes direcciones y adquirir tintes irracionales. Frecuentemente, esa solicitud de prórroga va acompañada de algún tipo de promesas: cuidarse más, controlar la ira, rezar, etc.
4. Depresión. Una vez se pierde la esperanza de que la pérdida sea evitable o reversible, cuando se hace evidente que la negociación ha fracasado, surge la cuarta etapa. Ahora las emociones que predominan son la tristeza y la pena por lo que se ha perdido (trabajo, rutinas, bienestar, movilidad, etc.) y por lo que se anticipa (dolor, incapacidad, dependencia y, finalmente, la muerte). Este humor depresivo implica, además de lamentarse por la propia situación, desinteresarse por el tratamiento médico y un cierto abandono desesperado.
5. Aceptación. Llegar a esta etapa exige un arduo esfuerzo, por eso no todos los pacientes lo logran. La propia Kubler-Ross afirma que aceptar, en este contexto, no quiere decir felicidad y estar contento, sino más bien un cese de la lucha contra el sufrimiento y, en ese sentido, un descanso.
El modelo de Kubler-Ross ha sido criticado por parte de investigadores cuyas observaciones contradicen en muchos casos la secuencia descrita. Así, con frecuencia, los pacientes parecen zigzaguear entre las etapas de negación, enfado y depresión hasta que mueren. Por otra parte, no se ha probado que las vivencias y los sentimientos hacia la propia muerte sean tan universales ni parece sencillo dictaminar si existe una forma de morir que pueda considerarse como la mejor.
Aunque todo ser humano sabe que es mortal, en algún momento de la vida la propia finitud se evidencia como una experiencia que sobrepasa el saber teórico. A esa toma de conciencia se le da el nombre de muerte psicológica. Ramón Bayés la define con las siguientes palabras: «Por muerte psicológica entiendo el conocimiento subjetivamente cierto, que se suscita en un momento concreto de vida, de que ‘voy a morir’. Certeza psicológica que puede preceder a la muerte biológica en un tiempo cronométrico cero, segundos, horas, días, meses o incluso años» (Bayés, 2006: 28).
El autor nos recuerda que, al ser la variabilidad una característica de los seres vivos, y a pesar de que puedan identificarse ciertos rasgos comunes en el ámbito cognitivo y emocional de las personas que se enfrentan a la muerte psicológica, la complejidad del fenómeno no admite una descripción con carácter universal. Cita investigaciones que apoyan la presencia de intensos, múltiples y multifactoriales síntomas, incluidas las experiencias cognitivas y emocionales, en enfermos terminales que cambian con enorme rapidez incluso dentro de un mismo día. Asimismo, afirma que, aunque la ansiedad y la depresión a veces surgen como secuelas, la muerte psicológica en sí misma no tiene por qué engendrar inevitablemente sufrimiento; a veces, va acompañada de cierta tristeza o nostalgia, otras se alcanza el terror y, otras, en definitiva, es serenamente aceptada. Ello dependerá de circunstancias biográficas, sociales o culturales que concurran cuando se presente.
Evidentemente, hay que considerar las peculiaridades culturales y las circunstancias de cada individuo y, probablemente, la forma de morir es tan singular de la persona como lo ha sido su vida. El mérito del modelo de Kubler-Ross, sin embargo, es incuestionable; no se puede ignorar el efecto sin parangón que sigue teniendo en la labor de los profesionales y voluntarios que, de una u otra forma, se ven involucrados en la ayuda de personas que van a morir, ni la cantidad de investigaciones que ha suscitado y que permiten conocer cada vez más y mejor el afrontamiento de la muerte psicológica.
Si, como se ha demostrado empíricamente una y otra vez, la mayor parte de las personas se enfrenta a la adversidad sin necesidad de ayuda psicológica, si las transiciones, las crisis, los duelos, son procesos naturales, ¿cómo saber que las conductas, los pensamientos y las emociones que hemos descrito a lo largo de este tema no son patológicas? ¿Existe una duración normal de la transición? La mejor manera que se nos ocurre de dar respuesta a estas preguntas es hacer estas otras preguntas: a pesar del dolor de la pérdida, del desconcierto, etc., y a pesar de que la eficacia de la persona pueda disminuir eventualmente, ¿es capaz de seguir haciendo frente a sus responsabilidades y compromisos? ¿Cuida de sí mismo?
Aunque probablemente preferiría no haber sufrido la pérdida, ¿es capaz de encontrar en la experiencia la oportunidad de aprender algo valioso de sí mismo y de sus necesidades personales a partir de esa transición? ¿Se da cuenta de algo que desconocía de sí mismo, de los demás o de la vida? ¿Amplía su conciencia de la realidad? ¿Descubre nuevos valores, reajusta los que poseía?
A pesar de las dificultades, ¿puede ver alguna ganancia en la experiencia? ¿Aprende, por ejemplo, a controlar mejor sus sentimientos? ¿Ha incorporado alguna rutina, actividad o habilidad mientras busca cómo atenuar el sufrimiento? ¿Se ha dedicado con más ahínco a alguna actividad productiva para distraerse del dolor?
Si la respuesta a cuestiones similares a estas es afirmativa, si puede resistir el golpe y avanzar en la vida, tal vez lo mejor que podemos hacer los psicólogos, psiquiatras y otros agentes de ayuda es inhibir nuestra actuación y no victimizar ni patologizar un proceso natural evolutivo.
Sin embargo, es preciso discriminar y detectar aquellos casos en los que ese proceso se complica y en los que la intervención, cuanto más tempranamente se inicie, más fácilmente evitará sufrimiento innecesario y alteraciones verdaderamente patológicas.
Pero vivimos en una sociedad que medicaliza el dolor y victimiza a quienes lo enfrentan, en la que las teorías y prácticas de la salud mental han contribuido, tradicionalmente, a transmitir una imagen de vulnerabilidad humana frente a la adversidad que no refleja la experiencia mayoritaria. Evidentemente, la ayuda psicológica es necesaria en muchos casos, pero si esa ayuda es indiscriminada acarrea un riesgo nada despreciable de inhibir procesos de resistencia y evolución que se darían de forma natural, e incluso de crear patología o estigma de patología donde se podría evitar. El reto está en cambiar el enfoque, en enfatizar la búsqueda y comprensión de los factores que favorecen un afrontamiento y un desarrollo saludable.