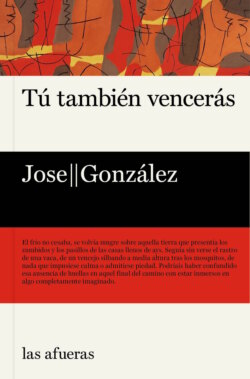Читать книгу Tú también vencerás - Jose Gonzalez - Страница 8
ОглавлениеDentro del barracón olía a sal. Olía al pescado salado que os tiraban por la trampilla de la puerta. Los labios se escarchaban por la salazón y la falta de agua. Llegasteis a beber vuestros propios orines y los rastros de rocío sobre los terrones de la tierra revuelta. Te llevaron una noche a cuestas hasta allí. Tus calcetines se acabaron de romper llenos de barro y de piedras pequeñas.
Aquellos primeros días extrañabas algo tan inasible como la lluvia o los campos sin arar. Ansiabas un cristal empañado sobre el que pasar la mano con los nudillos plegados y mirar al frente. Sentías la necesidad de encontrar un trapo para limpiar el vaho y liberar la vista para que alcanzase todo el paisaje de tu infancia: los cerros, los olmos, las conversaciones de los ancianos frente al fuego, los girasoles a veces, las fábulas, el maíz balanceándose con sus mechones de pelo.
Allí eras un prisionero. En ocasiones pensabas que te brindaban una manera de aprender a vivir, despojado de cualquier intención material. Aprender, tan pronto lo volvieses a tener delante, a mirar el fondo del río con paciencia, con el tiento adecuado, cada corriente, cada meandro. Aprender a leer sus desembocaduras como algo que mantiene el equilibrio de los cauces, pero también de sus orillas y alrededores. Cuando te imaginabas volando solías estirar los puños hacia adelante o pegarlos al torso; cometías la estupidez de imaginarte como un ser limitado, a imagen de tu propio cuerpo.
A poca distancia, entre tantos presos, había alguien muy mayor con un moco líquido sobresaliendo de la nariz. Llega una edad en la que eso ya no preocupa, en la que se cree tener la medida de esa sensación húmeda, esa falta de decoro, de retraimiento, de saberse desplazado.
A pesar de haber pasado por algunos contratiempos, nada había sido suficiente para hacer mella en tu memoria o para que dejases de pensar en qué sería lo conveniente. El ideal estaba y seguía ahí, vivo pero oculto por las circunstancias.
—¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida?— preguntó el viejo, sin apenas interés, murmurando.
Contestaste a esa pregunta absurda por lo bajo, al rato, casi a su oído. El anciano, sorprendido, se incorporó asintiendo: «¡A mí también, sin ninguna duda!» Luego os quedasteis un buen rato mirándoos el uno al otro, sin nada que decir.
Mientras atardecía observaste desde la junta de la pared a un gorrión tratando de llamar la atención de una gorriona. La gorriona iba y venía de su nido, buscaba y llevaba comida a sus crías. El gorrión la rondaba y se hinchaba, ahuecaba las alas y cantaba con fuerza. Algunos pájaros hacían su vida en los barracones, y eso te reconfortó durante muchos días. A través de ellos presentías la esperanza de llegar a un acuerdo, la posibilidad de la convivencia a pesar de la vulnerabilidad, de la desventaja de ser un preso o hacer un nido a espaldas de unos soldados armados. En una de las carreras de la gorriona trayendo provisiones, viste como el gorrión aprovechó su falta para meterse en el nido, y de pronto, ni te dio tiempo a dar una palmada para ahuyentarlo, todas las crías estaban esparcidas por el suelo, con ese cuerpo frágil, muerto, sus picos amarillos y anchos, las pieles casi transparentes.
No mirabas el reloj, quizá ya no lo llevabas puesto, pero serían las cuatro de la mañana o una hora cualquiera en la que estarías, aunque no lo supieras, a punto de ir hacia algún lugar. Te recostaste sediento a causa de los pescados en salazón, viste cómo el rocío caía a escasos palmos, fuera, cerca del bosque. De allí venía el aire que se colaba por esa ranura en la pared. Trataste de poner remedio a aquel frío húmedo tirando de los cordones que ceñían tu ropa interior de manga larga. A pesar del frío, acercaste la cara a la junta de madera para sentir la humedad sobre los labios resecos.
La estancia estaba construida con tablas de sauce provenientes de los alrededores del río, que aunque no eran las más adecuadas para resistir el clima, sí resultaban idóneas para que reverberasen adentro los cánticos de quienes os sometían, como una masa negruzca, acechando con sus voces, a lo lejos. Había columnas en medio, los techos a dos aguas, el suelo de tierra húmeda. Habían prescindido de lámparas o instalaciones eléctricas para que el cuerpo siguiese el curso de la naturaleza. Estabas rodeado de hombres que no te resultaban cercanos, pero que debían ser o suponer algo con lo que identificarte. Pese a las diferencias, os harían estar de acuerdo en las decisiones importantes, en las preguntas trascendentes, en esas respuestas que no llevan a nada. «Me llama la atención que puedas herirte, pero no decidir las cicatrices» le habías respondido al anciano al oído antes de quedaros callados.
El afecto hacia cualquiera surgía de lo mínimo, de lo que en otra situación o contexto desdeñarías. Uno de ellos, ya sin fe en nada, apartaba la vista del palo en el trasero de aquel otro hombre rudo, estreñido, que se valía de un madero para hurgar y tratar de evacuar a pesar del hambre y la necesidad, para mantener de un modo obligado su ciclo biológico.
—¿Por casualidad tú conoces la historia del Maestro?— preguntó allí acuclillado el hombre del palo.