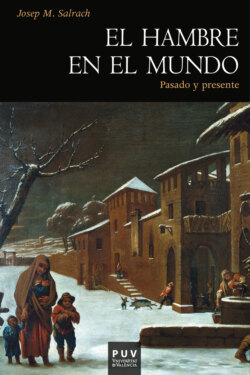Читать книгу El hambre en el mundo - Josep Maria Salrach Marés - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. TIEMPOS DE INVASIONES Y DE CONQUISTAS
TESTIMONIOS DE ÉPOCA GERMÁNICA
Dentro de las fronteras del Imperio romano en el siglo V las condiciones de la existencia empeoraron. Graves conflictos (guerras civiles e invasiones) perturbaron y no pocas veces destruyeron o bloquearon los ciclos productivos y el comercio en perjuicio, sobre todo, de las ciudades que dependían del suministro del campo. Esta ha de ser una de las razones, quizá la principal, por la que la vida urbana retrocedió y la sociedad se hizo más rural que antes. Está claro que en todas partes no pasó lo mismo ni en el mismo momento, pero ésta es una visión general válida para todo el Imperio, a excepción quizá del Próximo Oriente. En Europa Occidental, además, los invasores destruyeron la unidad política y, en su lugar, erigieron un conjunto de reinos pequeños con fronteras inestables, de ahí que las guerras, internas y externas, fuesen también o más aún la característica dominante en la Europa de los siglos VI y VII. En un cierto sentido se podría decir que la larga fase depresiva del Bajo Imperio, con sus crisis de subsistencia, tuvo su continuidad y se agravó en la época germánica. También de estas hambres los hombres, con sus conflictos, tuvieron parte de responsabilidad.
¿Cuántas hubo?
Para una época tan remota, la respuesta exacta no es posible, aunque continuamos estando más informados de Italia que del resto de Europa,1 de ahí que podamos dar una lista de años malos más completa para Roma y la península italiana que para el resto del antiguo mundo romano. En cualquier caso, las series de malas añadas y crisis de subsistencia de las que disponemos corresponden a final del siglo V (después de la caida del Imperio, en 476) y al conjunto del VI. En este período de ciento veinticinco años, hubo unos cincuenta (casi la mitad) de crisis de subsistencias (fallos en el abastecimiento, carestías, hambres) en Italia, ya sea en algunas regiones o en el conjunto de la península, Roma incluida.2 La vieja capital, donde las instituciones tradicionales (como la prefectura de la annona) sobrevivían en declive, conoció en estos años no menos de dieciséis emergencias alimentarias.3 Del resto del Imperio estamos mucho menos informados, pero tenemos constancia de diez años malos, algunos de hambre auténtica (como el 585), en algunas regiones o en el conjunto de las Galias.4 Casi todos estos años son coincidentes con los de las crisis de subsistencias registradas en Italia. Sabemos también de algunos años malos en el norte de África (484, 526) y en Oriente (499-502, 548). Sin duda la realidad fue mucho peor, pero nos faltan las fuentes de información, situación que se ha de hacer extensiva al siglo VII, del cual tenemos noticias de graves hambrunas en Roma y quizá en toda Italia a principios de siglo (604, 608-615), una fuerte carestía en Oriente (618), siete años de sequía y hambre en Hispania (635-641) y un final de siglo crítico (677-691) con hambres en el norte de Italia, donde el clima fue adverso para la agricultura en 682, 684 y 690, tres años de sequía y hambre en Inglaterra en torno a 680, hambre en Hispania durante el reinado de Ervigio, también hacia el 680, y gran escasez en Siria, en 687.5
Las fuentes de las que disponemos para estudiar estas hambres y carestías son diversas, pero cuatro autores merecen ser destacados: Procopio, Gregorio de Tours, Beda el Venerable y Pablo Diácono. A Procopio (m. hacia 565), que fue consejero y secretario del general bizantino Belisario, le debemos una narración detallada de la larga y destructora campaña de conquista del reino ostrogodo de Italia (536-556), en el curso de la cual se produjeron numerosas hambres y carestías, pero quizá ninguna tan grave como la del año 538. A causa del conflicto, dice este historiador, los trabajos agrícolas se tuvieron que interrumpir y la cosecha se perdió en la Emilia y en la Etruria, provincias de la mitad norte de Italia. Entonces los campesinos que pudieron emigraron al Piceno, en la costa adriática, donde pensaban encontrar comida, sin saber que también aquí se extendía el hambre. Se dice que murieron unos cincuenta mil. Los que se quedaron en sus tierras trataron de sobrevivir disputando el alimento a las bestias: hierbas de los prados y bellotas de las encinas. Detalle importante, este de las bellotas, porque indica que la cosecha se había perdido y en el otoño (que es cuando las bellotas maduran) los hombres ya no tenían nada para comer. Algunos, incluso, forzados por la violencia del hambre, se entregaron al canibalismo, noticia que el Liber Pontificalis corrobora. Finalmente Procopio nos da una visión precisa y por eso horrible de los hambrientos y su agonía, que, sin duda, presenció. No ahorra detalle, y hace observaciones de un cierto interés médico como la muerte sobrevenida cuando se proporcionaba a los que pasaban hambre alimento en dosis que sus cuerpos debilitados no podían ingerir.6
Un año más tarde, el galorromano Gregorio (m. hacia 594), obispo de Tours (573-593), escribe su Historia de los francos, una fuente preciosa para conocer la vida interna de las Galias en el siglo VI. Gregorio es para nosotros una fuente de extraordinaria importancia porque nos narra con cierta precisión las hambres, las carestías, las epidemias y las epizootias de su tiempo. Entre las muchas noticias que recoge, quizá la más interesante es la relativa al hambre de 585 que, según dice, devastó el país. El cuadro que nos pintaba Procopio sobre los alimentos o supuestos alimentos de sustitución aquí se completa con otros detalles: los hambrientos intentaban hacer pan con cantidades pequeñas de harina de cereal mezclada con semilla de vid molida, flores de avellano y raíces de helecho secadas al sol y también molidas. Los había que no tenían ningún tipo de harina e intentaban comer hierba o, lo que es lo mismo, trigo verde, con el resultado de que se inchaban y morían. Los mercaderes aprovechaban para vender los alimentos escasos a alto precio, y los hombres, endeudados, se vendían como esclavos.7
De Procopio y Gregorio podríamos extraer otras informaciones que corroborarían la idea de que el siglo VI fue una época de mucho padecimiento para los pueblos europeos. Pero un tercer autor hará todavía más fuerte esta certidumbre. Cuando en torno al año 800 el longobardo Pablo Diácono escribe la historia de su pueblo, se remonta también a este fatídico siglo VI para darnos una información que encontramos en otros pasajes de Gregorio, pero que el Diácono trata con más detenimiento y dramatismo. Es la asociación entre peste y hambre, que observa en la provincia de Lugira hacia 562-568. Comienza describiendo los síntomas evidentes de la enfermedad, la tumoración producida por la inflamación de los ganglios de los inguinales, la fiebre alta y la muerte rápida (en tres días), y acaba explicando la desorganización de la vida social y de las actividades productivas que ocasionaba y que, suponemos, había de ser causa de hambre para los supervivientes de la epidemia: los lugares de residencia y trabajo se abandonaban, en el campo las mieses se pudrían sin segar y las uvas en las viñas sin vendimiar, mientras el ganado pastaba abandonado. El mundo parecía reducido al antiguo silencio y soledad, sólo perturbado por el espectáculo de los muertos que nadie osaba enterrar.8 Es, sin duda, una descripción de la llamada peste de Justiniano a la que más adelante nos hemos de referir.
Finalmente, en este cuadro de las duras condiciones de existencia de los europeos de la Alta Edad Media, introduciremos a Beda el Venerable (m. 735), el historiador de los anglosajones, por el hecho de que da a conocer un hambre que afectó a los sajones hacia el 680, justo antes de ser evangelizados. De su testimonio, nos interesa la reacción de los afectados y la interpretación transcedente del hambre. Explica Beda que la región padeció una sequía de tres años, a causa de la cual no había cosechas ni otro alimento y el pueblo se moría de hambre. Ante la desgracia, muchos escogieron el suicidio, que hacían en grupo lanzándose al mar desde los acantilados cogidos de las manos. Sin embargo, dice, Beda, cuando fueron evangelizados, la misericordia de Dios se extendió sobre ellos y volvieron las lluvias.9
Las desgracias naturales y los hombres
Si queríamos saber que pasó, ahora ya lo sabemos gracias al testimonio de cuatro grandes historiadores: Procopio, Gregorio de Tours, Pablo Diácono y Beda el Venerable. Es el momento de entrar más en el análisis y responder a las preguntas que nos motivan sobre el porqué, y con qué consecuencias y reacciones. De hecho, los textos de estos historiadores, que hemos glosado, hablan de ello, pero hace falta más información. A la respuesta de quién es el responsable de las crisis, las fuentes continúan diciéndonos que la naturaleza y los hombres. Bien claro lo expresa Gregorio de Tours cuando dice que en su época la tempestad destruía lo que sobrevivía a la helada, el que se escapaba de la tempestad lo quemaba la sequía y el que llegaba a superar la sequía lo depredaban los guerreros.10 Las alteraciones cimáticas y meteorológicas no parecen sensiblemente peores que en otras épocas. Las sequías son frecuentes en los países mediterráneos, que son casi los únicos más o menos bien documentados en este época, pero tampoco faltan las malas cosechas a causa de la lluvia, la helada o la granizada. Nada nuevo, si no fuera porque ahora tenemos noticia de sequías de duración extraordinaria, como una de siete años en Hispania hacia 635-64111 y de algunas que destruyeron los pastos y causaron la muerte del ganado y de los animales salvajes.12 Es éste un dato a retener: nos referimos a la atención que las fuentes altomedievales prestan a las desgracias experimentadas por la ganadería. Corresponden también a esta época las primeras noticias precisas de plagas de langosta en Europa: en 560 en el sur de la Galia, en la Auvernia; hacia 580-584, durante cinco años, en la Carpetania, una provincia de la Hispania visigoda, y en 591-592 en el norte de Italia,13 un hecho que también se debe poner en relación con alteraciones climáticas (posiblemente con la sequía), y contra el cual entonces no había un remedio eficaz.
La mala acción del hombre completó las desgracias naturales. Italia, quizá el país que más padeció, ofrece el ejemplo más evidente. Primero fueron las campañas de conquista de los ostrogodos (489-492), después, de forma recurrente, las expediciones de saqueo de burgundios, francos y alamanes, que afectaron las tierra del norte, sobre todo la Liguria, las Venecias y la Emilia (493-494, 536-537, 589-592),14 a continuación la larga y agotadora guerra de conquista de los bizantinos (535-554) y, desde 569, la invasión de los longobardos, que de forma intermitente lucharon contra los bizantinos por la posesión de la península hasta final de siglo.15 Otro ejemplo: en su estudio sobre Aquitania, Michel Rouche explica que en el siglo VI la región conoció veintidós años de guerras con una media no superior a doce años seguidos de paz.16 Lo más interesante es que las mismas fuentes, que asocian alteraciones climáticas con carestías y hambres, hacen lo mismo con las guerras, con la particularidad de que los conflictos figuran al mismo tiempo como causa y como consecuencia de la falta de alimentos. Gregorio de Tours es quien mejor lo explica: periódicamente, bandas de guerreros francos, empujados por un modo de vida ancestral, pero también forzados por la necesidad de encontrar alimento, marchaban de sus hogares hacia otras regiones de la misma Galia o hacia el norte de Italia en busca de botín. En el curso de las expediciones de saqueo se llevaban lo que podían (hombres, animales y grano) y dejaban el hambre detrás de ellos: «en el curso de esta expedición [los guerreros francos] cometieron tantos saqueos y depredaciones que sería difícil de recordar. Robaron las cabañas de los pobres, devastaron las viñas, arrancaron las cepas con los sarmientos, secuestraron el ganado y se llevaron todo lo que pudieron sin dejar nada a su paso».17
«Fames et pestilentiae»
Son fáciles de imaginar los efectos negativos que la inestabilidad política, la acción de los guerreros y las perturbaciones climáticas habían de tener sobre las débiles economías europeas de los primers siglos medievales, lastradas por los bajos rendimientos agrícolas, la desestructuración del sistema de producción de tradición romana y la difícil estructuración de un nuevo sistema. Nos referimos a la síntesis que se estaba haciendo entre lo que quedaba de la herencia romana, que valoraba especialmente el cultum, es decir, la agricultura, y las aportaciones germánicas, que aprovechaban los recursos del incultum para la ganadería, la caza y la recolección de fruta silvestre. El resultado, que sería la economía agrosilvopastoril de la que habla Massimo Montanari para la Alta Edad Media, no sería fácil ni rápida de asimilar.18
Las fuentes también asocian el hambre o la carestía con las epidemias, que llaman pestilentiae y entienden como enfermedades, generalmente contagiosas (disentería, viruela, tifus), identificadas cada una por unos mismos síntomas y que causaban gran mortandad. Esta asociación, que los antiguos no dejaban de observar, ha sido interpretada en el sentido de que la epidemia seguía a la carestía o al hambre y, en cierto sentido, era su culminación. Lo explicábamos en el primer capítulo: los cuerpos de las personas sometidas a largas privaciones se debilitan y no pueden ofrecer resistencia a las enfermedades que los acaban llevando a la muerte antes de que la misma hambre acabe con ellos. Sin embargo, los especialistas indican que hay enfermedades epidémicas como la peste que tienen poco o nada que ver con la situación alimentaria de las personas, porque son enfermedades contagiosas, terriblemente mortales, que se ceban en todo el mundo sin distinción, al margen del estado alimentario y sanitario de cada uno. Merece una referencia especial la primera oleada de peste que se abatió sobre Europa en época de Justiniano, de ahí su nombre: peste de Justiniano. Antes nos hablaba de ello Pablo Diácono. Probablemente vino de Asia, pero las primeras noticias son de 541, en Etiopía, de donde pasó inmediatamente a Egipto, Palestina y Constantinopla. Aquí, hacia 542-543, causó 300.000 muertos, y rebrotó unas diez veces entre el 543 y el 747, con unos intervalos muy irregulares, de una media de veinte años. De Oriente pasó a Occidente como las tropas de Justiniano o con ellas el mismo 543, y se extendió por el noroeste de África, Hispania, Italia, Galia y Germania. Lo más grave, y eso también lo observó Gregorio de Tours, es que después de la primera oleada mortífera, cuando parecía que la desgracia había pasado y la sociedad se reorganizaba, la peste rebrotaba una y otra vez. A pesar de que las noticias son incompletas, podemos asegurar que, después de la primera oleada, en 543, la peste volvió en algún lugar u otro de Italia al menos en los años 559-561, 562-568, 590-591, 599-600, 654, 746 y 767; de Hispania en 580 y 588, y de las Galias en 571, 580-582, 584, 588, 590-591, 599-600, unos tres años entre el 630 y el 655, y en 694. Finalmente Oriente se vio más afectado que Occidente: 14 años de peste por 5 en el siglo VII, y 15 por 2 o 3 en el VIII.19
El hambre, decíamos, facilita la propagación de enfermedades diversas, pero no está claro que el bacilo de la peste encuentre terreno abonado en los cuerpos débiles de los hambrientos20 Sin embargo, el hambre provoca desplazamientos de personas, vagabundeo y búsqueda de alimento en tierras lejanas, circunstancias que favorecen el contagio. Si las ratas eran almacenes de virus y bacterias y grandes responsables del contagio a los humanos a través de las pulgas que alimentaban, está claro también que las perturbaciones climáticas e históricas, con las hambres, guerras y migraciones, compartían esta responsabilidad al fomentar la proliferación y la movilidad de los agentes portadores de los gérmenes (pulgas, ratas) y la movilidad de sus víctimas (hombres).21 Si la relación entre hambre y peste no está demostrada, y sólo la podemos suponer indirectamente, la relación inversa entre peste y hambre es lógica y se encuentra en las mismas fuentes. En efecto, la peste muchas veces amputa la mano de obra en momentos cruciales, como los de la cosecha, o hace que, para evitar el contagio, la gente abandone el trabajo y a veces el mismo hogar, o lanza a los hombres al desorden, al robo y al pillaje. Todo ello pudo acabar desorganizando la economía y llevando el hambre, con más facilidad, no obstante, en países de pocos recursos que en los ricos.22
El ganado también era víctima de enfermedades epidémicas (epizootias) que, como pasaba con los hombres, podían ser o no causadas por el hambre. Algunos autores, como Gregorio de Tours, establecen bien la conexión entre alteración climática, destrucción de pastos, falta de forraje y mortaldad epidémica de los animales, los domésticos y los salvajes.23 No hace falta decir que, en estos casos, dado el régimen alimentario de los hombres de la época, que en una parte no despreciable dependía de los productos de la ganadería y la caza, el hambre y la mortaldad de los animales podía traducirse en hambre y mortaldad de las personas.
Naturalmente, como pasaba antes y ha pasado siempre, cuando llegaban la carestía y el hambre, y sabemos que entonces lo hacían con mucha frecuencia, los hombres intentaban comer a cualquier precio. Y nunca mejor dicho porque los precios de los alimentos en el mercado subían y los mercaderes no dejaban de lucrarse con el interprecio y con maniobras especulativas, aunque esto era más propio de la ciudad que del campo, donde dominaban los reflejos de autosubsistencia. La contracción de la vida urbana y el comercio, con la contrapartida de un mayor peso de la economía y la sociedad rural en el conjunto, era la consecuencia lógica. Otra consecuencia de las hambres y carestías, vieja consecuencia, era el abandono y la venta de niños, aunque en esta conducta hay más novedades. En la época romana, era frecuente la exposición de niños en la plaza pública, para que las familias que los quisieran adoptar, en el sentido de criar como hijos, o simplemente adquirir, los cogieran. Ahora, en plena decadencia del modo de vida urbano y del sistema jurídico tardorromano, que daba ciertas garantías a los adoptantes, retrocede la adopción y es más frecuente abandonar en plena naturaleza (quizá la mayoría de los padres que abandonan son campesinos), con el consiguiente incremento de la mortaldad de los niños abandonados. De esto, como se ha explicado en el capítulo anterior, ya se quejaban los pastores de la Iglesia galorromana en el concilio de Vaison (Vaucluse, sudeste de Francia) de 442. La solución que, siguiendo el espíritu de la ley romana, idearon estos prelados, y que consistía en dar garantías morales a los adoptantes en el sentido de que sus derechos sobre los niños adoptados serían respetados, debía funcionar en estos siglos.24
Posiblemente las garantías también funcionaron en las operaciones de compraventa de niños, que debían ser más ordinarias de lo que parece. Nos lo dice Casiodoro (m. 580) que, hacia 527, cuando era funcionario público al servicio de la monarquía ostrogoda, hizo un viaje por la Lucania (sur de Italia). Allí vio, en mercados y ferias de ganado, niños y niñas de origen libre, clasificados por edad y sexo, y expuestos a la venta, porque, según dice, los padres, que sin duda eran campesinos, los vendían de manera natural, en uso de la patria potestad. A Casiodoro, que era jurista y eclesiástico, la situación no le repugnaba, más bien al contrario: dada la pobreza y la escasez de los hogares campesinos, creía que los niños estarían en mejor situación, si, gracias a su venta como esclavos, pasaban del campo al trabajo doméstico en la ciudad.25
De la aceptación social del abandono-adopción y de la venta de niños, la implicación de la Iglesia en estas prácticas y el uso que se hacía de ello en la Europa de los reinos germánicos, tenemos buena prueba en los formularios de la Galia merovingia, que, como sabemos, eran modelos empleados por los escribanos para formalizar sus escritos. Entre ellos hay uno que, poniendo a Dios como testigo, presenta a una persona que ha encontrado un niño abandonado y no identificado, lo ha presentado, como debe ser ya preceptivo, al sacerdote de la parroquia, el cual, después de hacer las necesarias indagaciones y no obtener resultado, ha autorizado la venta, cosa que ha hecho y por la cual ha recibido una determinada cantidad. Acto seguido, el formulario acaba con una serie de amenazas y condenas temporales y eternas contra los padres biológicos o antiguos propietarios del niño si, una vez efectuada la venta, se presentan para intentar invalidarla y reclamar la propiedad o patria potestad de la criatura.26 Este formulario, por el hecho de su existencia y la intervención que refleja de la Iglesia, inmejorable conocedora de la situación, muestra que los abandonos y ventas de niños eran acciones frecuentes y necesarias, justificadas por la miseria, desnutrición y hambre en que muchos vivían.
Páginas atrás hablábamos de las invasiones germánicas como una especie de huida ante las duras condiciones de la existencia en Germania, hambre incluida, y nos preguntábamos si, dentro del Imperio, las huidas de coloni y esclavos que las leyes imperiales condenan, y Salviano de Marsella justifica, no se producían por el mismo motivo, con la particularidad de que, en estos casos, explotación social y escasez debían actuar juntas: la explotación agrava la escasez y ambas son causa de deserciones. Ahora queremos insistir en la idea, ya expuesta en este mismos capítulo, de que el establecimiento de los germanos en Occidente y la sedentarización y creación de los reinos germánicos no acabó del todo, y de forma inmediata, con el modo de vida depredador que había caracterizado al tiempo de las invasiones. Durante los primeros siglos medievales, en toda la Europa occidental y mediterránea bandas de guerreros germánicos prosiguieron con las expediciones de saqueo que debían ser al mismo tiempo causa y consecuencia del hambre,27 como también por toda la nueva geografía política continuó el problema social de las huidas de esclavos y coloni, dos categorías sociales que quizá entonces se fundieron en una sola clase de dependientes serviles.28
Este libro no está dedicado al estudio de la dieta alimentaria. Sería casi una frivolidad cuando lo que pretendemos es hablar del hambre. Ya hemos dicho que las mortandades del ganado se registran en las fuentes de estos siglos (y aún más en los siguientes) con más atención que antes, prueba de la importancia que para los hombres tenía el consumo de productos ganaderos. Pero no nos confundamos. Lo que preocupa a los hombres hasta la obsesión en los años de carestía es el pan, la falta de pan (inopia panis), que era, sin duda, la base de la alimentación. Entiéndasenos bien: las fuentes se refieren al cereal que los hombres cocinaban y comían de diferentes maneras. Cuando les faltaba, y eso ya lo sabemos, intentaban panificarlo todo: bellotas, pepitas de uva, flores de avellano, raíces de helecho. A veces no podían esperar que el cereal madurase y lo segaban verde, lo secaban y también intentaban molerlo. Está claro que había reacciones más desesperadas como la de los godos asediados en Orvieto por las tropas bizantinas del general Belisario, en 538: comieron pieles y cueros macerados en agua.29 Pero peor debía ser la situación de los ciudadanos de Roma durante el sitio a que los sometió el rey ostrogodo Totila, en 545-546: agotadas las reservas de cereal y otros alimentos, comieron ortigas cocidas, animales considerados inmundos (perros, ratas), carroña y hasta excrementos. Llegaron así al límite y muchos se suicidaron.30 El canibalismo fue para algunos hambrientos de esta época el único recurso de supervivencia. Así fue durante la gran hambre de 538 en Italia, según el testimonio coincidente de Procopio y del Liber Pontificalis.31
¿El fin de la tradición romana?
¿Hubo reacciones contra el hambre, en el sentido de formas de lucha no improvisadas ni desesperadas? La respuesta, afirmativa, la encontraremos una vez más en Italia, donde sabemos que había una historia de resistencia organizada contra las crisis de subsistencia, que tenía el mejor ejemplo en Roma con la institución de la prefectura de la annona. Caído el último emperador, en 476, el reino ostrogodo de Italia (493-535/554) mantuvo instituciones y costumbres romanas entre las cuales el garantizar el abastecimiento de Roma, asunto del cual tenemos constancia de que se ocupó el rey ostrogodo Teodorico el Grande en 526, cuando intentó importar (intento finalmente fallido) grano fiscal de Hispania. La novedad de esta época podría ser que la contracción económica general, el retroceso de la vida urbana y la progresiva ruralización de la sociedad obligaron a los nuevos gobernantes a tener más presente que antes los intereses de la gente del campo, sobre todo cuando se sabía que los esfuerzos fiscales, juntamente con las carestías, eran la causa de las dificultades. Así se explicarían las rebajas fiscales aplicadas a regiones enteras como la Liguria en 496, 534 y 536; Sicilia en 526-527; los Abruzzos y la Lucania en 533-537; el Véneto en 535-537, y la Emilia en 536. La protesta de Boecio, Magister Officiorum, contra una compra forzada de alimentos (coemptio), hecha por las autoridades de Roma en la Campania cuando se produjo allí la carestía de 522-523, formaría parte de estas nuevas preocupaciones por el campo. También la mediación de los obispos en las medidas de desgravación fiscal, que beneficiaban tanto al campo como a la ciudad, debe ser una novedad de esta época. Ahora, por primera vez, tenemos constancia segura de la aplicación a regiones afectadas por carestías y hambres de medidas tradicionalmente aplicadas a la ciudad de Roma en momentos de escasez, como las distribuciones o ventas de grano fiscal a precio rebajado. Así ocurrió con la carestía o hambre de 535-536: las autoridades concedieron desgravaciones a diversas regiones (Liguria, Abruzzos, Lucania, Véneto y Emilia) al mismo tiempo que en el norte de Italia distribuían y ponían a la venta a bajo precio grano almacenado en los graneros públicos.32
Esta política de continuidad y adaptación de las tradiciones a los nuevos tiempos se hundió en Italia como consecuencia de la larga guerra gótica, es decir, la campaña de diecinueve años (535-554) que llevaron a cabo las tropas bizantinas de Justiniano contra los ostrogodos para apoderarse de Italia. El conflicto causó auténticas hambres y mortaldades y, cuando Italia aún no se había rehecho del desastre, llegó la invasión de los longobardos (568), que derivó en una guerra de conquista, todavía más larga pero intermitente, no acabada hasta 605. Entonces se puede decir que la península italiana vivió en estado de guerra permanente desde 535 hasta 605. ¡Setenta años! Con eso está dicho todo. El poder fue más causa que solución del hambre, y ello pese a que un emperador bizantino, como Justino II, al estilo de los viejos emperadores romanos, proveyera Roma con grano de Egipto en 575-579, cuando los longobardos depredaban los campos de los alrededores de la ciudad.33 Claro que ahora Roma ya no tenía nada que ver con la populosa ciudad de tiempos de Augusto. En esta época, el hundimiento más o menos en todas partes del poder civil forzaba a la Iglesia a intervenir. En Roma era el papa quien asumía la función del prefecto de la ciudad y ponía a disposición grano de los dominios eclesiásticos (posiblemente de origen público o fiscal) para paliar el hambre o la carestía. Lo hicieron el papa Gregorio el Grande con grano de las propiedades eclesiásticas de Sicilia, en 591-592, y el papa Sabiniano en 604.34 A imitación de Roma, también en otras ciudades de Occidente hubo obispos que se preocuparon del abastecimiento urbano. Algunos incluso realizaron distribuciones a costa de sus graneros particulares.35
REACCIONES DE LOS CAROLINGIOS
A pesar de los éxitos militares, políticos y culturales de los carolingios, nada pudo evitar la multiplicación de las hambres y las carestías por la geografía europea durante los siglos VIII-IX. Ni tan siquiera los inicios del crecimiento económico medieval, o mejor dicho, la expansión de la superficie cultivada que se produjo en esta época y que quizá se puede relacionar con los inicios del Período Cálido Medieval del que hablaremos en el próximo capítulo.
¿Quién habla de ello?
A diferencia del período anterior, para estos siglos no disponemos en Europa del testimonio de grandes autores, pero, en cambio, tenemos (sobre todo para los siglos IX-X) un gran número de fuentes de importancia extraordinaria para nosotros. Nos referimos a los anales, un género historiográfico, a menudo de autor anónimo, caracterizado por contener, en forma de inventario de ordenación anual, noticias de muy diverso interés, entre las cuales encontramos un buen número de ellas relacionadas con hambres, carestías, epidemias y alteraciones climáticas. Estas noticias, y las de fuentes parecidas y posteriores hasta principios del siglo XIV han sido recogidas por un historiador alemán a finales del siglo XIX: Fritz Curs-chmann.36 Él es nuestra principal fuente de información. La otra particularidad de las fuentes de esta época es que iluminan con mucha más claridad la Europa continental, central y occidental, que la mediterránea, lo que es también un testimonio del desplazamiento del centro de gravedad histórico hacia las tierras situadas a ambos lados del Rin, donde, de hecho, nació el Imperio carolingio. La única excepción es al-Andalus, la parte de la Península Ibérica dominada por los musulmanes, que dispone, sobre todo para la época califal (siglo X y primer tercio del XI), de fuentes muy ricas. Las fuentes latinas también permiten acercarse con más exactitud que antes a la gravedad de las hambres, en el sentido de la dureza (falta de alimentos) y extensión (alcance geográfico). En efecto, estas fuentes hablan de hambres que en ocasiones adjetivan y en otras no. Cuando no las adjetivan podemos pensar que se trata de simples carestías, pero cuando las adjetivan, por la manera cómo lo hacen, hay pocas dudas de que se trata de hambres auténticas. Son en los textos las llamadas fames magna, maxima, valida, validissima, praevalida, acerrima, gravissima y horrenda. Son al menos treinta en estos siglos.37 Las que no llevan estos adjetivos, decíamos, deben ser carestías. Algunas hambres, sin embargo, llevan el adjetivo de inopia, que quiere decir pobreza, miseria o escasez, lo que quizá indica más claramente que se trata de carestías. Las noticias proceden de tantos anales y están tan repartidas por la geografía europea que comienza a ser posible agruparlas por regiones y países y, observando concordancias y distribuciones, distinguir entre hambres locales (3), regionales (16), supraregionales o de países (22) y continentales o casi (15).38 Como es lógico, las fuentes se hacen más eco de las hambres cuantos más muertos causan y más se extienden, de ahí que las hambres locales y regionales estén infradocumentadas en el registro. Pero ¿de cuántas hambres hablamos? Teniendo presente que las fuentes no permiten distinguir con toda seguridad entre hambres y carestías, y sabiendo que la inmensa mayoría de las hambres de corto alcance no constan en nuestro registro, podemos responder que la documentación consultada muestra no menos de cincuenta y seis fames en estos siglos, con la particularidad de que la mayoría corresponden a los siglos IX y X, seguramente porque el VIII cuenta con menos documentación: descontadas las hambres locales (demasiado infrarepresentadas), tenemos, pues, diez hambres en el siglo VIII, treinta en el IX y trece en el X, siempre teniendo en cuenta que la zona geográfica mejor representada en las fuentes latinas es la comprendida entre el Elba y el Loira, por tierras de las actuales Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Austria y Suiza. Aquí podríamos hablar de un hambre cada cinco o seis años o de un hambre grave, de gran mortandad, cada diez años y una frecuencia similar de carestías, de manera que un hombre que llegara a los sesenta años habría podido sobrevivir a cinco o seis hambres y a un número parecido de carestías.39 Es éste un dato a retener porque marca un profundo contraste con los éxitos militares y políticos de los carolingios, y pone en evidencia los límites del llamado crecimiento agrario medieval.
Debilidades de la agricultura
A la pregunta de siempre sobre las causas de la desgracia, la respuesta inmediata es la naturaleza, sobre todo cuando, como pasó en el año 792, el hambre comenzó al día siguiente de la cosecha,40 lo que quiere decir que fue nula. Y, ya se sabe, una cosecha nula es más fácil que lo sea por condiciones climáticas que militares. Las fuentes lo dicen, con precisión lo atribuyen, según los años, al frío, a la nieve, a la helada, al granizo, a la lluvia o a la sequía, o a una combinación adversa de estos factores, sobre todo cuando se presentan en mal momento y con mucha dureza. Las noticias son muy precisas y curiosas, pero no permiten por sí mismas establecer distinciones claras de tipo climático entre estos siglos y los anteriores. La novedad es que los autores de anales, clérigos todos ellos, tenían muy claro que detrás de todo, de los años buenos y de los malos, estaba Dios, de la voluntad del cual a veces había signos premonitorios inscritos en el cielo (cometas) o en las profundidades de la tierra (terremotos). Después, en la secuencia, venía el mal tiempo, la pérdida de la cosecha y, finalmente, el hambre. La voluntad de Dios se expresaba a través de la naturaleza, que él misma había creado.
Era un mundo de fuerzas ocultas y misteriosas que se revelaba de forma particularmente horrorosa en las plagas de langosta. El monje que en la segunda mitad del siglo IX escribía los Annales Fuldenses, seguramente en Maguncia, y Reginón, abad de Prüm que redactaba el Chronicon en Tréveris antes de 908, relatan horrorizados la experiencia que vivieron en 873, un año de hambre en diferentes países europeos, cuando en la época de la cosecha auténticos ejércitos de langostas, que según dicen, parecían bien organizados y comandados, se abatieron sobre los sembrados y devoraron todos los cultivos en amplias zonas de Germania y la Galia. Cuando aterrizaban para comer, cubrían la superficie de la tierra y, cuando volaban, eclipsaban la luz del Sol. Tal era su número. Las medidas que tenían, el número de alas y extremidades, la capacidad de ingestión de alimento y el ruido que hacían son también datos que estas fuentes aportan y que denotan tanto la curiosidad como el impacto que causó el fenómeno en la conciencia de los cronistas. No sabemos la frecuencia de las plagas de langosta en la Europa de esta época, pero la de 873 fue excepcional, y de efectos devastadores, si juzgamos por el gran número de testimonios que de ella nos han llegado.41 Sin embargo, es posible que los efectos de la conducta de los hombres fueran todavía peores.
Explicábamos antes que los siglos VI-VII fueron especialmente convulsos en Europa a causa de las invasiones y de la difícil creación y desarrollo de los reinos germánicos, que comportaron conflictos, carestía y hambre. En comparación, podría parecer que durante los siglos siguientes los pueblos europeos de Occidente entraron en una fase de más estabilidad y paz. A favor de esta presunción estarían los inicios del crecimiento, que la expansión de la superficie cultivada avala, pero en contra hay todavía más evidencias. Recordemos simplemente que en el siglo VIII árabes y bereberes invadieron la península ibérica y en el IX asaltaron Sicilia y saquearon el sur de Italia; en el IX y primeros decenios del X (hasta hacia 930) piratas normandos causaron estragos por todo Occidente, sobre todo en las regiones costeras, y durante algunos años del siglo X los húngaros efectuaron incursiones destructivas por regiones de Germania, Italia y la antigua Galia, que desde ahora, de acuerdo con las fuentes, llamaremos Francia.42
No es posible evaluar con cifras los efectos, sin duda muy negativos, de estas acciones sobre la alimentación y la vida de la gente, pero, para las poblaciones (clases populares sobre todo) que vivían en los reinos germánicos, no todas las desgracias venían de fuera. Seguramente la mayoría eran de origen interno. En el siglo VIII continuaron la inestabilidad y las luchas internas por el poder entre facciones y la tradición de las incursiones de saqueo entre reinos y regiones, particularmente en los años de escasez. La ascensión de los carolingios al poder en Francia, desplazando a los merovingios, fue una más de estas luchas, pero la formidable expansión de los francos bajo la dirección de los carolingios, que comportó la creación de un nuevo imperio en Europa, de hecho el primero de formato exclusivamente europeo, se puede considerar la culminación, y también la transformación, de las tradicionales incursiones de saqueo de los pueblos germánicos. En efecto, la aristocracia franca pasó en esta fase de la depredación a la conquista, entendida como una forma de dominio que derivaba en una especie de «saqueo» permanente (y de nivel estable) a través de un sistema de explotación económica más o menos inspirado en la tradición romana. En los momentos iniciales de la expansión, la acción militar de los francos (sobre los sajones, por ejemplo) recuerda más las razzias para capturar esclavos que las auténticas conquistas, pero después, cuando el sistema de la conquista maduró, y con él la explotación economico-fiscal de los territorios conquistados, la Europa carolingia entró en una fase corta de relativa paz militar (primera mitad del siglo IX), amenazada casi únicamente por ataques exteriores.
Podríamos pensar que así, durante el tiempo de una o dos generaciones, se crearon unas condiciones favorables al crecimiento, pero bien pronto resurgieron las luchas internas por el poder que fragmentaron el espacio político del Imperio carolingio en reinos (segunda mitad del siglo IX), y aún dentro de estos reinos afloraron, avanzado el siglo X, movimientos emancipadores protagonizados por la aristocracia que llevaron a la creación de principados territoriales. En resumen, pese a las apariencias, y al tiempo corto de la «paz militar» impuesta por Carlomagno, los siglos VIII-X marcaron también una época de violencia y privaciones, especialmente duras para las clases inferiores. Pero no fueron éstos los únicos obstáculos para el desarrollo de la producción y la alimentación de las poblaciones europeas. Hubo otros más graves, seguramente, por su condición de obstáculos estructurales y sus efectos extensivos. Nos estamos refiriendo a las debilidades de la agricultura, de donde procedía el alimento básico de la población.
Partiremos de una observación simple. Muchas hambres de esta época parecen alargarse más de un año, a veces incluso tres o cuatro años: 792-794, 805-809, 822-824, 861-863, 867-869, 873-874, 895-897, 992-995, etc.43 Como se trata de un hecho bastante habitual, no parece que podamos reducir la explicación a una conjunción casual de alteraciones climáticas sucesivas o a una combinación de éstas y de conflictos militares. Más bien habremos de pensar que aquella agricultura era demasiado débil, de manera que las rupturas de los ciclos productivos, si eran fuertes, resultaban difíciles de restablecer.
Las fuentes hablan a veces de esterilidad de la tierra y de la cosecha, dando a entender que había un problema de regeneración inadecuada del suelo agrícola, que afectaba a los rendimientos. ¿Cómo calcularlos? De dos maneras: por simiente y por hectárea. Desde la Antigüedad y hasta el advenimiento del capitalismo, lo importante para los campesinos fue el rendimiento por simiente porque, de la cosecha, tenían que saber la parte que debían reservar para sembrar. La parte restante, naturalmente, la destinaban a pagar a los poderosos (monarca, señor, Iglesia), comer y, eventualmente, vender o cambiar. Así, pues, ¿qué rendimiento por simiente se conseguía? Comenzaremos por establecer una horquilla: Columela, agrónomo romano del siglo I, decía que «en la mayor parte de Italia, los cereales dan cuatro por uno»,44 y Olivier de Serres, agrónomo francés del siglo XVI, afirmaba que, dejando de lado algunos rendimientos excepcionales, en la Francia de su época «las buenas tierras no hacen más que quintuplicar o sextuplicar».45 Entre medias, ¿cuál debía ser el rendimiento de la época carolingia? La ausencia de cambios técnicos importantes durante la Baja Antigüedad y la Alta Edad Media permite responder que 4 × 1, como en época romana, pero durante mucho tiempo se ha pensado en rendimientos inferiores.
La base de cálculo ha sido un inventario (llamado De conlaboratu) del dominio fiscal de Annapes (Lille), en el extremo nordeste de Francia, hecho en el año 810. De su lectura e interpretación, Georges Duby extraía rendimientos del orden de 1’8 para la espelta, 1’66 para el trigo y 1’63 para la cebada, que fueron aceptados por Robert Fossier, y con reservas por Pierre Bonnassie, que los compara con los rendimientos que Vito Fumagalli extrae del estudio de los polípticos de San Tommaso de Reggia Emilia (siglo X), un poco más elevados (entre 1’7 y 3’3 X 1), y concluye que las pequeñas explotaciones debían obtener mejores rendimientos (quizá 4 × 1) que las grandes. Los rendimientos de Annapes propuestos por Duby seguramente harían la explotación insostenible, y por eso Raymond Delatouche los creía inaceptables, e historiadores como Slicher van Bath y Jean Durliat han intentado elevarlos. Finalmente, Georges Comet, después de revisar todo el debate, ha llegado a la conclusión de que el De conlaboratu no sirve para el objetivo de conocer los rendimientos de la época carolingia, y propone un método indirecto. Parte de la hipótesis de rendimientos del 4 × 1; se pregunta, en el sistema de rotación bienal entonces vigente, qué superficie tendrían que tener las explotaciones campesinas para alimentar a familias de 5 o 6 miembros, y concluye que se necesitarían unas 6 hectáreas, superficie que puede muy bien representar la media de las pequeñas explotaciones campesinas reflejadas en los polípticos.
Los cálculos son relativamente fáciles de reconstruir: en régimen de rotación bienal se pondrían en cultivo cada año 3 hectáreas que, con una densidad de siembra de 150 kilos por hectárea, representan (3 × 150) 450 kilos de simiente, los cuales, al rendimiento del 4 × 1, significan (450 × 4) una cosecha de 1.800 kilos de cereal. De estos 1.800 kilos, el 25% se separaría para la futura siembra (450 kilos), el 15% se destinaría a la sustracción, es decir, a pagos a los poderosos (270 kilos), y el 60% restante al autoconsumo (1.080 kilos). Los 1.080 kilos que en este supuesto quedarían para comer serían suficientes para alimentar a cinco personas durante un año. En efecto, representan 216 kilos por persona que, a razón de 3.450 calorías/kilo son (216 × 3.450) 745.200 calorías que, repartidas entre los 365 días del año, aseguran 2.040 kcal/día. Esto por lo que respecta a los cereales de los que se supone que debían garantizar o habían de garantizar alrededor del 72% de las calorías diarias necesarias para el sustento de las personas.46
Si, como parece correcto, las seis hectáreas equivalen más o menos a lo que debía ser la superficie media de muchas de las tierras de cultivo de las explotaciones campesinas de época carolingia, aquí ha de residir una parte de la explicación de tantas hambres y carestías. Estaba, por un lado, el desgaste inevitable de las tierras, que el barbecho intentaba frenar, y, por otro, la frecuencia relativa de las malas añadas, efecto natural de adversidades climáticas. En los años buenos las familias de estas explotaciones podían pagar, sembrar y comer, pero, de los cálculos efectuados, no se ve que pudieran almacenar reservas para los malos, que llegaban inevitablemente (quizá un año de cada cuatro o cinco). Entonces los equilibrios internos de las explotaciones (autoconsumo, siembra y sustracción) peligraban y en los peores años se rompían: los campesinos sacrificaban la siembra o parte de la siembra para poder comer algo y, así, la crisis se extendía de un año a otro. Las explotaciones que no desaparecían podían tardar años en rehacerse.
Naturalmente la cuestión no se reducía a un problema técnico. En el fondo estaba la cuestión social, que estaba ligada a ello. A efectos de alimentación, los años malos eran especialmente malos para los débiles y muy poco o nada para los poderosos, y esta desigualdad social era ella misma causa de pobreza y de hambre. Es fácil de explicar. Mientras una minoría de la población (seguramente menos del 10%) ostentaba el poder político y religioso, poseía mucha tierra y vivía del trabajo de los otros, la inmensa mayoría (más del 90%?) estaba sometida a ella, trabajaba la tierra y, con este trabajo, mantenía a aquella minoría. Unos pocos eran esclavos o casi, que faenaban a las órdenes de sus amos, a quienes entregaban la totalidad o una parte del fruto de su trabajo, y otros, los más numerosos, eran campesinos, dependientes (campesinos de tenencia) o libres (campesinos alodiarios), que tenían en común la sumisión a la sustracción, aunque en grados diferentes: diezmos y tributos públicos todos, y los campesinos de tenencia, además, rentas. De media, se puede suponer que el campesinado entregaba a la aristocracia laica y eclesiástica y a sus colaboradores no menos del 15% del fruto de su trabajo. Un lastre que ayuda a entender el precario desarrollo técnico, la dificultad de crear reservas en previsión de malas añadas, la transformación de cosechas mediocres en carestías o hambres campesinas y la dificultad de superarlas. La misma administración carolingia lo debía saber bastante bien, cuando en algunos años especialmente críticos se sintió obligada a tomar medidas excepcionales de ayuda a los más desvalidos.
El grano de la escasez
Ahora que ya tenemos más claro el panorama, ciertamente complejo, de las causas de las hambres de los siglos VIII-X, es hora de preguntarnos por las consecuencias. ¿Qué pasó? Lo primero que llama la atención es la asociación que las fuentes establecen entre hambres y alzas del precio de los alimentos, una relación que se presenta aún con más frecuencia y claridad en fuentes de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna. Hasta el siglo XV, no obstante, las noticias son dispersas, recogidas sólo por el impacto psicológico que las subidas desmesuradas causaban en el ánimo de los cronistas, interesados en dejar constancia de la gravedad de la situación. No disponemos, pues, de series continuas de precios que nos den una idea de la evolución de la coyuntura, aunque sí disponemos de elementos de comparación que nos permiten darnos cuenta de la importancia de los incrementos. Podríamos pensar que una oferta decreciente de productos alimentarios en el mercado, a causa de una crisis de subproducción (mala cosecha), en una situación de demanda sostenida, hacía subir los precios. En general, parece que los cronistas nos darían la razón. Pero hay al menos dos razones que nos obligan a matizar. La primera es la debilidad del mercado. Antes del año 1000, la mayor parte del campesinado se alimentaba normalmente de lo que él mismo producía, de manera que, según esta interpretación, el grueso de la producción alimentaria no circulaba por el mercado. La mayoría de los campesinos tampoco debía disponer de dinero para comprar. A primera vista, parecería, pues, que las alzas no les afectaban, aunque sí que lo hacía la escasez que las alzas indicaban. ¿Escasez? Ésta es la otra cuestión. Por raquítico que fuera, el mercado existía, sobre todo para la población urbana, y por tanto, la relación entre malas cosechas y alzas la podemos suponer, y debe ser generalmente cierta, pero no se ha de olvidar que también aquí interviene el factor humano, la especulación, que muchos cronistas tampoco se olvidan de registrar. De su lectura se deduce que había alzas creadas artificialmente o infladas por acaparadores y especuladores. Estos mercaderes compraban tanto grano como podían antes de la cosecha, cuando los precios bajaban, lo almacenaban y esperaban meses hasta que el cereal escaseaba y subía el precio. Entonces vendían. La operación podía ser aún más lucrativa en los años de cosecha deficitaria, cuando hasta campesinos que en los años normales no acudían al mercado, ahora tenían que ir porque pronto, pocos meses después de la siega, se les acababan las reservas. Entonces se endeudaban para comprar aunque fuera un puñado de cereal. Eran los préstamos de hambre, el endeudamiento con la garantía de la propia explotación, que muchas veces llevaba a la desposesión y a la pérdida de la libertad (esclavitud por deudas). Otra consecuencia del hambre eran las ventas de tierras, frecuentes en esta época, y las propias autoventas.
Hace mil años las sociedades del Occidente europeo eran terriblemente desiguales, desigualdad que afloraba con fuerza angustiosa los años de penuria y hambre, cuando todo el mundo se disputaba el grano de la escasez. Entonces, entre los poderosos, que acumulaban cereal de la renta, el impuesto y el diezmo, y de la explotación directa de sus dominios, los había que no tenían escrúpulos para sacarlo de las tierras en las que vivían y gobernaban y venderlo fuera si la demanda era fuerte y solvente, un hecho que desesperaba a los campesinos locales, amenazados por el hambre, y que indignaba a algún cronista como Ermoldo el Negro.47
La escasez, ya los sabemos, obligaba a las personas a economizar la comida, sobre todo el cereal (trigo, centeno, cebada, avena), base de la alimentación, pero también las hortalizas y los productos ganaderos.48 Éstos, que para la mayor parte de la población debían ser alimentos complementarios, en los años de mala cosecha adquirían, si era posible, el rol principal hasta el punto de que, en la desesperación, los hombres hambrientos no dudaban en comerse su propio ganado de labor o de guerra. De hecho, llegada el hambre extrema, se comía cualquier cosa, hasta tierra con un poco de harina amasada en forma de pan, como explican los Annales Bertiniani, en referencia a un hambre del siglo IX en la Champaña, o «harina» hecha con huesos molidos o triturados, como pasó en la ciudad de Siracusa, asediada por los musulmanes en 878. De lo que los hambrientos en su desesperación ingerían están llenas las fuentes de todas las épocas, pero las de la Alta Edad nos dicen, además, que no se detenían ante los tabúes religiosos, expresados en los Penitenciales, los cuales prohibían comer alimentos inmundos, como carne de animales considerados impuros (perros, gatos, ratas), carne de animales medio devorados por otros animales y carroña.49 Parece que a los autores de los Penitenciales les horrorizaba, que en la lucha por la superviviencia, los hombres pudieran deshumanizarse y quedaran reducidos a la condición de animales que se disputaban la comida con otros animales. Y es verdad que, desde este punto de vista moral, la frontera entre la bestialidad y la humanidad se rompía cuando, llevados por la desesperación, los hambrientos se lanzaban a la antropofagia, incluida la paternofilial, a la que se refieren muchas fuentes de diferentes lugares de la Europa carolingia cuando hablan de las terribles hambres de los años 793, 850, 868, 896, 910 y 940-941.50
En cuanto a las consecuencias de las hambres en la demografía, el historiador de la Alta Edad Media topa con un hándicap insuperable: la falta de cifras globales, precisas y fiables sobre la marcha general de la población. Se ha de contentar con impresiones y aproximaciones. La primera consecuencia a considerar, cuando el hambre constriñe pero todavía no atenaza, es la emigración. Uno de los ejemplos históricos más conocidos es el de los bereberes que, en 711 y en los años inmediatamente posteriores, participaron, junto a los árabes, en la invasión de la Península Ibérica. No sabemos hasta qué punto el flujo migratorio inicial ya fue motivado por dificultades de subsistencia en las tierras norteafricanas de origen. El caso es que, cuando la primera oleada ya estaba establecida y comenzaba el tiempo de una segunda generación, en las zonas del noroeste peninsular que les fueron asignadas se extendió una terrible sequía y hambre (748-750) que les empujó a abandonar las nuevas tierras y volver al norte de África.51 El resultado fue que la Meseta norte castellana quedó medio despoblada, hecho que facilitó la posterior expansión territorial del reino astur.
A las poblaciones muy arraigadas, establecidas en la tierra desde tiempo inmemorial, les debía costar mucho más emigrar. Quizá por eso, porque era una decisión extrema y excepcional, cuando se producía, las fuentes lo resaltan. Así lo hacen, por ejemplo, los Annales Vedastini, que explican la emigración de los campesinos de la diócesis de Arrás, en el Artois, en 892.52 Los textos no siempre precisan el destino de los que huyen del hambre, pero podemos suponer que para muchos era el bosque, el espacio inmenso y misterioso donde poblaciones sin sujeción señorial ni obediencia religiosa intentaban vivir y malvivir de la caza y la recolección, como sus antecesores del Paleolítico. Se puede pensar que los monasterios se levantaron en esta Europa boscosa no sólo para buscar la soledad y la paz interior, sino también para rescatar y hacer volver a estos fugitivos al seno de la Iglesia y de la sociedad, una tarea que implicaba la ayuda en momentos de necesidad.
El hambre golpea a los hombres en casa y generalmente les persigue en la emigración. Pero antes de matarles de inanición, a menudo lo hace de enfermedad. En eso la Alta Edad Media no es una excepción. Con regularidad, los cronistas precisan las que a su criterio son las hambres más mortíferas, con referencias explícitas a la «gran mortandad de los hombres», a los «muchos hombres que mueren», a los «millares de muertos», a la «mortandad nunca vista ni oida» y a la «multitud de muertos tan grande que los vivos no dan abasto a enterrarlos». Expresiones duras, pero que no dicen lo que quisiéramos: ¿De cuántos muertos hablamos? De las mortandades de hambres eran culpables directos la inanición y quizá todavía más, las enfermedades asociadas. Pero del conjunto se ha de descartar, ya lo sabemos, la peste, que en esta época es todavía la de Justiniano (los últimos brotes fueron los de los años 746-747 y 767).53 Sin embargo los documentos de los siglos VIII-IX hablan, como lo hacían los de los siglos anteriores, de «pestes», «pestilencias» y «plagas» en referencia a todo género de enfermedad que se extiende, afecta a muchas personas y causa mortandad. Las descripciones de los síntomas que hacen las fuentes son imprecisas y generalmente no hacen posible el diagnóstico, aunque a veces permiten identificar el tifus y enfermedades pulmonares (neumonía) e intestinales (disentería). La novedad la proporcionan las primeras noticias sobre el ergotismo gangrenoso. Los síntomas de la enfermedad son diversos, pero el más definitorio y que más impresionaba a los contemporáneos era la quemazón y la gangrena del cuerpo de los enfermos, comenzando por las extremidades. Es posible que los Annales Xantenses se refieren a esta enfermedad en una noticia de 85754 y los Annales de Flodoardo de Reims en otra, mucho más clara, de 945.55 En todo caso se ha de suponer que los hombres conocían el peligro de consumir cereal en mal estado, de manera que el hecho de que lo hicieran es prueba de su desesperación.
Otro hecho que merece remarcarse es que las epidemias o enfermedades asociadas al hambre no son exclusivas de los hombres, también las padecen los animales. Son las epizootias o enfermedades endémicas del ganado. Como en el período anterior, los cronistas de los siglos VIII-X lo registran y no dejan de fijarse especialmente en aquellos años de hambre y epidemia que causan tanto la muerte de los hombres como de las bestias. No parece que se trate de las mismas enfermedades, ni menos de contagios entre unos y otros, pero sí del hecho de que unas mismas causas, como una gran sequía, determinaban la pérdida de la cosecha y de los pastos con la consiguiente hambre de hombres y animales, y la muerte de unos y otros por inanición y enfermedades asociadas.
La atención que los cronistas dedican a las mortandades de animales denota la importancia atribuida a la ganadería y a la caza como fuente de alimentos, pero no justifica ignorar que, para la mayor parte de la población, los cereales iban por delante en la dieta alimentaria. De todas formas, es posible que los productos de la ganadería, la caza y la pesca fueran más consumidos por las personas de la Alta Edad Media que por las de la Baja, aunque siempre se tendría que distinguir entre la alimentación del campesinado, que, en general, fue menos consumidor de estos productos, y la de la aristocracia y de los habitantes de la ciudad. Los estudios de arqueología de la Europa carolingia, en particular la investigación exhaustiva realizada en los restos del poblado de Villiers-le-Sec, en la región de la Île-de-France, tomada como modelo, revelan que la aportación de los productos de la caza y la pesca a la alimentación de los campesinos era irrelevante. En cuanto a los productos de la ganadería, la impresión de los arqueólogos estudiosos de Villiers-le-Sec es que la carne sólo se consumía excepcionalmente, mientras que la leche, los huevos, la manteca y el queso eran alimentos más habituales como acompañantes de la sopa de cereales con algunas legumbres y alguna hogaza de pan, además de vino o cerveza. El examen de los restos óseos de los campesinos de este poblado demuestra, en cuanto a las proteínas, que estaban desnutridos o muy cerca de la desnutrición.56
Luchar contra el hambre
Frente a estas situaciones, ¿qué reacciones, en el sentido de respuestas organizadas, se producían? Desconocemos las que partían de abajo, de las propias comunidades afectadas. Nos limitaremos, por tanto, a examinar las de arriba, la Iglesia y el poder civil. No se trata de estudiar la expansión y la institucionalización del cristianismo, pero sí de recordar que la Iglesia latina se convirtió durante la Alta Edad Media en una institución rica y poderosa que extendía su autoridad sobre el conjunto de pueblos de Europa occidental. Su misión era trabajar para la salvación de los hombres, hecho que obligaba (así lo entendían los clérigos) a tutelar el poder civil para que las normas de conducta se adaptaran a las exigencias de la moral cristiana. Los clérigos efectuaban esta acción en condiciones difíciles sobre una sociedad frágil, amenazada por el hambre, y donde debía haber muchos desnutridos, que reclamaban ayuda. Una llamada que los religiosos, dotados de recursos por el poder público y la sociedad, no podían desatender. Las respuestas fueron muchas y diversas, según las circunstancias. En los años en que las plagas de langosta o las alteraciones climáticas amenazaban la seguridad de la cosecha, los clérigos, solicitados por los feligreses, sacaban de los templos las reliquias de los santos y las imágenes más veneradas y las paseaban por los campos en procesión, dirigiendo las oraciones y súplicas a fin de que la voluntad divina les fuera propicia, cesara la plaga o el mal tiempo y la cosecha se salvara.
La literatura hagiográfica, de carácter pedagógico y propagandístico, centra la atención en las acciones caritativas de hombres de Iglesia virtuosos, sobre todo obispos y abades, revestidos de una aureola de santidad y poderes sobrenaturales. Ciertas o no, y a veces claramente exageradas o fantasiosas, las acciones que los relatos les atribuyen reflejan las esperanzas y las angustias de los hambrientos, así como el poder remediador que la Iglesia les atribuía. Las «Vidas de santos» y los «Libros de milagros» nos hablan de abades y abadesas que tenían el poder de multiplicar los alimentos y la bebida (san Columbano, santa Aldegonda), salvar el ganado cuando había sequía (san Galo), conseguir con la plegaria la llegada milagrosa de naves cargadas de alimentos en un año de escasez (san Judoc) y, de manera más realista, alimentar con los propios recursos o con los de las instituciones que regían a multitud de hambrientos (san Benito de Aniano, Rábano Mauro). Las mismas obras nos ilustran también sobre la acción benefactora de obispos santos, como Desiderio de Cahors y Mauricio de Angers, que dieron años de prosperidad a sus diócesis, o como Remigio de Reims, que, siguiendo la tradición de los senadores y magistrados romanos, almacenaba grano de los dominios episcopales para ayudar al pueblo si había necesidad y, cuando la situación se torcía, mandaba hacer coemptiones, para poder efectuar distribuciones o ventas a bajo precio.57 Al margen de las exageraciones o falsedades que esta literatura contenga, no hay duda de que, difundida por la palabra, alimentaba las esperanzas de los necesitados y traducía una realidad: la ayuda que instituciones eclesiásticas como los monasterios y algunos clérigos memorables dieron a pobres y hambrientos.
De la contribución de la Iglesia altomedieval a mitigar el hambre, quizá lo más relevante fue el papel que jugó en la lucha contra el infanticidio y el abandono sin garantías. Su posición queda bien reflejada en la colección de decretos canónicos que el abad Reginón de Prüm hizo a principios del siglo X. De ellos se desprende que, desde el Bajo Imperio, la Iglesia mantuvo el principio de condenar el infanticidio y, al mismo tiempo, mantener una actitud de comprensión ante la imperiosa necesidad de abandonar en la que algunos padres se encontraban. Una situación que la colección sugiere que debía ser muy frecuente en esta época. Llegado el caso, la Iglesia proponía que los padres que abandonaban lo hicieran con ciertas garantías para el recién nacido, es decir, en lugares convenientes (las puertas de la Iglesia o unos recipientes destinados al efecto) a fin de asegurar que el niño fuera encontrado y presentado al sacerdote de la parroquia, el cual lo daba a conocer a la comunidad y pedía voluntarios para encargarse de él. Seleccionada finalmente la familia de acogida, el sacerdote mismo, o más bien el obispo, le entregaba el niño y le garantizaba el apoyo de la Iglesia en los derechos que, a cambio de la crianza, adquiría sobre el niño.58
Como una forma superior de abandono, mezcla de exigencias espirituales y necesidades materiales, podemos considerar a la oblación, un método de acogida de niños que la Iglesia desarrolló a partir de esta época y al que recurrieron muchísimas familias. Se inspiraba en aquel célebre pasaje de la Biblia que relata el sacrificio de Isaac, cuando Dios puso a prueba a Abraham pidiéndole que le ofreciera a su hijo en holocausto, y Abraham, que se mostró dispuesto a cumplirlo, fue compensado con la bendición divina.59 De acuerdo con este modelo, muchos padres, desde la Alta Edad Media hasta casi nuestros días, han sacrificado la libertad de alguno o algunos de sus hijos entregándolos a la Iglesia. La particularidad de esta época, y aún de épocas posteriores, es que los entregaban de pequeños, cuando no podían rehusar, y que muchos padres lo debían hacer empujados más por la miseria que por la fe. Sin embargo, los oblatos tenían un futuro más seguro que los simplemente abandonados: eran mantenidos y educados por la Iglesia, y se convertían en clérigos.60
Con estas actuaciones, la Iglesia suplía en parte las carencias del Estado, del poder civil, que, con una sola excepción conocida, la de Carlomagno, parece haber estado ausente de la lucha contra el hambre. El tema merece una atención especial. Carlomagno vivió al menos once hambres que arrasaron regiones enteras de Europa (las de 763, 774, 779-780, 790, 792, 793-794, 805, 806, 807, 809 y 812) y, llegado al poder, reaccionó en contra de ellas. Tenemos constancia de ello por una serie de disposiciones tomadas en capitulares de los años 780, 794, 805, 806 y 809. Posiblemente por la necesidad de adaptarse a las circunstancias, el contenido de las disposiciones es diverso, pero la lectura del conjunto muestra que el primer emperador carolingio tenía conciencia del problema y adoptaba medidas políticas anticrisis. Así, dispone que los poderosos paguen una especie de contribución extraordinaria, que llama «limosna» y que de una manera o de otra debe ir destinada a mitigar el hambre; obliga a los miembros de la aristocracia a mantener un número determinado de pobres según la fortuna de cada uno; conmina a aquellos que tienen tierras y esclavos del fisco (en beneficio) a evitar que los esclavos se mueran de hambre; prohíbe la exportación de alimentos; obliga a revisar las ventas de tierras y las autoventas en esclavitud causadas por el hambre; fija el precio máximo entre particulares del trigo, el centeno, la cebada y la avena vendidos en grano o panificados, y prevé que, si el cereal privado escasea y sube de precio, se ponga a la venta grano público de sus graneros («annona pública del señor rey») a mitad de precio.61 Estas medidas fueron acompañadas de otras de carácter económico más general que indican que, si se pudiera hablar de política económica en esta época, el calificativo se podría aplicar a la acción de Carlomagno más que a la de cualquier otro gobernante. Consciente de que el mercado, con todas sus limitaciones, jugaba algún papel en la distribución de los recursos, impuso el uso de unas mismas medidas (el «modio público» sobre todo) por todo el Imperio, y definió las reglas del juego mercantil distinguiendo entre la ganancia injusta y la lícita, y fijando la doctrina del precio justo, que para él era el constituido libremente en el mercado por el simple juego de la oferta y la demanda, sin operaciones especulativas o adulteraciones.62
Si queremos mirar atrás para encontrar un precedente donde Carlomagno y sus consejeros (eclesiásticos sobre todo) pudieran inspirarse, seguramente tendríamos que pensar en la Roma clásica, con su prefectura de la annona, las disposiciones excepcionales dictadas por magistrados de otras ciudades romanas en momentos de carestía (recordemos el texto del edicto de Lucius Antisticus Rusticus), la experiencia del papa como obispo y gobernante de Roma y la de otros obispos en sus ciudades de los reinos germánicos, y las medidas contra las crisis de subsistencia adoptadas por el ostrogodo Teodorico en Italia.
Así pues, los poderosos, que por definición gobernaban (la monarquía, la Iglesia, la aristocracia), ¿eran parte del problema o parte de la solución (de los intentos de solución)? Ambas cosas. Cuando páginas atrás decíamos que, más allá de las causas naturales, el hambre tenía causas humanas entre las que estaban las desigualdades de la estructura social, estábamos diciendo que los poderosos, laicos y eclesiásticos, eran parte del problema. No solamente no contribuían o contribuían poco al esfuerzo productivo de la mayoría, sino que sustraían de la producción global mucho más de lo que aportaban y mucho más de lo que necesitaban para sobrevivir. Esto, en una sociedad subdesarrollada, caracterizada por la escasez y la desnutrición, era un grave problema porque la sustracción restaba al campesinado capacidad de respuesta ante las crisis que se producían inevitablemente, y lastraba el crecimiento. Cuando afirmamos que los poderosos eran parte de la solución, queremos decir que puntualmente también contribuyeron al esfuerzo global por evitar el hambre o mitigarla. ¿Cómo calificar, si no, las iniciativas eclesiásticas (caridad, oblación, mediación en la acogida de niños abandonados) y de Carlomagno (medidas legislativas anticrisis) que acabamos de examinar? Pero los resultados fueron decepcionantes (las hambres rebrotaron durante siglos en Europa), en parte a causa de las desigualdades y rigideces del sistema social.
La contradicción que supone ser parte del problema y parte de la solución es una interpretación nuestra que nos obliga a pensar por qué los poderosos actuaban como actuaban. Para los prelados, y los monarcas y nobles que los escuchaban, el orden social era un orden de funciones ideal. En pleno proceso de feudalización, hacia el año 1000, el obispo Adalberón de Laon teorizó sobre él: los clérigos rezan para la salvación de todos, los nobles o guerreros defienden al conjunto y los servi (esclavos y campesinos mezclados) trabajan la tierra y mantienen a todos con su esfuerzo. Al monarca, que ha de gobernar respetando las normas de la Iglesia y con el consejo de los prelados, le corresponde velar por la paz y la armonía social: de ello habrá de rendir cuentas a Dios. Para aquellos dirigentes (sobre todo monarcas y prelados) el orden social era el orden querido por Dios. Entenderlo y hacerlo entender así les justificaba y legitimaba ante ellos mismos y ante el pueblo. Es a partir de ahí que se comprenden las iniciativas que tomaron para combatir el hambre. Como gobernantes de un grupo humano, los poderosos tenían que procurar que el hambre no lo destruyera o desestructurara, ni que menguara su fuerza y capacidad de trabajo. Por eso actuaban, pero también porque, haciéndolo así, los inferiores se sentían inclinados a la obediencia y al respeto.
Con lenguaje moderno podemos decir que, con sus capitulares contra el hambre, Carlomagno mostró sentido de responsabilidad: la que se espera de un gobernante respecto al grupo humano al que gobierna. Pero sus actuaciones, realizadas en la encrucijada entre el mundo antiguo y la Edad Media, deben obedecer a la confluencia entonces de dos morales: una, la romana de la res publica, que compromete al príncipe en el bienestar de su pueblo, es una moral política que hace tiempo que ha iniciado su declive, y la otra, la cristiana de la caridad, que hace al monarca responsable del destino de su pueblo ante Dios, es una moral religiosa que se afirma.
Última cuestión: contra lo que pueda parecer, las terribles hambres de la época carolingia no señalan una fase de contracción económica, en el sentido de una tendencia general de mengua de las fuerzas productivas y del volumen de producción. Al mismo tiempo que las fuentes narrativas registran episodios de carestía y hambre, las documentales no dejan de hacer mención a iniciativas particulares o colectivas de colonización de tierras y, por tanto, de ampliación de la superficie cultivada. Como no había máquinas nuevas que hicieran la faena, este mayor trabajo sólo se podía realizar con un mayor número de brazos, lo que quiere decir un incremento de población. Naturalmente, más tierras y más trabajo también quieren decir más producción, más estructuras de transformación (molinos) y más intercambio que hace posible alimentar a más población y ganar más producción. Lo que comienza, pues, es una especie de movimiento al alza, en espiral. En resumen, la Europa de los siglos VIII-X inicia un proceso de crecimiento que la aleja de la depresión tardoantigua y la impulsa hacia la Edad Media.63 Lo que puede parecer sorprendente, y necesita explicación, es que no lo aleje del hambre.
El crecimiento seguramente se explica como una combinación de efectos sistémicos y malthusianos, además del posible cambio climático: entrada en el Período Cálido Medieval.64 Debía ser posible gracias al aligeramiento de la presión de la población sobre los recursos (según las tesis de Thomas Malthus), causado por la contracción demográfica del período anterior (Bajo Imperio y Antigüedad Tardía), y, desde el punto de vista del sistema social, era consecuencia del «aflojamiento de los corsés antiguos que impedían al cuerpo social respirar», y del consiguiente reforzamiento de la pequeña producción familiar. Nos referimos al hecho de que, por motivos que aquí no corresponde explicar, la antigua esclavitud rural se transforma (el esclavo gana autonomía, avanza hacia la condición de tenente), las cargas fiscales heredadas de la Antigüedad se aflojan y las estructuras familiares se modifican, en el sentido de empujar hacia delante a la familia de tipo nuclear y, con ella, a la pequeña producción familiar.65 En resumen, factores favorables al incremento del trabajo, premisa de un crecimiento de tipo extensivo basado en la ampliación de la superficie cultivada que permitió alimentar más bocas al mismo tiempo que necesitaba más brazos. El incremento de la productividad del trabajo, necesario para poner en marcha el crecimiento, fue suficiente para alimentar más bocas y, por tanto, más brazos con los que cultivar más tierras, pero no para generar excedente con el que combatir las malas añadas y las hambres. Los poderosos, que se apoderaban de una parte de este excedente, tenían su cuota de responsabilidad.
TAMBIÉN EN EL MEDITERRÁNEO MUSULMÁN
Si en las páginas anteriores y en los capítulos que seguirán el grueso de la información sobre las hambres corresponde a Europa, o a la Europa cristiana, para ser más exactos, no es porque el resto del mundo hubiera desconocido en el pasado las crisis de subsistencia. Es simplemente que, por lo que respecta a épocas históricas, estamos mejor informados de esta pequeña parte del mundo que del resto: en todo caso, lo está quien escribe. La precisión es necesaria porque, a la vista de la mayor información sobre las hambres en el conjunto del mundo contemporáneo (siglos XIX y XX), fácilmente se podría caer en el error de pensar que, fuera de Europa (o de la Europa cristiana), no hubo hambre en el mundo antes de la llegada de los colonizadores europeos.
En al-Andalus
Las tierras más occidentales del Islam. Que conocemos con el nombre de al-Andalus, integradas por la mayor parte de la Península Ibérica, conocieron, en tiempos del emirato (756-929) y el califato (929-1031) omeya de Córdoba, numerosas crisis de subsistencia. Lo sabemos por un gran número de fuentes de información, perfectamente comparables a los mejores anales carolingios. Para el tema que nos ocupa, son especialmente importantes al-Bayān al-muġrib, de Ibn ‘Idārī, y al-Muqtabis, de Ibn H.ayyān, aunque también contienen información útil el Abār mağmū´a, de autor anónimo, al-Mu´ğib, de ´Abd al-Wāḥid al-Marrākušī, el Kitāb nafḥ al-ṭīb, de al-Maqqarī, el Nihāyat al-´arab, de al-Nuwayrī, el Kitāb tārīh iftitāḥ al-Andalus, de Ibn al-Qūṭiyya, y la Crónica anónima de Abd al-Rahman III. Estas fuentes permiten establecer una cronología de las alteraciones climáticas y crisis de subsistencias de al-Andalus y, por extensión, del conjunto de la Península Ibérica en el decurso de los siglos VIII-X, y al mismo tiempo nos dan alguna información sobre las consecuencias de las hambres y las reacciones que se produjeron.66
Las primeras noticias de hambres en al-Andalus son del siglo VIII. Con alguna posible imprecisión cronológica, conciernen a los años 748-754, precisamente la vigilia del establecimiento de los omeyas en la Península, cuando una serie de años de sequía echó a perder las cosechas y causó hambre y, seguramente, mortandad, además de empujar a muchos bereberes inmigrantes a volver al norte de África. La sequía, típicamente mediterránea, fue la gran enemiga de los campesinos andalusíes, la protagonista de la climatología más adversa para los cultivos de al-Andalus. Además de en los años citados, las fuentes mencionan sequías en muchos otros: 812-813, 822-823, 845-847, 867-879, 886, 887, 915-916, 919, 926, 929, 932, 936, 941-942, 946-947, 989-990 y 991. La consecuencia de la sequía, ya lo sabemos, era la mala cosecha, que, según el déficit y las imprevisiones, generaba una crisis más o menos grave de subsistencias, con la consiguiente subida de precios, escasez e incremento de la mortalidad. Las fuentes de al-Andalus, quizá porque éste es un país musulmán, más urbanizado que la Europa cristiana y latina, muestran bien las correlaciones. El vaciado de las fuentes permite establecer la siguiente cronología de años de crisis: 803, 812-813, 814-815, 822-823, 845-847, 867-871, 873-874, 898, 909-910, 915-916, 926, 929, 941-942, 964 y 989-990. Al margen de las crisis de los años 910, 926, 929, 941-942 y 964, de las que las fuentes no dan informaciones especialmente alarmantes (se limitan a indicar que hubo carestía o hambre o gran hambre), el resto parecen haber sido hambres auténticas, causantes de mortandad, a veces tan grande que era difícil enterrar a todos los muertos (915-916, 989-990). Mortandad de personas, pues, pero también de animales en los años 845-847 y 915-916. A menudo las autoridades hubieron de intervenir organizando plegarias colectivas para combatir el hambre o la simple sequía (822-823, 887, 915-916, 926, 929, 932, 941-942), condonando impuestos, (873-874, 989-990) y repartiendo ayudas (812-813, 915-916, 989-990). Pero no pocos andalusíes, sintiéndose indefensos, intentaron huir del hambre emigrando, seguramente al Norte de África (812-813, 909-910). Para más desgracia, en algunos años de sequía y hambre hubo plagas de langosta (845-847). No es de extrañar que también se produjeran (en los años 873-874, 915-916 y 941-942) motines y revueltas que, al menos en parte, se han de interpretar como acciones de protesta por las alzas de precios y la falta de víveres. De los años de hambre, cuatro merecen una mención especial: el 898, recordado como «el año de la miseria»; el 909-910 llamado «el año del hambre de Jaén»; el 915-916 considerado el más duro «de una miseria nunca conocida»; y el 989-990, por el hecho de que las fuentes indican excepcionalmente que el hambre fue común en al-Andalus, el Magreb e Ifriqiyya. De hecho, poniendo en relación las fuentes musulmanas con las cristianas, se podría sospechar que algunas de las hambres señaladas tuvieron un alcance geográfico superior a la Península Ibérica, en el sentido de ser hambres de alcance mediterráneo o del Mediterráneo occidental, y que afectaron, por tanto, también a Italia y a la mitad sur de Francia, o quizá de mayor radio todavía, en el sentido de afectar a regiones o países de más al norte: 812-813, 822-823, 845, 867-869, 873-874, 910, 941-942. Es evidente que, dada la frecuencia de las crisis de subsistencia en esta época, también se podría tratar de simples coincidencias, sin relaciones causales comunes.
En Egipto
En el otro extremo del Mediterráneo, en Egipto, un sabio musulmán, el historiador Ah.mad ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Qadir ibn Muh.ammad al-Maqrīzī (1364-1442), más conocido como al-Maqrīzī, escribió hacia julio de 1405 un Tratado sobre las Hambres en el que reconstruye la historia de las crisis de subsistencia ocurridas en el país del Nilo desde la época faraónica hasta sus días.67 La obra es original y única (sin comparación posible con las fuentes históricas cristianas), de extraordinaria importancia para nosotros, con la particularidad de que trata con más detenimiento las hambres del siglo XI en adelante que las de épocas anteriores. Al-Maqrīzī es un buen observador, que acumula información y registra de manera bastante sistemática noticias preciosas en relación con las hambres (por ejemplo, sobre el alza de los precios de los alimentos: trigo y cebada sobre todo), en una perspectiva de larga duración, que no encontramos en otras fuentes, cristianas o musulmanas. El análisis atento de las crisis de subsistencia en el Egipto antiguo y medieval le lleva a hacer la siguiente reflexión, que presenta como una advertencia al lector:
Sepas que la causa esencial de las hambres que han asolado el mundo desde la época de la Creación radica la mayor parte de las veces en fenómenos atmosféricos: así lo muestran sus relaciones en todos los países, desde la más alta antigüedad hasta los tiempos modernos, lo confirman las condiciones de existencia y la naturaleza de las civilizaciones, así como la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Egipto, la causa es la debilidad de la crecida del Nilo, y en Siria, al-Hijaz y otros lugares la ausencia de lluvia, o también una plaga que afecta a los cereales, el xaloc que los consume o un viento que los seca, o bien las langostas que los devastan, y otras calamidades del mismo orden. Tal es la costumbre de Dios hacia sus criaturas cuando se le resisten y cometen estupideces.68
Al margen de la responsabilidad última, sobredeterminante, que corresponde al mal comportamiento humano y al consiguiente castigo divino, un razonamiento que los cristianos compartían, interesa observar la rotundidad del juicio de al-Maqrīzī: desde la Creación las hambres han sido causadas de forma inmediata por alteraciones climáticas, que para los países del mundo mediterráneo y del Próximo Oriente se podrían concretar sobre todo en las sequías. El relato de al-Maqrīzī concierne casi exclusivamente a Egipto, país que es un verdadero desierto (lluvias casi inexistentes, temperaturas estivales superiores a los 45º). Si no fuera por el Nilo que lo atraviesa, y crea con sus aguas y aluviones una larga franja agrícola, las condiciones de vida serían allí absolutamente precarias. Estos se desprenden claramente del Tratado, en el que la pérdida de las cosechas se asocia siempre a crecidas deficientes o tardías del Nilo, que impiden que las aguas fluyan por los canales e inunden las tierras de cultivo en el momento adecuado. De hecho, como en Egipto las lluvias son prácticamente inexistentes, el caudal del río depende de las aguas que le aportan los afluentes de fuera de Egipto: el llamado Nilo Blanco, que aporta aguas de regiones ecuatoriales (en particular de Uganda), que no tienen estación seca y aseguran un régimen regular, y el Nilo Azul, que nace en la región de las lluvias cenitales del macizo de Etiopía, y produce a final de septiembre las crecidas que permiten a Egipto desviar las aguas por los canales y regar por inundación las tierras de cultivo. Este sistema de irrigación, empleado por la agricultura egipcia desde época faraónica, garantiza, en los años normales, cosechas excelentes. Pero también hubo años de malas cosechas y hambre. Al-Maqrīzī cita un buen número de hambres antiguas, mitad históricas, mitad legendarias, de antes del Diluvio y de tiempos bíblicos como la que convirtió a José, hijo de Jacob, en todopoderoso ministro de Egipto, para la que invoca el testimonio indiscutible de la Biblia y el Corán.69
Después de referirse brevemente a estas hambres antiguas,70 el historiador egipcio sitúa la primera hambre del Egipto islámico en el año 706, olvidando que también hubo una en 644, inmediatamente después de la conquista, y otra entre 677 y 686, durante los primeros tiempos del califato omeya.71 Esto ha de ser un indicio de que no está lo bastante bien informado de esta época inicial del Islam. De hecho, después del hambre de 706, también de época omeya, no cita ninguna más de tiempos de los abbasidas y de la dinastía independiente de los tulunidas, durante los siglos VIII y IX.72 La relación se reemprende en el siglo X, en tiempos de los ijsidas (905-969) y del comienzo del califato famití (969-1171). En este siglo, explica al-Maqrīzī, hubo cinco hambres, en los años 949, 952-953, 954, 963-971 y 997. La crecida insuficiente del Nilo (el umbral o punto de ruptura parece que tenía que situarse por encima de los 16 codos), seguida de la escasez y el alza de los precios, con la consiguiente angustia de la población, protagonista de revueltas, es la tónica general de estos años, con la particularidad de que en 952 hubo, además, una terrible plaga de ratas que destruyó cosechas por todo el país. Como se puede ver, las noticias aportadas por al-Maqrīzī comienzan a ser muy interesantes, aunque echamos a faltar precisiones sobre los efectos: no se habla, por ejemplo, de mortandades, por tanto no podemos estar del todo seguros de que a lo que al-Maqrīzī llama hambres no sean carestías.73
De este diagnóstico hay una excepción: la crisis de subsistencias de 963-971, que indiscutiblemente fue un hambre auténtica, gravísima. Los detalles aportados lo certifican: la crecida del Nilo fue insuficiente en los años 963, 964, 966 y 967. La de 967, con 12 codos, sería la más baja desde la conquista musulmana, según este autor. Las malas cosechas, pues, se encadenaron en años sucesivos, los cereales desaparecieron de los mercados, los precios se dispararon terriblemente, los campesinos se lanzaron a la revuelta saqueando los dominios de los poderosos y en las ciudades el pueblo asaltó los mercados e incendió edificios. El hambre, agravada en 967, se prolongó hasta el 971, y fue acompañada de epidemias y mortandades, tan elevadas, que era imposible enterrar a los muertos: se los lanzaba al Nilo. Fue en plena crisis cuando se produjo la conquista fatimí (969). Al-Gˇawhar, general del califa al-Mu´izz, que la dirigió, impuso el orden con dureza y medidas de control: dispuso que las ventas de trigo se hicieran en lugares determinados bajo la supervisión de inspectores de los mercados.74
* * *
Acabado el capítulo, se imponen unas breves consideraciones. Sobre el hambre como hecho no parece haber excepciones étnicas, religiosas o de civilización. La sufrieron tanto cristianos como musulmanes. La cuestión es si como fenómeno histórico, es decir, como complejo de causas, consecuencias y reacciones, se pueden observar diferencias. De momento, es difícil responder a la cuestión. La información recogida es poca. Musulmanes y cristianos en esta época son todavía herederos directos de un pasado común: la experiencia de la lucha contra el hambre acumulada durante milenios por los pueblos mediterráneos. Una experiencia que culminó con el proceder de griegos y romanos, que hemos observado, cuando el pueblo en las ciudades manifestaba públicamente sus angustias y su descontento por las alzas y la escasez, y las autoridades, voluntariamente o a la fuerza, consideraban un deber evitar que la gente se muriera de hambre.
En los reinos germánicos, sobre todo en la Italia ostrogoda (siglo VI), todavía se mantiene algo de esta tradición, que parece resurgir con fuerza en tiempos de Carlomagno (final del siglo VIII y principio del IX), el emperador carolingio que legisló contra el hambre y movilizó (o lo intentó) recursos públicos y fuerzas sociales para combatirla. Sin embargo, parece que las iniciativas de Carlomagno, en la Europa latina y cristiana, fueron entonces únicas y sin continuidad. En todo caso, no hemos encontrado nada parecido para el resto del siglo IX y el siglo X.
En el mundo musulmán mediterráneo la lógica permite suponer que también se dio continuidad a las experiencias antiguas. Aunque no hemos podido recoger suficiente información, nos parece indicativo que los emires y los califas de al-Andalus o sus ministros, como Carlomagno en su momento, apelaran a la oración colectiva, estimularan las ayudas, emplearan recursos públicos para ayudar a los más necesitados y condonaran impuestos. Las fuentes narrativas que manejamos no nos permiten precisar más, pero ya es bastante para postular un comportamiento similar.
1 Sobre todo gracias a la investigación de Lellia Cracco Ruggini, que ya conocemos.
2 Son los años 489-496, 507-511, 522-523, 526-527, 533-539, 545-546, 562-569, 575-579, 581 y 589-594. Los datos proceden de Lellia Cracco Ruggini. Economia e società nell’«Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C. Bari: Edipuglia, 1995, pp. 468-484.
3 Los años 492-496, 526-527, 533, 537-538, 545-546 y 591-594 (Ibidem).
4 Los años 509-511, 560, 581, 585-587 y 591-592: Ibidem, p. 470; Grégoire de Tours. Histoire des francs. Traducción de R. Latouche. París: Les Belles Lettres, 1996, IV, 20; V, 33; VI, 44; VII, 45; VIII, 23; IX, 17 y 44, y X, 30.
5 Los datos, procedentes de múltiples fuentes, los extraemos directamente de Josep Maria Salrach. Carestías y hambres en la Antigüedad Tardía y la Edad Media (en preparación).
6 Procopio di Cesarea. La Guerra Gotica. Milán: TEA, 1994, II, p. 20; Liber Pontificalis LX, Vita Silverii Papae. Edición a cargo de TH. Mommsen. En: MGH.GPR. 1898 (reed. 1982).
7 Grégoire de Tours. Histoire des francs, VII, 45.
8 Paulus Diaconus. Historia Langobardorum. Edición de G. Waitz. En: MGH.SRG. [48]. 1878 (reed. 1988), II, p. 4.
9 Beda il Venerabile. Storia ecclesistica degli Angli. Milán: TEA, 1993, vol. IV, p. 13.
10 Grégoire de Tours. Histoire des francs, VI, 45.
11 Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici (III). Vita prima Audoini. Edición de B. Krusch y W. Levison. En: MGH.SRM., 5, 1910 (reed. 1997), pp. 553-567.
12 Grégoire de Tours. Histoire des francs, IX, 30.
13 Ibidem, IV, 20, y VI, 33 y 44; Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, IV, 2.
14 Lellia Cracco Ruggini. Economia e società..., pp. 468-469, 474 y 482-483.
15 Las fuentes basicas para la conquista bizantina y longobarda de Italia son La guerra gótica, de Procopio, y La historia de los longobardos, de Pablo Diácono. Véanse las ediciones citadas en las notas 6 y 8.
16 Michel Rouche. L’Aquitaine des wisigoths aux arabes, 418-781. Naissance d’une région. París: EHESS, 1979, p. 227.
17 Grégoire de Tours. Histoire des francs, VI, 45. Los francos también hicieron muchas incursiones al sur de los Pirineos.
18 Massimo Montanari. El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa. Barcelona: Crítica, 1993, pp. 35 y s. Con más detalle en id. L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo. Nápoles: Liguori Editori, 1979.
19 Las noticias proceden de Jean Noël Biraben. Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens. París; La Haya: Mouton, 1976, vol. I, pp. 27-32.
20 Jean Noël Biraben. Les hommes et la peste..., vol. I, pp. 149-154, más bien lo niega.
21 Es la interpretación que Maurice Berthe da para la Peste Negra de 1345-1346 y que ha de ser también válida para la de Justiniano: Maurice Berthe. Famines et épidémies dans les campagnes navarraises à la fin du Moyen Âge. París: SFIED, 1984, vol. I, pp. 305 y 317-320.
22 Jean Noël Biraben. Les hommes et la peste..., vol. I, p. 154.
23 Grégoire de Tours. Histoire des francs..., X, 30.
24 John Boswell. La misericordia ajena. Barcelona: Muchnik, 1999, pp. 236 y s.
25 Cassiodorus. Variae. Edición de Th. Mommsen. En: MGH.AA., 12, 1894 (reed. 1981), VIII, 33.
26 Formulae Merowingici et Karolini aevi. Edición de K. Zeumer. En: MGH.L., 1886 (reed. 1963), Formulae Andecavenses, 49.
27 Explicábamos más atrás que es Gregorio de Tours quien mejor nos informa de ello.
28 El libro noveno, titulado De fugitivis et refugientibus, de la ley de los godos está enteramente dedicado a este tema: Liber Iudiciorum sive Lex Visigothorum. Edición de K. Zeumer. En: MGH.LNG., 1. 1902 (reed. 1973), pp. 351-381.
29 Procopio di Cesarea. La Guerra Gotica..., II, 20.
30 Ibidem, III, 17.
31 Ibidem, II, 20, y Liber Pontificalis LX, Vita Silverii Papae.
32 Lellia Cracco Ruggini. Economia e società..., pp. 469-474.
33 Ibidem, pp. 480-481.
34 Ibidem, pp. 483-485.
35 Este podría ser el caso del obispo de Lyon Patiens, según Grégoire de Tours. Histoire des francs..., II, 24.
36 Fritz Curschmann. Hungersnöte in Mittelalter. Ein Beitrag zur Deutschen Wirtschaftgeschichte des 8. bis 13. Jahrhunderts. Leipzig: Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1900 (reeditado en Aalen: Scientia Verlag, 1970).
37 Corresponden a los años 779, 793, 806, 820, 822, 823, 824, 845, 850, 853, 861, 862, 863, 868, 869, 873, 874, 889, 892, 895, 896, 897, 910, 940, 941, 942, 987, 992, 994 y 995. Casi todas están documentadas en Fritz Curschmann. Hungersnöte im Mittelalter..., pp. 89-108.
38 Parecen hambres locales las de 710-715, 833 y 878; regionales las de 709, 722, 790, 792, 852, 853, 861, 863, 869, 892, 894, 895, 897, 973, 988 y 994, supraregionales o de países las de 707-709, 748-753, 774, 779-780, 812, 814, 820, 824, 843, 845, 846, 850, 867, 880, 889, 910, 941, 942, 959, 985, 987 y 993, y continentales las de 763, 793-794, 805-806, 807, 809, 822, 823, 862, 868, 873, 874, 896, 940, 992 y 995 (Ibidem).
39 De todas formas, este cálculo sólo es teórico e indicativo, dada la dispersión geográfica de las hambres. Si, para más seguridad, nos limitáramos a las hambres de mayor alcance, tendríamos una cada veinte años y entonces este hipotético hombre habría conocido unas tres muy graves a lo largo de su existencia y un número indeterminado de hambres cortas o carestías.
40 Annales Mosellani. En: Fritz Curschmann. Hungersnöte im Mittelalter..., p. 90.
41 Véase el relato de los Annales Fuldenses y de Reginón de Prüm, juntamente con las referencias de otras fuentes, en Fritz Curschmann. Hungersnöte im Mittelalter..., pp. 100-101.
42 Lucien Musset. Las invasiones. El segundo asalto contra la Europa cristiana (siglos VIIXI). Barcelona: Labor, 1968.
43 Fritz Curschmann. Hungersnöte im Mittelalter..., pp. 89-108.
44 Columela. De re rustica. Londres; Cambridge: The Loeb classical library, 1960, 3.3.
45 Olivier De Serres. Théâtre d’agriculture et mesnage des champs. París, 1600, II, 4, 18.
46 Las referencias bibliográficas y una nota crítica sobre la problemática de los rendimentos, se pueden encontrar en el Apéndice: «2. La cuestión de los rendimientos».
47 Ermold le Noir. Poème sur Louis le Pieux et épître au roi Pepin. París: Les Belles Lettres, 1932, p. 211.
48 Sobre la alimentación de los campesinos altomedievales, la obra de referencia es la ya citada de Massimo Montanari. L’alimentazione contadina... Aunque Montanari da a los productos de la ganadería una importancia o presencia mayor en la dieta que el que a nosotros nos parece que tenían, su trabajo es, sin duda, excelente.
49 Pierre Bonnassie. «Consumo de alimentos inmundos y canibalismo de supervivencia en el Occidente de la Alta Edad Media». En: Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental. Barcelona: Crítica, 1993, pp. 76-104 [el original francés es de 1989].
50 Fritz Curschmann. Hungersnöte im Mittelalter..., pp. 90-91, 96, 98-99 y 104; Adémar de Chabannes. Chronique. París, 1897, III, 23; Alfonso Corradi. Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850. Bolonia: Forni Editore, 1972, I, p. 82 [la primera edición es de 1863].
51 La fuente principal es el anónimo Fath al-Andalus. Véase Dolors Bramon. De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010. Vic: Eumo Editorial, 2000, p. 166.
52 Fritz Curschmann. Hungersnöte im Mittelalter..., p. 103.
53 Jean Noël Biraben. Les hommes et la peste..., pp. 31-32.
54 Fritz Curschmann. Hungersnöte im Mittelalter..., p. 97. Xanten, diócesis de Colonia (Rin del Norte-Wesfalia).
55 Ibidem, p. 106. Reims (Champaña).
56 Véase el conjunto de estudios publicados en Un village au temps de Charlemagne. Moines et paysans de l’abbaye de Saint-Denis du VIIe siècle à l’An Mil. París: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1988, y también los trabajos recogidos en Michel Colardelle (ed.). L’homme et la nature au Moyen Age. Paléoenvironnement des sociétés occidentales. París: Editions Errance, 1996. Como síntesis, es útil Alessandro Barbero. Carlomagno. Barcelona: Ariel, 2001, pp. 287-295.
57 Renée Doehaerd. Occidente durante la alta Edad Media. Economías y sociedades. Barcelona: Labor, 1974, p. 12, aporta algunos de estos ejemplos extraídos de la literatura hagiográfica.
58 John Boswell. La misericordia ajena, pp. 291 y s.
59 Gn 22, 1-16.
60 John Boswell. La misericordia ajena, pp. 316 y s.
61 Resumimos aquí nuestro trabajo «L’esprit de la res publica dans la législation de Charlemagne». En: Alain Dubreucq (comp.). «Traditio iuris». Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Age. Actes du Colloque International des 9 et 10 octobre 2003. Cahiers du Centre d’Histoire Médiévale, 3, Lyon: Université Jean Moulin, 2005, pp. 255-269. Este trabajo se basa en la lectura y el comentario de un conjunto de capitulares otorgadas por Carlomagno: Capitularia regum Francorum. Edición de A. Boretius. En: MGH.L., 1883, pp. 52, 74-76, 122-123, 132, 141, 151 y 187.
62 Sobre todas estas cuestiones, véase Jean Pierre Devroey. «Réflexions sur l’économie des premiers temps carolingiens (768-877): grands domaines et action politique entre Seine et Rhin». Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, núm. 13 (1986), pp. 475-488.
63 Sobre esto, véase Diversos Autores. La croissance agricole du Haut Moyen Age. Chronologie, modalités, géographie. Flaran, 10. Auch: Centre Culturel de l’Abbaye de Flaran, 1990; Pierre Toubert. Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al año mil, Valencia, PUV, 2006 (ed. original en francés en París: Fayard, 2004).
64 Del Período Cálido Medieval hablaremos en el próximo capítulo.
65 Guy Bois. La revolución del año mil. Lournand, aldea del Mâconnais, de la Antigüedad al feudalismo. Barcelona: Crítica, 1991, pp. 115 y ss.
66 Sirviéndose de algunas de estas fuentes, una estudiante de doctorado, Ximena Castillo Aranda, ha escrito bajo nuestra dirección un trabajo de curso inédito, «Hambre y crisis de subsistencia en el mundo musulmán: al-Andalus en la época omeya», Universitat Pompeu Fabra-Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, 2007, y una estudiante francesa de postgrado, Line Fauvel, ha redactado bajo la dirección del profesor Philippe Sénac una memoria de master titulada «Climat, catastrophes naturelles et société en Al-Andalus du déb. du VIIIème s. au déb. du XIème s. d’après des sources annalistiques arabes», Université de Toulouse-Le Mirail, 2007. También con base a estas fuentes se ha hecho una investigación sobre alteraciones climáticas: Juan Carlos De Miguel Rodríguez. «Precipitaciones y sequías en el valle del Guadalquivir en época omeya». Anuario de Estudios Medievales, núm. 18 (1988), pp. 55-76. Las líneas que dedicamos a al-Andalus están inspiradas en el trabajo de estos autores.
67 Maqrizi. «Le traité des famines de Maqrizi» (Gaston Wiet trad.). Journal of the Economic and Social History of the Orient, núm. 5 (1962), pp. 1-90.
68 Ibidem, p. 43.
69 Gn 41, 1-36; Corán, VII, 127, 133.
70 Maqrizi. «Le traité...», pp. 10-12.
71 Las cita Gaston Wiet, el traductor de MAQRIZI. «Le traité...», p. 12 n. 3.
72 A pesar de que hubo, como dice Gaston Wiet: Ibidem, p. 12 n. 4.
73 Ibidem, pp. 12-15.
74 Ibidem, pp. 13-15.