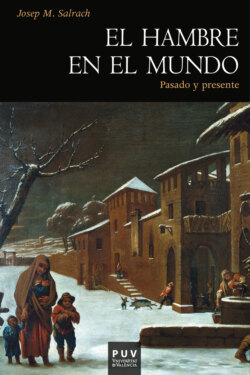Читать книгу El hambre en el mundo - Josep Maria Salrach Marés - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. ANTIGÜEDAD DEL FLAGELO
CONCEPTOS ESENCIALES
Los primeros homínidos aparecieron en África hace unos seis o siete millones de años durante el Terciario. El último subperíodo del Terciario, el Plioceno, se extendió entre hace cinco y dos millones de años, y se caracterizó por un enfriamiento general. Después del Terciario, hace dos millones de años, nuestro planeta entró en la era o período Cuaternario, subdividido en Pleistoceno y Holoceno, subperíodo, este último que llega hasta los tiempos históricos. El Pleistoceno, también llamado Gran Edad de Hielo (entre hace dos millones y 15.000 años), se puede considerar una larga fase de transición a los tiempos actuales, caracterizada por la alternancia de períodos de clima muy frío, que recubrían de hielo amplias superficies del planeta (glaciaciones), y períodos de clima más cálido. Estas alternancias explican las migraciones, las desapariciones y los cambios de especies vegetales y animales. También entonces, y de forma evolutiva, apareció el hombre, que en aquellas condiciones climáticas extremas tenía que vivir de la caza y la recolección y habitar en cavernas. El fin de la última glaciación, hace 15.000 años (13.000 ANE), marca la entrada en el Holoceno y, progresivamente, a las condiciones climáticas actuales. Hubo entonces, al principio, unos tres mil años (13.000-10.000 ANE) de rápido calentamiento del planeta, seguidos de una ola de frío de mil años (10.000-9.000 ANE), y a partir de aquí un calentamiento progresivo que llegó al clímax hace unos 4.000 años ANE. Debió ser durante estas últimas fechas de calentamiento progresivo cuando se produjo la gran revolución neolítica, con la aparición de la agricultura y la ganadería. Aunque durante los últimos seis mil años el clima no ha experimentado mutaciones o cambios radicales, comparables a las de las edades geológicas anteriores, está claro que ha habido alteraciones o cambios importantes, sensibles a escala humana. Se podría remarcar, por ejemplo, que durante el Imperio Romano el clima en Europa fue más frío que el actual; que después se vivió un Período Cálido Medieval, caracterizado
por el predominio de veranos estables y calurosos; que a continuació Europa y quizá el mundo entero entró en una Pequeña Edad Glacial, que duró hasta mediados del siglo XIX, y que actualmente asistimos a un calentamiento progresivo imprevisible.1
PRIMEROS DATOS
La preocupación por conseguir el alimento cotidiano ha estado presente en la historia del hombre desde los orígenes. Puede ser un indicador de ello el hecho de que los prehistoriadores y los arqueólogos, que estudian las primeras sociedades de cazadores-recolectores, encuentren a veces en los depósitos de restos de los yacimientos que excavan, allá donde los hombres prehistóricos abandonaban los huesos de los animales que descuartizaban y comían, huesos humanos cortados de la misma manera que los de los otros animales, con indicios de haber sido mordidos. No es una prueba incontrovertible de canibalismo de supervivencia (puede ser ritual o incluso un hábito alimentario), pero probablemente lo es. Uno de los casos más antiguos registrados en Europa, citado en la introducción, corresponde al Pleistoceno, unos 700.000 años atrás, y la ha proporcionado el registro arqueológico de la Gran Dolina de Atapuerca (Burgos)2 pero hay otros ejemplos de época prehistórica3 además de bibliografía específica.4
Para la historia de la alimentación y el hambre en el mundo es muy importante, importantísimo, el cambio radical de sistema social que se produjo a principios del Holoceno, hace unos 10.000 años, cuando las primitivas sociedades de cazadores-recolectores comenzaron a domesticar gramíneas salvajes y animales también salvajes, y se transformaron en agro-ganaderas. De acuerdo con lo que se ha dicho, se podría suponer que fue un cambio motivado por la necesidad de escapar de las contingencias propias de una alimentación basada en la caza y la recolección, una especie de estrategia que, buscando la mejor forma de estabilizar y asegurar los medios de subsistencia, creyó encontrar la supervivencia en la reproducción artificial de animales y plantas. A buen seguro, sin embargo, que los especialistas no estarían conformes con una explicación tan simple.5
El cambio de sistema de vida y alimentación que supusieron la agricultura y la ganadería, con las consiguientes transformaciones económicas, sociales, políticas y religiosas, fue positivo a largo plazo. La superioridad de las nuevas formas económicas se tradujo en un aumento de la tasa de fertilidad y, por tanto, en un mayor potencial de crecimiento demográfico. De todas maneras, el cambio no fue fácil ni tuvo lugar en todas partes y en poco tiempo, al contrario: hubo grandes desigualdades regionales y, en general, al hombre le costó mucho adaptarse. De hecho, en una fase inicial las condiciones de existencia empeoraron respecto al período anterior, y hasta es posible que se acortara la duración media de la existencia. La arqueología del Neolítico, que es el nombre con el que identificamos la fase histórica del nacimiento de la agricultura y la ganadería, nos proporciona pruebas por medio de las paleopatologías. En efecto, el estudio de los restos óseos de este período muestra un incremento de las caries, hipoplasias del esmalte dentario (desarrollo insuficiente) y deformaciones óseas diversas, reveladoras de desnutrición, un hecho que también indica la criba orbitalia y la hiperostosis porosa (hipertrofia del hueso, disminución de la densidad ósea). La criba orbitalia es una lesión localizada en el techo de la órbita caracterizada por una excesiva vascularización del hueso, hecho que se atribuye a deficiencias en la alimentación (sobre todo ausencia de hierro) y problemas de anemia.6 Estas patologías que descubren los arqueólogos y los antropólogos llevan a un único diagnóstico: los primeros ganaderos y agricultores comían poco y mal, vivían en malas condiciones higiénicas (mezclados con los animales) y trabajaban duro. Es lógico, entonces que padeciesen perturbaciones fisiológicas.7
El abanico de plantas cultivadas y animales domesticados que muestran los registros arqueológicos de época neolítica aumentaron durante el milenio anterior a nuestra era, durante las Edades del Bronce y del Hierro. La arqueología muestra que entonces ya se cultivaba una variedad de cereales (cebada, trigo, espelta, mijo, maíz, avena), leguminosas (haba, lenteja, guisante, garbanzo) y frutales (viña, olivo, higuera, granado, almendro, ciruelo, manzano, peral) para el consumo humano y animal, y que la cabaña ganadera estaba formada por bovinos, perros, cabras, asnos, caballos, ovejas y cerdos. También la arqueología revela los progresos efectuados en las técnicas de almacenamiento y conservación de los alimentos, y en su transformación para el consumo.8 Sin embargo, sería utópico imaginar que estas poblaciones vivían de otra manera que en condiciones precarias. La desnutrición y la inseguridad alimentaria debían ser las condiciones habituales de existencia para la mayoría. Lo podríamos corroborar si otorgáramos confianza como fuente histórica a la Biblia, testimonio de muchos aspectos de la vida de las poblaciones del Próximo Oriente anteriores y contemporáneas a la romanización. Las referencias al hambre son muy frecuentes,9 y también al canibalismo de supervivencia, considerado abominable.10 No importa que el hambre, cuando se ha producido, ya sea por factores naturales o por guerras, sea interpretada como un castigo divino, y que el canibalismo, sobre todo el paternofilial, más que como un hecho, se presente como una terrible amenaza de Dios contra el pueblo desobediente e incrédulo. El caso es que, cuando la Biblia habla de hambres, lo hace por referencia a hechos reales o supuestamente reales, y cuando amenaza con el canibalismo de supervivencia es creíble para oyentes y lectores (lo ha de ser), lo que presupone que era una desgracia verosímil y hasta quizá conocida.
Durante estas fases de la historia humana, el Neolótico y las Edades de los Metales, surgieron en el Próximo Oriente las primeras formaciones políticas: los reinos o imperios de Mesopotamia y Egipto. La base económica de estas construcciones era la agricultura, bastante desarrollada para permitir la generación de excedentes y la división del trabajo. De ahí que también naciera entonces la ciudad, sobre todo como núcleo y centro de consumo, y por eso mismo también área de desarrollo de la producción artesanal y el comercio. En estos primeros Estados las condiciones de vida de los trabajadores eran muy duras. A menudo, o quizá habitualmente, no disponían de todo el alimento necesario porque se lo arrebataban los poderosos que los governaban. Podemos imaginar que es precisamente para eso, para organizar de forma gigantesca la explotación del campesinado, que las aristocracias de aquel tiempo dieron forma a los primeros imperios. Ahora y aquí, por tanto, comienza (por lo que respecta al mundo occidental) una milenaria historia no acabada de distribución desigual de la riqueza que es, en sí misma, causa de desnutrición y hambre.
Una vez más, la Biblia lo explica: el faraón de Egipto tuvo un sueño,
Se encontraba a la orilla del Nilo y vio salir de él siete vacas, bellas y gordas, que iban pastando entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete, feas y flacas, que se quedaron al lado de las primeras, a la orilla del río. Las vacas feas y flacas se comieron a las siete bellas y gordas. En aquel momento el faraón se despertó. Después se volvió a dormir y tuvo otro sueño: vio salir siete espigas de un mismo tallo, gruesas y plenas. Detrás de ellas nacían otras siete, raquíticas y quemadas por el viento del desierto. Las raquíticas engulleron a las espigas gruesas y plenas. En aquel momento el faraón se despertó.
Inquieto por el sueño, el faraón pidió que le fuera interpretado y sus colaboradores le llevaron a José, un esclavo hebreo a quien Dios había concedido este don, y que interpretó el sueño en el sentido de la abundancia y la escasez:
Dios muestra al faraón lo que está a punto de hacer. Los siete años próximos serán de una gran abundancia en todo Egipto. Después seguirán siete años de hambre que borrarán en Egipto el recuerdo de la abundancia de los siete años precedentes, porque el hambre consumirá todo el país [...] Ahora, pues, que el faraón busque a un hombre inteligente y sensato, y que le dé autoridad sobre el país de Egipto. Que nombre también inspectores por todo el país, encargados de recaudar la quinta parte de las cosechas durante los siete años de abundancia. Que recojan todos los víveres de las añadas buenas que vienen y que almacenen las provisiones de cereales en las ciudades, bajo el control del faraón. Estas provisiones servirán después de reserva para el país de Egipto durante los siete años de hambre que han de venir. Así el país no morirá de hambre.11
La lectura es clara. Los jefes de estas grandes formaciones políticas de la antiguedad (imperios agrarios) eran responsables de la buena marcha del sistema social, lo que quería decir garantizar la supervivencia de todos, sin olvidar a aquellos que con su trabajo mantenían al conjunto. Almacenar excedentes de los años buenos para compensar los malos era, pues, una medida sensata de gobierno. Pero ¿almacenar qué grano? El texto lo dice claramente: la quinta parte (el 20%) de la cosecha de todos los campesinos de Egipto sustraído por los agentes del fisco, grano que, una vez recaudado, se tenía que almacenar en los graneros que la autoridad tiene precisamente en la ciudad, lejos del control campesino. Indirectamente, este pasaje del Génesis nos dice, pues, que en los Estados del Próximo Oriente funcionaba ya una especie de Hacienda pública (estatal) con inspectores encargados del cobro de impuestos y contribuciones, y unos centros de custodia de la riqueza recaudada, que de una manera o de otra se tenía que distribuir. Aunque el texto hable de una situación excepcional de emergencia, el escenario es claro: estamos en los lejanos orígenes de la fiscalidad de Estado que, en sistemas tan desiguales como aquellos, normalmente desproveía a los pobres para alimentar a los ricos. Un sistema que también se podría presentar como de explotación del campo por la ciudad, aún más cuando en la ciudad residíen autoridades y terratenientes que explotaban el campo no sólo por medio del impuesto público, sino también a través del trabajo del esclavo rural y de la renta satisfecha por campesino no propietarios.
Traducida al latín por san Jerónimo (m. 420), la Biblia fue, en época medieval, el libro más leído por los clérigos, que la interiorizaron y la tomaron como modelo, incluso en la doctrina política. Esta historia de José y el faraón debía ser entonces interpretada en el sentido de legitimar la recaudación de impuestos o contribuciones, consideradas riqueza pública al servicio de la «cosa pública»: mantener a los gobernantes y subvenir a las necesidades del pueblo en años de carestía. La participación de José, hombre muy religioso a quien Dios había dado el don de interpretar los sueños y conocer sus designios, como un consejero en asuntos fiscales y después ministro de Hacienda del faraón, responsable de la recaudación, tendría continuidad en la Antiguedad Tardía y en la Alta Edad Media en la conducta de los obispos que, como consejeros y gobernantes en las ciudades y en la corte de los reyes germánicos, intervenían en asuntos fiscales.
LA TRADICIÓN GRECORROMANA
En el mundo mediterráneo, los grandes herederos de los Estados antiguos del Próximo Oriente fueron las ciudades-estado griegas y el Imperio Romano. Sin embargo, no nos engañemos; pese al espectáculo de sus monumentos, estas formaciones políticas eran lo que hoy llamaríamos economías subdesarrolladas. Lo decimos, siguiendo a Garnsey y a Saller, por el grado de pobreza de las masas populares, el predominio de la mano de obra agrícola, el bajo nivel técnico, la importancia de la tierra como fuente de riqueza y poder, y la prevalencia del sistema de valores de la aristocracia terrateniente.12 Si esto era así, y confiamos en estos autores cuando nos dicen que los campesinos de la época romana vivían al límite de la subsistencia produciendo pocos excedentes y los que producían aún se los llevaba el fisco y la renta, habremos de concluir que las masas rurales vivían instaladas en la precariedad, a merced de las frecuentes oscilaciones de las cosechas. Entres aquellos campesinos pobres había un porcentaje elevado de desnutridos, como a buen seguro los había en los imperios del Próximo Oriente antiguo. Pero, ¿y hambres catastróficas de gran mortaldad? ¿Las hubo?
Las hambres causadas por asedios de ciudades y cortes de suministros como consecuencia de conflictos militares se dieron siempre y en toda la geografía mediterránea antigua, pero fueron, generalmente, hechos puntuales, muy localizados en el tiempo y en el espacio. Las hambres «naturales», causadas por sequías muy rigurosas u otros accidentes climáticos graves que provocan malas añadas, a veces sucesivas, parecen claras, al menos en el Próximo Oriente, según el testimonio de la Biblia, pero faltan los testimonios para el mundo griego y romano clásico, de entre los siglos VI antes de nuestra era y II después. Peter Garnsey, especialista en las crisis de subsistencia y la alimentación de este mundo grecorromano, lo interpreta en el sentido de que no hubo o hubo muy pocas. En cambio hubo muchas carestías y crisis causadas por malas cosechas o por conflictos militares que afectaron a lugares concretos o incluso a áreas más amplias (provincias), duraron un cierto tiempo y causaron muertes, pero no mortaldad.13 Puede ser que Garnsey tenga razón, lo que casi obligaría a pensar (desmintiendo a los climatólogos) en unas condicioens climáticas muy benignas o quizá más bien en un sistema social más eficaz contra las emergencias, pero también es posible que simplemente nos falten los registros.
En cuanto a las crisis de subsistencia, generalmente crisis de «soldadura», la explicación de Garnsey es sencilla: se debían al hecho de que los rendimientos agrícolas eran bajos mientras que la dependencia de los hombres respecto a las cosechas era muy alta (entre dos tercios y tres cuartos de las calorías ingeridas procedían del consumo de cereales: trigo y cebada sobre todo). Y, ya se sabe, en las cosechas había fuertes oscilaciones: se puede suponer un año malo de cada tres o cuatro, con la consiguiente subida de precios y hambre de los más pobres, con menos capacidad adquisitiva. Además, los precios también oscilaban según las estaciones del año y acusaban los problemas del transporte. Las localidades costeras podían ser relativamente bien aprovisionadas por vía marítima, pero las ciudades de tierra adentro, si no se podían autosatisfacer con la cosecha de sus términos, lo tenían difícil porque se calcula que el precio de cada 500 kg. de cereal transportado en carro se duplicaba cada 200 millas. Lo peor, sin embargo, era cuando las crisis de subsistencia se encadenaban en años sucesivos, que es lo que pasó en Egipto tres años seguidos del siglo III ANE, como consecuencia de un descenso del nivel del Nilo a causa de la sequía. Cuando se daban estas circunstancias, el hambre era inexorable, una situación que, como decíamos, Garnsey considera poco frecuente en la Antiguedad clásica. A su entender, los mecanismos de respuesta de los que disponían hacían a las ciudades grecorromanas especialmente resistentes a las crisis, más resistentes que el campo que las alimentaba. Para entenderlo, examinaremos por separado el campo y la ciudad, si bien el ámbito urbano, mucho más documentado, será objeto de una atención especial.14
Pese a que producían los alimentos que la sociedad consumía, los campesinos no controlaban los instrumentos de poder que les sustraían el excedente y, por eso, eran los más expuestos a las carestías. Los gobernantes de la Grecia clásica, y particularmente del mundo romano, debían tener un cierto sentido de la responsabilidad y del interés general (podríamos decir ideología de la «cosa pública»), pero no parece que, en la práctica, tomasen muchas medidas para proteger a los campesinos de las crisis de subsistencia.15 Y las padecieron. Nos lo explica Claudio Galeno, médico griego del siglo II, en el tratado Sobre los alimentos saludables y los no saludables:
Las hambres que se han sucedido ininterrumpidamente durante años entre los pueblos sometidos a los romanos han demostrado claramente el papel importante que en la génesis de las enfermedades juega el consumo de alimentos no saludables. Porque entre muchos de los pueblos sometidos a los romanos, la gente de la ciudad, que tenía la costumbre de recoger y almacenar grano suficiente para todo el año, [se proveía del campo] dejando el sobrante a los campesinos [...]. En estas condiciones, la gente del campo acababa las reservas de alimentos durante el invierno, y tenía que recurrir a comer alimentos no saludables durante la primavera: comía ramas tiernas y brotes de árboles y arbustos, y bulbos y raíces de plantas indigestas; se llenaban la barriga con hierbas silvestres y verdes que cocían.16
Seguramente Garnsey y Saller tienen razón cuando dicen que Galeno exagera, en el sentido de llamar hambres a lo que debían ser carestías. Parece indicarlo la respuesta de los campesinos de comer brotes, hierbas y raíces silvestres en los meses de primavera, que son justamente los anteriores a la soldadura de las cosechas, cuando las reservas de la cosecha anterior se han agotado y todavía no ha llegado la nueva cosecha. Aquellos meses difíciles son los de la carestía. Pero, exagerada o no, la observación de Galeno es muy interesante porque corrobora lo que suponíamos sobre las crisis de subsistencia en el campo, y añade información sobre cómo se afrontaban.
En efecto, para evitar las carestías o superarlas, los campesinos hubieron de desarrollar estrategias propias. El incremento del esfuerzo, lógicamente, fue la primera, con el resultado de que la productividad y el rendimiento de la pequeña explotación fueron proporcionalmente mayores que los de la gran explotación. Otra medida adoptada, fruto de la experiencia, fue la diversificación de los cultivos, de manera que los cereales, base de la alimentación, sin dejar de ser dominantes en el espacio rural, cedieron espacio a otros productos (legumbres y hortalizas) que, como tenían ciclos agrícolas diferentes, podían escapar de los accidentes climáticos que con tanta frecuencian arruinaban la cosecha de grano. Naturalmente, los campesinos, herederos de técnicas ancestrales, perfeccionaron los métodos de almacenamiento de alimentos y trataron de controlar su propia demografía a fin de mantener los equilibrios entre el número de bocas a alimentar y la capacidad de producción de la propia explotación. Este control demográfico implicaba, si era necesario, retrasar la edad del matrimonio y limitar el número de hijos, lo que podía comportar el uso de métodos anticonceptivos y el abandono de hijos, que podía suponer, de hecho, infanticidio. El recurso al abandono de niños, por motivos de pobreza u otros (legitimidad, incesto, adulterio), parece que estuvo muy extendido en la época romana, aunque quizá lo estuvo más en el Bajo Imperio (siglo III-IV) que antes.17 Sin duda, los campesinos, en sus lugares de residencia y trabajo, practicaron también la cooperación y la ayuda mutua entre vecinos en momentos de necesidad, como lo han hecho en todas partes siempre que el hambre no sea tan fuerte que destruya los vínculos de solidaridad de grupo o de clase. Finalmente, en el seno de la sociedad romana bajoimperial, la indefensión en que el Estado dejaba a las clases populares del campo facilitó que se desarrollaran formas particulares de clientela, que llamaban patronazgo, en virtud de las cuales campesinos humildes entraban en la dependencia de grandes terratenientes los cuales, a cambio de obediencia y servicios (o de alguna pequeña renta), los protegían en momentos de necesidad.
Las ciudades, en el sentido de núcleos urbanos, como eran los centros administrativos de la Grecia clásica y del mundo romano, el lugar donde residía la clase dirigente y donde se concentraban bolsas muy grandes de población, que podían ejercer presión sobre los gobernantes, vivieron una experiencia diferente de las crisis de subsistencia y salieron mejor paradas. Gobernadores y magistrados municipales, en general, estuvieron siempre preocupados por garantizar el abastecimiento, en el sentido de que el alimento, el cereal sobre todo, no faltara en el mercado urbano, y por eso no dejaron de estimular y ayudar (con desgravaciones fiscales, por ejemplo) a los mercaderes importadores y a los transportistas, y cuando las urgencias lo requerían parece que las mismas autoridades adquirían, con dinero del erario público, cereal donde podían y lo vendían o distribuían entre los ciudadanos. Los mismos magistrados vigilaron el mercado a fin de evitar las maniobras de los especuladores y contrarrestar las alzas de precios en momentos de carestía. Como en las ciudades, decíamos, residían los miembros más prominentes de la clase dirigente, tampoco nos ha de extrañar que en los años malos, de mala cosecha, precios altos y escasez, hubiera grandes propietarios, ricos mercaderes y gobernantes que, a sus expensas, realizaran distribuciones gratuitas de alimentos entre el pueblo hambriento, como recuerdan muchas inscripciones honoríficas. De esta práctica, llamada evergetismo, los que la practicaban obtenían reconocimiento popular y legitimación de su preeminencia social, y muchas veces apoyo para sus particulares aspiraciones políticas. Al mismo tiempo, con estas distribuciones gratuitas, los poderosos hacían una contribución al mantenimiento de la paz social en momentos de crisis. De todas formas, no debemos olvidar que buena parte de esta beneficencia privada se hizo bajo la presión y hasta la amenaza popular.
La diferencia que establecemos así entre campo y ciudad seguramente no sería aceptada por muchos historiadores de la Antigüedad romana para los cuales el sistema-ciudad de los romanos era un todo unitario: la civitas formada por el núcleo urbano y las tierras de su distrito. En este sentido, dirían, las disposiciones tomadas para combatir las carestías beneficiaban a todos los ciudadanos residieran donde residieran, en el núcleo urbano o en el campo. Una objeción fundada, no hay duda, pero que merece una respuesta no menos fundada: el derecho de ciudadanía no se extendía a toda la gente del campo. Y más todavía, la distinción entre ciudad y campo no se fundamenta en el análisis de disposiciones legales y decisiones políticas, que en momentos de crisis se podían tomar para ayudar tanto al campo como a la ciudad, sino en el estudio de las relaciones sociales de producción, el destino del excedente y la conducta de los grupos sociales ante las carestías y las hambres.
La experiencia de las ciudades griegas y romanas en la lucha contra las crisis presenta rasgos comunes dominantes, pero también singularidades que hay que explicar. En el mundo griego parece que hubo ciudades que dispusieron de fondos municipales de previsión destinados a la compra de grano en caso de crisis de aprovisionamiento, y ciudades que emplearon recursos públicos para crear directamente reservas de grano en previsión de escaseces y alzas de precios. Así parece que se hizo en la isla de Samos en el segle III ANE. Este grano de emergencia se debía adquirir indistintamente, y según las circunstancias, en graneros privados y públicos, y cuando se compraba a particulares seguramente se hacía a precios tasados, por imposición de la autoridad. Pero, en plena crisis, el dinero público nunca fue suficiente para garantizar del todo el abastecimiento a precio normal, y siempre hubo que recurrir a la colaboración de la munificencia privada. No consta que Atenas tuviera almacenes públicos con grano de reserva en ellos. De hecho, en el siglo V ANE no lo necesitó porque su superioridad naval en el Egeo le permetía controlar el transporte del cereal en la zona a su favor. En los siglos VI y IV ANE, en cambio, no tenía esta hegemonía e intentó hacer frente a las crisis mediante medidas legislativas que regulaban la exportación, la importación y las ganancias. Se ha de señalar que, en momentos de crisis, se prohibían las exportaciones y se castigaba severamente a los infractores.18
La experiencia de Roma es posterior a la de las ciudades griegas. La munificencia pública para personas privadas (donaciones y ventas de grano a bajo precio) se comenzó a extender más tarde, hacia el siglo II ANE, quizá como una derivación del patrocinium al que nos hemos referido al hablar del campo. En la ciudad funcionaba un sistema clientelar por el cual los ricos se rodeaban de fieles de las clases populares a los que daban alimentos a la puerta de sus mansiones. La excepcionalidad de Roma, sin embargo, es que este modelo privado de munificencia, después de algún ensayo en el siglo I ANE, fue adoptado e institucionalizado por los gobernantes a comienzos de nuestra era. En estos momentos la ciudad ya había creado un Estado imperial y desarrollaba un imperialismo agresivo que perseguía alimentar a los dirigentes y a los agentes de la estructura política con los excedentes de los territorios conquistados. La novedad es que los ciudadanos de Roma (o una gran parte) fueron incorporados a esta distribución de recursos y se convirtieron en beneficiarios directos y privilegiados de la liberalidad estatal.19 No es menos excepcional el hecho de que, en Roma, la institución pública encargada de las distribuciones gratuitas se ocupaba también de velar por el abastecimiento de la ciudad.
En el panorama que dibujamos, de lucha de las ciudades contra las crisis de subsitencia, la historia de la ciudad de Roma es muy particular porque fue el centro rector del Imperio, un imperio que, en parte, se creó para satisfacer sus necesidades, que fueron muchas. Pensemos sólo que acogía unos 180.000 habitantes en el 270 ANE, unos 375.000 en el 130 y alrededor de un millón o más en tiempos de Augusto, es decir, en los inicios de nuestra era, una cifra que ninguna ciudad alcanzará en Europa hasta el siglo XVIII.20 ¿Cómo asegurar el alimento a tanta gente? Esta fue una preocupación recurrente de los magistrados romanos, sobre todo porque, desde que se tienen noticias de la ciudad, hay constancia de problemas de aprovisionamiento, causados por conflictos militares y políticos, además de las habituales crisis de subproducción. Sólo en los cuatrocientos años transcurridos entre el siglo II antes de nuestra era y el siglo II después Roma padeció problemas de abastecimiento, algunos muy graves, en un mínimo de cincuenta años.21 Los gobernantes lo intentaron resolver mediante diversas medidas, algunas tan avanzadas como la lex frumentaria, de Cayo Graco, del 123 ANE, que establecía la distribución regular de grano a precio reducido (5 modios por persona y mes al precio de 2 sestercios) y a cuenta del erario público. Una medida que Luico Cornelio Sila abolió en el 81 ANE y que se restableció en el 73 ANE.
En función de las emergencias y circunstancias, los magistrados recurrieron a otras medidas como la adquisición de grano suplementario en Italia y fuera de Italia (Sicilia, Cerdeña) para reforzar la iniciativa privada, y Publio Clodio, tribuno de la plebe, durante su tribunado del año 58 ANE instituyó la distribución gratuita de grano a expensas del erario público. Entonces, en la etapa final de la República, el alimento del pueblo de Roma se convirtió en un tema político de primera magnitud, parte importante de las luchas por el poder. Sin embargo, estos conflictos, las guerras civiles de los años anteriores al cambio de era, que tuvieron como protagonistas a Pompeyo, Julio César. Marco Antonio y Augusto, perturbaron el aprovisionamiento de la ciudad, donde se multiplicaron las iniciativas para obtener grano de Sicilia, Cerdeña, Norte de África y Egipto. A causa de una serie de carestías, el Senado dio a Pompeyo en el año 57 ANE poderes extraordinarios para que se ocupara del abastecimiento de Roma (cura annonae), durante cinco años, pero esta medida excepcional no resolvió el problema. Finalmente, Augusto, que se había convertido en el hombre más rico de la ciudad, resolvió las crisis del 28 y 23 ANE, importando y distribuyendo grano a sus expensas, y en el año 22 ANE, ante las quejas de la plebe, furiosa por una nueva crisis, se atribuyó amplios poderes, entre ellos el de requisar grano de cualquier provincia, y pasó a ocuparse personalmente del abastecimiento de la ciudad. Fue también una fórmula provisional, al estilo de la cura annonae de la época republicana, pero las crisis de los años 5-9 cambiaron las cosas. Augusto creó entonces la prefectura de la annona, oficina administrativa dependiente del Princeps que, de forma progresiva y permanente, además de ocuparse de las distribuciones gratuitas, veló por el aprovisionamiento de la ciudad.22
Durante los primeros siglos de la República el cereal consumido en Roma venía de Italia, sobre todo de Etruria, Umbria y Campania, pero después, a medida que la dominación romana se fue extendiendo por el Mediterráneo, el grano se hizo venir de otras tierras conquistados e incorporadas al Imperio: sucesivamente y de manera acumulativa de Sicilia, Cerdeña, África y Egipto. Sicilia fue el principal granero de Roma hasta el advenimiento del Imperio (unas 21.000 toneladas anuales). Entonces el grano siciliano comenzó a menguar y África le tomó el relevo como principal proveedor de la capital, situación que se mantendría hasta la invasión de África por los vándalos a principios del siglo V. En la época buena del Imperio las provincias norteafricanas aportaban al consumo de Roma unas 200.000 toneladas anuales de cereal, en parte producido en dominios imperiales. Entonces Cerdeña era el tercer granero del Imperio, por detrás de África y Sicilia. Pero muy pronto Egipto, incorporado al Imperio el año 30 ANE, se convirtió en el segundo proveedor de Roma, después de África: unas 100.000 toneladas anuales. La cosecha del país del Nilo era normalmente excepcional, suficiente, decía Flavio Josefo (siglo I), para alimentar a Roma durante cuatro meses al año. Los ocho meses restantes la capital se proveía sobre todo con grano africano de la zona del Magreb. Sin embargo, cuando en el siglo IV Constantinopla, en Oriente, se convirtió en la segunda capital del Imperio, y también se creó una prefectura de la annona, el grano egipcio se desvió hacia el nuevo centro de poder y Roma hubo de confiar en la producción de Occidente.
Una parte de este grano, cuyo origen geográfico ya conocemos, procedía de los graneros públicos, e iba destinado a distribuciones gratuitas (frumentationes) entre un número de ciudadanos romanos, los incisi, que fue de 80.000 en tiempos de Cayo Graco, y que fue en aumento hasta llegar a los 320.000 en tiempos de Augusto, una cifra que el mismo Augusto redujo a 200.000, cuando se creó la prefectura de la annona. En el supuesto de que los incisi fuesen cabezas de familia, el número total de beneficiados indirectamente pudo llegar a las 670.000 personas, es decir, la mayoría de la población.23 Está claro que la cantidad de grano gratuito que recibían los incisi no daba para que comieran todas las familias, porque se calcula que cada ciudadano inscrito en los repartos recibía unos 36’6 litros de grano mensuales (unos 5 modios: 34 kilos), que deben equivaler a 1’12 kilos de pan diario, es decir, 3.568 kcal/día, cantidad muy superior a la que FAO estima hoy necesario para una persona adulta (entre 2.000 y 2.400 kcal/día),24 pero del todo insuficiente para alimentar a una familia. Eso quiere decir que la mayor parte de la población romana, incluso los familiares de los beneficiados con las frumentationes, tenía que recurrir a la compra en el mercado. Muchos autores piensan que la prefectura de la annona, además de distribuciones gratuitas, con el grano de origen fiscal que importaba también aseguraba otro circuito paralelo y diferente, que consistía en la venta de grano, harina o pan a precios políticos, inferiores a los del mercado, y que los destinatarios eran ciudadanos diferentes de los incisi. Se trata de una cuestión a debate, sobre la que se puede pensar que el circuito paralelo no era permanente y regular, sino que quizá sólo funcionaba en los años de crisis, cuando había que combatir las subidas de precios y proporcionar a la plebe romana inclinada a la revuelta pan a buen precio.25
En resumen, después de Augusto, la prefectura de la annona se convirtió en la pieza fundamental del aprovisionamiento de Roma, una estructura de servicio general, presidida por un prefecto, que tenía por misión asegurar, normalmente con el concurso de mercaderes y navieros, el abastecimiento regular de productos de consumo, sobre todo de cereales, pero finalmente también de aceite, vino y carne de cerdo. De estos productos, unos procedían de la annona y eran de origen fiscal y otros de proveedores particulares. Unos eran destinados a distribuciones gratuitas y otros a la venta. Para el grano y otros productos de las distribuciones (frumentationes), el prefecto estaba en contacto con los administradores de los graneros públicos de las provincias, los cuales, según disposiciones de las autoridades, estaban obligados a proporcionarle el canon establecido del grano y otros productos almacenados procedentes de la recaudación fiscal o de la producción de los dominios del emperador o del fisco. En conjunto, en los años buenos, por iniciativa del gobierno (la prefectura de la annona) y de comerciantes particulares, Roma adquiría mucho más grano del necesario para alimentar a la población (las importaciones se calculan entre 200.000 y 400.000 toneladas, suficientes para alimentar entre 1’33 y 2’33 millones de personas), pero se ha de considerar que, además de los habitantes de la ciudad, el grano tenía que alimentar a la corte, a la administración y a los soldados residentes (unos 21.000 hombres), proporcionar reservas en previsión de malas añadas, y compensar las pérdidas experimentadas en el transporte y el almacenaje.26
El destino normal de los recursos fiscales del Imperio (el dinero y el producto del impuesto y de los dominios fiscales) no era luchar contra las crisis de subsistencia, sino pagar el conjunto de servidores públicos, es decir, los gobernantes y sus colaboradores de la administración civil, militar y religiosa. Las distribuciones gratuitas y regulares de alimentos a un elevado número de ciudadanos de Roma (y después de Constantinopla) fueron un caso excepcional, explicable sólo porque Roma era la capital del Imperio. Otra cosa eran los años de crisis con la necesidad que sentía el gobierno de paliarla para evitar conflictos sociales. Entonces es posible que hiciera más distribuciones gratuitas de lo habitual y pusiera a la venta grano del fisco a bajo precio. En este sentido, se ha de suponer que la historia de Roma, la más conocida, no es excepcional, sino que, en momentos de carestía, otras ciudades del Imperio adoptaron medidas parecidas para garantizar el abastecimiento y la contención de los precios, además de tomar iniciativas legislativas y de munificencia como las examinadas en las ciudades de la Grecia clásica.
Un edicto dictado en la primavera del año 92 o 93 por Lucio Antistius Rusticus, gobernador romano de la provincia de Capadocia-Galacia (Asia Menor), para combatir una carestía en la colonia de Antioquía de Psidia, ilustra muy bien la respuesta que, en este caso, dieron las autoridades ante el problema:
Lucio Antistius Rusticus, legado propretor del emperador César Domiciano Augusto Germánico, declara: Dado que los duunviros y los decuriones de la muy espléndida colonia de Antioquía me han comunicado por escrito que como consecuencia de un invierno muy malo el precio del cereal ha conocido un alza brutal y me han pedido que haga algo para que el pueblo tenga la posibilidad de comprar...
A la buena fortuna; que todos los que son ciudadanos o extranjeros (coloni o simples residentes: incolae) domiciliados en la colonia de Antioquía hagan conocer a los duunviros de la colonia de Antioquía, en el plazo de treinta días a partir de la publicación de este edicto, la cantidad de cereal que cada uno posee y en que lugar, y la cantidad de este cereal que se reserva para la siembra y el alimento de su familia durante el año, y que ponga todo el resto a la disposición de los compradores de la colonia de Antioquía. Decido también que la venta tenga lugar hasta el primer día de las kalendas de agosto (1 de agosto). Y los que no obedezcan sepan que todo lo que habrán acaparado contraviniendo mi edicto les será confiscado; los denunciantes recibirán en recompensa un octavo (de lo confiscado).
Y, como se me asegura que antes de este invierno largo y duro el precio del cereal era en la colonia de ocho o nueve ases el modio y que sería muy injusto que del hambre de los ciudadanos se enriqueciera alguno, prohibo la venta de cereal a un precio superior a un dinero el modio.27
La lectura e interpretación del texto no ofrece dudas: el invierno del 91-92 o del 92-93 fue muy malo, de manera que la cosecha de cereales de invierno fue deficitaria seguramente en gran parte de Asia Menor. Los precios, que ya debían subir antes de la cosecha, lo continuaron haciendo después, y fuertemente. Así, la gente que no tenía ni cultivaba tierra y había de comprar el cereal para comer padeció toda la dureza de la carestía. Alarmadas por la situación, las autoridades de la colonia de Antioquía de Psídia pidieron ayuda al gobernador de la provincia, que reaccionó con energía. Se informó de cual era el precio del cereal el año anterior y dispuso que en un plazo de treinta días todo el mundo declarara el cereal que tenía, y una vez reservado el necesario para el alimento familiar y la siembra, el resto se pusiera a la venta inmediatamente, hasta el 1 de agosto, a un precio máximo de un dinero por modio, que más o menos equivalía al doble del precio de los años normales, aumento que podemos considerar aceptable si se tiene en cuenta que en momentos de carestía el precio del cereal podía decuplicarse.28 Retengamos en la memoria estas medidas dictadas por Lucio Antistius Rusticus (por cierto, originario de Hispania) para compararlas con las adoptadas por otras autoridades en el decurso de los siglos en momentos de crisis.
Normalmente el mercado de las ciudades antiguas carecía de normas protectoras de los consumidores, que padecían los efectos del almacenamiento especulativo y de los precios abusivos. Está claro que tasar el grano sin adoptar otras medidas podía resultar contraproducente. Tiberio (14-37), que lo sabía, cuando lo tasó en Roma, ofreció compensaciones a los comerciantes. Juliano (361-363), en cambio, quiso ser más radical. Con ocasión de una crisis de subsistencias en Antioquía, hizo llevar grano de Egipto y lo hizo vender a precio rebajado, sin racionarlo. Los especuladores lo aprovecharon inmediatamente para comprar todo el grano posible, lo almacenaron y lo vendieron tiempo después a un precio alto. Normalmente, sin embargo, la tasación era una medida que los gobiernos urbanos imponían junto con otras como la prohibición de las exportaciones, la declaración forzada de los stocks y la obligación de poner a la venta el grano excedente.29
Medidas como estas se adoptaban a menudo bajo la presión popular. En las ciudades-estado griegas había canales de protesta a través de los cuales el pueblo expresaba el descontento por las alzas de precios y la falta de alimentos en el mercado. Era, generalmente, en el decurso de las fiestas religiosas y de los espectáculos públicos cuando se expresaba este estado de opinión. Los gobernantes y, en general, los poderosos tomaban nota de la situación y reaccionaban en consecuencia. Aún así, hubo revueltas que, en algunos casos, degeneraron en la quema de casas y graneros de gobernantes, mercaderes ricos y terratenientes. También en Roma, y en general en las ciudades romanas, la presión popular, expresada en forma de protestas en el teatro y en el hipódromo, tuvo como efecto estimular la generosidad de los poderosos y la reacción de los gobernantes. El emperador Tiberio, en el año 32, en Roma, fue abucheado por el pueblo enfurecido por la subida de precios y respondió con medidas de tasación, y Claudio, en plena crisis de subsistencias, en el 51, hubo de ser rescatado por la guardia personal de manos de la plebe que le rodeaba en el foro. Hubo de importar grano y compensó a los comerciantes con exenciones fiscales.
Puede parecer sorprendente que los gobernantes de estas ciudades y Estados antiguos tolerasen las protestas populares, y que fueran a fiestas religiosas y a espectáculos públicos sabiendo que se exponían a ser abucheados. Pero podríamos suponer que esto formaba parte de la lógica de este sistema social, en el que estaba vigente el concepto de la civilitas y la ideología de la res publica, que hacía que el gobernante se acercara al pueblo (la plebe urbana) para recibir de él normalmente la aprobación entusiasta, con el riesgo, claro, de tener que soportar a veces la protesta. En todo caso, era un riesgo controlado que servía para recordar a los gobernantes la obligación de no dejar morir de hambre al pueblo, a la plebe urbana, a la que se reconocía el derecho de quejarse en una cuestión tan vital como esta y por los canales establecidos, nunca por la violencia.30
La impresión final es que, en respuesta a la presión popular, las medidas tomadas por las autoridades, en Roma sobre todo, pero también en otras ciudades del Imperio, tuvieron efecto, y a excepción de los años de guerra civil, las poblaciones urbanas pudieron escapar de las hambres catastróficas y combatir con cierta eficacia las carestías. Ha de quedar claro, no obstante, que todo se hizo a costa de los sacrificios forzados de la gente del campo, porque del campo procedía el alimento, lo que es también un dato a retener, porque el procedimiento se repetirá muchas más veces en la historia humana hasta la industrialización en Europa y actualmente en muchos países subdesarrollados.
Sin duda, las expuestas son experiencias del mundo antiguo que, de una manera o de otra, pasaron al medieval. Es verdad que la caída del Imperio romano en Occidente, con las invasiones y la inestabilidad política que siguió, originó rupturas y pérdidas culturales y de organización social, pero cuestiones tan esenciales para la supervivencia de las poblaciones como las descritas no se debían olvidar fácilmente. Muchas instituciones desaparecieron y muchas prácticas y costumbres se interrumpieron, pero, en la conciencia de los pueblos, las experiencias de lucha por la supervivencia no se olvidaron del todo y algunas renacieron.
«CONSUMIDOS COMO ESPECTROS»
A partir del siglo III las cosas comenzaron a ir mal en el Imperio. Los historiadores discuten sobre la llamada crisis del siglo III. ¿Realmente la hubo o no? ¿Fue una auténtica crisis o sólo un conjunto de dificultades, finalmente superadas? Desde la perspectiva del hambre que nos ocupa, algo pasó. La historia ya no fue como antes, sino que los siglos del Bajo Imperio (III-V) estuvieron salpicados de crisis de subsistencia y de hambres auténticas. Continuaron las manifestaciones populares en el teatro y en otros lugares públicos, que servían a los gobernantes para medir el clima social e identificar las raíces de los problemas, pero el nivel de crispación subió. En Roma, en concreto, la marcha de los emperadores, a partir del primer tercio del siglo IV, creó un peligroso vacío de poder, y las autoridades municipales se vieron muchas veces desbordadas por la ira popular a causa de las crisis de subsistencias. Así, por ejemplo, Tertullus, prefecto de la ciudad en 359-361, se sintió amenazado de muerte cuando la flota del grano no arribó al puerto de Roma en el tiempo previsto. También Símmaco, prefecto en 397, cuando Gildón, gobernador de África, se rebeló y atacó las naves que llevaban el grano a Roma, lo declaró enemigo público pero él, temiendo por su vida al oír las quejas populares, abandonó la ciudad.31
Las noticias de los siglos IV y V, quizá porque, en lo que concierne a los problemas de abastecimiento, son más abundantes y precisas que antes, nos muestran un panorama más grande y más desolador, no circunscrito a Roma, que, no obstante, continúa siendo el lugar y la ciudad de la que tenemos más información. En efecto, nuestra cronología, elaborada sobre todo a partir de la obra de L. Cracco Ruggini,32 muestra que la vieja capital del Imperio vivió alarmas muy frecuentes y conoció unos cuarenta años malos, algunos de hambre auténtica (361, 408-410) causada por conflictos y asedios militares.33
Pero ahora ya sabemos que padecieron carestías y hambres no solamente Roma, sino también regiones enteras de Italia,34 la Galia,35 Hispania,36 el Norte de África,37 los Balcanes38 y la parte oriental del Imperio.39 Algunas hambres o carestías fueron de gran alcance: afectaron a todo el Occidente mediterráneo (en 423) e incluso, se supone, a todos los países del Mediterráneo (383, 418).
Ahora por primera vez tenemos un relato del horror, que parece marcar por sí mismo el cambio de época. Nos referimos al hambre que hacia los años 312-313 asoló el Oriente, según Eusebio de Cesarea (hacia 260 – hacia 340), el primer historiador de la Iglesia, que nos da, por eso mismo, un testimonio interesado. Según él, la cólera divina por la que fue la última persecución padecida por los cristianos se abatió sobre el Imperio. El relato es cautivador: el precio del grano se disparó mientras miles de hombres, sin nada para comer, se morían de hambre y epidemias en las ciudades, y todavía más en el campo; los que tenían algún bien valioso lo vendían por un puñado de grano; los que ya no tenían nada comían hierbas, enfermaban y morían; mujeres de buena familia pedían caridad por las calles; los más hambrientos, consumidos como espectros, no tenían fuerzas para mantenerse en pie y se desplomaban; allí mismo, en la vía pública, agonizaban repitiendo con el último aliento de vida la palabra hambre, y así los cadáveres se amontonaban por plazas y calles para alimento de los perros, mientras los vivos temían caer en la antropofagia. Los ricos de origen ayudaron a los más pobres al principio pero después, al ver que el hambre persistía y la falta de alimento también les afectaba, reaccionaron con crueldad antes de caer también ellos en la miseria, y padecer el hambre.40
Relato interesado, decíamos, por la interpretación del castigo divino contra la sociedad pagana, a la que Eusedio hace responsable colectivamente de la persecución de los cristianos. Pero interesado no quiere decir falso. Puede que este historiador, el más grande de la Antigüedad cristiana, exagere pero es difícil que mienta, porque relata un hecho de su tiempo vivo en el recuerdo de los lectores. Aceptémoslo, pues, y retengamos las escenas que se repetirán por todas partes durante siglos hasta la época contemporánea. A pesar de la interpretación de Eusebio, había sido un hambre natural, si se puede llamar así,41 causada por accidentes climáticos que habían afectado a muchas regiones y habían destruido la cosecha, a raíz de lo cual se había producido una gran mortandad.
Con referencia al mismo siglo IV, otro gran historiador de la Antigüedad, el godo Jordanes, relata hacia 550 episodios de una hambre que en los años 376-378 afectó a las tierras de Europa oriental al sur del Danubio, dentro del Imperio romano de Oriente, donde los godos se habían establecido gracias a un pacto con los romanos. Acuciados por la necesidad, los godos intentaron intercambiar las riquezas que poseían por alimento con los generales romanos destacados en la región, pero éstos se aprovecharon de la situación. Les vendieron carne de animales en descomposición y de animales inmundos, exigiéndoles, por la carne y el pan, precios desorbitados. Llegó un momento en que los godos ya no tenían nada para intercambiar y hubieron de entregar a sus hijos a cambio de comida.42 No nos engañemos, en la Antigüedad, y después, hasta la época contemporánea, los hijos han sido con mucha frecuencia, en momentos de necesidad, moneda de cambio, y Jordanes lo explica y justifica: los padres con el corazón encogido vendían a algunos de sus hijos para salvar del hambre a toda la familia, comenzando por los mismos hijos que vendían. Nos lo podemos creer porque Jordanes narra una historia que debía dejar un recuerdo inolvidable en la memoria de su pueblo y porque tenemos testimonios romanos coetáneos de los hechos que lo corroboran.
Sin duda, aquella Tardía Antigüedad fue una época especialmente convulsa en todo el Imperio, sobre todo en Occidente, víctima de las invasiones desde principios del siglo V. Sobre esto, el testimonio de Idacio, obispo hispanorromano de Aquae Flaviae, en Galicia, es el más impresionante, aunque breve. Los suevos, los vándalos y los alanos, que en diciembre de 406 habían pasado la frontera del Rin y, por tanto, habían entrado en el Imperio, se habían quedado casi tres años en las Galias saqueándolas hasta que hacia octubre de 409 saltaron los Pirineos e invadieron Hispania. Como si se tratara de una maldición bíblica, mientras estos bárbaros invasores depredaban la península y las epidemias hacían estragos entre la población, los gobernantes romanos intentaban organizar la resistencia acaparando víveres con la ayuda de los recaudadores de impuestos. Resultado de todo esto: el hambre se extendió tanto y fue tan cruel que los hombres, desesperados, hubieron de recurrir a la antropofagia. Las madres incluso se comieron los cuerpos de sus hijos muertos, cocinados con sus propias manos, mientras que también aquí los muertos se amontonaban sin recibir sepultura y los animales salvajes los devoraban.43
¿Imágenes delirantes de una mente atormentada por la lectura de la Biblia? No sabemos a qué textos tuvo acceso Idacio, pero la influencia bíblica es evidente cuando cree asistir a la perdición de género humano, con el cumplimiento de las profecías del Señor y compara la situación a las plagas bíblicas. Sin embargo, lo que más nos impresiona, el canibalismo de supervivencia, es bien posible.
No necesitamos más imágenes de los horrores para saber que existieron en aquella época. Y no se trata de hacer catastrofismo, sino simple-mente de tomar medida de los hechos para poder hablar de ellos. Comencemos por las causas. Aunque los historiadores y, en general, la gente que escribía eran clérigos que hacían de Dios la causa última de las cosas, sus relatos identifican agentes menos trascendentes. En primer lugar, los naturales relacionados con perturbaciones climáticas. Unos años fue la sequía, otros las lluvias excesivas y en mal momento, y aún en otros el frío, las heladas y las granizadas. Aunque quizá la sequía fue más culpable que el resto, parece que lo que caracterizó a los últimos siglos del Imperio fueron las alteraciones climáticas bruscas y de diferente signo. Dada la época que aquí tratamos, no debe extrañar, sin embargo, que, junto al clima, el otro gran responsable sea el hombre, protagonista de guerras, revueltas, invasiones, asedios y saqueos. En circunstancias normales, le quitaríamos trascendencia diciendo que los episodios militares estaban localizados en el tiempo y en el espacio y, por tanto, aunque mataran de hambre, no podían hacer estragos de tanta magnitud como los causados por las cosechas perdidas por malas añadas que siempre afectaban a regiones enteras. Pero aquí, en este apartado, hablamos de un período excepcional de gran perturbación, en el que la guerra y los saqueos se volvieron endémicos o casi en las tierras europeas del Imperio romano, en particular en Italia, en el siglo V. Algunas fuentes, por ejemplo, describen la Panonia, la Dalmacia, la Mesia y la Tracia, regiones arrasadas por las primeras invasiones, como un desierto. Y la situación es fácil de entender si pensamos que la Aquitania (las tierras de la Galia al sur del Loira), en el siglo V, conoció veinticinco años de guerras, saqueos y destrucciones. Nunca hubo en esta región más de quince años seguidos de paz.44 Para un mundo como el romano en el que las ciudades eran los grandes centros políticos, culturales, religiosos y administrativos que gobernaban el campo y vivían de él, las guerras e invasiones habían de resultar mortales porque destruían los circuitos de aprovisionamiento que las alimentaban, y con ellos destruían el mismo Imperio.
Los textos que hemos presentado y muchos otros que podríamos mostrar emparejan el hambre y las epidemias, un hecho que quizá los historiadores de la Antigüedad constataban pero no sabían explicar.45
HAMBRE Y LIBERTAD
¿Qué consecuencias y qué reacciones provocaron las carestías y las hambres en esta época? Sin duda, hubo un incremento de la mortalidad. Con las grandes hambres de estos años, mucha gente murió de inanición, pero fueron muchos más los que murieron por las enfermedades de carencia o asociadas al debilitamiento de los cuerpos desnutridos. Las ciudades, es bien conocido, perdieron habitantes, en parte porque hubo gente que fue a buscar al campo la seguridad alimentaria que ya no encontraba en la ciudad. La sociedad, en general, perdió confianza en unas instituciones públicas que no le ofrecían toda la protección que se esperaba ante las crisis de subsistencia. En cambio, aumentaron, por una parte, la negligencia fiscal y, por otra, las dependencias privadas, alternativa cada vez más clara a las públicas. Se podría sospechar también que, a nivel individual, aumentaron las actitudes insolidarias, inmorales incluso. En efecto, consecuencia inmediata de cualquier mengua en la oferta de alimentos era la subida de precios, efecto natural de la presión de la demanda. A partir de aquí, entre las diversas reacciones que las fuentes revelan, quizá la más odiosa era la de los especuladores que en los años de grano escaso y subidas de precio retrasaban la venta de partidas de grano almacenado, con lo que forzaban aún más el alza y se lucraban con el interprecio. Los consumidores se exasperaban y hacían responsables a los negociatores y a los magistrados municipales, como el prefecto de la annona en Roma, porque creían que actuaban en connivencia. Y no les faltaba razón, toda vez que los magistrados, todos ellos grandes terratenientes, eran parte interesada en el negocio del cereal. Las maniobras especulativas afectaban sobre todo al mundo urbano, donde había un mercado más o menos activo, aunque muy mediatizado por la política. La hemorragia monetaria que las alzas desorbitadas causaban en los años de carestía podía tener efectos dramáticos sobre las familias pobres y modestas sin reservas de alimentos. Pero si se alargaba, la carestía también podía tener consecuencias nefastas para la economía de las familias acomodadas, de ahí que las fuentes insistan en la duración de las crisis de subsistencia, es decir, de las coyunturas alcistas. Cuando el dinero se acababa, las familias vendían los bienes muebles e inmuebles para conseguirlo o, simplemente, los intercambiaban por comida. Durante las hambres más graves, incluso grandes propietarios vendían los esclavos y dependientes, y gente antes rica se dedicaba a la mendicidad. También desaparecía la caridad, se extendía el pánico y afloraban los sentimientos xenófobos.
Cuando todos los mecanismos fallaban, los más pobres, que no podían alimentar a sus familias, abadonaban a los hijos, los vendían y se vendían ellos mismos. Los niños abandonados en la plaza pública tenían posibilidades de encontrar familias adoptivas. La «piedad de los desconocidos» parece que funcionó bastante en la época romana, dice Boswell.46 Pero era más raro que niños abandonados en los bosques se toparan con alguien que los recogiera antes de que los animales salvajes los devorasen. No obstante, hay casos históricamente demostrados de niños que sobrevivieron solos, alimentándose como las bestias.47 Los primeros padres de la Iglesia, que sabían que una parte de los niños y niñas recogidos o comprados acababan sometidos a la esclavitud de los burdeles, hubieron de enfrentarse al dilema del hambre o el sacrificio de la libertad. Basilio de Cesarea (m. 379) se ocupa de ello en sus sermones, donde muestra comprensión hacia el padre que vende a los hijos para salvar a la prole, y maldice al mercader avaro que se aprovecha de la desgracia ajena para comprar las criaturas a bajo precio.48
La venta de niños no era un tema menor. En cierto sentido, ponía en cuestión las bases jurídicas del sistema porque significaba que padres libres, en pleno uso de la patria potestad, sacrificaban la libertad de los hijos. Conculcaban, así, un principio del derecho romano según el cual los padres libres engendraban hijos libres, cuya condición las mismas leyes debían proteger. Durante la época clásica, estas rendijas del sistema se pudieron tolerar porque el número de casos debía ser insignificante, pero a partir del siglo III, con el incremento de carestías y hambres, la venta de niños se extendió y se hizo más necesaria. Entonces no quedó más remedio que hacer entrar la realidad en el derecho, tranquilizando a compradores y adoptantes. Por eso el primer emperador cristiano, Constantino, por una ley promulgada en 331, derogó la irrevocabilidad del estatuto natal y estableció el derecho de compradores y adoptantes a retener al niño comprado o adoptado como un hijo o como un esclavo. Más adelante, a consecuencia de la gran hambre de 450, el emperador Valentiniano III legisló en el mismo sentido (451), pero admitiendo el derecho de los padres vendedores a recomprar a los hijos vendidos. Eso sí, pagando un sobreprecio del 20%.49
En la misma época, la Iglesia mostraba su preocupación por el tema y, sabiendo de la debilidad del poder civil, intervenía como institución para aligerar la angustia de las familias obligadas a abandonar, y para tranquilizar a los adoptantes. Obispos de las Galias, reunidos en concilio en 442, se quejaban del elevado número de niños abandonados y devorados por los perros porque los presuntos adoptantes se inhibían, dada la inseguridad de sus derechos ante futuras reclamaciones de los padres biológicos. Los obispos ofrecían la mediación de la Iglesia en el cambio de potestad, hacían más transparente la adopción reforzándola y amenazaban con penas espirituales las reclamaciones futuras de los padres biológicos contra los adoptantes.50
Mucha gente reaccionaba ante las hambres y carestías huyendo, si podía, hacia otras tierras, con la esperanza de encontrar allí la comida que faltaba en casa. Es un comportamiento humano lógico e inevitable que, por eso mismo, se ha mantenido inalterable hasta hoy. Quien sabe si los coloni y los esclavos fugitivos, que las leyes de los emperadores Constantino (317, 332), Valentiniano II y Teodosio (386) perseguían, y que los historiadores dicen que escapaban de la explotación fiscal y social, no eran, al menos en parte, fugitivos de penurias alimentarias.51 Las mismas invasiones germánicas se pueden interpretar en clave de huida ante el hambre. Así lo entendían en aquella época Jordanes y Pablo Diácono, que justifican las migraciones de sus pueblos, godos y longobardos, y de otros pueblos de Germania, por la necesidad de buscar aprovisionamiento dentro del Imperio.52
Las reacciones ante el hambre eran multiformes y no del todo escalonadas. Más pronto que tarde, los hambrientos comían todo lo que podían, y sin miramientos. Es imaginable, pero no hace falta pensarlo, las fuentes lo explican: comían, sobre todo en el campo, hierbas, raíces y bellotas, que aún podemos entender como alimentos alternativos, sin duda poco nutritivos e indigestos, pero, urgidos por la necesidad, tampoco hacían aspavientos a la carroña y los alimentos inmundos, que ocasionaban graves enfermedades,53 y algunos o muchos (nunca lo sabremos), en la desesperación que les cegaba, comían carne humana, incluso la de los propios hijos. No solamente lo explica Idacio, ya citado, también lo hace, de forma particularmente dramática, san Jerónimo cuando nos describe el asedio de Roma por el visigodo Alarico en 410:
Al consumo de alimentos sacrílegos arrastró la locura de los hambrientos; no solamente se arrancaban los miembros a mordiscos los unos a los otros, sino que también las madres no dudaban en comerse a sus propios hijos, de manera que así volvía al vientre lo que poco antes ellas mismas habían expulsado.54
¿No había otras reacciones menos traumáticas y con más posibilidades de futuro? Ya hemos dicho que en los últimos siglos del Imperio los recursos públicos, movilizados por el Estado, comenzaron a fallar. Una vez más tomaremos a Roma como modelo. La prefectura de la annona continuó, pero los magistrados de la urbe cada vez tuvieron más dificultades para asegurar los abastecimientos. Si en el siglo IV las luchas civiles cortaron a menudo el suministro ordinario, en el V la situación empeoró, y mucho, después de que los vándalos invadieron el norte de África (429), el tradicional granero de Roma, desembarcaron en Córcega, Cerdeña y Sicilia (450-468) y saquearon las costas de Hispania e Italia (Roma, 455).55 Para asegurar el aprovisionamiento del mercado urbano, las autoridades tuvieron que recurrir a la compra forzada y a precio tasado de cereal dentro de Italia, allá donde lo había (coemptiones). Una vez más, el campo padeció las consecuencias. Según las circunstancias, los magistrados romanos, directamente o por medio de mercaderes asociados, efectuaron las compras con dinero del fisco, a veces recogido con contribuciones extraordinarias, y, cuando la penuria fue más grave, racionaron el alimento, extremaron la vigilancia para evitar el acaparamiento y los abusos (algunos magistrados se hicieron sospechosos) e hicieron donaciones gratuitas (oblationes) más allá de lo habitual.56 Medidas parecidas se debían adoptar en otras ciudades, pero seguramente en todas partes con resultados inferiores a los esperados. Es probable que entonces se extendiera la desconfianza del pueblo hacia la capacidad del poder público tradicional para gestionar los asuntos sociales, y se creara un distanciamiento entre gobierno y sociedad. Los poderosos quisieron cubrirlo con el patrocinio y el evergetismo, que se iba convirtiendo ya entonces en caridad cristiana,57 mientras, en el seno de la Iglesia, algunos clérigos como Salviano de Marsella criticaban duramente el sistema fiscal porque agravaba las penurias de los pobres y enriquecía aún más a los ricos.58
Sin embargo, más allá de responsabilidades personales e institucionales inmediatas, sobre la causa última de todas las desgracias había una relativa unanimidad, al menos entre la gente religiosa: era la cólera divina, la que con razón castigaba a los hombres. Hay, no obstante, un caso paradójico. En el año 383, cuando el cristianismo recién convertido en religión oficial (edicto de Tesalónica, 28 de febrero de 380), y habiendo comenzado la persecución del paganismo,59 se produjo una gran hambre en Italia y probablemente también en otras zonas del Mediterráneo. Símmaco (m. 402), escritor y político romano, último gran defensor del paganismo, lo explica e interpreta: la tierra no dio fruto y muchos murieron de hambre, mientras los campesinos se amontonaban en los bosques donde trataban de sobrevivir comiendo bellotas y raíces, y todo esto no pasaba por razones naturales sino por la cólera de los dioses que se vengaban de la intolerancia religiosa del emperador cristiano. La prueba era que antes, en tiempos del culto pagano, estas desgracias no pasaban.60 La respuesta cristiana a esta acusación la dio san Ambrosio (m. 397), obispo de Milán, con el argumento de que el año siguiente al del hambre, el 384, había sido un año bueno y las penurias habían cesado, y eso que la política cristiana y antipagana del emperador no había cambiado, por tanto, en el hambre de 383 no había tenido nada que ver la cólera divina por esta política.61
El debate es interesante porque nos muestra, por primera vez, el uso político e ideológico del hambre (en este caso para debilitar, con la argumentación, la posición del contrario) un uso que, sin el filtro religioso y de forma descarnada (un arma real), será frecuente en época contemporánea. Para el futuro inmediato de la Europa medieval y moderna, también aquí hay una herencia: la tendencia a atribuir la desgracia a los misterios del más allá (cólera divina, fuerzas del mal), que los clérigos podrán utilizar sin cortapisas cuando ya no tengan competidores.
¿QUÉ CONCLUSIONES?
Nos limitaremos a desarrollar tres argumentaciones que conciernen, por separado, a la desnutrición, al hambre y a las reacciones.
En primer lugar, nos reafirmamos en la idea de que las sociedades del mundo antiguo eran sociedades agrícolas subdesarrolladas, lastradas por los bajos rendimientos a causa de la pobreza de su instrumental, el uso más bien escaso del regadío y de los abonos y los rudimentarios conocimientos técnicos. Las cosechas, incluso en la pequeña explotación, debían ser escasas, pero suficientes en los años buenos para alimentar a la familia, sembrar y hacer frente a las obligaciones del fisco y de la renta. Sin embargo, la sustracción del excedente debía reducir la economía campesina (la mayoría de las familias) al nivel de la subsistencia. Eso solamente, para muchos, ya debía significar comer poco y mal, pero, además, estaba el hecho de que las cosechas eran oscilantes, es decir, que a los años buenos le seguían siempre los malos. Y a las malas añadas aquellas economías de subsitencia les hacían frente con muchas dificultades, dado que en los años buenos no tenían muchas posibilidades de tener sobrantes y guardarlos para los malos. El resultado había de ser una situación de desnutrición más o menos generalizada entre las capas populares, que se ha de atribuir, pues, a la naturaleza (alteraciones climáticas o meteorológicas, desgaste del suelo agrícola) y a los hombres.
En segundo lugar, esta situación general de desnutrición se vio agravada, en determinados momentos, por hambres auténticas. Cuando fueron provocadas por cosechas muy malas, nulas o casi nulas, a su vez causadas por factores naturales, normalmente la mortandad se extendió y afectó a muchas regiones. En cambio, cuando el agente causal fue el hombre, con sus conflictos militares, el mal fue de efectos más reducidos sobre la población y más circunscrito en el espacio, por más que también fue más recurrente. En el balance final de las hambres, pues, también la naturaleza y el hombre aparecen como causantes, si bien la primera más que el segundo.
En tercer lugar, las reacciones. En la historia de las hambres catastróficas, es posible, como quiere Garnsey, que la época romana clásica marque una especie de paréntesis. Si eso fuera así (razones climáticas al margen), seguramente tendríamos que pensar que el tejido institucional y social creado por los romanos sirvió para amortiguar las desgracias más grandes, al precio, no obstante, de un reparto muy desigual de la riqueza y el sufrimiento, y una extensión de la desnutrición. El esclavismo que en aquellos años se generalizó iría en esta dirección porque se basaba en una explotación brutal de la mano de obra, que era alimentada al mínimo para mantener la existencia. Y la dicotomía, tan marcada entonces, entre el campo que alimentaba a la ciudad o núcleo urbano y éste, que no le daba nada a cambio (económicamente hablando), también se inscribe en esta lógica. Está claro que, en la desgracia, hay quizá una lección para el futuro: la resposabilidad del gobernante y el buen o mal uso que puede hacer de los recursos públicos, sobre todo en los años de hambre.
1 Brian Fagan. La Pequeña Edad de Hielo. Cómo el clima afectó a la historia de Europa (1300-1850). Barcelona: Gedisa, 2008, pp. 89-90 y 303-304.
2 Yolanda Fernández-Jalvo; J. Carlos Díez; Isabel Cáceres; Jordi Rosell. «Human cannibalism in the Early Pleistocene of Europe (Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain)». Journal of Human Evolution, núm. 37 (1999), pp. 591-622.
3 Es un hecho del que las revistas de divulgación histórica y hasta los diarios se han hecho eco: recientemente los arqueólogos han hallado testimonios de canibalismo en restos óseos de neandertales (43.000 ANE) encontrados en la sima o cueva de El Sidrón (Piloña, Asturias) y en restos óseos del Neolítico localizados en cuevas de Fuentes de León (Badajoz): El Periódico, 20-IV-2007, p. 26; 19-VIII-2006, p. 22; María Ares; Miguel Barral. «La cueva de El Sidrón. En busca del ADN de los neandertales». Clio revista de historia, núm. 75 (2008), pp. 61-67.
4 Carles Lalueza i Fox. Quan érem caníbals. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008, pp. 17-38.
5 El lector interesado encontrará una explicación amplia del proceso de neolitización en Miquel Molist. «Les primeres societats pageses». En: Josep Guitart (coord.). Antiguitat, vol. I de Emili Giralt (dir.) y Josep M. Salrach (coord.). Història agrària dels Països Catalans. Barcelona; Valencia; Mallorca; Castellón; Tarragona; Gerona; Lérida: FCRiI: Universitats Públiques dels Països Catalans, 2005, pp. 103-178. Véase también en las páginas finales de este libro (el que el lector tiene en sus manos) el apartado titulado Apéndice: «1. Los orígenes de la agricultura y la ganadería».
6 Elisenda Vives i Balmaña. La població catalana medieval. Origen i evolució. Vic: Eumo Editorial, 1990, p. 110.
7 Miquel Molist. «Les primeres societats...», pp. 169-170.
8 Elena Grau; Enriqueta Pons. «Les activitats agrícoles i el seu desenvolupament al llarg del primer mil·lenni». En: Josep Guitart (coord.). Antiguitat, vol. I de Emili Giralt (dir.) y Josep M. Salrach (coord.). Història agrària dels Països Catalans, pp. 205-269.
9 Gn 12, 10; 26, 1 y 41, 36. Rt 1, 1-2. Ac 11, 28; Dt 28, 48 y 32, 24; 1Re 17, 1.
10 Lv 26, 29; Dt 28, 53-57; 2Re 6, 28-29; Jr 19, 9; Ba 2, 3; Lm 2, 20 y 4, 10; Ez 5, 10.
11 Gn 41, 1-36.
12 Peter Garnsey; Richard Saller. El Imperio romano. Economía, sociedad y cultura. Barcelona: Crítica, 1991, pp. 57 y s.
13 Peter Garnsey. «Famine in the Ancient Mediterranean». History Today, núm. 36 (mayo de 1986), pp. 24-30; id. Famine and food supply in the Graeco-Roman world: response to risk and crisis. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pp. 3-39.
14 Peter Garnsey. «Famine...», pp. 24-25.
15 Seguramente se podría argumentar contra esta afirmación recordando que, en la época de la República, la ley de Tiberio Graco (133 ANE) pretendió distribuir entre los campesinos tierras del ager publicus, es decir, del Estado, fruto de las conquistas. Sin embargo la resistencia de la oligarquía fue muy fuerte, y Tiberio Graco fue asesinado.
16 Tomamos el texto de Peter Garnsey; Richard Saller. El Imperio romano..., p. 119.
17 La obra capital sobre la cuestión es la de John Boswell. La misericordia ajena. Barcelona: Muchnik, 1999, que trata conjuntamente la época romana y la medieval.
18 Peter Garnsey. «Famine...», p. 26.
19 Ibidem.
20 Peter Garnsey; Richard Saller. El Imperio romano..., pp. 103-104.
21 Una cronología, sin duda incompleta, de crisis de subsistencia (desde simples problemas de aprovisionamiento hasta momentos de hambre) en Roma tendría que incluir los años 211, 187, 143-141, 135-131, 104, 100, 91-88, 87, 83-82, 75-73, 67, 58-56, 54, 49, 44, 43, 28, 23, 22 y 18 antes de nuestra era, y los años 5-9, 19, 32, 40-41, 42, 51, 62, 64, 68-70, 161, 189 y 193 de nuestra era, según Oscar González Camaño. «Un caso de respuesta al problema del hambre: Roma y la annona». En: Josep Maria Delgado [et al.] (ed.). Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in memoriam. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2007, pp. 267-283.
22 Ibidem, passim.
23 Peter Garnsey; Richard Saller. El Imperio romano..., p. 103.
24 Tasa media per cápita en personas con actividad física moderada, según estudios de la FAO hechos en los años noventa. Véase Vaclav Smil. Alimentar al mundo. Un reto del siglo XXI. Madrid: Siglo XXI, 2003, p. 271.
25 Domenico Vera. «Panis ostiensis atque fiscalis: vecchie e nuove questioni di storia annonaria romana». En: Humana sapit. Mélanges en l’honneur de Lellia Cracco Ruggini, 2002, pp. 341-356.
26 Peter Garnsey; Richard Saller. El Imperio romano..., pp. 105-107.
27 Mireille Corbier. L’aerarium saturni et l’aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale. Roma: École Française de Rome, 1974, p. 92 (la traducción es nuestra). Agradecemos a José Remesal que nos pusiera sobre la pista de este interesante documento.
28 Mireille Corbier. L’aerarium saturni..., pp. 99-100.
29 Peter Garnsey. «Famine...», p. 27.
30 Ibidem, pp. 28-30.
31 Ibidem, p. 30.
32 Lellia Cracco Ruggini. Economia e soccietá nell’Italia annonaria. Rapporti fra agricoltora e commercio dal IV al VI secolo d.C. Bari: Edipuglia, 1995 (la primera edición es de 1961).
33 Los años de crisis de subsistencia en Roma son 309-310, 353, 359, 361, 376, 384-386, 388, 395-398, 408-410, 413, 455-463, 468 y 489-496 (Josep Maria Salrach. Carestías y hambres en la Antigüedad Tardía y la Edad Media, en preparación).
34 Tenemos noticias de una veintena de años malos: 353, 378-379, 405-406, 411, 423, 432, 450, 450-452, 455-463 y 489-492 (Ibidem).
35 Noticias de los años 411-412, 432 y 471-472 (Ibidem).
36 La única noticia de la que disponemos, del año 409, la proporciona Idacio y es particularmente dramática (Ibidem).
37 Años 382, 423 y 484 (Ibidem).
38 Años 378-379 (Ibidem).
39 Años 312-313, 353, 362-363, 368-369, 376-379 y 454-455 (Ibidem).
40 Eusébe de Césaré. Histoire Ecclésiastique. Edición y traducción de G. Bardy. París: Éditions du Cerf, 1952-1971, 4 v., IX, VIII, 4-10.
41 En este libro intentaremos demostrar que las hambres, llamadas naturales por sus causas, no por ello dejan de tener en alguna medida motivaciones históricas, es decir, sociales.
42 Jordanes. Orígenes y gestas de los godos. Traducción de J. M. Sánchez Martín. Madrid: Cátedra, 2001, XXVI, pp. 134-135.
43 Hydace. Chronique. Edición y traducción de A. Tranoy. París: Éditions du Cerf, 1974, 2 v., pp. 42, 46-49.
44 Michel Rouche. L’Aquitaine des wisigoths aux arabes 418-781. Naissance d’une région. París: EHESS, 1979, p. 227.
45 Las referencias que tenemos son de los años 362-363, 378-379, 409, 412, 468, 471-472 y 489-492 (Josep M. Salrach. Carestías y hambres).
46 John Boswell. La misericordia ajena, passim. No utilizamos aquí y en otras páginas el concepto de adopción y las formas adoptivo y adoptante en un sentido jurídico estricto, sino, en sentido amplio, para referirnos a la acogida y crianza de niños por familias que no eran los formadas por sus padres biológicos.
47 Harlan Lane. El niño salvaje de Aveyron. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
48 John Boswell. La misericordia ajena, pp. 228-229.
49 Ibidem, pp. 106-108, y Nov. Val. XXXIII (Codex Theodosianus, II, pp. 138-140).
50 John Boswell. La misericordia ajena, pp. 237-238.
51 Codex Theodosianus, 1/2, p. 238-239 (V, 17, 1 i V, 17, 2; VI, 1, 4 y VI, 1, 6). No olvidemos que una ley de Honorio de 419 trata de los domini y patroni que en los años de carestía y hambre vendían sus esclavos y dependientes.
52 Paulus Diaconus. Historia Langobardorum. Edición a cargo de G. Waitz. En: MGH. SRG. [48], 1878 (reed. 1988). I, 1; Jordanes. Origen y gestas..., LVI, p. 283.
53 Eusèbe De Césasé. Histoire Ecclésiastique..., IX, VIII, 5; Jordanes. Orígenes y gestas..., XXVI, pp. 134-135; Alfonso Corradi. Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850 compilati con varie note e dichiarazioni. Bolonia: Forni Editori, 1972, vol. I, p. 51 (la primera edición es de 1863).
54 Hieronimus. Epistulae, CXXVII, 12-13 ad Principiam. En: J.-P. Migne. PL. París, 1845, 22, col. 1094 (la traducción es nuestra).
55 Lucien Musset. Las invasiones. Las oleadas germánicas. Barcelona: Labor, 1967, pp. 50-54.
56 Lellia Cracco Ruggini. Economia e società..., pp. 157-158, 165 y 171.
57 Hay muchos ejemplos. Recordemos, entre otros, a las mujeres de la familia imperial, aprovisionadas por el Estado, alimentando a los ciudadanos de Roma durante el asedio de Ala-rico en 408: ZÓSIMO. Nueva historia. Traducción de J. M. Candau. Madrid: Gredos, 1992, vol. V, p. 39. Y también al patricio Ecdicio, un galorromano, que «confiando en el Señor», durante la gran hambre de 471-472 en la Borgoña alimentó a los pobres de la región, lo mismo que hizo el obispo Patiens de Lyon: Grégoire de Tours. Histoire des francs. Traducción de R. Latouche, París: Les Belles Lettres, 1996, vol. II, p. 24.
58 Salvien de Marseille. Oeuvres. II. Du Gouvernement de Dieu. Edición y traducción de G. Lagarrigue. París: Éditions du Cerf, 1975, IV, 21; IV, 31; V, 17; V, 21 y V, 28.
59 René Rémondon. La crisis del Imperio romano. De Marco Aurelio a Anastasio. Barcelona: Labor, 1967, p. 112.
60 Symmachus. Q. Aurelii Symmachi quae supersunt. Edición a cargo de O. Seeck. En: MGH. SS., 1883, Relationes, III, pp. 7-10 y 15-17.
61 Ambrosius. Epistulae. Edición a cargo de M. Zeller. En: CSEL, 82, 1982, XVIII, p. 20-21.