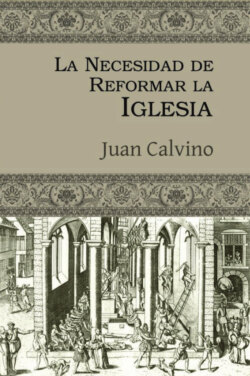Читать книгу La necesidad de reformar la Iglesia - Juan Calvino - Страница 8
Introducción
ОглавлениеAl Potentísimo Emperador, Carlos V, y a los Príncipes más Ilustres y Otras Órdenes, Ahora Reunidos en una Dieta del Imperio en Spires,
Una Exhortación Humilde
Para Emprender Seriamente
la Tarea de
Restaurar la Iglesia
Presentado en el Nombre de Todos los
Que Desean que Cristo Reine
Augusto Emperador:
Ha convocado esta dieta, para que, en unanimidad con los Príncipes más ilustres y otras órdenes del Imperio, puedan determinar ampliamente y decidir sobre los medios para mejorar la condición presente de la Iglesia, que todos vemos que se halla en un estado tan miserable y desmoralizado. Ahora, por lo tanto, mientras que os halláis sentados en esta reunión, ruego humildemente y suplico, primero a vuestra Cesárea Majestad, y al mismo tiempo también a vosotros, ilustrísimos Príncipes y personajes distintivos, que no rehuséis leer, y que reflexionéis diligentemente lo que os presento. La magnitud y el peso de la causa pueden infundir deseo en vosotros para oír. Por tanto, pondré el asunto de la manera más sencilla ante vuestra consideración, de modo que no tengáis dificultad para determinar qué curso tomar.
Quienquiera que yo sea, he aquí imploro la defensa a favor de la sana doctrina y de la Iglesia. Con esta designación (sin importar los resultados) espero que no me negaréis audiencia hasta que el tiempo compruebe si usurpo falsamente, o si cumplo fielmente los deberes de lo que profeso. Pero aunque yo me sienta insuficiente para tan gran tarea, no me siento atemorizado en absoluto en que (después de que hayáis oído la naturaleza de mi oficio) seré acusado ya sea de locura o presunción por haberme aventurado en presentarme así ante vosotros. Hay dos circunstancias por las cuales los hombres por costumbre son recomendados, o por lo menos para justificar su conducta. Si una cosa es hecha honestamente y con un celo piadoso, lo tenemos digno de elogio; si se hace bajo la urgencia de una necesidad pública, por lo menos lo tenemos digno de disculpa. Ya que estas dos cosas se aplican aquí, confío en vuestra equidad, que obtendré fácilmente vuestra aprobación de mi objetivo. Pues ¿en dónde puedo yo ocuparme a mejor propósito (o más honestamente, dónde, también, en un asunto en este momento tan muy necesario) que procurar, según mi habilidad, socorrer la Iglesia de Cristo, cuyos reclamos es ilegítimo en cualquier caso negar, y que ahora se halla en amargas penas y en los más grandes peligros?
Pero no hay necesidad para una introducción larga con respecto a mí mismo. Recibid lo que digo como lo haríais si fuese pronunciado por la voz unida de todos los que, o ya han tomado el cuidado de restaurar la Iglesia, o que desean que sea restaurada a un orden verdadero. En esta situación hay varios príncipes de la clase no más humilde, y no unas pocas comunidades distintivas. A favor de todos estos hablo, aunque como un individuo—y sin embargo ellos con una boca hablan por mí más sincera que directamente. A éstos añado la innumerable multitud de hombres piadosos, que dispersos sobre las varias regiones del mundo cristiano, aun están de acuerdo unánimemente conmigo en estas súplicas. En resumen, considerad esto como la petición común de todos los que así lamentan con gran seriedad la corrupción presente de la Iglesia, que no pueden soportarlo más, y que están determinados en no descansar hasta que vean alguna enmienda. Estoy consciente de los nombres odiosos con que somos señalados; pero, entre tanto, cualquiera que sea el nombre por el que se considere apropiado designarnos, atended a nuestra causa, y después de que hayáis oído, juzgad del lugar que nos corresponde tener.
Primero, entonces, la pregunta no es si la Iglesia trabaja bajo enfermedades graves y numerosas (esto es admitido aún por cualquier juez moderado), sino si las enfermedades son de un tipo de curación que ya no admite ser más demorada, y en cuanto a que, por consiguiente, no es útil ni apropiado aguardar resultados de remedios lentos. Se nos acusa de innovaciones precipitadas e impías, por habernos aventurado a proponer por lo menos algún cambio en el estado anterior de la Iglesia. ¡Qué! ¿Incluso si no haya sido hecho sin causa o imperfectamente? Oigo que hay personas que, aún en este caso, no vacilan en condenarnos; su opinión es que ciertamente teníamos razón en desear cambios, pero no razón en procurarlos. De tales personas, todo lo que les preguntaría por ahora es, que por un momento suspendan su juicio hasta que yo haya mostrado de los hechos que en nada nos hemos precipitado—no hemos procurado nada temerariamente, nada ajeno a nuestro deber—de hecho, nada hemos emprendido hasta vernos obligados por la más suprema necesidad. Para demostrar esto, es necesario atender a los asuntos en debate.
Mantenemos, entonces, que en el principio—cuando Dios levantó a Lutero y a otros, quienes nos extendieron una antorcha para alumbrarnos en el camino de la salvación, y quienes, por su ministerio, fundaron y levantaron nuestras iglesias—aquellos puntos principales de doctrina en que la verdad de nuestra religión (puntos en que la adoración pura y legítima de Dios, y puntos en que la salvación de hombres se resumen) habían sido casi destruidos. Mantenemos que el uso de los sacramentos fue en muchos sentidos pervertido y contaminado. Y mantenemos que el gobierno de la Iglesia fue convertido en una especie de la más asquerosa e insufrible tiranía. Pero, quizás estas afirmaciones no tienen fuerza suficiente para mover a ciertos individuos hasta que les sean mejor explicados. Esto, por tanto, haré, no como el asunto lo requiere, pero sí en cuanto mi habilidad me lo permita. Aquí, sin embargo, mi intención no es repasar ni discutir todas nuestras controversias. Eso demandaría un discurso largo, y este no es el lugar para ello. Deseo sólo mostrar cuán justas y necesarias fueron las causas que nos forzaron a los cambios por los que se nos acusa. Para lograr esto, debo abordar los tres puntos siguientes.
Primero, debo enumerar brevemente los males que nos obligaron a buscar remedios.
Segundo, debo demostrar que los remedios particulares que nuestros reformadores emplearon fueron apropiados y provechosos.
Tercero , debo aclarar que ya no podíamos demorar para poner manos a la obra, puesto que el asunto demandaba cambios inmediatos.