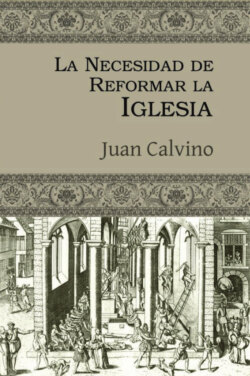Читать книгу La necesidad de reformar la Iglesia - Juan Calvino - Страница 9
Sección I
Los Males que nos Obligan a Buscar Remedios
ОглавлениеEn el primer punto—lo menciono solamente para abrir el camino a los otros dos—intentaré en pocas palabras quitar la grave acusación de sedición audaz y sacrílega, fundada en las alegaciones que con precipitación desconsiderada hemos usurpado un oficio que no nos corresponde. A esto le dedicaré mayor atención.
Si se pregunta, entonces, por qué cosas principalmente la religión cristiana tiene una existencia firme entre nosotros, y mantiene su verdad, se verá que las siguientes dos no sólo ocupan el lugar principal, sino que encierran bajo ellas todas las demás partes, y consecuentemente la sustancia entera del cristianismo: a saber, un conocimiento, primero, del modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente; y, en segundo lugar, el origen de dónde se obtiene nuestra salvación. Cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es hueca y vana. Después de esto vienen los sacramentos y el gobierno de la Iglesia, siendo instituidos para conservar estas ramas de doctrina, los cuales no deberían ser empleados para cualquier otro propósito; y, verdaderamente, los únicos medios para averiguar si son o no administrados rectamente y en la debida forma, es traerlos a esta prueba. Si alguno desea una ilustración más clara y sencilla, yo diría, que el gobierno en la Iglesia, en el oficio pastoral, y en todos los demás asuntos de orden [administración], se asemejan al cuerpo humano, mientras que la doctrina que prescribe la adoración apropiada de Dios y que señala el fundamento en que las conciencias de los hombres deben basar su esperanza de salvación, es el alma que da impulso al cuerpo, le imparte vida y movimiento, y en resumen, no lo hace un cadáver muerto e inútil.
En cuanto a lo que he dicho, no hay controversia entre los piadosos ni entre hombres de un entendimiento recto y sano.
La Verdadera Adoración
Veamos ahora a qué nos referimos por el culto legítimo de Dios. Su fundamento principal es reconocerlo como Él es: la única fuente de toda virtud, justicia, santidad, sabiduría, verdad, poder, bondad, misericordia, vida y salvación; de acuerdo con esto, el atribuirle y rendirle la gloria de todo lo que es bueno, buscar todas las cosas sólo en Él, y en cada necesidad recurrir a Él solamente. De aquí nace la oración, de aquí la alabanza y la acción de gracias, que son las pruebas de la gloria que le atribuimos. Esto es aquella santificación genuina de Su nombre que Él requiere de nosotros por encima de todas las cosas. A esto se le une la adoración, por la cual le manifestamos la reverencia debida a su grandeza y excelencia; y a esta adoración las ceremonias le están subordinadas, como ayudas o instrumentos, para que, en el desempeño del culto divino, el cuerpo pueda ejercitarse al mismo tiempo con el alma. Después de esto viene la renuncia propia de uno mismo, cuando (renunciando al mundo y la carne) somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento: y ya no vivimos más para nosotros mismos, sino que nos sometemos para ser gobernados y movidos por Él. Por esta renuncia propia de uno mismo se nos instruye a la obediencia y lealtad a Su voluntad, para que Su temor reine en nuestros corazones y regule todas las acciones de nuestras vidas.
Que en estas cosas consiste la adoración verdadera y sincera que Dios solo aprueba y en la que Él sólo se agrada, lo enseña el Espíritu Santo a través de las Escrituras, y es además—antes de comenzar cualquier discusión—el fundamento más indicado de la piedad. Tampoco ha existido desde del principio otra manera de adorar a Dios; la única diferencia es que esta verdad espiritual (que con nosotros es manifiesta y sencilla) estuvo bajo el Antiguo Pacto envuelta en figuras. Y este es el significado de las palabras de nuestro Salvador, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,» (Juan 4:23). Porque con estas palabras Él no estaba negando que la adoración de los patriarcas era espiritual, sino sólo quería indicar una distinción en la forma externa: quiere decir, que mientras lo que el Espíritu anunciaba de antemano por medio de muchas figuras, nosotros lo tenemos en una manera clara. Pero siempre se ha reconocido, que Dios, que es Espíritu, debe ser adorado en espíritu y en verdad.
Además, la regla que distingue entre una adoración pura y una adoración corrupta se aplica universalmente, a fin de que no adoptemos ningún artificio o invención que nos parezca apropiada, sino atender a los mandatos de Aquel que solo tiene derecho en prescribir. Por lo tanto, si queremos que Él apruebe nuestra adoración, esta regla (que Él impone por todas partes con una máxima seriedad) debe guardarse con gran diligencia. Porque hay dos razones por las que el Señor—al condenar y prohibir toda adoración falsa—requiere de nosotros al prestar obediencia a Su propia voz solamente. Primero, esto establece en gran manera Su autoridad para que no sigamos nuestro propio gusto, sino que dependamos enteramente de Su soberanía; y, en segundo lugar, tal es nuestra necedad, que cuando se nos deja en libertad, todo lo que podemos hacer es extraviarnos. Luego, una vez que nos hemos apartado del sendero correcto, no hay fin a nuestros desvaríos y enredos, hasta que nos hallamos sepultados bajo una multitud de supersticiones. Por lo tanto, el Señor de una manera justa para afirmar Su derecho total de dominio, impone estrictamente lo que Él quiere que hagamos, y rechacemos inmediatamente todo artificio o invención humana que están en desacuerdo con Su mandato. También, de una manera justa, Él, en términos claros, define nuestros límites para que no—al fabricar maneras perversas de adoración—no provoquemos Su ira contra nosotros.
Sé cuán difícil es persuadir al mundo que Dios desaprueba toda manera de adoración que Él no ha establecido explícitamente en Su Palabra. Antes bien, la posición contraria que se apega a invenciones humanas (que están arraigadas, como si fuese, en sus mismos huesos y médula) es que cualquier cosa que ellos hacen, tienen ellos en sí mismos autoridad suficiente, siempre y cuando exhiban algún tipo de celo a favor del honor de Dios. Pero como Dios no sólo considera como inútil, sino que también abomina abiertamente cualquier cosa que se hace por un celo a Su adoración si está en desacuerdo con su mandato, ¿qué ganamos haciendo lo contrario? Las palabras de Dios son claras y manifiestas, «Obedecer es mejor que sacrificios». «Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.» (1 Sam. 15:22; Mat. 15:9). Cada añadidura a Su Palabra, especialmente en este asunto, es una mentira. Un simple «culto voluntario» (εθελοθρησκεια4) (Col. 2:18) es vanidad. Tal es la decisión que el Juez Divino ha pronunciado, y una vez que lo ha determinado, ya no queda lugar para debatir.
¿Se inclinará ahora vuestra Cesárea Majestad a reconocer, y vosotros ilustrísimos Príncipes me concederéis vuestra atención, mientras muestro cuán en total desacuerdo con este principio están todas las prácticas que a través del mundo cristiano hoy en día se tienen como culto divino? En palabras, ciertamente, ellos le conceden a Dios la gloria de todo lo que es bueno; pero, en los hechos le despojan la mitad, o más de la mitad de Sus perfecciones [atributos] al dividirlas entre los santos. No importa qué clase de maquinaciones nuestros adversarios empleen, y no importa cuánto nos difamen por exagerar lo que ellos alegan que son simple errores triviales, yo indicaré simplemente el hecho como todo hombre lo apercibe. Los oficios divinos son distribuidos entre los santos como si éstos hubieran sido designados los colegas del Dios supremo, y, en una multitud de casos, ellos son puestos para hacer Su trabajo, mientras que Él es arrinconado. De lo que yo me quejo es simplemente lo que todo el mundo tiene como común refrán. Porque ¿qué significa decir, «el Señor no puede ser conocido antes que los apóstoles» sino que por la distancia a la cual los apóstoles son elevados, la dignidad de Cristo es rebajada, o es oscurecida por lo menos? El resultado de esta perversidad es que el hombre, abandonando la fuente de aguas vivas, ha aprendido, como Jeremías nos dice, a cavar «cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua» (Jer. 2:13). Porque, ¿en dónde buscan ellos la salvación y todo otro bien? ¿Sólo en Dios? El curso entero de su vidas proclama abiertamente lo contrario. Ellos afirman, ciertamente, que buscan la salvación y todo otro bien en Dios; pero es un falso pretexto ya que lo buscan en otra parte.
De este hecho tenemos pruebas claras en las corrupciones por las cuales la oración fue corrompida al principio, y después en gran medida pervertida y extinguida. Hemos observado que la oración proporciona una prueba de si el que ora rinde o no la gloria debida a Dios. De igual manera, esto nos permitirá descubrir si, después de arrebatarle de Su gloria, la transfieren a las criaturas. En la oración genuina, se requiere algo más que un simple ruego. El que ora debe tener la certeza que Dios es el único a quien él puede acudir, tanto porque sólo Él puede ayudarlo en su necesidad como también porque Él ha prometido hacerlo. Pero ningún hombre puede tener esta convicción a menos que se apegue al mandato por el que Dios nos llama a Él mismo, y a la promesa (que está unida al mandato) de que Él escucha nuestras oraciones. El mandato no fue así considerado cuando los hombres invocaban a los ángeles y a los muertos juntamente con Dios. Y los más sabios—si no los invocaban en el lugar de Dios—por lo menos los consideraban como mediadores, en cuya intercesión Dios les otorgaba sus peticiones.
¿Dónde estaba, pues, la promesa que se fundamenta enteramente en la intercesión de Cristo? Ignorando a Cristo, el único Mediador, cada uno se volvió a su santo patrón que le había despertado su extravío; o si en algún tiempo se le dio un lugar a Cristo, fue uno en que Él permaneció desapercibido como algún individuo ordinario entre una multitud. Entonces, aunque no hay nada más repugnante a la naturaleza de la oración genuina que la duda y la desconfianza, así estas cosas prevalecieron, tanto que casi eran consideradas como necesarias para orar bien. Y ¿por qué fue esto? Simplemente porque el mundo no entendió las declaraciones en las que Dios nos invita a hablar con Él, y en las que se compromete hacer todo lo que pidamos en una dependencia de Su mandato y promesa, y nos presenta a Cristo como el Abogado en cuyo nombre nuestras oraciones son oídas. Además, examínense las oraciones públicas que se hacen comúnmente en las iglesias. Se hallará que están manchadas con impurezas innumerables. De ellas, por consiguiente, tenemos el poder para juzgar cuánto de esta parte del culto divino ha sido contaminado. Tampoco había menos corrupción en las expresiones de la acción de gracias. Este hecho es confirmado por los cantos públicos, en los cuales los santos son alabados por cada bendición, como si ellos fuesen compañeros de Dios.
Y ahora, ¿qué diré de la adoración? ¿Acaso los hombres no rinden a las imágenes y estatuas la mismísima reverencia que le rinden a Dios? Es un error suponer que hay alguna diferencia entre esta locura y la de los paganos. Pues Dios nos prohíbe no sólo adorar imágenes, sino también el considerarlas como habitación de Su divinidad y adorarlas pensando que habita en ellas. Los mismísimos pretextos que los patrocinadores de esta abominación emplean hoy en día, fueron empleados anteriormente por los paganos para encubrir su impiedad. Además, no se puede negar que los santos—aún hasta sus mismos huesos, prendas de vestir, zapatos, e imágenes—son adorados incluso hasta en el lugar mismo de Dios.
Pero algún disputador sutil se opondrá diciendo que hay varios tipos de adoración—que el honor de dulia [veneración], como la llaman, se le da a los santos, a sus imágenes, y a sus huesos; y que latria [adoración] se reserva para Dios como a Él sólo se le debe, a menos que hagamos una excepción al término hyperdulia [alta veneración], algo que conforme al entontecimiento aumentaba, fue inventado para elevar a la virgen María por encima de los demás. Como si estas distinciones sutiles fuesen conocidas o estuviesen presentes en las mentes de los que se postran a sí mismos ante imágenes. Mientras tanto, el mundo está repleto de idolatría no menos enorme, y si se me permite afirmar, no menos capaz de ser sentida de lo que fue la idolatría antigua de los egipcios, la cual todos los profetas por doquiera condenan severamente.
Simplemente observo de paso cada una de estas corrupciones, ya que más adelante expondré con mayor claridad sus daños y perjuicios.
Ceremonias en la Adoración
Vengo ahora a las ceremonias, que (en realidad deberían ser confirmaciones solemnes del culto divino) son más bien una mera burla de Dios. Un nuevo judaísmo (como un substituto de aquel que Dios había abrogado claramente) ha surgido de nuevo por medio de numerosas extravagancias pueriles, tomado de diferentes partes. Y con estas extravagancias se han mezclado ciertos ritos impíos, tomados parcialmente del paganismo, y adaptados más para alguna exposición teatral que para la dignidad de nuestra religión. Aquí, el primer mal radica en que un inmenso número de ceremonias—que Dios por Su autoridad abrogó una vez para siempre—de nuevo han sido revividas. El siguiente mal es que (mientras las ceremonias deberían ser ejercicios para la piedad) los hombres se ocupan vanamente con un cierto número de ellas que son tanto frívolas como inútiles. Pero el mal más perjudicial de todos es (después que los hombres se han burlado así de Dios con ceremonias de una clase o de otra) que ellos piensan que han cumplido su deber tan admirablemente como si estas ceremonias incluyesen en sí mismas toda la esencia de la piedad y del culto divino.
Con respecto a la abnegación (sobre lo cual depende la regeneración para la nueva vida) la doctrina en su totalidad fue arrasada totalmente de las mentes de los hombres, o, por lo menos, la mitad enterrada, de manera que fue conocida por pocos y por ellos conocida tan limitadamente. Pero el sacrificio espiritual que el Señor demanda de una manera especial, es hacer morir el viejo hombre y ser transformado en un nuevo hombre. Puede ser, quizás, que los predicadores digan algo acerca de estas palabras, pero de que ellos no tienen la menor idea de las cosas que se refieren por tales palabras es aparente aún por esto: que ellos tenazmente se oponen a nuestros esfuerzos para restaurar esta rama del culto divino. Si en cualquier tiempo ellos hablan del arrepentimiento, sólo miran (como con desprecio) a las cosas principales, y se ocupan enteramente en ciertos ejercicios externos del cuerpo, que (como Pablo nos asegura) no son de gran utilidad (Col. 2:23; 1 Tim. 4:8). Lo que hace esta terquedad lo más intolerable es que la mayoría (bajo un error pernicioso) va tras la sombra en vez de la sustancia, y—pasando por alto el arrepentimiento verdadero—dedica toda su atención a ayunos, a vigilias y a otras cosas que Pablo llama los «rudimentos» del mundo (Gal. 4:9).
Habiendo advertido que la Palabra de Dios es la señal que distingue entre Su culto verdadero y aquel que es falso y corrupto, nosotros de allí concluimos fácilmente que todo el aspecto del culto divino que se práctica generalmente hoy en día no es nada mas que corrupción. Pues los hombres no toman en cuenta lo que Dios ha ordenado ni lo que Él aprueba, a fin de que ellos puedan servirle de una manera apropiada, sino que toman para sí mismos una libertad para inventar modos o formas del culto divino, y después imponiéndoselas a la fuerza a Dios mismo como substitutos de obediencia. Si en lo que digo parezco exagerar, que se haga un examen de todas las prácticas por las cuales la mayoría cree que con ellas adora a Dios. Yo me atrevo a decir que ni siquiera una décima parte proviene que no sea de su propio cerebro. ¿Qué más desearíamos? Dios rechaza, condena y abomina todo culto inventado; y emplea Su Palabra como un freno para mantenernos en obediencia incondicional. Cuando desechamos este yugo, nos desviamos tras nuestras propias invenciones, y le ofrecemos una adoración (fabricada por el atrevimiento humano) que sin importar cuanto nos agrade, ante Sus ojos es sólo una vana ridiculez—antes bien es vileza y corrupción. Los defensores de tradiciones humanas las pintan con hermosos y atractivos colores; y Pablo ciertamente admite que tienen cierta apariencia de sabiduría [Col. 2:23]. Pero como Dios valora la obediencia más que todos los sacrificios, debería ser razón suficiente para rechazar cualquier tipo de adoración que no es aprobada por el mandato de Dios.
Origen de la Salvación
Venimos ahora a lo que hemos establecido como la segunda rama principal de la doctrina cristiana: a saber, el conocimiento del origen de donde procede nuestra salvación. Ahora, el conocimiento de nuestra salvación tiene tres etapas diferentes. Primero, debemos comenzar con un sentido de nuestra propia miseria, llenándonos con abatimiento, como muertos espiritualmente. Esto se produce cuando la depravación original y hereditaria de nuestra naturaleza es puesta ante nosotros como la fuente de todo mal—una depravación que engendra en nosotros desconfianza, rebelión contra Dios, orgullo, avaricia, lujuria y toda clase de concupiscencias malignas. Y nos hace enemigos contra toda rectitud y justicia, llevándonos cautivos bajo el yugo del pecado; y además, cada individuo, al apercibir sus pecados (sintiéndose confundido por su vileza) es forzado para verse insatisfecho consigo mismo, y considerarse a sí mismo y todo lo que tiene de sí mismo como menos que nada. Luego, por otro lado, la conciencia (siendo traída ante el tribunal de Dios), se vuelve sensible de la maldición en que se encuentra; y, como si hubiera recibido un aviso de la muerte eterna, aprende a temblar ante la ira divina. Esto, digo, es la primera etapa en el camino para la salvación, cuando el pecador agobiado y postrado, abandona toda ayuda carnal, y sin embargo no se endurece contra la justicia de Dios, ni con torpeza se vuelve insensible, sino, temblando y ansioso, gime en agonía y suspira buscando alivio.
De esto, él debe subir a la segunda etapa. Esto hace cuando, animado por el conocimiento de Cristo, de nuevo comienza a respirar. Porque, para uno humillado en la manera en la que hemos descrito, no le queda ningún otro camino más que volverse a Cristo, para que por Su interposición él pueda ser librado de tal miseria. Pero el único hombre que así busca la salvación en Cristo es el hombre que hecha mano de Su poder: quiere decir, el que lo reconoce como el único Sacerdote que nos reconcilia con el Padre, y Su muerte como el único sacrificio por la que el pecado es expiado, la justicia divina satisfecha, y por la cual una justicia verdadera y perfecta es adquirida; es un hombre que no divide la obra de salvación entre sí mismo y Cristo, sino que reconoce que es por Su pura gracia y mérito que él es justificado ante los ojos de Dios. De esta etapa también él debe subir a la tercera, cuando instruido en la gracia de Cristo, y en el fruto de Su muerte y resurrección, descansa en Él con una confianza firme y sólida, sintiéndose seguro que Cristo es tan completamente suyo que posee en Él justicia y vida.
Ahora, véase cuán tristemente esta doctrina ha sido pervertida. Sobre el tema del pecado original, preguntas enredadas se han levantado en las escuelas [académicas], que han hecho lo que han podido para descartar sin reflexión esta enfermedad fatal. Pues en sus discusiones la reducen a un simple exceso de apetito y lujuria. Pero, de esa ceguera y vanidad del intelecto (de dónde procede la incredulidad y la superstición), de esa depravación interna del alma, del orgullo, de la ambición, de la terquedad, y de otras fuentes ocultas de maldad, ni una palabra dicen. Y los sermones no son mejores en lo mínimo. Luego, en cuanto a la doctrina del libre albedrío—como era predicada antes que Lutero y otros reformadores aparecieran—¿qué efecto podrían tener sino llenar a los hombres con una opinión arrogante de su propia virtud, hinchándolos con vanidad, y no dejando lugar a la gracia y a la ayuda del Espíritu Santo?
Pero ¿por qué nos detenemos en esto? No hay punto que no sea más debatido tan intensamente—ninguno en que nuestros adversarios sean más implacables en su oposición—que el de la justificación: a saber, si la obtenemos por fe o por obras. De ninguna manera nos concederán rendirle a Cristo el honor de ser llamado nuestra justicia, a menos que las obras de ellos compartan al mismo tiempo los méritos. La disputa no es, si las buenas obras deberían ser hechas por los fieles, y si ellos son aceptados por Dios y recompensados por Él; sino que, si por su propio valor, ellas [las obras] nos reconcilian con Dios; si adquirimos la vida eterna como su precio; si ellas son el pago que se hace a la justicia de Dios para quitar la culpa; y si se han de confiar en ellas como un fundamento de la salvación.
Condenamos el error que impone a los hombres tener más en cuenta sus propias obras que a Cristo, como un medio para hacer a Dios propicio, para merecer su favor y para obtener la herencia de la vida eterna: en resumen, como un medio para llegar a ser justos ante Sus ojos. Primero, ellos se enorgullecen a sí mismos con los méritos de sus obras, como si ligasen a Dios a ellos mismos. Tal orgullo como éste, ¿qué es sino una embriaguez fatal del alma? Pues en lugar de Cristo, ellos se adoran a sí mismos, y sueñan poseer vida mientras que están sumergidos en el abismo profundo de la muerte. Se puede decir que exagero en este punto, pero ningún hombre puede negar la doctrina trillada de las escuelas e iglesias, que afirma que es por obras que debemos merecer el favor de Dios, y por las obras debemos adquirir la vida eterna; que cualquier esperanza de salvación no apoyada por buenas obras es atrevida y presuntuosa; que somos reconciliados con Dios por la satisfacción de buenas obras, y no por una remisión gratuita de pecados; que las buenas obras son meritorias de la salvación eterna, no porque ellas nos sean imputadas gratuitamente como justicia por los méritos de Cristo, sino por el pacto de la ley; y que los hombres, tan a menudo como ellos pierdan la gracia de Dios, son reconciliados con Él, no por un perdón libre, sino por lo que ellos llaman obras de satisfacción (estas obras siendo suplementadas por los méritos de Cristo y de los mártires) a condición de que el pecador merezca ser ayudado. Es cierto que, antes que Lutero llegase a ser conocido por el mundo, estos dogmas impíos cautivaban a todo el mundo; e incluso hoy en día, no hay parte de nuestra doctrina que nuestros adversarios ataquen con mayor intensidad y obstinación.
Finalmente, había otro error muy pestilencial, que no sólo ocupó las mentes de los hombres, pero que fue considerado como uno de los artículos principales de la fe, y que era impío dudar: a saber, que los creyentes debían ser mantenidos perpetuamente en suspenso e incertidumbre en cuanto a la obra de la gracia de Dios en ellos. Por esta sugerencia del Diablo, el poder de la fe fue extinguido completamente, los beneficios de la redención de Cristo extinguidos, y la salvación de los hombres destruida. Porque, como Pablo declara, esa fe sólo es la fe cristiana que inspira los corazones con confianza, y que nos anima a presentarnos ante la presencia de Dios (Rom. 5:2). En ninguna otra perspectiva la doctrina (que se halla en otro pasaje) del apóstol Pablo podía ser mantenida, sino en que5 «hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¡Abba, Padre!» (Rom. 8:15).
Pero ¿cuál es el resultado de esa incertidumbre que nuestros enemigos requieren de sus discípulos, sino aniquilar toda confianza en las promesas de Dios? Pablo razona que «...si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa» (Rom. 4:14). ¿Por qué es así? Simplemente porque la ley mantiene al hombre en dudas, y no le permite albergar una confianza segura y firme. Pero ellos, por otro lado, sueñan de una fe, que excluyendo y alejando al hombre de esa confianza que Pablo requiere, lo arroja sobre opiniones probables para ser lanzado como una caña sacudida por el viento. Y no es sorprendente que después que ellos han fundado una vez su esperanza de la salvación en el mérito de las obras, se hundan en todas estas absurdidades. No podría acontecer otra cosa, sino que de tal precipicio ellos tuviesen tal caída. Porque ¿qué puede encontrar el hombre en sus obras sino herramientas para la duda, y finalmente, para la desesperación? Así pues, vemos cómo el error condujo al error.
Aquí, potentísimo Emperador, y vosotros ilustres Príncipes, será necesario recordaros lo que observé anteriormente: a saber, que la seguridad de la Iglesia depende de esta doctrina así como la vida humana depende en el alma. Si la pureza de esta doctrina es en cualquier grado dañada, la Iglesia ha recibido una herida mortal; y, por consiguiente, cuando haya mostrado que fue por la mayor parte extinguida, será lo mismo si hubiese mostrado que la Iglesia había sido traída al mismo borde de la destrucción. Hasta ahora, sólo he aludido a esto de paso, pero más adelante lo expondré más claramente.
El Gobierno y la Administración de los Sacramentos
Vengo ahora a aquellas cosas que he comparado con el cuerpo: a saber, el gobierno y la administración de los sacramentos, de los cuales, cuando su doctrina es destruida, su poder y eficacia han desaparecido, aunque su forma externa sea perfecta. ¿Qué pues si no había firmeza en esto externa o internamente? Y no es difícil de demostrar que así eran las cosas.
Primero, con respecto a los sacramentos, las ceremonias inventadas por hombres fueron puestas en el mismo nivel con los misterios [ordenanzas] instituidos por Cristo. Pues siete sacramentos fueron recibidos mientras humana. Sin embargo, la gracia de Dios fue sujetada a estos, tanto como si Cristo estuviese presente en ellos. Además, los dos que Cristo sin distinción alguna (aunque Cristo designó sólo dos) que los demás descansan solamente en la autoridad instituyó fueron atrevidamente corrompidos. El bautismo fue tan desfigurado por añadiduras superfluas, que apenas un vestigio del bautismo puro y genuino podría ser trazado; mientras que la Santa Cena no sólo fue corrompida por ceremonias ajenas, sino que su misma forma fue cambiada totalmente.
Lo que Cristo mandó que se hiciese y de qué manera, está perfectamente claro. Pero en desprecio a Su mandato, una exhibición melodramática [a saber, la misa] fue erigida y sustituida por la Santa Cena. Porque ¿qué semejanza hay entre la misa y la verdadera Cena de nuestro Señor? Mientras que el mandato de Cristo ordena a los creyentes tener comunión unos con otros en los símbolos sagrados de Su cuerpo y sangre, lo que se ve en la misa debería ser mejor llamada apropiadamente excomunión. Pues el sacerdote se separa del resto de la asamblea, y devora aparte lo que debía haber sido traído hacia adelante y puesto en medio para ser distribuido. Luego, como si él fuera algún sucesor del sacerdote Aarón, finge que él ofrece un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Pero ¿dónde menciona Cristo tan sólo una vez «sacrificio»? Él nos manda que tomemos, comamos y bebamos. ¿Quién autoriza a los hombres a convertir la palabra tomar en la palabra ofrecer? ¿Y cuál es el resultado del cambio sino hacer que el edicto perpetuo e inviolable de Cristo dé lugar a sus invenciones? Esto, ciertamente, es un mal grave. Pero, aún peor es la superstición que aplica esta obra a los vivos y a los muertos, como una causa que otorga la gracia divina. De esta manera la eficacia de la muerte de Cristo ha sido transferida a una exposición melodramática y vana, y la dignidad de un sacerdocio eterno le es arrebatada para ser concedida a los hombres.
Si en algún tiempo, el pueblo es llamado a la comunión, es admitido sólo a la mitad de una parte. ¿Por qué debe ser así? Cristo extiende la copa a todos, y manda a todos que beban de ella. En oposición a esto, los hombres prohíben a la asamblea de los fieles tocar la copa. Así los símbolos (que por la autoridad de Cristo fueron unidos por un lazo indisoluble) son separados por el capricho humano. Además, la consagración, tanto del bautismo como de la misa, en nada difiere de encantamientos mágicos. Porque, por respiraciones y cuchicheos, y por sonidos incomprensibles, ellos piensan que están obrando misterios. Como si Cristo hubiera deseado que en el ejercicio de ritos religiosos su Palabra fuese hablada entre cuchicheos, y no pronunciada con una voz clara. No hay ninguna sombra de incertidumbre en las palabras por las que el Evangelio expresa el poder, la naturaleza y el uso del bautismo. Y, en la Santa Cena, Cristo no susurra palabras sobre el pan, sino que se dirige a los apóstoles en términos claros, cuando les declara la promesa y añade el mandato, «Haced esto en memoria de mí». Pero, en vez de llevar a cabo esta conmemoración pública, ellos cuchichean exorcismos secretos, apropiados (como he observado) más para artes mágicas que para sacramentos.
Lo primero de lo que nos quejamos aquí es, que el pueblo es entretenido con ceremonias melodramáticas, entre tanto que ni una sola palabra se dice sobre su significado y verdad. Pues para nada sirven los sacramentos, a menos que lo que el símbolo representa visiblemente se explique de acuerdo a la Palabra de Dios. Por lo tanto, cuando al pueblo se le presenta nada más que figuras huecas con que alimentar el ojo, mientras que no oigan doctrina que los pueda dirigir al fin apropiado, miran no más lejos que el acto externo. De ahí aquella superstición pestilencial, bajo la cual—como si los sacramentos fueran por sí solos suficientes para la salvación, sin sentir la menor preocupación de que la fe o el arrepentimiento estén presentes, o aún de Cristo mismo—se apegan más al símbolo en vez de lo que éste representa. Y, ciertamente, no sólo entre los indoctos y simples, sino también en las escuelas, el dogma impío era abrazado por todos: a saber, que los sacramentos eran eficaces en sí mismos, si es que no fuesen estorbados en su operación por algún pecado mortal. ¡Como si los sacramentos hubieran sido dados para otro fin o uso que el dirigirnos por la mano a Cristo!
Luego, además de esto, después de consagrar el pan por un encantamiento perverso más que por un rito piadoso, lo guardan en una caja pequeña, y ocasionalmente lo llevan consigo en una procesión solemne para que sea adorado e invocado en vez de Cristo. Por consiguiente, cuando algún peligro los amenaza, huyen a ese pan como su única protección, lo emplean como un amuleto contra todo accidente, y al pedir perdón a Dios lo emplean como la mejor expiación. Como si Cristo, cuando nos dio su cuerpo en el sacramento, lo hubiera diseñado para ser prostituido con toda clase de desvaríos. Porque, ¿qué encierra la promesa? Simplemente esto: que tan a menudo que recibimos el sacramento, seamos partícipes de Su cuerpo y sangre. «Tomad,» dice Él, «comed y bebed; esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Haced esto en memoria de mí». ¿Acaso no vemos que la promesa está confinada en ambos lados por límites dentro de los cuales se debe mantener el que desea obtener lo que ofrece? Por lo tanto, se engañan aquellos que se imaginan que, aparte del uso legítimo del sacramento, tienen algo más que pan común y corriente.6
De nuevo, hay una profanación común en todos estos ritos religiosos: a saber, en que los vuelven en comercio detestable, como si no hubieran sido instituidos para otro propósito que servir como objetos de lucro. Tampoco se lleva a cabo este tráfico en secreto ni cohibidamente, sino que se practica abiertamente como en el mercado público. Bien se sabe por cuánto se vende una sola misa en cada distrito. Otros ritos, también, tienen sus precios fijos. En resumen, cualquiera que considere puede ver que los templos [iglesias] no son más que tiendas ordinarias, y que no hay rito sagrado que no esté allí de venta.
Si procurase repasar los defectos del gobierno eclesiástico con todo detalle, nunca terminaría. Por lo tanto, sólo tocaré las partes más obvias que no pueden ser encubiertas.
Primero, el oficio pastoral mismo, tal como Cristo lo instituyó, por mucho tiempo desapareció. Su propósito al designar obispos y pastores, o cualquier nombre con que quieran ser llamados, ciertamente fue (como Pablo declara) para edificar la Iglesia con sana doctrina. Según este punto de vista, ningún hombre es un pastor verdadero de la Iglesia quien no cumple el oficio de la enseñanza. Pero, hoy en día, casi todos los que tienen el nombre de pastores han dejado ese trabajo a otros. Difícilmente se hallará uno entre cien de los obispos que suba al púlpito para enseñar. Y no es de extrañarse, pues los obispados han degenerado en principados seculares. Los pastores de rango inferior, de nuevo, o piensan que ellos cumplen con su oficio por medio de actos frívolos completamente ajenos al mandato de Cristo, o (según el ejemplo de los obispos) aún arrojan esta parte de su deber a los hombros de otros. Por esta razón, el arrendamiento de puestos del sacerdocio no es menos común que el arrendamiento de granjas. ¿Qué más queremos? El gobierno espiritual que Cristo recomendó ha desaparecido totalmente, y un tipo nuevo y mezcolanza de gobierno se ha introducido, el cual (bajo cualquier nombre que se le de en el presente) no tiene más semejanza con el reino de Cristo que lo que el mundo tiene.
Si se alega que el error de los que descuidan su deber no debe ser imputado a la orden [eclesiástica], yo contesto, primero, que el mal es tan frecuente, que puede considerarse como la regla común. Y, en segundo lugar, que si asumiésemos que todos los obispos, y todos los presbíteros bajo ellos, residiesen cada uno en su puesto particular, e hiciesen lo que hoy en día se considera como su deber profesional, ellos nunca cumplirían la institución verdadera de Cristo. Ellos cantarían o murmurarían en la Iglesia, se exhibirían a sí mismos en vestiduras teatrales, y se ocuparían en numerosas ceremonias, pero raras veces enseñarían, o nunca lo harían. Sin embargo, según el precepto de Cristo ningún hombre puede reclamar para sí mismo ni el oficio de obispo ni de pastor quien no alimente su rebaño con la Palabra del Señor.
Entonces, mientras que los que presiden en la Iglesia deberían exceder a los demás, y brillar con el ejemplo de una vida más santa, ¡los que tienen ese grado hoy en día cuánto bien harían en corresponder en este sentido a su vocación! En un tiempo cuando la corrupción del mundo está en su cúspide, no hay orden [profesión] más adicta a toda clase de maldad. Desearía yo que por su inocencia refutasen lo que digo. Con mucho gusto me retractaría inmediatamente. Pero su inmoralidad se halla expuesta a los ojos de todos—expuesta su avaricia y rapacidad insaciables—expuesto su orgullo y crueldad intolerables. El ruido de bailes y orgías indecentes, el furor de la caza, y de los entretenimientos, abundando en toda clase de disolución que se hallan en sus casas, sólo ocurre más comúnmente, mientras que se glorían en sus disoluciones de lujuria, como si fuesen manifiestas virtudes.
Pasando por alto otras cosas, ¡qué impureza hay en ese celibato que en sí mismo lo consideran como un título de gran estima! Yo me siento avergonzado en destapar las enormidades que desearía más bien suprimir, si ellos pudiesen ser corregidos con el silencio. Tampoco divulgaré lo que se hace en secreto. Las contaminaciones que aparecen abiertamente son más que suficientes. Pregunto, ¿cuántos sacerdotes son libres de amancebamiento? Mejor dicho, ¿cuántas de sus casas no son de mala fama por los actos diarios de lascivia? ¿Cuántas familias honorables no ensucian ellos por sus concupiscencias pervertidas? Por mi parte, yo no tengo placer en exponer sus vicios, ni tampoco es parte de mi intención; pero es importante observar la amplia diferencia que hay entre la conducta del sacerdocio del día presente, y la que los ministros verdaderos de Cristo y su Iglesia tienen que seguir.
No menos importante en la rama del gobierno eclesiástico es la elección y la ordenación apropiadas y regulares de los que deben gobernar. La Palabra de Dios proporciona una norma por la cual todos estos ordenamientos deben ser examinados, y existen muchos decretos de concilios antiguos que proveen sabiamente y con cuidado todo lo que se relaciona con el método apropiado de la elección. Que nuestros adversarios muestren por lo menos un solo ejemplo de elección canónica, y yo les concederé la victoria. Sabemos la clase de examen que el Espíritu Santo, por boca de Pablo (en las epístolas de Timoteo y Tito), requiere de un pastor, y aquello que las leyes antiguas de los antiguos padres imponen. En el día presente, al ordenar obispos, ¿se toma en cuenta algo de esto? Al contrario, ¿cuán pocos de los que son elevados al oficio [pastoral] están adornados aun en lo más mínimo con esas cualidades, sin las cuales no pueden ser ministros aptos de la Iglesia? Vemos el orden que los apóstoles observaron en la ordenación de ministros, y que la Iglesia primitiva siguió después, y finalmente el orden que los cánones antiguos requieren que se observe. Si me quejase que en el presente este orden es desdeñado y rechazado, ¿no sería una queja justa? ¿Qué si dijera, que todo lo que es de honor es pisoteado, y las promociones a oficios eclesiásticos se obtienen por los actos más salvajes y vergonzosos? Estos hechos son notorios universalmente. Pues los honores eclesiásticos son comprados por un precio fijo, o arrebatados a la fuerza, o asegurados por acciones nefastas, o adquiridos por mezquina adulación. Ocasionalmente aun son salarios de rameras y otros servicios semejantes. En resumen, los actos más descarados se exhiben aquí más de lo que jamás haya ocurrido cuando se adquieren posesiones seculares.
¡Y quién diera que los que presiden en la Iglesia, cuando corrompen su gobierno, pecasen sólo ellos, o por lo menos hiriesen a otros solamente con su mal ejemplo! Pero el mayor de todos los males es que ejercen la tiranía más cruel, y es una tiranía sobre almas. Mejor dicho, ¿cuál es la autoridad de que la Iglesia se jacta hoy en día, sino en un dominio atrevido, sin ley y sin restricción sobre almas inmortales sujetándolas a la más miserable esclavitud? Cristo dio a los apóstoles una autoridad semejante a la que Dios había otorgado a los profetas, una autoridad bien definida: a saber, para actuar como sus embajadores para con los hombres. Ahora bien, la ley inalterable es que a cualquiera que se le confía una embajada, se debe sujetar religiosa y fielmente a sus instrucciones. Esto se indica en los términos más claros en la comisión apostólica, «Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones… enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.» De igual manera «predicad»—no lo que les guste—sino el «Evangelio». (Mateo 28:19-20). Si se pregunta, cuál es la autoridad con que sus sucesores fueron investidos, tenemos la definición de Pedro que impone a todos los que hablan en la Iglesia, que hablen «los oráculos [las palabras]» de Dios (1 Pedro 4:11).
Sin embargo, ahora los que quieren ser tenidos por gobernantes de la Iglesia se arrogan a sí mismos una libertad para hablar cualquier cosa que les agrade, e insisten que tan pronto como ellos han hablado deben ser obedecidos sin ninguna consideración. Se afirmará que esto es una calumnia, y que el único derecho que ellos asumen es ratificar por su propia autoridad lo que el Espíritu Santo ha revelado. Por consiguiente, sostendrán que ellos no sujetan las conciencias de los creyentes a sus propias invenciones ni caprichos, sino sólo a los oráculos del Espíritu Santo, los cuales, siendo revelados a ellos, los confirman y los promulgan a otros.
¡Sin duda es un pretexto ingenioso! Ningún hombre duda que cualquier cosa que se recibe del Espíritu Santo por manos de ellos deba ser obedecida sin titubeo. Pero cuando ellos añaden que ellos nada pueden transmitir más que los oráculos genuinos del Espíritu Santo, porque están bajo su guía, y que todas sus decisiones no pueden ser más que la verdad porque se sientan en cátedras de verdad, ¿acaso no es esto medir su autoridad por su capricho? Porque si todos su decretos, sin excepción alguna, deben ser recibidos como oráculos, no va a habrá límites a su autoridad. ¿Qué tirano jamás abusó tan desenfrenadamente la paciencia de sus súbditos como el insistir que todo lo que él proclamaba debía ser recibido como un mensaje del cielo? Los tiranos, sin duda, se asegurarán que sus edictos sean obedecidos, sin importar qué edictos sean. Pero estos hombres demandan mucho más: que debemos creer que el Espíritu Santo habla cuando nos introducen a la fuerza lo que ellos han soñado.
Vemos, por consiguiente, cuán dura e inicua es la esclavitud en que—cuando armados con esta autoridad—han seducido las almas de los fieles. Leyes sobre más leyes han sido amontonadas, para ser tantos lazos a la conciencia. Pues no han limitado estas leyes a asuntos de orden externo, sino que las han aplicado al gobierno interior y espiritual del alma. Y no había ningún fin hasta que llegó a esa multitud inmensa, que ahora no se diferencia de un laberinto. Ciertamente, algunas de ellas parecen ser hechas con el propósito de molestar y atormentar las conciencias, mientras que la práctica de ellas se impone no con menos severidad como si en éstas se encerrase toda la sustancia de la piedad. Antes bien, aunque con respecto a la infracción de los mandatos de Dios no se cuestiona ni se imponen penitencias leves, pero cualquier cosa que va contraria a los decretos de los hombres de esto se demanda la máxima expiación. Mientras que la Iglesia es oprimida por este yugo tiránico, cualquiera que se atreva a decir una palabra en contra es condenado instantáneamente como un hereje. En resumen, el desahogar nuestra pena es tenido como un delito capital. Y, a fin de asegurar la posesión de este dominio insufrible, ellos, por edictos sangrientos, impiden al pueblo la lectura y la comprensión de las Escrituras, y critican severamente a los que cuestionan su tiranía. Este rigor excesivo aumenta de día en día, de tal manera que ahora en asuntos de religión con dificultades se permite hacer indagación alguna.
En un tiempo cuando la verdad divina yacía sepultada bajo esta nube vasta y densa de oscuridad; cuando la religión fue amancillada por tantas supersticiones impías; cuando el culto de Dios fue corrompido por horribles blasfemias, y su gloria yacía postrada; cuando por una multitud de opiniones perversas, el beneficio de la redención fue desecho, y los hombres (embriagados con una confianza fatal en sus obras) buscaban la salvación en otras cosas antes que en Cristo; cuando la administración de los sacramentos en parte fue mutilada y hecha pedazos, en parte adulterada por la mezcla de numerosas invenciones, y en parte profanada por negocios de lucro; cuando el gobierno de la Iglesia se había degenerado en pura confusión y devastación; cuando los que se sentaban en el oficio de pastores fueron los primeros que hicieron el mayor daño a la Iglesia por la disolución de su vidas, y, en segundo lugar, ejercieron una de las tiranías más crueles y nocivas sobre las almas, por toda clase de errores, llevando a los hombres como ovejas al matadero; entonces se levantó Lutero, y después de él otros, quienes con un común celo buscaron medios y métodos por los cuales la religión pudiese ser limpiada de todas estas corrupciones, restaurar la doctrina de la piedad a su integridad y sacar a la Iglesia fuera de su calamitosa condición a una más tolerable. Este mismo curso aún seguimos hoy en día.