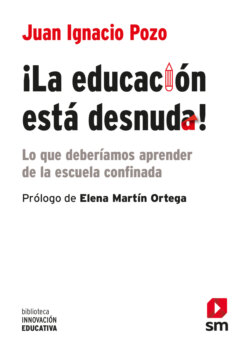Читать книгу ¡La educación está desnuda! - Juan Ignacio Pozo Municio - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La brecha digital hace crecer la desigualdad educativa
ОглавлениеDe todos los desajustes de nuestro sistema educativo, el que se destapó de forma más evidente ya en los primeros días de la crisis fue la desigualdad de recursos que tenían los estudiantes y las familias para afrontarla. Pero también fue desigual la respuesta dada por los docentes y por los centros educativos. Desde el mismo momento en que profesores y estudiantes hubieron de encerrarse en sus casas, se supo que no todos los alumnos tenían acceso a los recursos tecnológicos necesarios para continuar con sus aprendizajes de forma virtual, ni tampoco todos los profesores y todos los centros podían ofrecer el mismo tipo de apoyo.
Ya en condiciones normales, los sistemas educativos reflejan, a nivel global, una gran desigualdad, que no es sino el eco de la que hay en toda la sociedad. Como sabemos, además, esa desigualdad ha crecido en nuestras sociedades en los últimos tiempos a raíz de la crisis financiera de 2008. Y el sistema educativo no es ajeno a esa desigualdad creciente. Estudios como el famoso Informe PISA así lo acreditan, edición tras edición. En consecuencia, por ejemplo, en España el estatus socioeconómico “explica el 12 % de la variación del rendimiento en matemáticas en PISA 2018 —comparado con el 14 % de media entre los países de la OCDE—, y el 10 % de la variación del rendimiento en ciencias —comparada con el 13 % de variación media en los países de la OCDE—” (OECD, 2019)4.
Pero si ya en las condiciones habituales de la escuela presencial existen diferencias en las oportunidades educativas ofrecidas a los alumnos en función del centro al que acuden y de su entorno sociofamiliar, según un informe de la propia OCDE publicado en estos tiempos del coronavirus “es probable que la pandemia de la COVID-19 genere la mayor disrupción en oportunidades educativas a nivel mundial en una generación” (Reimers y Schleicher, 2020, pág. 6).
Las diferencias entre países en el acceso al aprendizaje son ya de por sí muy grandes, y se incrementan cuando este aprendizaje se vuelve remoto. Pero también existen grandes desigualdades dentro de los países, que se ensanchan en esta situación. Para poder seguir aprendiendo se requiere un dispositivo digital que pueda ser conectado a una red de banda ancha, pero también tiempos y espacios que permitan acceder a esos recursos; se requiere una cultura familiar que priorice y apoye esos aprendizajes remotos, permitiendo organizar entornos que los hagan posibles en un momento en el que toda la familia está confinada compartiendo esos recursos limitados.
Si bien la mayoría de los adolescentes españoles, según datos recogidos en ese mismo Informe (OECD, 2015; Reimers y Schleicher, 2020), afirman tener acceso a dispositivos digitales en el hogar, es menos claro que hayan podido hacerlo de forma continuada en momentos en los que toda la vida familiar —teletrabajo, aprendizaje virtual, acceso a la información, relaciones sociales, consumo, etc.— estaba requiriendo compartir esos recursos, que en muchas familias son bastante limitados y que, con seguridad, se distribuyen socialmente de forma muy desigual. La famosa brecha digital es, sobre todo, una brecha económica.
Según un estudio del Proyecto Atlántida, realizado mediante una encuesta a más de 3700 profesores y casi 6000 familias (Luengo y Manso, 2020), en torno al 30 % de los estudiantes no han podido continuar su aprendizaje en remoto del modo adecuado, lo cual, si se traslada al total de la población estudiantil, nos habla de millones de alumnos desconectados, casi siempre ligados a contextos sociales vulnerables. Esos déficits se han intentado paliar de diversas formas; en el mejor de los casos mediante iniciativas solidarias o institucionales para proveer a esos estudiantes de tabletas, ordenadores, etc.; en otros, creando redes alternativas “analógicas” para distribuir los materiales y actividades escolares, desde la televisión educativa a otras más imaginativas como los riders, que se han ofrecido como voluntarios para repartir esos materiales fotocopiados por los domicilios, o incluso estudiantes en zonas rurales con acceso limitado al sistema wifi que han mantenido el contacto con sus profesores mediante walkie-talkies.
Todas estas soluciones, si bien han podido mitigar en parte el distanciamiento educativo al que han sido sometidos algunos estudiantes, hacen aún más visible la desigualdad, al poner de manifiesto las condiciones precarias en que esos estudiantes mantienen ese fino hilo de contacto con su entorno escolar, frente a aquellos otros que pueden aprovechar las oportunidades que les ofrecen esos nuevos espacios virtuales, ya de por sí restringidas en una situación así. Sabemos también que la respuesta de los centros educativos ha sido desigual, siendo mejor, al menos en términos cuantitativos, en los centros privados y concertados5 que en los públicos6. Hubo también diversidad en las respuestas de los docentes, debida no solo a su diferente predisposición y formación, sino también a la etapa y la materia impartida. Los profesores de Bachillerato, probablemente acuciados por la alargada sombra de la EBAU7, se han mostrado más activos que el resto, especialmente que los profesores de los primeros cursos de Educación Primaria, tal vez por las limitaciones de comunicación digital de los propios niños o por el menor apremio de los contenidos que debían ser enseñados (Pozo, et al., 2020).También la respuesta de las familias refleja esas desigualdades, ya que el 40 % de ellas manifiestan no haber podido apoyar debidamente los aprendizajes de sus hijos en este período (Luengo y Manso, 2020).
Algunos estudios muestran que la desconexión anual de la escuela, debida al período habitual de vacaciones de verano, supone en sí misma una “pérdida de aprendizaje” para la mayor parte de los estudiantes, que, según dicen, equivale a un mes de aprendizaje en el año académico. Sean o no ajustados esos datos —uno pensaría que seguramente en vacaciones los niños y jóvenes tienen también aprendizajes no académicos muy relevantes que la escuela no computa—, lo que sí es cierto es que esa pérdida se incrementa en el caso de los estudiantes que proceden de familias con bajos ingresos (Cooper, et al., 1996). Con mayor motivo, la desconexión forzada de estos alumnos más desfavorecidos habrá supuesto mayores pérdidas para sus aprendizajes que la de aquellos que han vivido un distanciamiento más atenuado, al poder mantener de forma sostenida una conexión virtual con su entorno social y escolar habitual. En esta línea la ONU ha alertado sobre el riesgo que el cierre prolongado de las aulas puede suponer para la formación de toda una generación, consciente de que esa pérdida no va a poder ser compensada por la apertura de esos espacios virtuales alternativos8.
Pero, si bien estas desigualdades han aflorado de manera patente durante estos tiempos de educación confinada, la desigualdad educativa no ha surgido con la COVID-19. La educación, en lo que concierne a la desigualdad, ha estado siempre desnuda, aunque en otros tiempos hubiera quien no quisiera verlo o no le diera la importancia que tiene. Según el propio Informe PISA, en España el 49 % de los estudiantes están matriculados en centros desfavorecidos9, tanto por sus recursos como por el entorno en el que se encuentran ubicados. Estas desigualdades están en realidad creciendo en el marco de una escuela cada vez más segregada, según denuncia un reciente Informe de la Fundación Bofill sobre la situación en Cataluña (Segurola, 2020), que, con matices, seguramente sería aplicable a otras muchas comunidades autónomas, y no digamos a otros países, en función de las políticas que en cada caso se hayan promovido para paliar esa desigualdad, o, mucho me temo, incluso para ampliarla sea de forma deliberada, promoviendo una educación elitista, o sea por mero descuido. Es el llamado “efecto Mateo”, que aqueja a la mayor parte de los sistemas educativos, que se orientan más hacia los que ya saben o tienen más (Pozo, 2016). En el caso de la educación confinada, este efecto se multiplica debido a la llamada “brecha digital”, que supone diferencias muy acentuadas no solo en los recursos tecnológicos disponibles para acceder a la información, sino, sobre todo, como veremos más adelante, en las competencias que se requieren para hacer un buen uso de esa información en el marco de las sociedades digitales líquidas.
Si algo debiera enseñarnos esta crisis del coronavirus es que los grandes servicios sociales, como la salud, la seguridad económica o la educación, o son públicos, o son para todos, o no son. Ese es el sentido de un servicio público, lo gestione quien lo gestione: debe estar al servicio de todos y en especial de los que no puedan por sus propios medios acceder a él, debe ser inclusivo y no reservarse el derecho a la exclusión. De la misma manera que privatizar la sanidad reduciendo los servicios públicos y de atención primaria para todos ha contribuido sin duda a que la amenaza de una pandemia como la que hemos vivido acabe desnudando las debilidades del sistema sanitario —con los terribles costes en vidas humanas que conocemos— privatizar en el sentido mencionado, o si se prefiere segregar, el sistema educativo hace que pierda buena parte de su función social. Ante la amenaza del contagio por coronavirus, o nos protegemos todos o nadie está protegido. Y ante la demanda creciente de aprendizajes generada por las llamadas sociedades del conocimiento, o este se distribuye de la forma más equitativa posible o el precio que la sociedad paga por ello es asimismo muy alto, en términos culturales, de convivencia y cohesión social, pero también productivos o económicos.
Sin embargo, nuestros servicios sociales siguen pagando ese alto precio como consecuencia de la glaciación neoliberal, que queda tan bien reflejada en la célebre máxima de Margaret Thatcher, cuando dijo "la sociedad no existe. Solo existen hombres y mujeres individuales”. Una afirmación falsa, radicalmente falsa, y no solo desde una perspectiva psicológica. Cuando hablamos de sanidad, y de combatir los efectos de la COVID-19, es obvio que los individuos no existen solos, ya que proteger a los otros es la mejor forma de protegerse a uno mismo. Igual sucede con la educación, si queremos vivir en una sociedad mejor debemos procurar que quienes nos rodean estén mejor formados y hayan aprendido más (Pozo, 2018). Solo concibiéndola como un servicio público orientado a construir valores, conocimientos y formas de vida compartidos tiene sentido hoy la educación formal.
Este carácter público, para todos, de la escuela, en un sentido amplio, no está reñido obviamente con la existencia de iniciativas privadas —de grupos sociales, familias o instituciones— para promover formas de ser y de pensar propias en el marco de una educación común. Pero si el sistema educativo no alcanza a toda la sociedad, sobre todo si no se ocupa de los menos favorecidos, deja de cumplir con su función social. Y esta no es una idea romántica o el sueño de un ideario socialista o “progre”. En realidad, es una idea que, a su manera, comparte incluso una organización tan poco sospechosa de afanes socialistas o de idealismo como la OCDE, una de las instituciones que más fielmente representa los valores del capitalismo mundial. De hecho, son esos valores los que impulsan su preocupación por estudiar y mejorar la educación a nivel global —como reflejan los conocidos estudios PISA, pero también otros muchos proyectos que promueve en bien de la “cooperación y el desarrollo económicos”, no lo olvidemos—, ya que asume que, si no formamos productores y consumidores de símbolos competentes, la economía global se resentirá y frenará su desarrollo. No basta con que unos pocos los generen y produzcan y el resto los consumamos, se necesita dinamizar y ampliar mucho más la base productiva del conocimiento simbólico para lograr economías y sociedades más competitivas, para lo que se necesita también, cada vez más, una visión más a largo plazo en el marco de un desarrollo sostenible. La economía capitalista necesita reducir —aunque quizá no mucho, podemos pensar algunos con un cierto escepticismo— las desigualdades en el acceso al conocimiento.
Y es que en las sociedades actuales la riqueza ya no se mide tanto por la producción de bienes materiales como por el capital simbólico, es decir, por el aprendizaje que permite el desarrollo de las tecnologías del conocimiento (Pozo, 2008). Por ello, los estudios PISA se ocupan del grado en que los estudiantes que salen de la educación para todos están alfabetizados en los principales sistemas de producción simbólica, en concreto la lectoescritura y el conocimiento matemático, las grandes metas a las que se dirigieron los proyectos alfabetizadores emprendidos por nuestros sistemas educativos durante el siglo XX —sin olvidar, eso sí, la difusión de los idearios nacionales—. Pero, en la sociedad actual, esas alfabetizaciones básicas ya no justifican las metas de nuestro sistema educativo, ampliado en edad y universalizado, sino que hay que ir más allá de ellas (Pozo, 2016).
Por un lado, es necesario ampliar los sistemas de producción del conocimiento en los que es preciso alfabetizar a todos los ciudadanos para que participen de la vida social. PISA incorpora también en todas sus pruebas la alfabetización científica —el grado en que el conocimiento científico está socialmente distribuido— y se ha ocupado ocasionalmente de otros tipos de conocimiento, por ejemplo, las competencias digitales o el conocimiento financiero. Pero los estudios PISA han sido y son también muy criticados por no ocuparse de otras formas de conocimiento, que parecen interesar menos para esa formación de productores y consumidores de símbolos, como el conocimiento histórico, artístico o incluso moral. Significativamente, los únicos valores en los que por ahora se ha detenido son los que cotizan en bolsa. Tal vez por ello, ante estas críticas, en su última hornada ha incorporado también pruebas que evalúan la llamada competencia global, centrada en la formación en valores relacionados con la multiculturalidad, el desarrollo sostenible, el uso sensible de las tecnologías, etc., en definitiva, los valores necesarios para convivir en una sociedad global10.
Pero, además de extender la alfabetización a nuevos códigos, conocimientos o sistemas simbólicos, la nueva sociedad del conocimiento requiere, también, un cambio en el propio concepto de alfabetización (Pozo, 2016). Ya no basta con saber leer, escribir o calcular, hay que leer o calcular para saber, para aprender. Así, el objetivo explícito de PISA no es evaluar el conocimiento acumulado por los estudiantes, sino lo que saben hacer con él. En palabras del coordinador del proyecto PISA, Andreas Schleicher (2006, pág. 35) “en lugar de comprobar si los alumnos dominan o no conocimientos y destrezas esenciales… incluidos en los currículos, la evaluación se concentra en la capacidad de los alumnos de 15 años para reflexionar y utilizar las destrezas que hayan desarrollado”. El conocimiento ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para ayudar a gestionar la actividad de los alumnos y, más allá de ello, la participación social y ciudadana. Las metas selectivas, que tradicionalmente han guiado la acción educativa, quedan así subordinadas a metas formativas. No se trata ya de acumular conocimientos para superar pruebas, sino de saber usar esos conocimientos para transformar la propia actividad.
Este nuevo concepto de evaluación o aprendizaje por competencias, sobre el que volveré más adelante, a la vez que abre nuevos horizontes educativos, está generando nuevas formas de desigualdad. En nuestras sociedades tenemos tasas más que aceptables de alfabetización en el sentido tradicional, con un 98,4 % de los adultos en España en 2018. Pero debemos ser cautos con el optimismo porque es un dato no generalizable a nivel mundial, ya que sigue habiendo países, como los del Sahel africano, con niveles de alfabetización que apenas llegan al 40 %11. Pero incluso entre nosotros, cuando parece que se está alcanzando la plena alfabetización, el nuevo concepto demandado por la sociedad del conocimiento abre una nueva brecha educativa. Ya no basta con saber leer, hay que leer para saber, comprender lo que se lee para poder formarse una opinión, saber usar el conocimiento para tomar decisiones o, si asumimos la nueva competencia global que PISA quiere incorporar, para hacer un uso crítico del conocimiento o empatizar con personas procedentes de otras culturas o hacer un buen uso de las tecnologías digitales. De hecho, la idea de que vivimos en una sociedad del conocimiento —que hasta ahora se ha deslizado sin matices en estas páginas— hay que ponerla en duda. Realmente vivimos en una sociedad de la información, pero no todas las personas son capaces de convertir esa información en conocimiento, es decir, son competentes para saber buscar, seleccionar, analizar y criticar la información para obtener de ella verdadero conocimiento.
Ayudar a convertir esa información, que fluye sin control por todos los espacios digitales, en verdadero conocimiento debería ser una de las prioridades del sistema educativo actual (Pozo, 2016). Y ahí también la educación está desnuda, está fracasando: según los datos de la última edición de PISA, en 2018 ni siquiera “uno de cada diez estudiantes procedentes de los países de la OCDE parece saber distinguir entre hecho y opinión” (OECD, 2019, pág. 3).
Esa dificultad para convertir la información en conocimiento es especialmente apreciable en el caso de los espacios digitales, donde sabemos que la pluralidad de informaciones inciertas, no contrastadas o directamente sesgadas en forma de bulos o fake news requiere competencias de análisis crítico de la información que escasean en la población en general (Rapp y Braash, 2014), pero más aún en las personas menos formadas. La propia Organización Mundial de la Salud sostiene que el coronavirus no solo ha derivado en una pandemia sino también en una infodemia, que es como llama a la propagación deliberada de información falsa altamente contagiosa, difundida esencialmente a través de espacios virtuales, en especial las redes sociales, para cuyo uso crítico es necesario formar a los estudiantes y futuros ciudadanos (Ecker, Swire y Lewandowsky, 2014; Greenfield, 2014; Vanderhoven, Schellens y Valcke, 2014)12.
Mal puede formar en esas competencias una escuela que reniega del mundo digital y asume aún hoy que los estudiantes tienen que dejar en casa el teléfono móvil —y los muchos problemas que su uso puede generar en niños y adolescentes (Greenfield, 2014; Melo, et al., 2019), entre los cuales estaría esa infoxicación (Monereo, 2005)— en lugar de diseñar espacios para educar en su uso. Una vez más, si la escuela no asume entre sus metas enseñar a los estudiantes un mejor uso de las tecnologías digitales, los más desfavorecidos, que como hemos visto disponen de menos recursos digitales fuera de la escuela, pero sobre todo carecen de un entorno familiar que favorezca un mejor uso de los mismos, serán los menos capacitados para enfrentarse a la avalancha de información que tenemos ante nosotros.
Solo la escuela, en este y en otros muchos ámbitos, puede compensar esas desigualdades de partida y de contexto familiar y socioeconómico entre los estudiantes. Y no lo está haciendo o lo está haciendo en muy escasa medida, como muestran numerosos estudios (p. ej., Bonal, 2015; Calero, 2006; Waissbluth, 2011) y como la crisis de la educación confinada durante el período del coronavirus ha desnudado. Porque en este período las aulas se han trasladado al comedor, a la cocina, a las casas de los alumnos, obligando a las familias a desempeñar un papel central en la educación formal de sus hijos, de la que hasta ahora estaban en buena medida ausentes. Un papel para el que probablemente las familias, aunque una vez más en desigual medida, no están preparadas. Es otro ámbito, el de las relaciones entre familia y escuela, o entre los contextos de aprendizaje informal y formal, en el que la crisis del coronavirus ha desnudado también la educación.