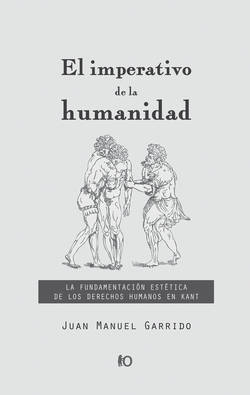Читать книгу El imperativo de la humanidad - Juan Manuel Garrido - Страница 8
Оглавление1. La crisis del humanismo kantiano
El supuesto problema de la filosofía práctica de Kant es viejo y conocido. Aunque los principios morales se encuentran —Kant lo repite sin parar— incluso en las almas más sencillas, estos quedan indeterminados en tanto que normas concretas para la acción individual. La conciencia no saca nada con saber que para actuar moralmente debe actuar en virtud del deber si no sabe qué debe hacer en cada caso para cumplir con su deber. La ley moral se presenta a la conciencia o se da como ley solo formalmente. Su legislación implica la sustracción rigurosa de todo bien concreto como principio material de determinación (costumbres, tradición, etc.). Nada, es decir ningún bien, podría ser conmensurable con la ley.
Se le reprocha obstinadamente a Kant haberse limitado a describir la “forma” que debe tener una acción moral para ser digna de su nombre (debemos actuar de manera tal que nuestra acción deba poder querer expresar o instaurar una ley universal de la voluntad) y en cambio haber sido incapaz de explicar satisfactoriamente algún mecanismo para averiguar cuáles son las acciones específicas que, en cada caso, cumplirán con esta exigencia formal de la moralidad. Se le reprocha al filósofo no habernos dado la receta para saber qué debemos y que no debemos hacer en cada caso. Estos reproches no reparan en que si fuera posible concebir un mecanismo como ese, suprimiríamos con él la moralidad misma —la libertad y la responsabilidad— de nuestras acciones, pues dejaríamos en manos de otra cosa —de un saber dado, de un mecanismo o de otra voluntad—, el principio de determinación de nuestro libre actuar.
Como se supone que el imperativo categórico en su formulación concerniente a la humanidad como fin en sí (“actúa de tal manera que te valgas de la humanidad, tanto en tu persona como en la de cada cual, en todo momento a la vez como fin y nunca meramente como medio”) debía ofrecer un referente concreto para el sentido puramente formal del deber (se trata, en efecto, de la formulación del imperativo que expresa la “materia”, la “pluralidad”, GMS, Ak., IV, 436), su crisis, hoy por hoy —se piensa— incontestable, habría terminado por sepultar definitivamente la filosofía práctica de Kant. En efecto, se diría fácilmente —con la facilidad, y con la tozudez, del sentido común— que el imperativo categórico de la humanidad ya no sirve para fundar ningún respeto verdadero por la humanidad. Hoy por hoy, poco hacemos la experiencia moral de este mandato, y nada es más improbable que un consenso a su respecto. En eso el sentido común pretende ser bastante más radical y más agudo que las críticas meramente filosóficas a la filosofía práctica de Kant. Ocurre que el sentido común ha sido —se cree— el testigo de una experiencia radical que imposibilitaría o aun ridiculizaría cualquier tentativa de regreso al humanismo kantiano: la experiencia de lo inhumano en el hombre.
Hoy en día, quién podría negarlo, alguien puede querer transgredir los principios inalienables de la persona humana. Existirían seres humanos intrínsecamente perversos o intrínsecamente inhumanos que no dejan, con todo, de ser seres humanos. Los sueños de la razón han engendrado finalmente sus monstruos: han aparecido los entes racionales malvados, más desalmados que todos aquellos que otrora pudo imaginar el maestro de Königsberg1. Hoy en día alguien tan siniestro como Osvaldo Romo puede decir: “La moral. La moral mía, es cierto, yo estoy tranquilo. No. Es una moral muy buena. La moral mía. Mira, si alguien me dice a mí: ‘Oye, tú torturaste’. Mira, puedo haber, puede que haya torturado, pero fue mi oficio[,] yo lo hice porque yo era ordena[d]o, yo cumplí un mandato”2. ¿Acaso la naïveté de Kant no consistía en proponer como principio de determinación de la voluntad, justamente, el cumplimiento de mandatos?3 El sentido común, en cambio, no cierra los ojos ante esta cosa aterradora: los fines conforme a los cuales la voluntad se autodetermina pueden ser también los peores fines.
A pesar entonces de las buenas intenciones de Kant, su filosofía práctica habría terminado proclamando una moral inhumana. Acaso sea su absolutismo, su ambición descomedida de universalidad y necesidad. Frente a eso, el sentido común ha hecho suyo el lema y la práctica de una resistencia ética que se funda en una dignidad de lo humano irreductible a toda especulación abstracta y que no necesita ninguna fundamentación para ejercer su autoridad. La evidencia empíricamente indesmentible de los “crímenes de lesa humanidad” y la urgencia de combatirlos han vuelto indiscutible que la humanidad, o que los derechos de la humanidad, son un valor más sagrado que toda ley moral. En este sentido convendría más bien volver a una perspectiva “pre-crítica” y deducir la ley a partir de este bien que es la humanidad. Pero en todo caso ésa es una tarea inútil reservada al filósofo; el sentido común no tiene tiempo que perder: debe, en nombre de la humanidad, defender los Derechos Humanos, que no parecen ya poseer por sí mismos ningún derecho sobre nuestra conciencia. Y son los paladines del sentido común quienes libran la batalla por este bien moral, quienes asumen la defensa pública y jurídica de aquello que en el fuero interno de los seres humanos se revela incapaz de defenderse solo.
Sin embargo, bien haría el sentido común si nos explicara lo que debemos comprender por “humanidad”, y si justificara la humanidad de su lucha. Bien haría, pues esta lucha suya, fundada entera y sagradamente sobre el valor de la humanidad, no se enfrenta sin más a cualquier tipo de inhumanidad (la irracionalidad de las bestias o los azotes de la naturaleza, la enfermedad mental o los terremotos), sino que muy en particular a la inhumanidad de lo humano. Pero aceptar la existencia de lo inhumano en lo humano es inmediatamente poner en entredicho lo absoluto e irrestricto del bien que supuestamente es la humanidad, y con ello lo absoluta e irrestrictamente bueno de la lucha por sus derechos. Y no se resuelve nada declarando que lo inhumano es una excepción a la humanidad, un desliz inhumano de lo humano: si lo absoluto se permite una excepción, ¿cómo entonces recobrar la fe en su firmeza, cómo entonces creerse con el derecho de condenar irrestricta y absolutamente lo inhumano? Reivindicar y afirmar un bien irrestricto y absoluto a sabiendas de que no hay tal bien irrestricto y absoluto para luego salir a perseguir sin respiro a los malvados que se exceptúan de él es claramente rayar en lo inhumano. ¿Acaso la lucha del sentido común humanista persigue en el fondo despertar, indirectamente, el fuero interno de los malvados, para que comprendan que sus acciones son injustas e inmorales, para traerlos de vuelta a la humanidad? ¿Acaso se persigue constreñir desde el exterior el interior de la conciencia humana? Eso sería ostentar una idea harto pobre de fuero interno. Y sería, ay, conceder que los malvados pueden actuar desprovistos de una conciencia sana y bien instituida. Y que entonces ni siquiera son malvados.
Por lo demás, ¿quién pudo nunca sacar a Romo de la convicción de que no torturó, de que en cambio realizó un trabajo de “inteligencia” remunerado por el Estado (es decir, por los ciudadanos), y esto no —o no solo, ni en principio— para satisfacer sórdidas inclinaciones de su voluntad, sino precisamente por el bien de la humanidad, salvándola día y noche de sus verdaderos verdugos, los “comunistas”? Por el bien de la humanidad: por el bien, claro está, de lo que él —pero no solo él— entiende por humanidad. Y una vez que el debate ha sido rebajado a ese nivel, lo único a lo que puede aspirar el sentido común es a que se aclare el malentendido a propósito del concepto de “humanidad”. Y entonces el crimen de Romo consiste en haber sido indescriptiblemente estúpido. A un malentendido: es a eso, y a nada más, a lo que el sentido común termina reduciendo la perversión y la inhumanidad de los crímenes de lesa humanidad. Padecer la pesadilla del remordimiento y escuchar la voz inflexible de la conciencia equivale a padecer la pesadilla de procesos públicos y a escuchar el sonsonete monótono de abogados que por principio solo pueden conseguir que se despeje un malentendido de “palabras” (y ni eso, como se sabe). Si es verdad que nos inquieta —¿es verdad que nos inquieta?— alguien como Romo, esa inquietud consiste en saber que los “crímenes de lesa humanidad”, en cuanto que crímenes, simplemente no son absolutos y que —aporía insoportable— si las víctimas de tales crímenes jamás podrán ser “compensadas” por alguna justicia del mundo, se debe menos a la magnitud de los crímenes que al simple hecho de que son solo crímenes. Con qué cara, desde entonces, levantar el Tribunal de la Humanidad y pararse frente al mundo (y a los mundos) para juzgar su inhumanidad, y hoy en día desde cualquier lugar del mundo.
¿Por qué entonces no reconocer que la lucha por los derechos humanos, que la absoluta urgencia de esta lucha, su universalidad y necesidad, solo pueden legitimarse en un imperativo desprovisto de conceptos adquiridos y adquiribles —formulables, comunicables, estipulables, dictables— de “bien” y de “humanidad”? ¿Acaso el propio sentido común no reconoce el deber de defender los derechos humanos contra cualquier otro deber y acaso este deber no se legitima entonces más allá de cualquier legitimación? ¿Acaso no es con este deber que se instaura por primera vez eso que llamamos “ley” y “legitimación”, eso que llamamos “bien” y “humanidad”? Pero es cierto: dicho así, formulada así la necesidad de ese deber, volvemos a hablar de un imperativo categórico, demasiado riguroso y formal, demasiado inhumano y demasiado irracional para nuestro correcto sentir.
El sentido común reprime la pregunta acerca de la naturaleza del mandato al que pretende obedecer. Muchas veces ni se asombra de que haya tal mandato (pero es que no tiene tiempo para asombrarse…). No repara en que la única cosa que en su lucha tiene sentido es la forma categórica de la urgencia a la cual se consagra, o debiera consagrarse. No se asombra de ver que posee la fuerza que la humanidad por sí misma no posee. No se asombra, y por ende no formula la pregunta: “¿cómo es posible este imperativo categórico?”. No se pregunta por qué la “tortura” le parece horrorosa y a priori inadmisible, más acá de todo concepto de persona elaborado por el discurso moral, jurídico o religioso. El sentido común reprime esta pregunta: ¿qué cosa es el hombre, que puede ser apremiado y estar obligado por esta exigencia, por este imperativo de la humanidad, más allá o más acá de cualquier certeza teórica o práctica de lo que pueda ser la humanidad, más allá o más acá de lo jurídico, religioso y moral, incluso más allá o más acá de los crímenes contra la humanidad?
1. Cfr. por ejemplo GMS, Ak., IV, 454: “no hay nadie, ni el peor de los desalmados, que, de estar acostumbrado a usar la razón, no quiera, cuando le ponemos ante la vista ejemplos de lealtad, de firmeza en el cumplimiento de máximas buenas (y eso incluso cuando va unido a grandes sacrificios de beneficios y de bienestar), ser capaz conducirse también él así”. Añado de paso que si una acción estuviera de antemano determinada por una voluntad malvada, no podría juzgársela moralmente: habría estado predestinada mecánicamente a ser malvada, y no queda por tanto nada atribuible a la libre decisión del sujeto de la acción. Solo pueden juzgarse moralmente aquellas acciones que pueden querer ser buenas...
2. Nancy Guzmán, Romo. Confesiones de un torturador, Santiago: Planeta, 2000.
3. Apenas hace falta, supongo, recordar en este punto los análisis de H. Arendt sobre el proceso de Eichmann en Jerusalén, en particular aquellos en relación con las declaraciones en que el ex-agente de la SS afirmaba haberse regido siempre por la moral kantiana (Eichmann en Jerusalén, Barcelona: Lumen, 1999). Por supuesto, Osvaldo Romo no fue educado como para poder creer que él también está siendo, en el mismo sentido torcido, un “kantiano”.