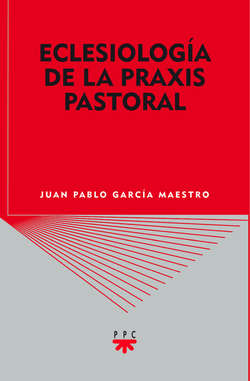Читать книгу Eclesiología de la praxis pastoral - Juan Pablo García Maestro - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA IGLESIA QUE JESÚS QUERÍA1
Оглавление1. Jesús y la Iglesia
«Jesús anunció el Reino y lo que vino fue la Iglesia». Con estas palabras sintetizaba A. Loisy2 su desilusión y desconcierto al comparar el magnífico mensaje del Evangelio con la triste realidad de una institución anquilosada en el conservadurismo, la incomprensión y el anatema. Millones de personas estarían dispuestas a repetir la misma frase, pensando que la burocracia, el poder, el dinero, el legalismo, han prevalecido a menudo sobre los valores cristianos. Más que hablar de Jesús y la Iglesia preferiría hacerlo de Jesús contra la Iglesia o la Iglesia contra Jesús. Porque esta se ha convertido con frecuencia en obstáculo para creer en él, y porque, si Jesús volviese, tendría que acusarnos nuevamente de haber convertido «la casa de mi Padre en una cueva de ladrones».
Creo que la única manera de superar este escándalo es volver a los orígenes, recordar lo que los evangelios nos cuentan sobre el tema. Pero ya en esto tropezamos con una dificultad. Los evangelios no reproducen los hechos históricos de manera fría y descarnada. Cada uno de ellos –Mateo, Marcos, Lucas y Juan– los presenta de forma peculiar, según los intereses e inquietudes de sus respectivas comunidades. Por eso, más que de una visión de la Iglesia debemos hablar de distintas visiones, todas ellas verdaderas y complementarias, como cuatro afluentes de un mismo río. Algunos pretenden destilar estas diversas aportaciones para obtener la historia pura de las relaciones entre Jesús y la Iglesia. Me temo que el resultado final sea un producto incoloro, inodoro e insípido. Es preferible el agua de un manantial, aunque no sea químicamente pura.
Centraré en primer lugar mi planteamiento en el evangelio de Mateo, que tiene gran interés en nuestro tema (evangelio que, con razón, ha sido denominado evangelio eclesial). Se trata de recorrer el mismo camino que, según Mateo, recorrió la primera comunidad. La fidelidad histórica es secundaria. Lo esencial es conocer ese itinerario, identificarnos con sus metas, sus temores, sus ilusiones, para seguir siendo la auténtica comunidad de seguidores de Jesús.
En los siguientes apartados analizaremos también la eclesiología de los demás escritos neotestamentarios.
2. La Iglesia en el evangelio de Mateo
Según Mateo, que coincide en esto con Marcos y Lucas, las primeras palabras pronunciadas por Jesús en su actividad pública, cuando aún marcha en solitario, sin discípulos, fueran estas: «Arrepentíos, porque el Reino de Dios está cerca» (4,17)3. Este anuncio del Reino es fundamental para comprender las palabras y los hechos de Jesús, incluida la fundación de la Iglesia.
El reinado de Dios sintetiza las mayores esperanzas del pueblo judío en tiempos de Jesús; incluye libertad política frente a la opresión romana, justicia social, paz, bienestar, fidelidad a Dios.
La idea de Dios como rey era muy antigua en Israel, anterior incluso a la aparición de la monarquía en el siglo X a. C. Muy pronto, los israelitas admiten que Dios ejerce su realeza a través de un ser humano, representante suyo en la tierra. Pero él sigue siendo el verdadero rey de Israel. Por eso, cuando al cabo de cuatro siglos desaparece la monarquía y los babilonios destierran a los descendientes de David, muchos judíos no se angustian. Lo importante es que Dios venga a reinar en persona. Uno de los mayores profetas de esta época, al que conocemos como Deuteroisaías, no sueña ya con un descendiente de David, sino que se entusiasma pensando en la aparición de Dios como rey: «¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria! Que dice a Sión: “Tu Dios es rey”» (Is 52,7).
Y un pasaje al final del libro de Sofonías explica los motivos de este gozo:
Grita, ciudad de Sión; lanza vítores, Israel; festéjalo exultante, Jerusalén capital. Que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha echado a los enemigos. El Señor dentro de ti es el Rey de Israel y ya no temerás nada malo. Aquel día dirán a Jerusalén: «No temas, Sión, no te acobardes». El Señor, tu Dios, es dentro de ti un soldado victorioso que goza y se alegra contigo renovándote su amor. Se llenará de júbilo por ti como en día de fiesta. Apartará de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Entonces yo mismo trataré con tus opresores, salvaré a los inválidos, reuniré a los dispersos, les daré fama y renombre en la tierra donde ahora los desprecian (Sof 3,14-19).
Estos y otros textos dejan claro que, cuando Dios reine, Israel encontrará su libertad e independencia, vivirá en paz y prosperidad, será fiel a Dios. Y después de siglos de espera Jesús irrumpe anunciando que ese momento está cerca. Podemos imaginar la conmoción que supuso entre la gente y las ilusiones que despertó. Toda su vida la consagrará a proclamar el mensaje del Reino con sus palabras y a anticiparlo con su acción. Limitándonos a este segundo aspecto, y de forma muy esquemática, podemos decir lo siguiente.
En primer lugar, Jesús anticipa el Reino curando las enfermedades. Los milagros de Jesús no son simples obras de misericordia ni puras manifestaciones de su poder. Son signos de ese mundo futuro en el que ya no habrá llanto, ni lágrimas, ni sufrimiento. Curar la enfermedad significa devolver al hombre la armonía con lo más personal de sí mismo, su propio cuerpo y su espíritu. Al mismo tiempo, cada enfermo sanado supone una victoria sobre las fuerzas del mal (los demonios) que encadenan al hombre y se oponen al reinado de Dios.
En segundo lugar, Jesús anticipa el Reino perdonando los pecados. Los relatos de este tipo no son tan frecuentes como los anteriores, pero se orientan en una línea parecida. Porque el pecado es una forma de esclavitud que ata interiormente al hombre y no le permite situarse rectamente ante Dios y los demás. El perdón de los pecados trae paz y alegría, hace sentirse amado por Dios. Y anticipa el gozo del Reino definitivo.
Pero, si Jesús hubiese anticipado el Reino solo de estas dos maneras, su obra habría acabado con él. Además, habría destacado un aspecto exclusivamente personalista, cuando lo esencial del Reino es su carácter comunitario. Por eso Jesús lo anticipa de una tercera forma: creando un grupo de personas dispuestas a reproducir lo mejor posible las condiciones del mundo futuro4. Quienes lo vean podrán decir: parecida a eso será la sociedad en la que Dios reine.
Así, como proyecto y esbozo de futuro, como anticipación de la realidad definitiva, es como tiene sentido la Iglesia. Esto excluye el triunfalismo, que pretende identificarla plenamente con el Reino de Dios, reivindicando incluso territorios pontificios y autoridad política. Pero también excluye la crítica radical que niega toda relación entre el Reino y la Iglesia.
Para una tarea como la que Jesús desea encomendar a su grupo –anticipar el Reino de Dios– cabría esperar una gran selección. Toda asociación religiosa, política, cultural, es tanto más exigente cuanto más altas son las metas que se propone. Hace veinte siglos ocurría lo mismo. Los esenios, por ejemplo, no admitían a jóvenes en su comunidad. El escritor judío Filón nos indica las causas en su Apología de los hebreos: «Entre los esenios no hay niños, ni adolescentes, ni jóvenes, porque el carácter de esta edad es inconstante e inclinado a las novedades a causa de su falta de madurez. Hay, por el contrario, hombres maduros, cercanos ya a la vejez, no dominados ya por los cambios del cuerpo ni arrastrados por las pasiones, más bien en plena posesión de la verdadera y única libertad».
Precisamente porque la selección es un dato arraigado en la historia y la psicología, nos llaman la atención los criterios que emplea Jesús. Se dirigía al lugar menos adecuado para llamar a las personas menos adecuadas. Después del bautismo, «al enterarse de que habían detenido a Juan el Bautista, Jesús se retiró a Galilea. Dejó Nazaret y se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: “País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombra de muerte una luz les brilló”» (Mt 4,12-16, citando Is 8,23-9,1).
Se expresa aquí, en un nivel geográfico, lo que será la actitud de Jesús durante toda su vida. No se dirige a las regiones ricas, influyentes, donde reside el gobierno del país, florece la cultura y se encuentran los centros del poder religioso, político y económico. Jesús elige la Galilea de los paganos. La tierra olvidada y mal vista, de la que no puede salir nada bueno, sin pasado ni futuro, madre de incultura y revoluciones.
Y el material humano que elige está en perfecta consonancia con la tierra. Llama a las personas más extrañas, incluso peligrosas: a los pobres, los que sufren, los no violentos, los que tienen hambre y sed de justicia, prestan ayuda, son limpios de corazón, trabajan por la paz y viven perseguidos por su fidelidad. Es gente muy diversa: unas están necesitadas de ayuda, otras adoptan una actitud positiva ante los demás. Aunque entonces como ahora muchos pueden sintonizar con algunas de las bienaventuranzas, el criterio de selección manifestado por Jesús supone una «subversión de todos los valores».
Y el desconcierto aumenta en pasajes posteriores, cuando Jesús dice sin tapujos que ha venido a interesarse por los enfermos, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel; o cuando elogia a los sencillos, invita a los agobiados y cargados, acoge a extranjeros y paganos. Todo esto se concreta en pecadores y descreídos, recaudadores de impuestos y prostitutas, niños e ignorantes, personas que la sociedad biempensante, de derecha o de izquierda, margina y rechaza.
Es sorprendente que Jesús invite a estas personas, de las que tan poco cabría esperar. Y aún más sorprendente la enorme confianza que Jesús deposita en ellas. Las llama «sal de la tierra» y «luz del mundo», y les propone un programa altísimo, no de ofertas y privilegios, sino de responsabilidad y exigencias. Este programa lo desarrolla en el Sermón del monte, que el biblista español J. Luis Sicre prefiere calificar como «discurso sobre la actitud cristiana»5. No es una exposición exhaustiva, pero refleja el tipo de hombre nuevo que Jesús desea para sus seguidores. De este texto nos limitaremos a enunciar sus temas capitales y a sugerir algunas ideas.
El discurso desarrolla la actitud cristiana ante la ley (Mt 5,21-48), las obras de piedad (6,1-28), el dinero y la providencia (6,19-34), el prójimo (7,1-12); termina con unos requisitos para mantener la actitud cristiana (7,13-27).
La primera parte se dirige contra el legalismo de los escribas utilizando seis casos concretos: asesinato, adulterio, divorcio, juramento, venganza y amor al prójimo. En ocasiones, Jesús lleva la ley a sus consecuencias más radicales (primer y segundo caso); en otras cambia la ley o la norma de conducta por otras más exigentes (talión, amor al enemigo); en otras anula la ley con vigor (divorcio, juramento). En conjunto, estas diversas actitudes se oponen al legalismo, forma larvada de escapar al espíritu de la ley ateniéndose a la letra de la misma. El problema consiste en saber cómo atenerse al espíritu. La conducta de Jesús puede iluminarnos: 1) nunca produce la impresión de sentirse agobiado por leyes y normas; para él, la voluntad del Padre es lo esencial, pero dicha voluntad es algo más rico, vivo y personal que una colección de decretos; 2) siempre concede más importancia a la misericordia que al cumplimiento del precepto (cf. Mt 9,13; 12,7; 23,23), porque, para Dios, el hombre es más importante que todas las leyes; 3) a veces cumple la ley para no escandalizar, pero con espíritu crítico, atacándola más que defendiéndola (cf. Mt 17,24-27); 4) en general no concedió valor a las tradiciones religiosas, sobre todo a las fariseas; las consideraba «preceptos humanos» (afirmación que muchos considerarían blasfema) que a menudo impedían el cumplimiento de cosas más importantes (Mt 15,1-9). Esta batalla de Jesús contra el legalismo conserva toda su vigencia. Después de siglos, la Iglesia católica se ha convertido con frecuencia en la hija predilecta del fariseísmo y de la hipocresía casuística. La abundancia de normas, orientaciones y decretos supone una carga insoportable para millones de personas, en contra del espíritu de Jesús, que hablaba de un «yugo suave y ligero» (Mt 11,30). Prescindiendo de que a esos leguleyos se les puede reprochar lo mismo que a los del tiempo de Jesús: «Lían fardos insoportables y los cargan en las espaldas de los demás, mientras ellos no quieren empujarlos ni con un dedo» (Mt 23,4).
La segunda parte (6,1-18) se centra en las obras de piedad; prácticas que no se consideraban necesarias para la salvación, pero sí muy convenientes para agradar a Dios. A propósito de ellas, Jesús enuncia un principio general (6,1), que luego aplica a tres casos concretos: limosna, oración y ayuno. No condena estas prácticas, pero contrapone dos posturas: la del hipócrita que busca publicidad y obtiene su recompensa de Dios. En este tema, aunque se cometen siempre muchos fallos, creo que tenemos las ideas claras. La lástima es que no seamos consecuentes con la teoría.
En cierto modo, estas dos primeras partes son negativas: indican cómo no debe actuar el discípulo de Jesús. A partir de ahora, Mateo trata aspectos positivos de la conducta cristiana. Y un puesto capital lo concede al tema del dinero y de la fe en la Providencia. El evangelista sabe del enorme peligro que supone la riqueza. Por treinta monedas de plata traicionó Judas a Jesús (Mt 26,14-16). Esto demuestra que el afán de enriquecerse «ahoga la palabra de Dios y la deja estéril» (13,22); por eso es tan difícil que entre un rico en el Reino de los cielos (19,23). Mateo, con esta convicción y esta enseñanza de Jesús, insiste desde ahora en la importancia de no querer enriquecerse (Mt 6,19-21), de ser generosos (6,22-23), de captar la alternativa radical entre Dios y Mammón, dios de la riqueza (6,24), de confiar en la Providencia, poniendo las necesidades primarias por debajo del valor supremo del Reino (6,25-34). En este caso, como en el legalismo, la Iglesia ha permanecido poco fiel a la enseñanza y al ejemplo de Jesús. Nunca han faltado seguidores eximios de la pobreza evangélica; algunos quizá incluso más radicales que el mismo Jesús, ya que este manifestaba la libertad suprema de dormir en el suelo y comer en casa de un rico. Pero, si tomamos en conjunto la historia de la comunidad cristiana, no es dicha orientación la predominante. La alternativa radical de Jesús entre el servicio a Dios y el servicio a los bienes terrenos (Mt 6,24) ha dado paso a una componenda vergonzante, que pretende vivir bien y con la conciencia tranquila.
Este discurso programático que concluye con el capítulo 7 (7,1-27) nos ha presentado la imagen del hombre nuevo que desea Jesús para formar parte de su comunidad, reflejando y anticipando el futuro reinado de Dios. Un hombre libre del legalismo, del deseo de aparentar, del dinero y la codicia, del orgullo que juzga y condena a los demás, de la desconfianza en Dios. Libertad que permite amar con plenitud, perdonar sin límites incluso a los enemigos. Es el hombre nuevo con vistas a la nueva sociedad, tan distinta de la que conocemos.
Este programa de Jesús debía chocar inevitablemente a ciertos sectores. El legalista, que solo es feliz con innumerables reglas que determinan hasta los menores actos de su vida (reglas que le ofrecen seguridad psicológica y le permiten condenar a los demás), escuchará a disgusto el mensaje de Jesús. Es peligroso, conduce al libertinaje, no da certeza. Quien interpreta la piedad como una moda social que permite adquirir buena fama se siente condenado por este programa. Igual que la persona convencida de ser fiel a Dios en medio de la abundancia económica y el egoísmo. Más de dos milenios de pequeñas y grandes tradiciones no han conseguido limar las aristas de esta actitud de Jesús. Y aunque desde instancias muy diversas se acepten y bendigan los nuevos fariseísmos y los eternos egoísmos, el Evangelio será siempre la única referencia válida.
Precisamente por su pureza, por su desinterés, el mensaje de Jesús suscita también un fuerte atractivo en otros sectores. Son muchos los que encuentran en él un sentido para su vida, una meta que alcanzar, un compromiso. Y, poco a poco, los dos grupos clarifican sus posturas. En los capítulos 11-12 de Mateo asistimos a este proceso. Por una parte, la desconfianza de esta generación (11,7-19), que da paso a la obstinación de Corozaín y Betsaida (11,20-24). Por otra, la reacción de los sencillos, que entienden y aceptan el mensaje (11,25-30). El final de estos dos capítulos enfrenta de modo programático las consecuencias de ambas actitudes. Unos terminan peor de lo que estaban, dominados no por un espíritu inmundo, sino por otros siete más (12,43-45). Frente a ellos, los que escuchan a Jesús dejan de ser un grupo más o menos interesado en su persona para convertirse expresamente en su familia: «Aquí están mi madre y mis hermanos» (Mt 12,46-50).
Sin embargo, no hemos llegado aún al momento fundacional de la Iglesia. Antes de que el grupo se consolide, Mateo introduce un importante discurso que no cabría esperar en este momento. Se trata de las siete parábolas del Reino (Mt 13). Más que reflejar la realidad histórica (es probable que Jesús pronunciase estas parábolas en distintas ocasiones), el texto refleja las inquietudes e interrogantes de la comunidad de Mateo años después de la desaparición de Jesús. Es probable que el evangelista haya situado aquí este discurso para aclarar posibles dudas entre seguidores de Jesús antes de que adquiriesen su compromiso pleno. Esos interrogantes, que conservan su vigencia, podemos resumirlos en cinco puntos: 1) ¿por qué no aceptan todos el mensaje de Jesús?; 2) ¿qué actitud adoptar con quienes no viven ese mensaje?; 3) ¿tiene algún futuro esto tan pequeño?; 4) ¿vale la pena?; 5) ¿qué ocurrirá a quienes no acepten el mensaje?
A la primera pregunta responde la parábola del sembrador. Unos no aceptan el mensaje del Reino porque no lo captan, no les dice nada, no responde a sus necesidades ni a sus deseos. Para ellos, la formación de una comunidad de hombres libres, generosos, entregados a los demás, carece de sentido. Otros aceptan la idea con alegría, pero les falta coraje y capacidad de aguante en las persecuciones. Otros dan más importancia a las necesidades primarias que al gran objetivo final del reinado de Dios. Sin embargo, la parábola es optimista. Existe una tierra buena que acogerá la semilla y la hará fructificar. Y aquí introduce Jesús un matiz que, por desgracia, olvidamos con frecuencia. La producción no es siempre la misma: en unos casos cien, en otros sesenta o treinta. Pero, en cualquier tipo de rendimiento, la tierra es buena. Esta idea no acabamos de aceptarla. Siempre exigimos el rendimiento cien, rechazando que una tierra buena –un buen cristiano– pueda producir solo treinta. Lo rechazamos en nosotros porque hiere nuestro narcisismo; en los demás porque hiere nuestra intolerancia. Jesús, que nunca pecó de narcisista ni de intransigente, acepta ese fruto medio, humanamente escaso, y lo recompensa; igual que pagará el salario completo al obrero que comienza su trabajo a las cinco de la tarde.
A la segunda pregunta (¿qué actitud adoptar con quienes no viven el mensaje?) responde la parábola del trigo y la cizaña. La interpretación alegórica posterior (13,36-43) equipara al campo con el mundo, la buena semilla con los ciudadanos del Reino y la cizaña con los secuaces del diablo. Pero es posible que en la parábola primitiva la finca no se refiriese al mundo, sino a la comunidad cristiana, en la que surgían personas indeseables. Al menos desde el punto de vista de otros miembros de la comunidad. La reacción espontánea es entonces la intolerancia. El evangelista Lucas (9,51-56) cuenta cómo Santiago y Juan pretendieron fundar la Inquisición sin necesidad de procesos ni piras; les bastaba invocar el rayo, «fuego del cielo», para acabar con los enemigos de la Iglesia. Jesús se opuso a ello. Y también se opone a estas decisiones drásticas dentro de la comunidad, porque es fácil equivocarse y que paguen justos por pecadores.
A la tercera pregunta (¿tiene algún futuro esto tan pequeño?) responden dos parábolas: la del grano de mostaza y la de la levadura. En ambos casos se trata de algo insignificante a primera vista. Pero basta esperar para asombrarse con los resultados. La comunidad cristiana no debe desanimarse si es pequeña en número. Su eficacia será grande, y Jesús invita al optimismo. Pero optimismo no es triunfalismo. La parábola del grano de mostaza solo se comprende a fondo cuando la comparamos con la que probablemente le sirvió de modelo: la parábola del cedro, contada por Ezequiel seis siglos antes (Ez 17,22-24). Después del exilio, y para expresar la gloria futura del pueblo de Dios, anuncia el profeta:
También yo tomaré de la copa del alto cedro, de la punta de sus ramas escogeré un ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa: en la alta montaña de Israel lo plantaré. Echará ramaje y producirá fruto, y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas. Yo, Yahvé, he hablado y lo haré.
La imagen vegetal y la referencia a los pájaros del cielo que anidan en las ramas son comunes a Ezequiel y Mateo. No creo que se deban a pura casualidad. Pero mientras el profeta elige un árbol «alto y encumbrado», el majestuoso cedro, Jesús se contenta con un arbusto que «cuando crece sobresale por encima de las hortalizas» (Mt 13,32). Estas sencillas parábolas abordan el problema tan discutido hace pocos años de la Iglesia de masas o minoritaria y el papel del cristianismo como fermento del mundo. Sería absurdo que yo pretendiera dar una solución a un tema que ha ocupado miles de páginas. Pero es evidente que la Iglesia no debe angustiarse cuando parece pequeña y como perdida en el mundo. Lo importante es que la Iglesia tome en serio el Reino de Dios.
Muy relacionada con la anterior está la cuarta pregunta (¿vale la pena?), a la que responden las parábolas del tesoro y de la perla preciosa. Ambas subrayan el valor del Reino, describiendo la actitud de la persona que lo vende todo por conseguir un tesoro o una joya. Lo hace con enorme alegría, deseoso de poseer algo tan preciado. Pero el problema sigue en pie, porque el valor del Reino no es tan patente como el del tesoro o una piedra preciosa. Por eso creo que estas parábolas nos enseñan algo muy importante: es el cristiano, con su actitud, quien revela a los demás el valor supremo del Reino. Si no se llena de alegría al descubrirlo, si no se renuncia a todo por poseerlo, no hará perceptible su valor. A la pregunta inicial (¿vale la pena?), estas parábolas parecen responder: «No preguntes si el Reino vale la pena; demuestra que sí con tu actitud».
A la última pregunta (¿qué ocurrirá a quienes no aceptan el Reino?) contesta la séptima parábola, la de la red que recoge toda clase de peces, buenos y malos. Jesús establece una distinción radical entre ellos. Pero esta parábola tan dura conviene completarla con otros pasajes como Mt 25,31-46, donde se nos dice quiénes son los buenos y los malos. Son buenos quienes, sin saberlo incluso, se preocupan por los más pequeños, débiles y abandonados. No creo que la parábola de la red sirva de fundamento bíblico al principio extra Ecclesiam nulla salus. Más que pensar en el posible castigo de los otros nos anima a recordar nuestra propia responsabilidad.
A partir de ahora, Mateo refleja una tensión creciente entre las posturas favorable y opuesta a Jesús. La desconfianza detectada en los capítulos anteriores da paso al escándalo de los nazaretanos (13,53-58), el asesinato de Juan Bautista (14,1-12), el escándalo de los fariseos (15,1-20) y el enfrentamiento con fariseos y saduceos (16,1-12). De estos grupos no cabe esperar nada; a lo sumo que repitan con Jesús lo ocurrido a Juan el Bautista.
En el polo opuesto, la familia de Jesús cierra filas en torno a él y lo conoce de forma cada vez más plena. Por dos veces Jesús alimenta a su comunidad (14,13-21; 15,32-39), la salva en el peligro (14,22-33) y anticipa la salud de los tiempos mesiánicos (15,29-31); y el grupo se amplía con la aceptación de Jesús por parte de los de Genesaret (14,34-36) y la fe de la cananea (15,21-28). A través de estos episodios, el Señor desvela el misterio de su misión y de su persona. Y no extraña que todo culmine en la confesión de Pedro («Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo»), a la que sigue la referencia explícita de Jesús a la edificación de su Iglesia.
A partir de este momento, estas personas que se han entusiasmado con el mensaje de Jesús, superando la desconfianza, el rechazo, el escándalo, van a encontrar su identidad comunitaria a medida que descubren el misterio de Jesús.
De hecho, la confesión de Pedro solo supone un primer paso, e incluso peligroso. Se presta a interpretaciones triunfalistas, contrarias al pensamiento de Jesús. Porque él no entiende el mesianismo como un título de gloria o una garantía de triunfo político, sino como una misión de servicio que implica la victoria final, pero a través del sufrimiento y la muerte. Este tema es central en los capítulos 16-20 de Mateo, donde todo lo que se dice está enmarcado en los tres anuncios de la pasión y resurrección (16,21-28; 17,22-23; 20,17-19). Su contenido podemos esbozarlo del modo siguiente, que ayuda a captar la relación entre episodios tan variados:
Primera predicción de la pasión y resurrección (16,21-28)
| 1. | La transfiguración (17, 1-13) |
| 2. | Instrucción sobre la fe (17, 14-21) |
Segunda predicción (17,22-23)
| 1. | Instrucción sobre el tributo (17,24-27) |
| 2. | Los peligros del discípulo en la vida comunitaria: |
| - | ambición (18,1-5) |
| - | escándalo (18,6-9) |
| - | despreocupación por los pequeños (18,10-14) |
| 3. | Las obligaciones del discípulo: |
| - | la corrección fraterna (18,15-20) |
| - | el perdón (18,21-35) |
| 4. | El desconcierto de los discípulos: |
| - | ante el matrimonio y el celibato (19,3-12) |
| - | ante los niños (19,13-15) |
| - | ante la riqueza (19,16-29) |
| - | ante la recompensa (19,30-20,16) |
Tercera predicción (20,17-19)
| 1. | Petición de la madre de los Zebedeos y discusión (20,20-28) |
| 2. | «Que se nos abran los ojos» (20, 29-34) |
Este esquema no coincide con el que ofrecen generalmente las ediciones de la Biblia. En algunos puntos es discutible. Pero tiene la ventaja de que deja ver la estrecha relación entre el misterio de Jesús y la identidad de la comunidad cristiana. Solo cuando recordamos que Jesús murió y resucitó encontramos fuerza para creer y superar los peligros de ambición, escándalo y despreocupación. Solo Cristo muerto y resucitado nos permite la verdadera corrección fraterna y el perdón. Solo este misterio ilumina el desconcierto ante el celibato, los pequeños, la riqueza y la recompensa. La estructura de estos capítulos demuestra que, según Mateo, para que exista auténtica comunidad cristiana no basta el llamamiento de Jesús ni la aceptación inicial del Evangelio, hay que acoger el misterio de la muerte y resurrección e imitar a Jesús, que no vino a ser servido sino a servir. Su sufrimiento y triunfo posterior justifican los sufrimientos, renuncias y alegrías de la comunidad.
Cuando se comparan estos capítulos con los documentos de Qumrán (Regla de la comunidad, Documento de Damasco, etc.) se advierten profundas diferencias. Jesús no está obsesionado por separar a su grupo de las otras personas, no habla de castigos y sanciones ni estipula minucias. No organiza jerárquicamente a su comunidad, determinando con exactitud las funciones, estableciendo tiempos fijos para los determinados grados de incorporación. Se limita a esbozar algunos temas capitales y, sobre todo, a imbuirlos de un espíritu.
Dada la imposibilidad de tratarlos todos, deseo hacer referencia al menos al peligro de ambición y el escándalo que comporta. La cuestión es tan trascendental que, además de la instrucción contenida en 18,1-5, vuelve a surgir al final de este bloque (20,20-28). De la curiosidad por saber quién es el más grande en el Reino de Dios (18,1) se pasa al deseo de sentarse «uno a tu derecha y el otro a tu izquierda» (20,21). Sin duda se trata de ambición política, porque ni Juan, ni Santiago, ni su madre están pidiendo un puesto especial en la otra vida, sino en el reino que esperan que inaugure Jesús dentro de poco en Jerusalén. Esta ambición terrena, este deseo de ocupar los primeros puestos, no solo crea divisiones entre los Doce, sino que provoca un grave escándalo al resto de la comunidad. Con frecuencia se ha pensado que Mt 18,6-10 habla del peligro de escandalizar a los niños. Era fácil caer en la trampa porque inmediatamente antes Jesús ha puesto a un chiquillo en medio de los discípulos para que lo tomen como ejemplo (18,2-4). Sin embargo, las palabras griegas son distintas en ambos pasajes. En el primer caso se trata efectivamente de un niño (paidíon), pero, cuando habla del escándalo, Jesús se refiere a «esos pequeños que creen en mí». No son pequeños por la edad, sino por su situación dentro de la comunidad. Y lo que puede escandalizarnos, según el texto, es la ambición de los discípulos. Lástima que se predique tanto contra ciertos escándalos olvidando que más daño hace a la comunidad el afán de dominio.
Los capítulos siguientes de Mateo nos conducen hasta Jerusalén, donde tiene lugar el drama final. Jesús adopta una actitud desafiante en su entrada (21,1-11) y en la «purificación» del templo (21,12-17). Y la higuera maldecida y sin fruto se convierte en símbolo de esas autoridades religiosas y civiles que se oponen a él hasta condenarlo a muerte: sacerdotes, senadores, fariseos, herodianos, saduceos, letrados (cf. 21,23-23,39).
El destino trágico de Jesús anticipa el drama del fin del mundo, desarrollado en los capítulos 24-25. Era casi inevitable tratar este tema que apasionaba a los contemporáneos. Pero Jesús no se deja enredar en triviales cuestiones sobre los signos que precederán al fin o el momento exacto en que tendrá lugar. Aprovecha el tópico para exhortar a su comunidad a la vigilancia (24,37-44), la buena conducta (24,45-50), a estar preparada (25,1-13), a la responsabilidad (25,14-30) y a preocuparse por los hermanos más pequeños (25,31-46).
Se acercan momentos difíciles y se cumplirá lo profetizado en el libro de Zacarías: «Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas». La triple negación de Pedro refleja la profunda crisis de la comunidad, empezando por los más íntimos. Afortunadamente, la Iglesia de Jesús no es jerárquica. De lo contrario se habría quedado solo. Pero al pie de la cruz permanecen firmes muchas mujeres, entre ellas la madre de los Zebedeos, que parece haber entendido el misterio de Jesús mucho mejor que Jesús mismo. Y resulta también irónico que Mateo, tan crítico con los ricos y la riqueza, nos hable al final de un «hombre rico de Arimatea» (27,57), el único discípulo de Jesús que se preocupa de recoger el cuerpo y sepultarlo. La crisis es, pues, aguda, pero no total. Gracias a personas inesperadas, que se mantienen fieles en todo momento.
Dos de ellas serán las primeras testigos de la resurrección, que, a pesar de ser mujeres, recibirán el encargo de indicar a los Once lo que deben hacer (28,11). Cuando estos se reúnan con Jesús en Galilea, algunos de ellos dudarán (28,17). Pero todos, entre la veneración y la duda, recibirán la misión de extender el mensaje a todo el mundo y la garantía de la presencia de Jesús hasta el final.
Quisiera terminar recordando las palabras de Loisy: «Jesús anunció el Reino y lo que vino fue la Iglesia». Aun reconociendo las graves injusticias de que fue víctima, no podemos aceptar sus palabras. La visión anterior nos llevaría a decir: «Jesús anunció el Reino, y para anticiparlo edificó la Iglesia»6. Es posible que nuestra comunidad haya reflejado y anticipado muy poco ese mundo definitivo. Incluso puede haber dado una imagen contraria. Pero, a pesar de todas las inconsecuencias, traiciones e hipocresías, sigue proclamando que Jesús y su mensaje son la única verdad absoluta, el único camino, fuente de vida. Con ello condena al mismo tiempo su propio pasado y sus deficiencias presentes, y queda abierta a la posibilidad de conversión. No es tarea nuestra condenar a nadie ni arrancar la cizaña, sino esforzarnos por reproducir el modelo futuro, el reinado de Dios.
3. Las comunidades de Pablo
Antes de plantear la eclesiología paulina y el estilo de comunidades que el apóstol de las gentes fundó, quisiera afirmar algo a lo que más arriba hemos hecho alusión de forma implícita, y es lo siguiente: «No es acertado un positivismo histórico que pretende deducir del Jesús histórico todas las características de la Iglesia posterior. Pero sí comparto una conciencia histórica para la cual la Iglesia es concreción y desarrollo legítimo y posible, en principio, del proyecto de Jesús de Nazaret»7.
Y otro detalle no menos importante es el hecho de que a veces una visión popular y simplista considera que Constantino supuso un corte radical en la historia de la Iglesia y una inversión de lo que esta había sido hasta ese momento. Pero la verdad es que este emperador confirma y culmina un proceso que estaba en marcha probablemente desde Pablo de Tarso.
Cuando nos acercamos a los escritos de Pablo y a la forma en que fue encarnando el espíritu de Jesús en la Iglesia del primer siglo, llama la atención la capacidad para saber inculturar el Evangelio en las distintas culturas. Y que debería ser para nuestra Iglesia de hoy un ejemplo a seguir. Ello nos ayudaría a resolver los problemas que aún tiene la Iglesia para poder encarnarse en algunas culturas que son muy diferentes de la mentalidad europea, y de una importante herencia greco-romana. Destacamos el problema acerca de la circuncisión que se afrontó en el llamado Concilio de Jerusalén: el querer imponer la circuncisión a los paganos. La decisión de la asamblea de Jerusalén, que zanjó teóricamente (ley-gracia / circuncisión), fue sin duda la más importante de los veinte siglos de historia cristiana. Y aquí no olvidemos que lo que estaba en juego era la persistencia del cristianismo como religión étnica judía o la posibilidad de convertirlo en un proyecto universal.
Pienso que aquí la Iglesia, desde la praxis eclesial, nos deberíamos plantear qué cuestiones deberíamos afrontar para que el cristianismo fuese más universal en muchas culturas en las que aún somos una minoría (Asia).
Lo que constatamos del pensamiento de Pablo es que evitó el camino de la secta, que se separa del mundo y crea su propio sistema de convivencia, como hicieron, por ejemplo, los esenios de Qumrán. Si llega a prevalecer el judeocristianismo, el cristianismo hubiese sido una secta –ligada al sistema social del Antiguo Testamento– en el mundo greco-romano. La misión hubiese consistido, en este caso, no en ir al mundo, sino en invitar a que vengan al propio mundo de la secta.
También evitó Pablo el camino de la radicalidad para muy pocos, al modo del espiritualismo entusiasta de los pregnósticos. Si llegan a prevalecer los grupos que adoptaron esta actitud, el cristianismo hubiese sido cosa de los «puros», de una élite espiritual, de los que tienen un conocimiento superior. Misionar hubiese sido dirigirse a los selectos8.
El testimonio más antiguo sobre la vida y el funcionamiento de las primeras comunidades cristianas lo encontramos en las cartas auténticas de Pablo9. Por ello resulta de interés especial recoger los datos fundamentales, que se encuentran esparcidos en las cartas consideradas hoy como auténticas de Pablo por los especialistas. Y estos afirman que solo siete de las cartas que se atribuyen a Pablo se pueden considerar como suyas. Se trata de la carta a los Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Las cartas a los Efesios y a los Colosenses son ciertamente cartas inspiradas, pero no fueron escritas por Pablo, sino por alguien de su escuela.
Con razón se ha destacado siempre la autoridad que Pablo reclama para sí por el hecho de ser apóstol, es decir, testigo de la resurrección del Señor, y haber sido llamado a la creación de comunidades predicando el Evangelio (cf. Gál 1,1.11-17; 1 Cor 9,1-2; 15,8-11). Llama la atención el respeto con que Pablo trata a sus comunidades, y cómo no se atreve a imponerles, sin más, su autoridad. Ni siquiera cuando él las ha fundado. Y cuando no las ha fundado, como es el caso de Roma, es sumamente delicado en el trato con ellas (cf. Rom 1,11s; 15,14-24).
El funcionamiento de las Iglesias paulinas presenta un modelo más bien carismático-dinámico10. En este sentido, la estructura de cada comunidad viene determinada por el Espíritu que aletea en todos y cada uno de los miembros de la comunidad. En esto se diferencia de un modelo más bien patriarcal-estático, que es propio de las comunidades judeocristianas, al estilo de la de Jerusalén, en las que juega un papel importante el consejo de ancianos. Por ello, la imagen que utiliza Pablo para la Iglesia es la del cuerpo y sus miembros (cf. 1 Cor 12,12.27)11. Esta imagen es muy útil para significar la pluralidad de funciones y órganos, que es propia de la comunidad, sin que un miembro pueda ser considerado como inferior o de menor importancia. En todo caso, es un hecho que a algunos les puede resultar sorprendente que las Iglesias paulinas no parecen conocer el título de «presbítero» ni admiten aún un episcopado monárquico. Tampoco se habla en las cartas auténticas de Pablo de imposición de las manos a los responsables de la comunidad o del tema de la sucesión paulina. ¿Cómo funcionaban, pues, las comunidades?
Al analizar en Pablo la relación entre la comunidad y los servicios o ministerios que aparecen en ella, así como el grado de participación de sus miembros en la comunidad, lo primero que conviene señalar es la dignidad de la comunidad como tal y el dinamismo y corresponsabilidad de cada uno de sus miembros en las tareas que se consideran propias de cada Iglesia12.
No es casual que Pablo dirija sus cartas no a los responsables de las comunidades (solo Flp 1,1 menciona, de paso, a los vigilantes y diáconos), sino a toda la comunidad (cf. Rom 1,7; 1 Cor 1,2; 2 Cor 1,1; Gál 1,2; 1 Tes 1,1). Pues, para Pablo, la comunidad, que es el cuerpo de Cristo (la diferencia entre Cristo como cabeza y la Iglesia como sus miembros no es paulina, sino de la escuela de Pablo: se encuentra solo en Efesios y Colosenses), tiene una dignidad que le confiere unos derechos propios que hasta él, el apóstol, respeta. En realidad, lo que a Pablo le preocupaba realmente era la misión, no la estructura de la comunidad. Por eso sus reflexiones sobre los ministerios en la comunidad están situadas dentro del marco de la prioridad de la comunidad en la que desempeñan dichos ministerios.
Ciertamente, las comunidades de Pablo no son comunidades ideales. A menudo el apóstol ha de reprender, exhortar, casi pelear con ellas. Pero Pablo sabe que son comunidades en las que Dios está actuando (cf. 1 Cor 3,5-9) no solo a través del apóstol, sino también a través de sus miembros (cf. 1 Tes 1,3; 1 Cor 1,4-5; Rom 1,8.11-12), suscitando en ellas gran variedad de dones (cf. Rom 12,3-8).
En segundo lugar –y es una consecuencia de lo que acabo de decir–, son comunidades en las que todos sus miembros tienen una tarea y responsabilidad propia, es decir, un don que han de poner al servicio del bien común (cf. 1 Cor 12,7). En eso no hay diferencias fundamentales entre los diversos miembros de la comunidad, aunque sí puede haber servicios diversos. Conviene notar que no es ninguna casualidad que en todo el Nuevo Testamento las distintas funciones que se ejercen en bien de la comunidad reciban fundamentalmente el título de «dones» (carismas) si se mira su origen divino, o de «servicio» (diakonía) si se tiene en cuenta su función. La palabra «servicio» está tomada aquí en un sentido auténtico y no como mero adorno, y engloba, en el fondo, todos los «ministerios» cristianos. Por ello, hasta Pablo, que ha recibido –por don gratuito del Resucitado– el servicio y la misión de apóstol (cf. Gál 1,11-14) –algo único y decisivo en los comienzos del cristianismo–, se denomina a sí mismo diácono: «Soy Pablo, siervo [diákonos]) de Cristo Jesús, elegido cono apóstol y destinado a proclamar el evangelio de Dios» (Rom 1,1). En eso, las primeras comunidades cristianas fueron fieles a la intención de Jesús, que quería que sus seguidores, sobre todo si desempeñaban una función significativa en la comunidad, se caracterizaran, como su maestro, por el servicio (cf. Mc 10,42-45; Lc 22,24-27).
En primer lugar, por orden, se coloca a los apóstoles. Son los enviados por la comunidad para ejercer una actividad misionera. Pero sobre todo son los llamados directamente por el Resucitado (cf. 1 Cor 15,5-11; 9,1-2). Por tanto, no se identifican sin más solo con los Doce, una identificación que es propia de Lucas por motivos teológicos. En segundo lugar sitúa a los profetas y en tercer lugar a los doctores (cf. 1 Cor 12,28). Hay que señalar que este orden sigue manteniéndose en la escuela paulina, aunque Ef 4,11s introduce a los evangelistas y pastores entre los profetas y doctores. Llama la atención que estos tres grupos se caracterizan más por el ministerio de la Palabra.
Pablo nos sorprende, pues sitúa en el penúltimo lugar el don de gobierno (¡y en la repetición de los vv. 29-30 ni siquiera lo cita!), detrás incluso del don de curaciones y de asistencia.
También vale la pena que nos concienciemos de cómo Pablo cita en segundo lugar, inmediatamente detrás de los apóstoles, a los profetas. Nos consta que estos, en determinadas comunidades, eran los encargados de presidir las eucaristías (lo específico de Pablo, según 1 Cor 1,14-17, no era administrar los sacramentos, ¡sino predicar el Evangelio!). Puesto que, según 1 Cor 11,5 también las mujeres pueden profetizar, hemos de ser cautos a la hora de afirmar –sin argumentos serios, como se ha venido haciendo hasta ahora– que en el cristianismo primitivo de cultura helenista las mujeres estaban excluidas de los que después han venido a ser las funciones sacerdotales.
A diferencia de lo que ocurrirá en una época posterior –como muestran las cartas pastorales, donde Timoteo y Tito aparecen con una cierta autoridad sobre las comunidades de su región–, en 1 Cor Pablo no presenta a Timoteo como gozando de autoridad por encima de la comunidad. El funcionamiento de la comunidad de Corinto, por tanto, no está marcado por una estructura jerárquica de gobierno. En 16,10-11 lo recomienda así: «Si llega Timoteo, procurad que esté sin temor entre vosotros, pues trabaja como yo en la obra del Señor. Que nadie lo menosprecie. Procurad que vuelva en paz a mí, que le espero con los hermanos». Tampoco aquí aparece el más mínimo autoritarismo. Y no porque a Pablo le falte carácter cuando cree conveniente utilizarlo…
En otros textos se habla también, aunque no muy frecuentemente, de responsables locales de una Iglesia. Por ejemplo, en Flp 1,1 se menciona a los vigilantes o epískopos y a los diáconos, que desempeñan una función que no conocemos exactamente. Por otro lado, en 1 Tes 5,12 y en 1 Cor 16,15-18 se recomienda el respeto a estos responsables, lo que significa, evidentemente, que era una realidad quizá controvertida en estas comunidades. Pero, en todo caso, por el modo en que habla Pablo se ve que estos responsables ni son ni se comportan como señores de la comunidad, como tampoco pueden actuar al margen o por encima de ella. Esto puede verse, por ejemplo, en el modo en que Pablo recomienda a la familia de Esteban en 1 Cor 16,15-16: «Un favor os pido, hermanos: sabéis que la familia de Esteban es de lo mejor en Grecia y que se ha dedicado a servir a los consagrados; querría que también vosotros estéis a disposición de gente como ellos y de todo el que colabora en la tarea».
Vale la pena que notemos varias cosas en el texto. En primer lugar, Pablo no ordena, sino que «recomienda» que se muestren sumisos a los que desempeñan una función rectora en la comunidad. En segundo lugar, no parece que Pablo haya delegado en ellos alguna función, sino que han adquirido esa función por ser los primeros convertidos de Acaya y por haberse puesto al servicio de los demás cristianos. Lo que les distingue es su trabajo y su afán en el servicio a los demás. La carta no nos da ninguna indicación sobre la manera en que ejercen esta función (y no se trata de un solo individuo, sino de una familia, lo cual no excluye que las mujeres de esta familia desempeñaran también esa función eclesial de gobierno). En todo caso, Pablo no crea unas estructuras de gobierno, sino que parece respetar las que la comunidad se ha ido dando. Y eso en una comunidad en la cual él ha vivido mucho tiempo.
Conviene señalar también, en un momento como el actual, que las comunidades paulinas son comunidades en las que las mujeres desempeñan un gran papel en beneficio de la comunidad. No es casual que en Rom 16 Pablo mencione por su nombre a un buen número de mujeres13. De hecho, si recomienda con tanto encarecimiento a Febe, diciendo: «Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la Iglesia de Céncreas; recibidla como cristianos, como corresponde a la gente consagrada; poneos a su disposición en cualquier asunto que necesite de vosotros, pues lo que es ella, se ha hecho abogada de muchos, empezando por mí» (Rom 16,1-2), ello será debido al papel importante que tiene su servicio a la comunidad. Más aún, sorprende, a la luz de la evolución de la Iglesia en siglos posteriores, que en Rom 16,7 una mujer, Junia, reciba el título de «apóstol insigne»14. Con todo lo que este título implicaba en la eclesiología de la época15, ello confirma el papel importante que desempeñaron las mujeres en la primera etapa del cristianismo, por lo menos en las comunidades de espíritu helenista. De todos modos, este hecho no tendría que sorprendernos en un hombre como Pablo, que proclama programáticamente que en Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer, como no la hay entre judío y gentil (cf. Gál 3,28)16.
En resumen, no parece desacertado pensar que, en las comunidades paulinas, las mujeres desempeñan funciones semejantes a la de los varones, al menos inicialmente, aunque posteriormente se produce una evolución hacia una masculinización general, de la que son testigos las cartas pastorales.
Y ello en un ambiente social y religioso donde ese modo de proceder era insólito (cf. 1 Cor 11,2-6). Porque ni en las religiones, salvo raras excepciones, como el culto a Cibeles o algunos misterios, ni mucho menos en el judaísmo, era normal que las mujeres tuvieran alguna importancia religiosa, tampoco social17.
Es a toda la comunidad a la que Pablo apela para que solucione los problemas y desórdenes que la azotan (cf. 2 Cor 2,6). Según él, es la comunidad la que debe elegir, de entre sus miembros, las personas que le parezcan más adecuadas para resolver los litigios que surgen entre los cristianos, a fin de que no tengan necesidad de acudir a los tribunales paganos (cf. 1 Cor 6, 5). Es la comunidad también la que es interpelada ante los desórdenes en la celebración de la eucaristía (cf. 1 Cor 11,17-22) o en la vida de sus miembros (cf. 1 Cor 5,1-13).
En todo caso, queda claro que las comunidades paulinas son comunidades en las que todos sus miembros son activos. Por ello tienen una auténtica iniciativa, tanto a la hora de resolver los conflictos de la comunidad como al escoger a los delegados que acompañen a Pablo cuando lleve la colecta a Jerusalén, como signo de comunión con la Iglesia madre (cf. 2 Cor 8,19.23). También la tienen cuando hay que elegir a los cargos de la comunidad. Pues, como hemos visto a propósito de la recomendación de la familia de Esteban en 1 Cor 16,15s, que realiza una misión particular en la comunidad, Pablo no impone sin más su autoridad, sino que pide con sencillez la colaboración por parte de la comunidad.
Por otro lado, las comunidades paulinas se distinguen también por su ideal de comunión entre sí y con las demás comunidades cristianas. El amor mutuo es el principio fundamental y dinamizador de las relaciones y actividades de los miembros de la Iglesia (cf. Rom 13,8-10; Gál 5,13c-14). Es propio de los cristianos acogerse mutuamente (cf. Rom 15,7), practicar la hospitalidad (cf. Rom 12,13) y recibir, cuando ello sea factible, a toda la comunidad en la propia casa (cf. Rom 16,5; Flm 2), celebrando a menudo el culto en ella (cf. 1 Cor 11,20-34).
Pero esa misma riqueza de dones encierra también sus peligros en una comunidad del tipo paulino, en la que los ministerios jerárquicos apenas están desarrollados. Eso explica la reacción de los discípulos de Pablo, años después de la muerte del Apóstol, que escribieron las cartas pastorales para hacer frente a unas situaciones concretas que amenazaban con destruir la comunidad. El peligro principal era el desorden y la desunión de la comunidad. Por eso Pablo tiene un interés especial en subrayar dos cosas que son fundamentales para que una comunidad de este tipo sea capaz de discernir cuáles son los dones auténticamente cristianos y cómo se han de relacionar entre sí los miembros de la comunidad con sus diversos carismas.
1) En primer lugar, Pablo acentúa que es uno y el mismo Espíritu –el Espíritu de Jesús– la fuente y el motor de los carismas (cf. 1 Cor 12,4-11). Basándose en ello, Pablo insiste en la importancia de la unidad y previene contra la seria amenaza que representa para la comunidad el que las diversas tendencias puedan llegar a dividirla o a formar partidos dentro de ella (cf. 1 Cor 1,10-13; también 3,1-4,2). La razón es obvia: Cristo no puede estar dividido. Y su vida, muerte y resurrección son el criterio último y definitivo y el punto de orientación fundamental de toda vida que quiera preciarse de cristiana.
2) El segundo criterio para discernir los carismas de los miembros de la comunidad es que se tenga en cuenta que han sido dados para la edificación de la comunidad (cf. 1 Cor 12,7; 14,2). Es verdad que todo cristiano se caracteriza, en principio, por la libertad (cf. 1 Cor 10,32a), que le ha sido otorgada en Cristo como don. Pero dicha libertad tiene su límite en el momento en que perjudica al hermano (cf. 1 Cor 10,23b) o desune a la comunidad (cf. 1 Cor 3,1-4).
Hasta qué punto la dirección de la Iglesia, en los inicios, no fue patriarcal y monolítica queda aún más claro cuando se lee la explicación que da Pablo del denominado «Concilio de Jerusalén» en Gál 2,1-10. En este texto se ve cómo también las columnas de Jerusalén respetaron el carisma de Pablo. Por ello no se obligó a los paganos convertidos al cristianismo a cumplir determinadas costumbres religiosas judías (como las leyes de pureza cultual). Lo único que se les pide es que sean solidarios con los pobres de la Iglesia madre de Jerusalén (cf. Gál 2,10).
Pero a algunos de los miembros de la Iglesia de Jerusalén esta «tolerancia eclesial» no acabó de convencerles del todo. Esto último se puede ver en el incidente de Antioquía (cf. Gál 2,11ss). Pablo reprende a Pedro, con gran libertad de espíritu y con una dureza sorprendente, que, por culpa de las presiones que ha recibido por parte de algunos cristianos recién llegados de Jerusalén, no ha sido consecuente con lo que se había convenido en Jerusalén (cf. Gál 2,1-10). Como tampoco ha sido coherente con la propia conducta que él mismo había observado hasta entonces en Antioquía, ya que, siendo judío, vivía a lo pagano (cf. Gál 2,14). En este conflicto llama la atención que, mientras Pedro y la mayoría, probablemente por razones pastorales, prefirieron ser más conciliadores con las tendencias conservadoras de la Iglesia de Jerusalén, Pablo defendió la postura innovadora más radical18.
4. La eclesiología en el evangelio de Marcos
Si algo queda claro leyendo el primer evangelio que se escribió, el de Marcos19, es que el proyecto de Jesús consistió en llamar a todos los hombres y mujeres a la conversión, proclamando la Buena Noticia de que el reinado de Dios, con la aparición y actuación de Jesús, estaba ya a las puertas (cf. 1,14-15). Por esto había que creer en esta Buena Noticia y vivir de acuerdo con los valores del Reino que Jesús predicaba y encarnaba. Pero, ¿qué valores predicaba Jesús?
a) Predicación de Jesús y conflicto
Jesús anunciaba unos valores alternativos en una sociedad marcada radicalmente por la injusticia. Por eso, aparentemente, fracasó y tenía que fracasar según la lógica humana. De hecho, ni siquiera los propios discípulos consiguieron acabar de entender su proyecto (cf. 8,17-21; 8,31-33, etc.). Y los poderes religiosos y políticos de su mundo (cf. 3,6; 14,1-2.53) se unieron para acabar con él, tildándolo de blasfemo y embaucador político del pueblo (cf. 14,64; 15,1-3). Lo hicieron, en último término, porque ponía el bien del hombre como criterio decisivo y norma última para conocer qué es lo que Dios quería del ser humano (cf. 3,4, en el contexto de 3,1-6), situándolo incluso por encima de una norma religiosa tan sagrada como el sábado (cf. 2,27).
Una de las cosas que Marcos tiene interés especial en subrayar es cómo Jesús, a medida que se iba acercando al conflicto final con las autoridades políticas y religiosas de su pueblo, va tomando conciencia, cada vez más claramente, de la oposición que crece en torno a él y de la incomprensión creciente que provoca con su actuación. Primero son los partidarios de Herodes y de los fariseos los que quieren matarle (cf. 3,6). Luego es su propia familia la que le trata de loco y quiere impedir su misión (cf. 3,20-21). Los escribas lo consideran endemoniado (cf. 3,21s). Sus conciudadanos lo rechazan (cf. 6,1-6). Sus propios discípulos no le comprenden (cf. 8,31-33). Uno de ellos le traiciona (cf. 14,11-12), otro le niega con juramento (cf. 14,66-72) y todos lo abandonan (cf. 14,50). Ni siquiera las mujeres –las únicas que han permanecido fieles hasta estar al pie de la cruz (cf. 15,40-41)– acaban de comprender lo que quiso y dijo Jesús en su vida pública (cf. 16,1-8).
b) La «crisis galilea»
Según el evangelio de Marcos, parece que Jesús, en un momento determinado de su vida, cae en la cuenta del fracaso a que perece llevarle su predicación. Por ello, además de hablar abiertamente del camino que lleva a la cruz, se empeña de modo especial en instruir a sus discípulos (cf. 8,27ss, sobre todo 8,31-10,45). Los prepara para el tiempo después de Pascua. A este propósito se ha hablado de la «crisis galilea» en el ministerio de Jesús20.
Leyendo a Marcos, parece que Jesús, al caer en la cuenta del rechazo de su predicación por parte de las personas religiosas de su pueblo, se decidió a cambiar de táctica misionera. Intentó preparar a las personas que tenían que llevar adelante su proyecto después de su muerte para que pudieran afrontar el fracaso y la cruz inherentes (cf. 8,34) a todo camino auténticamente cristiano, si es de veras un seguimiento de Jesús. Para Marcos, la lógica de Jesús –y la lógica, por tanto, del movimiento de Jesús y de las primeras comunidades cristianas que lo continuaron después de Pascua– es una lógica desconcertante, más aún, escandalosa. Los valores que fomenta provocan la oposición encarnizada del mundo, tanto político como religioso. Y es así porque pone en peligro el «desorden establecido» que muchas veces bajo el nombre de orden no ha hecho sino sancionar y perpetuar la injusticia que padece (bajo la forma de hambre, enfermedad, persecución, marginación, etc.) la mayor parte de la población de la Tierra. Y ello ya desde antiguo. En el evangelio de Marcos es Jesús mismo el que se complace en subrayar hasta qué punto su predicación es provocadora y molesta para los diversos poderes constituidos.
c) Valores cristianos alternativos
Veamos las razones de esta conflictividad en algunos puntos concretos que Marcos ejemplifica en la parte central de su obra, a partir del momento en que Jesús empieza a explicar, con toda claridad, que su camino –y el del cristiano también– le llevará a la cruz (cf. 8,31-10,45).
El primer valor cristiano que destaca Jesús –y lo pone como condición imprescindible para poder ser su discípulo– es el de la autonegación y el cargar la propia cruz para poder seguirle, «porque si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará» (cf. 8,34-35).
En la misma línea, inmediatamente después de su segunda predicción de la pasión (cf. 9,31), Jesús proclama que «quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (9,35). Para Jesús, según Marcos, no son los poderosos y bien considerados a los ojos del mundo los que Dios ha escogido como sacramento de su presencia en el mundo. Es más bien acogiendo a los niños como se acoge a Jesús y, a través de él, a Dios Padre (cf. 9,37).
Siguiendo esta inversión de valores que configura las situaciones de injusticia de nuestro mundo, Jesús llega incluso a afirmar que «es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que no que entre un rico en el reino de Dios» (cf. 10,25).
Finalmente, después de la tercera predicción de la pasión (cf. 10,32-34), muestra, una vez más, hasta qué punto los valores y el estilo de vida que propone son una auténtica alternativa a los que priman de ordinario en el mundo, cuando dice a sus discípulos: «Sabéis que los que pretenden gobernar a los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen, pero no ha de ser así entre vosotros; al contrario, el que quiera subir, sea servidor vuestro, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos, porque tampoco el Hijo del hombre ha venido para servir, sino para dar su vida en rescate de todos» (10,42-45).