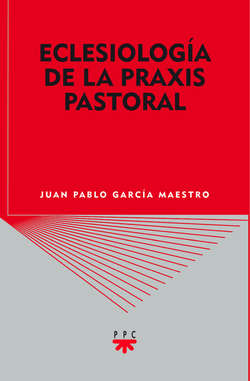Читать книгу Eclesiología de la praxis pastoral - Juan Pablo García Maestro - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеAmigo lector, amiga lectora: inevitablemente, los prólogos suelen repetir –ordinariamente con bastante peor fortuna– lo que el autor ha señalado en su obra. Además, salpican la introducción con alguna loa a su persona, rigor, capacidad expositiva… Desde luego, en el presente caso, ni faltan en el libro aportaciones del mayor interés, ni refrescantes sugerencias pastorales, ni yo podría dejar de hacer justicia a su autor siendo parco en merecidas alabanzas. Con todo, como se trata de no enredar al lector desde el principio, me voy a permitir señalar cuáles son, a mi juicio, las líneas de fuerza del texto que tienes entre manos y dejar enseguida que su lectura directa fluya para conformar tu parecer.
Empezaré diciendo que en este texto se cumple una vez más la máxima de Ortega y Gasset: hay autores que exponen y además se exponen. Esto último no porque las tesis que sostiene sean arriesgadas (están dotadas de grandísimo sentido común), sino porque en las líneas que escribe Juan Pablo García Maestro bullen sus convicciones más firmes y apasionadas. Como él mismo se encarga de recordarnos en palabras de Gustavo Gutiérrez, teólogo sobre el que versó su tesis doctoral, «a Dios primero se le practica y solo después se le reflexiona».
Como buen hijo de la Orden Trinitaria, la primera ocupación de nuestro autor (bastante prolífico en publicaciones)1 es el misterio de Dios, especialmente desde las enmiendas a la totalidad que plantea la cuestión no resuelta del mal o del sufrimiento de los inocentes. Por idéntica razón, la segunda gran tarea será la aproximación al mundo del dolor, la esclavitud y la injusticia, y la «aprojimación» a sus víctimas. Dios y el dolor del mundo. Son los dos grandes presupuestos de cualquier acercamiento teológico que no quiera andarse por las ramas. Así se evitará un riesgo frente al que nuestro querido colega y amigo Julio Lois prevenía con frecuencia: el cinismo en la teología. De este modo se emprenderá la búsqueda de la verdad de Dios, siempre inasible, desde su paradójico clamor en «los que oprimen la verdad con la injusticia» (Rom 1,18). Sabemos que lo que podemos llegar a saber de Dios es mucho menos que la esperanza que sentimos. Por eso son los sencillos quienes mejor barruntan a Dios y quienes nos pueden hacer más accesible el cultivo de las virtudes teologales. En palabras del teólogo peruano, la teología es el acto segundo de una primera respuesta comprometida al clamor del oprimido, al grito desgarrado de los «insignificantes»: ¡no hay derecho! En unos sitios, su lugar teológico será la hambruna, en otros, un centro de internamiento de extranjeros (CIE), en bastantes, la precariedad más absoluta ante un futuro incierto, en todos, la más rabiosa solidaridad con las víctimas. Dios no se identificó con los excluidos para consagrar la marginación, sino para hacer de ella una experiencia de realización del sueño de Dios combatiendo todas las formas del mal y de la injusticia.
La Iglesia, para ser fiel a su Señor, no puede abandonar el lugar natural en el que se originó: los pies de la cruz («Ahí tienes a tu madre…», Jn 19,27). Ese es el «ángulo» por el que apuesta nuestro autor para ubicarse. Cuando la Iglesia deja de mirar fijamente al Crucificado y se retira de los pies de las cruces no solo pierde significatividad evangélica, capacidad provocadora o fibra profética. Está perdiendo su identidad más originante. Vivir de espaldas al mundo, al margen del sufrimiento humano y de la injusticia, hace imposible la reflexión teológica en su sentido más estricto: se le cae el «teo», pues, como ya señalaba el profeta Jeremías: «Conocer a Dios es practicar la justicia» (Jr 22,16). De ahí la propuesta de ser sencillamente «una Iglesia para los demás», una Iglesia samaritana, una Iglesia transeúnte, sin hogar, exclaustrada y, por ello, capaz de alumbrar a los caminantes desnortados o a los peregrinos de pies cansados, susceptible de habitar los más variados contextos valorando lo que en ellos hay de sagrado. Ello implica una eclesiología, como la expuesta en las páginas que siguen, más descentrada de sí, más «reinocéntrica», con una inequívoca opción por una praxis pastoral que ponga en su centro a Jesús de Nazaret y que esté dispuesta a recibir sin miedo su mejor legado: el Espíritu. Esto tiene muchas implicaciones. Apunto algunas.
La primera es la reivindicación del lugar que corresponde al Espíritu Santo en la reflexión teológica y cómo su olvido constituye un pecado imperdonable (cf. Mt 12,31-32). Poner en su sitio a la tercera Persona de la Santísima Trinidad condiciona nuestra mirada sobre la Iglesia y el mundo. Algo de esto debió de entender el buen papa Juan cuando convocó el Concilio Vaticano II, amparándose en el Espíritu, que ayudaría a quitar el polvo imperial que se había ido pegando a la Iglesia durante siglos. Sin duda, el gran don de Pentecostés para el mundo fue la Iglesia. Por eso es preciso recrearla continuamente bajo el impulso de su aleteo siempre nuevo y a la luz de un presupuesto: «Jesús anunció el Reino, y para anticiparlo edificó la Iglesia». En términos del autor, la Iglesia es una auténtica «avanzadilla del reinado de Dios». Cristaliza en la vivencia de la fraternidad, existe para evangelizar y tiene vocación de preconstituir los cielos nuevos y la tierra nueva que se nos han prometido. Para acometer tan ingente tarea puede optar por confiar en su fuerza y poder o, desde la fragilidad y la precariedad (que cuentan con garantía notarial de Dios), tratar de seguir a Jesucristo y proseguir su causa. Nada más animante para ello que discurrir por las páginas en que se nos van presentando las visiones tan plurales y, al mismo tiempo, tan en divina sintonía que aparecen en el Nuevo Testamento. El pluralismo eclesiológico, como diversidad de modos de plasmar el seguimiento de Jesús, lejos de constituir una amenaza para la unidad, más bien parece ser ¡un don del Espíritu!, que habrá de ser discernido, pero nunca sofocado.
Desde el presupuesto de un Espíritu que sopla donde, cuando y como quiere, que no tiene contrato de exclusiva con nadie, el diálogo con el mundo (¡por supuesto dentro de la Iglesia!) se hace imprescindible. No es, por tanto, baladí tener fe en que el Espíritu Santo habitaba ya en el prójimo… ¡mucho antes de que llegásemos nosotros! Solo de este modo la mirada sobre el otro será una mirada amable; pero no solo por finezza espiritual, sino por una profunda convicción teologal: el otro, cuanto más «otro» sea, más me remite al Totalmente Otro. Desde este presupuesto se comprende bien que una de las grandes pasiones de García Maestro y una de las líneas de fuerza de esta obra sea el diálogo intra y extraeclesial. En efecto, el diálogo con el mundo, con la cultura, con la sociedad, con otras religiones presupone que en el otro hay semillas de verdad. Si no, el riesgo es establecer un auténtico monólogo con la coartada de un diálogo meramente formal. El diálogo, antesala del encuentro, está abierto al don que viene del otro, es poroso a la reciprocidad. El mundo necesita ser evangelizado, pero también debemos dejarnos evangelizar por él. Que la Iglesia sea coloquio, en términos de Pablo VI (Ecclesiam suam 67), es mucho más que una estrategia pastoral o un modo de caer simpáticos al mundo. Es un rasgo definitorio de la identidad irrenunciable de la Iglesia. Ella es la mano larga de un Dios que es continua comunicación y diálogo creador, Palabra encarnada y grito reivindicador de los perdedores, pecadores e injusticiados en la resurrección de su Hijo. Este carácter dialogal de la Iglesia asegura que la relación Iglesia-Dios es de medio a fin, que la Iglesia no vive para sí y que es icono de la Trinidad.
Al diálogo con otras confesiones cristianas dedica bastantes páginas. Sabe que no se ama lo que no se conoce. Para salvar esta omisión, nos presentará un ramillete de Iglesias cristianas desconocidas para muchos, a pesar de que compartimos buena parte de las convicciones. Consciente de que «la verdad se construye con el otro» (Gadamer) nos introduce en un tema que nuestro autor conoce y quiere bien: el trabajo del Consejo Mundial de las Iglesias y la preocupación ecuménica. En efecto, un requerimiento del Maestro para que la evangelización sea tal es que seamos uno para que el mundo crea (Jn 17,21). Con seguridad no es imprescindible que todos pensemos lo mismo, pero sí que tengamos «un solo corazón». Sin unidad no hay credibilidad. La Iglesia deja de ser un signo evocador y provocador del Evangelio (Mardones). Esta preocupación del profesor atraviesa toda la obra. El otro no es nunca un enemigo, sino un desafío recíproco que apela a nuestra capacidad de encuentro, todo un sacramental del buen Dios. Negarnos al otro es, además de una actitud sectaria en la que se puede incurrir desde cualquier posición, pecar contra el Espíritu Santo, el generador de carismas, el garante de la diversidad de lenguas y de la más perfecta y cordial inteligibilidad entre todas. Esto, avisa nuestro eclesiólogo, habrá de ser tenido en cuenta en las relaciones entre los nuevos movimientos eclesiales y la Iglesia local, evitando el exclusivismo y la dialéctica carisma-institución.
Consciente de ello, desde un sano pluralismo alejado de cualquier pretensión de uniformidad, pero con la precisa concordancia de corazones, el libro quiere animar a todos los miembros de la Iglesia a ponerse en estado de misión. Eso incluye a las parroquias, que habrán de tornarse en comunidad de comunidades, en las que el protagonismo recaiga en los seglares, adultos en la fe y corresponsables de la suerte de la comunidad. Y quiere que lo hagan desde las intuiciones más fecundas del Concilio: en una Iglesia que se concibe a sí misma como pueblo de Dios, en la que el bautismo es la más excelsa seña de identidad y la apuesta por los excluidos se torna en inequívoco criterio de validación evangélica. Por eso insiste en replantear la identidad desde el bautismo y no desde el orden. Con ello se evitará un exceso de clericalización en la eclesiología y, no menor por cierto, en la praxis pastoral. Cuando el acento en lo específico se hipertrofia, cuando el polo de la identidad se exacerba, acabamos obviando lo genérico que nos vincula y marcando tanto lo que nos distingue y diferencia que se compromete el polo de la misión. La máxima de san Agustín, «para vosotros obispo, con vosotros cristiano», expresa esta idea mejor que nada.
La segunda parte del título del libro, «praxis pastoral», es casi un requerimiento inevitable de quien primero reflexiona desde la acción de la Iglesia, desde el interior de la comunidad. El profesor García Maestro denuncia ese divorcio que se da en ocasiones entre el teólogo y la comunidad, entre su vida personal, comunitaria, social y teológica. Por otra parte, la praxis constituye la impostación natural de quien imparte la disciplina de Eclesiología en el Instituto Superior de Pastoral. No trata de formular recetarios prácticos e insiste en algo muy propio de la teología pastoral: la capacidad de dejarse interpelar por la realidad misma, detectando que en ella hay no solo preguntas que hay que responder y anhelos que colmar, sino siempre, si la escrutamos con mirada creyente, un atisbo de respuesta que ha de ser considerada. Lo contrario conduciría a una Iglesia «propietarista», única depositaria de todos los tesoros, ante la cual los demás cumplen solo con recibirlos. En esta misma dirección, pensemos por un momento en uno de los más escandalosos pecados que aflige a la Iglesia hoy. Me refiero a los abusos sexuales a cargo de clérigos sin escrúpulos. ¿Cómo no reconocer que sin la interpelación del «mundo», y a veces de su denuncia, habríamos seguido aletargados? Una vez más, la escucha directa, sin intermediarios, del papa Benedicto XVI a las víctimas y el primado de la verdad sobre la estrategia le han llevado a gritar con energía: «¡Nunca más!». La Iglesia no solo cumple su misión evangelizadora en el mundo. También precisa de él. Porque el mundo es lugar de Dios.
Ilumina esta concepción la actitud de Pablo en el ágora ateniense (Hch 17,16-34). Podría haber echado en cara a los atenienses sus vicios (y tendría buenas razones para ello) o denunciar su idolatría, podría haber empezado anunciándoles de primeras el depósito precioso que había recibido (y sería muy legítimo) o haberse enfrentado sin más a estoicos y epicúreos. Sin embargo, el convertido de Tarso conocía de primera mano el corazón de sus contemporáneos y cómo la verdad de Dios se manifiesta de manera siempre sorprendente en cualquier recoveco del camino. Por eso, en su discurso sobre el Dios desconocido, apuesta por un método más inductivo. Aquello que adoráis, vuestros anhelos, vuestra ansia de felicidad, el anhelo de justicia, de pervivencia… esos, en el fondo, lugares comunes de los humanos de todos los tiempos son ya un eco de Dios; «eso es lo que vengo a anunciaros».
Así ubicada, peregrina en el mundo, compañera de fatigas, madre y maestra, pero sobre todo seguidora de su Señor y proseguidora de su causa, la Iglesia es en palabras de Juan Pablo García Maestro: «Pueblo para los otros». Se trata de una Iglesia para los demás, descentrada, descentralizada, con fuerza centrífuga, dinamizadora de lo mejor de lo humano, partera de valores, colaboradora sencilla y leal en la causa del Reino. Pero la Iglesia, como sus miembros, es santa y pecadora. Por eso no siempre sigue el camino correcto. Sin embargo, si nos es exigible una mirada amable sobre el mundo a pesar de su pecado, no lo es menos sobre la Iglesia, casta et meretrix, aun con sus miserias. Es entonces cuando son de aplicación las palabras de Joseph Ratzinger: se trata de «amar la Iglesia con corazón atento y vigilante, con la vigencia del espíritu crítico y la disposición a padecer por lo que se quiere».
Nada es la Iglesia sin la Palabra. La Iglesia ha guardado la Palabra y la Palabra guarda a la Iglesia. En efecto, a pesar de muchos dislates y corruptelas, la Iglesia ha custodiado, posibilitado, generación tras generación, el acceso a la experiencia interpeladora de Dios sin falsearla o amputarla. No podemos dejar de mencionar la vuelta al estudio de la Escritura, propugnada por el Concilio, y de cuya centralidad da cuenta la Dei Verbum. Con sus inevitables interpretaciones –san Francisco pedía un Evangelio «sin glosa»–, el Evangelio nos ha vivificado y nos seguirá contrastando en nuestra debilidad. Hoy más que nunca estamos urgidos a hacer de puente entre el mundo de los estudios bíblicos especializados y el ámbito pastoral, sobre todo en un momento en el que el acceso directo al texto es más difícil que nunca por la distancia cultural entre el contexto en que se escribió y aquel en el que se acoge. Hay que lograr que la Biblia sea el fundamento de toda la actividad pastoral, y para ello se nos propondrá acertadamente pasar de la «pastoral bíblica» a la «animación bíblica de toda pastoral».
Una última clave para entender el libro que estás manejando. Nuestro teólogo vallisoletano enseña eclesiología en un centro de la Iglesia especializado en teología pastoral. El Instituto Superior de Pastoral, de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, en el que García Maestro está felizmente arraigado, acumula ya un legado de reflexión sistematizada y rigurosa de prácticamente cincuenta años. Su papel ha devenido fundamental en la recepción y difusión del Concilio Vaticano II en España y América. Con un plantel de profesores comprometidos con el espíritu conciliar, por sus aulas han pasado cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y centenares de laicos, que han aplicado sus enseñanzas en línea de una Iglesia evangelizadora, corresponsable, samaritana, dialogante y con una decidida apuesta por los pobres. De ahí que el diálogo con algunos de los más señeros profesores del centro sirva al autor prologado para ir anudando reflexiones en torno a la Iglesia, su identidad y su misión. Esto siempre desde la Teología Pastoral como una disciplina autónoma y no como parte final aplicada de la formación teológica. Por eso mismo debiera ser el inicio de todo tratado teológico que no quiera elaborarse al margen de los gozos, las angustias y esperanzas de las mujeres y hombres de todos los tiempos.
Con el autor preferido de mi querido y admirado colega y amigo Juan Pablo: «Nuestra metodología es también nuestra espiritualidad». Por eso, el momento inductivo, que parte del sufrimiento del otro como llamada apremiante de Dios, que convoca a acercarse, implicarse, complicarse y, llegado el caso, replicar, es obligado en la teología pastoral, pues supone una lectura crítica ¡y creyente! de la realidad y de la acción de la Iglesia en ella. Solo así podrá dejarse empujar por el Espíritu y alcanzar, con la anáfora eucarística, «ser en este mundo un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando».
JOSÉ LUIS SEGOVIA BERNABÉ,
director del Instituto Superior de Pastoral