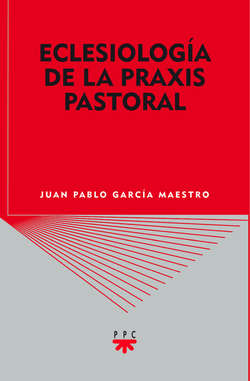Читать книгу Eclesiología de la praxis pastoral - Juan Pablo García Maestro - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
RETOS PARA LA IGLESIA AL COMIENZO DEL NUEVO MILENIO
ОглавлениеEn la XI Semana de Estudios de Teología Pastoral, el Instituto Superior de Pastoral de Madrid afrontó el tema de los «Retos a la Iglesia al comienzo de un nuevo milenio»1. Considero muy importante destacar las aportaciones más notables que en esa Semana se presentaron.
1. La herencia del siglo XX
El profesor e historiador Juan María Laboa presentó el tema «El carácter del siglo XX. La herencia que recibimos». Laboa nos pone ante el reto de conocer de verdad la historia del siglo XX para no olvidar las grandes tragedias que se vivieron y a su vez lo mejor que hemos heredado con vistas a asumirlo en el siglo XXI. En primer lugar se cuestiona si el siglo XX ha sido el más terrible de la historia occidental. No faltan motivos para pensar así. Bastaría recordar las terribles matanzas de todo género y en todas partes, las guerras inhumanas, los odios trágicos que han despedazado en no pocos momentos el ideal de convivencia y de fraternidad. Aparentemente ha sido también un siglo de progreso. Recordemos el espectacular avance de los medios de comunicación social, de la aviación, de la sociología, de la biología y la genética. Por primera vez en la historia parece que el ser humano comienza a dominar la enfermedad y tantas limitaciones humanas. Sin duda, la herencia del siglo XX, como toda la realidad humana, es compleja y ambivalente.
A lo largo del siglo XX se ha mantenido el predominio europeo, aunque progresivamente mediatizado por la potencia siempre creciente de Norteamérica y, en menor medida, de Japón, de forma que se puede afirmar que a finales del siglo el mundo ha dejado de ser fundamentalmente eurocéntrico. Sin embargo, la Iglesia católica sigue siendo a lo largo del siglo una institución eminentemente europea, a pesar de que el número de sus fieles y de sus obispos se deslice aceleradamente hacia el Tercer Mundo. La paganización de Europa plantea a la Iglesia un futuro incierto, no tanto porque descienda el número de fieles ni porque se empobrezcan sus cuadros, sino porque pueda ponerse en cuestión un talante y una cultura que ha marcado su ser durante toda su historia2.
Otra herencia del siglo XX ha sido la revolución de las técnicas de la comunicación, que sin duda constituyen la nueva imagen del predominio mundial. Por eso quien renuncie a Internet corre el riesgo de quedar aislado, pues incurrirá en un «analfabetismo tecnológico» que le incapacitará para concurrir en el campo de la cultura.
El siglo XX ha sido un siglo de guerras y de crueldad. Desde la Primera Guerra Mundial (1914-1918), pasando por la Guerra Civil española (1936-1939), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Guerra de Vietnam, Indochina, Afganistán y Yugoslavia, las guerras demostraron que el hombre no es esencialmente racional. Autores como Kafka, Gide y otros mostraron en su obra un escepticismo profundo y una imparable tendencia al absurdo.
También hemos visto surgir en el siglo pasado los nuevos nacionalismos. En 1991 fue el año del nacimiento de nuevos Estados. En la URSS y en la exYugoslavia, una docena de repúblicas al menos proclamaron su independencia. ¿Voluntad de emancipación nacional en nombre de los valores de la libertad fundada en el principio de los derechos de los pueblos a disponer de su futuro o, por el contrario, expresión de un nacionalismo reaccionario y xenófobo, intrínsecamente antidemocrático, que complicará indefinidamente el futuro de Europa?
Finalmente, el siglo XX se ha caracterizado por las migraciones. Difícilmente encontraremos en la historia de la humanidad un siglo en el que las migraciones hayan sido tan constantes y tan masivas. Recodemos el flujo migratorio permanente de Irlanda a Norteamérica, de los italianos al mismo país y a Argentina, de los españoles a Cuba, Argentina y más tarde a Centroamérica. A finales del siglo XX cambió drásticamente la orientación de estas migraciones. Las nuevas migraciones a Europa provienen de culturas, lenguas y religiones radicalmente distintas. A finales del siglo XXI, uno de cada tres norteamericanos será hispano, y un alto porcentaje de ciudadanos de la vieja Europa provendrá de otros horizontes, como ya lo estamos viendo.
¿Qué herencia deja el siglo XX al XXI? Nos deja a nosotros: nosotros somos su auténtica y compleja herencia. Pocas veces en el transcurso de los siglos como en nuestros días resulta necesaria la historia, su conocimiento, para no salirnos inopinadamente de ella. Necesitamos los puntos de referencia, el conocimiento de nuestras raíces, la valoración del apasionante peregrinaje humano. Solo así seremos constructores y señores de la historia, y no simples pacientes de ella3. Solo así podrá darse un progreso moral humano y no simplemente un código de conducta impuesto. Solo así mantendremos un horizonte posible: la consecución de la utopía del Evangelio.
2. Ser testigos del Misterio
José María Mardones analizó «Los factores socioculturales que reconfiguran la vivencia de la fe cristiana». Para el que fuera uno de los grandes sociólogos de la religión de nuestro país, que nos dejó en junio de 2006, la tarea que nos espera en el próximo futuro es ser testigos y guías del Misterio. Vivir la presencia de Dios en la realidad de cada día. Empaparnos de su agua para después ejercer de «gurús», iniciadores e introductores en los caminos de la experiencia de Dios. Porque lo que vale es la experiencia de una misteriosa presencia que responda a los porqués de una vida, a los que no responde la ciencia ni la funcionalidad técnica. Ofrecer experiencia de sentido en un desierto instrumental y eficacista, esta es la tarea de mañana que empieza hoy4.
Quizá para esta tarea iniciadora tengamos que enseñar a nuestros contemporáneos a descubrir el símbolo, aquello que nos habla de lo presente y que solo puede evocarlo, pero que sugiere y abre hacia la inagotable profundidad de la realidad. La comunidad eclesial debiera convertirse ella misma en símbolo de otra vida y otra realidad que se atisba, distinta y más humana. La Iglesia o comunidad de los creyentes sería así lo que dicen que está llamada a ser: símbolo evocador y provocador del Reino5.
Pero, ¿cómo puede tener cabida la trascendencia donde no hay sitio para el silencio ni la vuelta sobre lo vivido?
La espiritualidad de la fe, la huida al culto, el refugio en la pseudomística de la contemplación del yo, son amenazas de nuestra fe en este tiempo de incertidumbre.
3. El reto de la injusticia
Para el teólogo Julio Lois –que también nos abandonó recientemente–, el mayor reto para la Iglesia del nuevo milenio era el reto de la injusticia6. El tema de la injusticia es un problema y una cuestión teologal. ¿Qué sería de la teología que no se dejara tocar por esta cuestión? Lois, citando al teólogo brasileño Hugo Assmann, sostiene que si la teología no se deja afectar por la desigualdad entre pobres y ricos, «sus preguntas no serán preguntas reales. Pasarán al lado del hombre real. Es necesario salvar a la teología de su cinismo»7.
Pero Julio Lois no se queda aquí y añade que «no es la teología, sin más, la que está en cuestión si no asume el desafío que tal situación representa. Cuando los cristianos pretendemos vivir nuestra fe sin dejarnos desafiar por el sufrimiento de las víctimas de la injusticia, es el mismo Dios Padre y Madre que confesamos quien queda cuestionado, y con él la validez de la causa de Jesús en la historia, la credibilidad de su Iglesia, la posibilidad de una evangelización significativa. El futuro del cristianismo queda amenazado»8.
Bien puede afirmarse que el ser y el actuar de la Iglesia se juegan en el mundo de la pobreza y del dolor, de la marginación y de la opresión, de la debilidad y del sufrimiento. Y desde aquí podemos deducir que el compromiso por la justicia –que es dar vida a los más pobres– es la forma más significativa de afirmar a Dios en el momento presente, la manifestación más perceptible de su presencia amorosa y salvífica en la historia, el mejor resumen del mensaje y la vida de Jesús al servicio del Reino de Dios, la manera más elocuente de conceder credibilidad a su Iglesia, la contribución más decisiva al futuro del cristianismo.
Para decir toda la verdad, siempre hay que decir dos cosas:
En qué Dios se cree y en qué ídolo no se cree. Sin esa formulación dialéctica, la fe permanece muy abstracta, puede ser vacía y, lo que es peor, puede ser muy peligrosa, pues permite que coexistan creencia e idolatría. Y la idolatría consiste en establecer una ruptura trágica entre la afirmación teórica de Dios y la práctica de la justicia. La cuestión de la injusticia es en buena medida «la cuestión de Dios».
Despertar del sueño cruel de la inhumanidad. He ahí la gran tarea pendiente: dejar de oprimir la verdad de la realidad con la injusticia de nuestras vidas. Permitir que esa verdad emerja y pueda ser oído el clamor de los pobres. Ya decía Mounier comentando el escepticismo del gobernador romano: «La verdad, Pilato, son los pobres».
La esperanza que hay que rehacer hoy no es una esperanza cualquiera, sino una esperanza en el poder de Dios contra la injusticia que produce víctimas9.
4. Las alarmas en la Iglesia
El teólogo dominico Felicísimo Martínez, en su análisis sobre las alarmas en la Iglesia, nos invitó no tanto al miedo, sino más bien a la esperanza10. Citando a Boecio sostuvo que «no es tiempo de lamentos, sino de poner remedios». Esta frase la escribió en el siglo VI en su famoso libro titulado La consolación de la filosofía. Además la pone en boca de la filosofía disfrazada de mujer. Darle voz femenina quizá sea una forma de convocar a lo concreto, a lo real, a lo práctico.
A la hora de plantear los temas eclesiológicos podemos caer en dos extremos que el teólogo alemán Medard Kehl nos recuerda en su tratado de eclesiología. Dice así:
En efecto, el tema de la eclesiología puede torcerse de dos modos: por una minimización o enmascaramiento piadoso de la realidad eclesial, a veces muy deprimente, mediante una espléndida teoría teológica; o por un ensañamiento unilateral en la facticidad empírica negativa de la Iglesia, que muchas veces acaba en simple lamento elegíaco de que la Iglesia haya abandonado sus orígenes bíblicos o su orientación escatológica… Para lograr una percepción realista de la Iglesia actual debemos mirar con los ojos penetrantes de los análisis sociológicos en lugar de confiar únicamente en nuestras propias experiencias personales, a veces muy parciales. La comprensión teológica de la Iglesia depende, por otra parte, de que se llegue o no a mirar esta realidad con los ojos de la fe, la esperanza y el amor…11
Felicísimo señala que, indagando en revistas que llegan al Instituto Superior de Pastoral, ha podido enumerar nada menos que 54 desafíos de la Iglesia para el comienzo del año 2000.
No se trata de buscar chivos expiatorios en el interior de la misma Iglesia, sino de analizar con objetividad las lagunas de la Iglesia en su totalidad. Es la actitud del Vaticano II cuando se denuncia sin tapujos que las raíces del ateísmo y del secularismo del mundo moderno se encuentran también dentro de la misma Iglesia. Hoy debemos seguir esta metodología utilizada por el Concilio para analizar otras alarmas puntuales, como la fuga silenciosa de los creyentes, la increencia, la multiplicación de los movimientos religiosos al margen de las Iglesias institucionales… ¿No se deberán, entre otras causas, a las lagunas existentes en la misma Iglesia?12
Si queremos esperanza en la Iglesia es necesaria una buena dosis de autocrítica. La Iglesia lo que necesita es una verdadera conversión al Evangelio. Y una verdadera alarma es: ¿ha sabido la Iglesia dialogar con la modernidad y la posmodernidad?
De ahí que hoy no solo necesitemos profetas de denuncia; necesitamos también profetas de consolación y de reconstrucción.
Considero que las verdaderas alarmas en la Iglesia no son aquellas que ponen en peligro la llamada «cultura católica», sino aquellas que alejan a la Iglesia del Evangelio. No son aquellas que debilitan el poder político o el reconocimiento social de la Iglesia, sino aquellas que obstaculizan su misión evangelizadora. Las verdaderas alarmas son aquellas que afectan a lo «esencial cristiano»13.
La pérdida de fe que hoy se lamenta tanto es por lo pronto –aunque no solo– la desaparición de un entorno social que la sustentaba (M. Kehl).
La crisis eclesial no es meramente moral e institucional; es una crisis teologal. Nos faltan recursos teologales para imaginar la Iglesia, una Iglesia que nos permita ser al mismo tiempo cristianos y modernos. Y para esto se requiere un ejercicio de «sinceración», de autocrítica por parte de la propia Iglesia. El enemigo no está fuera, está dentro de la misma Iglesia.
La situación actual nos está pidiendo tener gestos de petición de perdón que se expandan en la Iglesia, pero será necesario cargarles de realismo y traducirlos en gestos concretos y reales de reconciliación con otras Iglesias, con otras religiones, con la humanidad.
Pero quizá habría que comenzar con los profetas en el seno de la Iglesia. Es verdad que existen falsos profetas, es una posibilidad más que real. Pero no es honesto ni saludable para la Iglesia descalificar a todos los profetas críticos como personas pesimistas, insatisfechas, carentes de fe y de amor a la Iglesia, como si fueran los principales responsables de los males de la Iglesia14.
Otra de las alarmas que hemos de tener en cuenta es estar atentos a abaratar lo que conlleva el ser cristianos. El teólogo mártir Dietrich Bonhoeffer decía que
la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra Iglesia. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Nos hemos reunido como cuervos alrededor del cadáver de la gracia barata y hemos chupado en el veneno que ha hecho morir entre nosotros el seguimiento de Jesús. Hoy combatimos a favor de la gracia cara15.
¿Qué decir del divorcio entre la comunidad cristiana y los teólogos? Divorcio en el que, a juicio de Felicísimo Martínez, ambos salen perdedores. Los teólogos quedan privados de la comunidad cristiana, y esta queda privada del servicio de la teología como inteligencia de la fe. Este es un riesgo para la teología de hoy.
¿Qué decir del lenguaje religioso? Sostenemos que el lenguaje religioso nos separa de la gente. Son muchos los interrogantes que podríamos plantear, pero, por decir uno, se me ocurre este: ¿qué significa hoy para los no creyentes, e incluso para los creyentes, palabras tan consagradas por la tradición eclesial como «Dios», «Jesucristo», «gracia», «Reino de Dios», «pecado»…?
El teólogo J. Rigal se ha atrevido a afirmar que una de las tareas esenciales para la Iglesia del tercer milenio será «evangelizar la noción de Dios»16.
La multiplicación de movimientos religiosos y místicos aconfesionales supone hoy una no despreciable alarma para las Iglesias. Y habría que ver si el origen no está en las crisis de las Iglesias y del ecumenismo cristiano. ¿Seremos capaces de dialogar con estos movimientos? ¿Por qué han surgido? ¿Por qué se han marchado de la Iglesia?
Otra alarma es el pluralismo religioso. ¿Podemos seguir con la actual mentalidad exclusivista e inclusivista a la hora de examinar las otras religiones? Creo que hay que tener la humildad de aceptar que la experiencia de Dios no puede ser dominada a plenitud por los seres humanos ni puede agotarse en una tradición religiosa.
Frente a la negativa al diálogo interreligioso vale la pena evocar la figura de Moisés clamando por la presencia de la profecía en todo el pueblo. Cuando alguien llegó a él protestando porque dos hombres estaban profetizando en el campamento, Moisés –con espíritu ecuménico– replicó: «¡Quién me diera que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu!» (Nm 11,29). Y Jesús continúa la misma tradición ecuménica cuando sus discípulos protestan porque algunos que no son del grupo también expulsan demonios: «No se lo impidáis, pues el que no está contra nosotros está con nosotros» (Lc 9,50).
El Espíritu actúa y la experiencia de Dios está presente más allá de las fronteras institucionales de las Iglesias. Y el Reino y su justicia están también presentes dondequiera que un hombre o una mujer contribuyen a la fraternidad y la «soronidad» de los seres humanos, a la implantación de la justicia y a la promoción de los derechos humanos17.
¿Qué decir de la alarma del divorcio con la modernidad? ¿Y de la alarma de los pobres?
La modernidad nos ha puesto frente al reto que supone que, desde una moral autónoma, el ser humano es capaz de justificar el bien que hace sin apelar a Dios. Si Dios no existe, ¿todo está permitido? Para muchos, sin Dios tampoco todo está permitido. El diálogo con la modernidad nos va exigir una autocrítica por ambos lados. La modernidad deberá reconocer que no basta la mera razón instrumental, sino también una razón compasiva. Cuando se absolutiza, la razón crea monstruos. Y la Iglesia deberá reconocer que la libertad, la igualdad y la mayoría de edad son esenciales en la vida de todos los seres humanos.
Sobre la alarma de los pobres, hay que decir que ellos pueden ser la mayor amenaza o la mayor esperanza para la Iglesia. Del puesto que los pobres tengan en ella o del hecho de que la Iglesia se convierta o no en la Iglesia de los pobres depende que sea la Iglesia que quería Jesús o que deje de serlo.
En la causa de los pobres se juega la Iglesia su propia causa y su destino. Pero del puesto que los pobres tengan en la Iglesia depende también que esta sepa responder a los desafíos que le plantea la modernidad. Decimos esto porque la masa ingente de pobres que puebla hoy el mundo es también, de alguna forma, el testimonio de un fracaso parcial de la modernidad. La razón crítica no ha conseguido construir un mundo racional. La libertad y la democracia no han desembocado en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y de todas las sociedades y culturas. Ni el progreso predicado por la modernidad ha conseguido mantenerse sin un coste dramático de exclusión creciente y de ensañamiento contra la masa de los pobres18.
5. El Reino como lo absoluto en la predicación de la Iglesia
Finalmente queremos presentar la aportación del teólogo Luis Maldonado19, en la que señaló que la Iglesia no es el centro del mensaje. No aparece en la predicación de Jesús.
Una Iglesia más humilde, menos mundana y egocéntrica, más libre de todo apego al poder de los ricos; en concreto, convertida al Evangelio. Y esto quiere decir que el centro del mensaje de Jesús es el Reino de Dios. Nada ni nadie puede ocupar ese lugar central. Ni Cristo ni Dios es el centro, sino el Reino.
Jesús es el primero que tiene clara esta conciencia del designio divino, y por eso aparece con esa absoluta modestia y humildad de no predicarse a sí mismo ni de mencionar su persona. Él surge y se presenta como el pregonero, el heraldo del Reino de Dios20.
Dentro de ese proyecto del Reino, tal como lo vive, Jesús no piensa en fundar una Iglesia. ¿Por qué? Porque él relaciona la venida del Reino –vinculada a su persona, ciertamente– con la renovación de Israel. Es su meta inmediata. Y ese es el sentido de la «institución» de los Doce.
Los Doce representan no un colegio apostólico, fundamento de una futura jerarquía eclesiástica, sino las doce tribus que, cuando Jesús nace, se hallan desintegradas, casi desaparecidas. Él desea rehacer su pueblo, Israel, el pueblo elegido, para que realice las tareas encomendadas por Dios. Quiere reconstruir el pueblo de Dios, descendiente de Abrahán, Isaac y Jacob, para realizar por su mediación la tarea escatológica. La intención de Jesús no es crear un nuevo pueblo de Dios distinto de Israel (esta idea y expresión «nuevo pueblo» aparece por primera vez en la Carta de Bernabé 5,7, del siglo II). Solo tras la resurrección, tras Pentecostés y cuando las comunidades judías de seguidores de Jesús se separan, entre duros conflictos, de los hermanos judíos, que no aceptan en Cristo al verdadero Mesías, aparece la Iglesia como realidad distinta de Israel. Solo entonces los Padres hablarán de nuevo Israel, del verdadero Israel, expresiones que no aparecen en el Nuevo Testamento, pues no era esta la voluntad del Señor21.
Pero quiero hacer una precisión. Decíamos que en la predicación de Jesús no aparece la Iglesia; tampoco en ninguno de los cuatro evangelios. Hay una excepción: Mt 16,18. Ahí Jesús dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». El término ekklesía aparece también en Mt 18,17, pero con el significado genérico de asamblea o reunión22.
De las palabras del texto de Mt 16,18, hoy los exegetas coinciden en afirmar que se trata de unas palabras no pronunciadas por Jesús, sino elaboradas tardíamente, o bien en la comunidad de Mateo o en otras afines23.
A la vista de todos estos datos, algunos pensarán que la eclesiología se agrieta y corre el peligro de derrumbarse. No es así. Ciertamente, una determinada imagen de Iglesia se ha venido abajo. Era la imagen de esa institución aquejada de un claro eclesiocentrismo, en el fondo muy antievangélico.
Pero una Iglesia descentrada no quiere decir en absoluto una Iglesia desplazada, disminuida en valor. Quiere decir una Iglesia humilde, que reconoce su misión de estar al servicio del Reino, subordinada a los planes de Dios a favor no de grupos minoritarios-elitistas, sino de la universalidad de toda la humanidad. Como ya sugiere la Lumen gentium, es el sacramento, la avanzadilla del Reino (LG 1; 2,9; 8,48).
He aquí la raíz y el fundamento de toda conversión de la Iglesia: aceptar someterse a una realidad que la desborda y rebasa, que en cierto modo la cuestiona, si bien es verdad que esa realidad plena, escatológica, está ya prefigurada y presente seminalmente en la comunidad eclesial y nunca desaparecerá de su seno.
La Iglesia, sostiene Medard Kehl, encuentra su sentido teológico solo en su relación con el Reino de Dios prometido a los pobres y, a través de ellos, a toda la creación.
El Reino es lo central. Ya lo dijo Jesús: «Os debe preocupar en primer lugar el Reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se os dará por añadidura» (Mt 6,33). Podemos glosar, actualizar esta catequesis jesuánica diciendo: «Todo lo demás, incluso la Iglesia, se os dará por añadidura»24.
Tenemos que decir que esto es verdad, pues cuanto más se incorpore la Iglesia al proceso desencadenado por el Concilio Vaticano II a favor de la paz, la justicia, tanto más se relativizarán los problemas intraeclesiales.
El teólogo J. Ratzinger, hoy Benedicto XVI, recoge muy bien este sentido igualitario de la Iglesia con una categoría profundamente bíblica, la «fraternidad». La tesis básica de su libro es: en la Iglesia debe reinar el ethos de la igualdad y la fraternidad25.
El exegeta de la Universidad de Tubinga Herbert Haag afirma con rotundidad:
Jesús nunca quiso sacerdotes. Por eso la carta a los Hebreos, bien imbuida del espíritu jesuánico, es radicalmente antisacerdotal. Ahora bien, al no haberse mantenido este espíritu de los orígenes, la realidad eclesial dejó de ser una comunidad de discípulos de Cristo para convertirse en una Iglesia clerical26.
Sabemos lo que era esencial para Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? «Estos son mi madre y mis hermanos: los que cumplen la voluntad de Dios» (Mc 3,34). «No os dejéis llamar maestro, pues uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos» (Mt 23,8).
Hay que recordar a su vez que san Pablo emplea 130 veces el término «hermano» y 30 veces lo hacen los Hechos de los Apóstoles. Asimismo puede verse el texto de Heb 2, 11: «Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarles hermanos».
Como dice Walter Kasper, la comunión –ese rasgo nuclear de la Iglesia según el Vaticano II– significa participación y corresponsabilidad de todos. Y todos tienen, pues, que intervenir en la toma de decisiones. Por eso creo que el Código de derecho canónico de 1983 no ha sabido dar cauce a estos principios tan claramente expuestos en LG 13; 35; GS 43 y el decreto AA 2.
Para el teólogo dominico Edward Schillebeeckx, la idea de una jerarquía piramidal en la estructura eclesial viene del Pseudo Dionisio (siglo V). Ciertamente existe la autoridad en la Iglesia. Pero no existe en la forma neoplatónica propugnada por Dionisio Areopagita (denominado Pseudo Dionisio), una forma en la que el de arriba lo tiene todo y el de abajo no tiene nada. Esta es la negación de la eclesiología de comunión27.
Hay que recordar por último que la finalidad de la autoridad de la Iglesia es el servicio a los hermanos. Dos textos neotestamentarios nos iluminan: Mt 20,20-28: «El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo vuestro; de la misa manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos» (vv. 26-28). El otro texto es el de Jn 13,12-17, que narra la escena del lavatorio de los pies.
Conclusión
Voy a concluir haciendo algunas sugerencias concretas respecto al cambio de estructuras que hoy se reclama entre sectores muy amplios de católicos (incluidos numerosos teólogos, presbíteros, obispos e innumerables bautizados no ordenados).
Tomo estas sugerencias tal cual las publica un fascículo de Cristianisme i Justícia28. En concreto, estas son las sugerencias:
| 1. | Cambio en la elección del obispo de Roma. |
| 2. | Devolución a las Iglesias locales de la elección de sus pastores, de acuerdo con la práctica vigente durante el primer milenio y que fue defendida y legislada por numerosos papas. |
| 3. | Plena igualdad (que debería ir acompañada de una profunda gratitud) en el trato que la Iglesia da a la mujer. |
| 4. | Profunda reforma de la Curia romana y plena puesta en vigor de la colegialidad episcopal. |
| 5. | Supresión de los nuncios apostólicos y de las nunciaturas, dejando que sean los presidentes de las diversas conferencias episcopales los que cuiden de modo particular la relación de las diversas Iglesias con el obispo de Roma. |