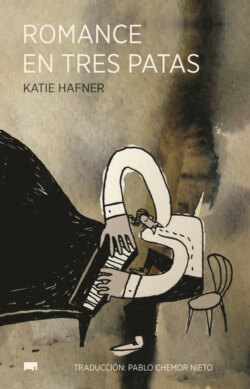Читать книгу Romance en tres patas - Katie Hafner - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SASKATCHEWAN
ОглавлениеLA PERSONA QUE EVENTUALMENTE INFUNDIRÍA UN INStrumento con todo lo que Glenn Gould deseaba fue un pequeño y casi ciego niño granjero.
Charles Verne Edquist nació en 1931, un año antes que Gould, en Glen Mary, un pequeño distrito granjero de la provincia de Saskatchewan, cuatrocientas millas al norte de la frontera con Montana. La provincia sufría escasez en el campo, y la pobreza fue el común denominador de la infancia de Verne. Charley, su padre, un corpulento emigrante sueco que llegó a Canadá como marinero de cubierta en un barco ganadero, tenía cierta tendencia a meterse en problemas, casi siempre relacionados con alcohol y peleas. Cuando Verne era un niño pequeño, a Charley lo deportaron de regreso a Suecia. Thea, su madre, que también había llegado a Canadá en una ola de migración sueca, se quedó sola criando a sus hijos. Conforme su familia fue creciendo, Thea tomó trabajos de limpieza de planta para poder albergar a toda la familia. Cuando Verne tenía dos años, la familia se mudó a una finca abandonada —su hermana mayor la bautizó el Hoyo de Serpientes porque la propiedad estaba plagada de culebras rayadas— donde su hermana menor murió a los once meses de edad.
Después vino una serie de mudanzas. La vida se convirtió en una mancha de fincas diferentes en las que la comida consistía principalmente de avena, papas, y leche, y donde el agua potable era escaza. La fruta —ruibarbo y fresas de junio cuando llovía— era un regalo poco común. Finalmente, incapaz de proveer para sus tres hijos, Thea mandó al hermano mayor de Verne, de diez años, a vivir con otra familia, para la que realizaba labores de campo a cambio de hospedaje y comida.
Hjalmar, el tío de Verne, fue el primero en darse cuenta de que Verne, de seis años entonces, tenía problemas para ver. Una gélida mañana de invierno un primo llevó a Verne en tren a ver un doctor a sesenta millas de distancia, en Prince Albert. Lo diagnosticaron con cataratas congénitas. Unas semanas más tarde lo volvieron a llevar, esta vez para realizarle una cirugía. El tren, que tenía una barredora de nieve sujetada al motor, era como un monstruo ruidoso y temible, pero Verne no lo encontró en lo absoluto tan aterrador como la experiencia que le siguió en el consultorio del doctor. Le dieron cloroformo y lo amarraron a la mesa de operaciones, y el cirujano perforó con una aguja el lente ocular para romper las cataratas en partículas más pequeñas para que las enzimas naturales las pudieran absorber. Aunque la perforación con agujas era un tipo de cirugía bastante común en esa época, rara vez se recobraba completamente la vista. Incluso si la vista de Verne mejoró un poco, permaneció casi nula por el resto de su vida.
Los sonidos y los olores fueron el prisma a través del cual Verne experimentó el mundo: el viento silbando en los cables de teléfono, el ruido metálico del carrusel de la feria local. Hasta la fecha, Edquist puede recordar el sonido de su vecino respirando con dificultad, un hombre mayor que vivió un ataque de gas en la Primera Guerra Mundial. En noches muy frías, cuando la temperatura bajaba a cuarenta grados bajo cero, podía escuchar cómo crujían los álamos con escarcha, y podía oler al hombre que pasaba por su casa con abrigo de ante, en un trineo de perros, pregonando pescado congelado. Y estaba también el olor de piel de comadreja que curaban sus primos, y que luego vendían a un comerciante de pieles local.
Cada estación tenía su aroma distintivo y su colección de sonidos. En el invierno los sonidos eran patines de trineo rechinando en la nieve, ruedas de carruajes en la calle, y coyotes aullando en la distancia. El olor era de gruesas calcetas de lana secándose cerca de la estufa. En la primavera era la tierra negra calentándose y el sonido de los cuervos que regresaban. El verano traía el olor de los álamos y el susurro de sus hojas, ranas croando en fangales, y el ganado que sacaban a pastar. En el verano llegaban los grillos, que hacían un chasquido articulado al volar. Cuando alguien ordeñaba una vaca, él sabía qué tan llena estaba la cubeta por el sonido que hacía. Pero había un sonido que perseguiría a Verne durante años: los gritos de un niño cuyo hermano menor se había ahogado en un pozo. Por el resto de su vida recordó los aullidos de pánico del niño mientras buscaba a su tía para contarle lo que había sucedido.
Un par de meses después de la cirugía llegaron unos anteojos por correo, y por primera vez el niño pudo ver formas a la distancia: hojas en los árboles y contornos de los objetos. Los colores se volvieron más prominentes, y durante años Verne usó la asociación de colores no sólo para ayudarle a recordar cosas sino también para explicar el mundo. Más tarde, cuando aprendió aritmética, veía los números como colores: el dos era verde, el tres plateado, el cuatro anaranjado, el cinco rosa, y el seis era azul. Cincuenta y seis era un azul rosáceo. Incluso comenzó a ver objetos intangibles como colores. El mes de diciembre era amarillo brillante. Junio era azul. Verne había encontrado un tipo de sinestesia, una condición neurológica en la que dos o más sentidos están emparentados. Pero en lugar de distraerlo de sus habilidades para navegar el mundo a su alrededor, la sinestesia le ayudó a organizar y entender su universo. Aun así, con menos del 10% de su visión intacta, no podía ver lo suficientemente bien como para asistir a la escuela local.
Cuando Verne tenía siete años, sus tíos le regalaron a su madre tres hectáreas de tierra, y el tío Hjalmar les construyó una casa de dos cuartos. Hjalmar pasó semanas clavando clavos rítmica y metódicamente. Fue la iniciación del pequeño al ritmo percutivo, y durante años, cuando escuchaba ese ritmo particular en dos tiempos, lo asociaba con la carpintería avanzada. Más tarde, cuando pasaba un edificio en obra, lo decepcionaba escuchar el sonido de un martilleo aleatorio, lo que le indicaba a sus oídos sensibles que eran obreros ineptos los que estaban trabajando.
En el invierno de 1938, en medio de la Depresión, la madre de Verne se las vio cada vez más difíciles para proveer para su familia. La comida escaseaba cada vez más. La vaca se enfermó y la tuvieron que sacrificar. Después de meses de sequía los campesinos de la pradera tenían frente a ellos un campo infértil infinito. Thea recibía cinco dólares mensuales de pensión del gobierno, pero el hecho de que su hijo no fuera a la escuela empezaba a hacerle ruido a los funcionarios del pueblo, que le advirtieron que cortarían el dinero si no hacía algo al respecto de la educación de su hijo. Claramente, con sus inviernos amargos y sus veranos calcinantes e infértiles, el Saskatchewan de la época de la Depresión no era un lugar para un niño casi ciego que no iba a la escuela. Un día de ese verano, llegó a la casa un radiante carruaje. El conductor, un oficial de la oficina de bienestar infantil, consultó con Thea y le dijo que había hecho arreglos para que Verne atendiera una escuela para ciegos. La provincia de Saskatchewan, le dijo, cubriría todos los gastos. A principios de septiembre, la hermana mayor de Verne, que trabajaba como personal de limpieza, pidió que le adelantaran su suelo para comprarle ropa. Sus primos le enseñaron las palabras adecuadas que debía usar en el baño. Su hermano mayor, Johnnie, que trabajaba en la cosecha, vino a visitarlos la noche previa a su partida. Verne siempre había dependido de que su hermano, ocho años más grande, le enseñara lo básico de la vida: higiene, modales y otras delicadezas sociales. Esa noche, Johnnie se despidió de Verne con uno de los mejores concejos que tenía: si tienes dulces, compártelos. La mañana siguiente subieron al tren a Verne, de ocho años, ansioso pero vestido apropiadamente. Viajaría dos mil millas hacia el Este para llegar a la Escuela para Ciegos de Ontario, en Brantford. Su madre lloraba mientras le daba un boleto, diecisiete centavos, y un pequeño maletín, y le prometió que el conductor lo cuidaría.
El tren lo llevó hasta Regina, la capital de Saskatchewan, donde pasó la noche en un orfanatorio. La mañana siguiente lo subieron a otro tren, y al mediodía lo transfirieron al vagón comedor donde comió un almuerzo como ninguno que hubiera probado: jamón con salsa de pasas, papas y coliflor. Un nuevo sonido, el campanilleo ligero de agua con hielos en un vaso de cristal, le traería asociaciones placenteras el resto de su vida.
En Winnipeg un coche lo llevó a otra estación donde abordó un tercer tren. Poco a poco, otros niños que se dirigían a la escuela para ciegos fueron abordando el tren, y para cuando llegaron a la zona central de Ontario los estudiantes ocupaban dos vagones enteros.
Situada en una parte remota de Brantford, una ciudad pequeña de fábricas textiles y de fundidoras en el sur de Ontario, la escuela era una operación autosuficiente donde los estudiantes tenían que cosechar los cultivos y ordeñar a las vacas. En cuanto Verne llegó, encaminaron al joven mugroso al primer regaderazo de su vida, le dieron una barra de jabón carbólico, y le dijeron que se tallara hasta quedar limpio.
La escuela para ciegos de Ontario fue la puerta para que Verne pudiera vivir con otros niños como él. Después de presentarse, los alumnos nuevos compartían su edad, su grado, y cómo fue que se quedaron ciegos. Un niño. que nació en una cabaña de troncos en Saskatchewan unos años antes que Verne, explicó que el doctor que atendió su parto había olvidado llevar consigo gotas de nitrato de plata para prevenir infecciones oculares. A una niña la pateó un caballo, y le estropeó el nervio óptico. A otra, le habían enterrado un trinche en el ojo. Otra había tenido un tumor cerebral. Como Verne, muchos de sus compañeros tenían cataratas congénitas.
Aunque finalmente estaba rodeado de niños que compartían su discapacidad, después de uno o dos meses el niño se sintió solo y extrañaba su hogar. La filosofía de la escuela mezclaba austeridad con convencimiento, y los maestros eran conocidos por sus pláticas motivacionales llenas de aforismos que desalentaban la autocompasión: “Si quieres lograr algo, ve y hazlo”. “Los problemas pueden ser retos”. “El hombre que nunca se equivocó, nunca hizo nada”. Y el lema de la escuela: “Sólo es imposible lo que no se ha intentado”. Estas máximas servían para inyectarle algo de seguridad a un grupo de niños cuya desventaja colosal en la vida les había quitado las pocas presunciones básicas que poseían los niños que podían ver. “Lo que no se ha intentado” podía significar el simple desafío de subirse a un árbol, o echar unas carreritas. A Verne lo conmovieron estas consignas desde el primer momento que las escuchó, y las recitaría como oraciones antes de dormir durante muchos años.
A los estudiantes ciegos institucionalizados que venían de estratos socioeconómicos más pobres solían enseñarles manualidades, y la escuela de Brantford se enfocaba en una serie de oficios. Los alumnos hacían tapetes de hule con llantas viejas, y tejían canastas de caña de sauce que ellos mismos sembraban, cosechaban y secaban en la granja de la escuela. Reparaban sillas de bejuco que les mandaban de todo Canadá, armaban cerraduras, reparaban zapatos, y hacían escobas. Las niñas en la escuela aprendían mecanografía, costura y contabilidad doméstica.
Poco después de llegar a la escuela Verne escuchó un sonido que sólo había escuchado una vez antes, cuando estaba en Saskatchewan. Fue probablemente en una de las casas donde había trabajado su madre, en la que había un radio. Era un piano, y cuando le preguntó a su hermana qué era lo que hacía ese sonido ella le dijo que pensaba que eran campanas. Ahora, por toda la escuela, había un constante flujo de sonido proveniente de varios pianos diferentes, que los alumnos tocaban con diferentes niveles de destreza. Eventualmente se acostumbró al sonido. Y le gustaba. Le gustaba escuchar las diferentes notas, y muy pronto se dio cuenta de que su oído podía diferenciar fácilmente una de otra. No fue sino hasta que cayó enfermo de escarlatina y pasó seis semanas en el hospital, incluyendo un tiempo aislado en cuarentena, sintiéndose muy solo, que escuchó otro tipo de sonido de piano. Era como un anhelo, no tanto musical, y para nada melódico. Intrigado, y pensando que tal vez la fiebre le estaba jugando chueco con su oído, Verne le preguntó a una enfermera qué era ese sonido. Ella le explicó que el hospital de la escuela estaba al lado de una tienda donde los alumnos aprendían a afinar pianos. Lo que estaba escuchando es el extraño sonido que sucede cuando los intervalos entre dos notas son estirados y comprimidos. El sonido fluctuaba entre ser placentero y abrasivo. Estaba fascinado. Se quedó en la cama, entresueños, con el sonido de los pianos siempre cerca. A veces los sonidos se metían a sus sueños.
Se cree que el primer afinador de pianos ciego fue Claude Montal,19 un autodidacta que aprendió a afinar un piano en la década de 1820, cuando era estudiante en una escuela para ciegos en París. Él y un compañero de la escuela, encontraron un piano abandonado, lo desarmaron, lo repararon, lo volvieron a armar, y lo afinaron. Convenciendo a sus maestros de su talento, Montal demostró que la ceguera y la afinación de pianos podían ir de la mano. Comenzó a enseñarle a sus compañeros y eventualmente se volvió afinador de pianos para músicos profesionales. El éxito de Montal abrió el camino para otros afinadores ciegos. En 1869, Thomas Rhodes Armitage, un influyente médico que apoyó desde un inicio el Braille y la Musicografía Braille, visitó la escuela de Montal en París, donde la afinación había llegado para quedarse en el currículum. El Dr. Armitage regresó a Inglaterra y ayudó a contagiar su entusiasmo por el valor de enseñarle a los ciegos a afinar pianos, en lugar de, por ejemplo, tejer tapetes y canastas. Hacia principios del siglo veinte, escuelas para ciegos de todo el mundo empezaron a integrar afinación de pianos a sus programas. La afinación de pianos, quizás más que cualquier otra profesión para ciegos, muy pronto ofreció una manera de ir más allá de la discapacidad y acceder al mundo laboral.
La afinación de pianos como un oficio se institucionalizó originalmente en las fábricas de piano de Europa, antes de que emergiera como una profesión independiente a finales del siglo diecinueve. Para entonces el piano se había convertido en un símbolo de status indispensable en las casas de familias de clase media alta, pero los instrumentos eran demasiado complejos para que el propietario promedio los pudiera afinar. Los afinadores profesionales crecieron hasta ocupar una posición especial: eran obreros que originalmente provenían de las fábricas, pero que eran bienvenidos en las casas de las personas para trabajar en lo que se consideraba uno de los objetos más preciados de la familia.
En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la afinación de pianos se convirtió en una profesión competitiva tanto para ciegos como para videntes, debido al auge de las escuelas de oficios que surgieron por todos lados como parte de la Ley de Derechos del Ejército, también conocido como el Acto de Reajuste del Recluta de 1944. Muchos de los veteranos de estas escuelas habían quedado ciegos en combate y buscaban aprender algún oficio que no necesitara la vista. Muchas veces compartían clases con compañeros que sí podían ver.
Emil Fries, un técnico de pianos ciego que en 1949 fundó una escuela de afinación para ciegos en el estado de Washington, se convirtió en un incansable defensor de los afinadores ciegos, e incluso se negó a dar clases en escuelas que mezclaban alumnos ciegos con videntes. En una ocasión escribió: “El principio de tener que enseñarle a estudiantes tanto ciegos como videntes sería, estoy convencido, el tiro de gracia para los ciegos. Los videntes cuentan con por lo menos quince escuelas de afinación de renombre, además de tiendas y fábricas donde les pueden enseñar. Prácticamente ninguna de éstas es una opción para los ciegos. La experiencia me ha enseñado que no es fácil posicionar a un graduado ciego, ya que el puesto con frecuencia se lo queda un hombre vidente, aunque haya tenido mucho menos entrenamiento y conocimiento real del piano”. Dentro de la comunidad de personas ciegas, Fries, conocido por algunos como “el hombre que salvó la afinación de pianos para los ciegos”, se volvió famoso por esta hazaña. Puede ser que por su entusiasmo haya exagerado su punto, ya que los afinadores ciegos continuaron entrenando y consiguiendo trabajo a la par de sus colegas videntes.
En la Escuela para Ciegos de Ontario, la afinación era una materia extra en las tardes, y se consideraba una actividad para niños. Muchas de las niñas no contaban con la fuerza necesaria para levantar la maquinaria del piano, o para hacer suficiente palanca para darle vuelta a las clavijas. Para los administradores de la escuela, inscribirse a la clase de afinación era una señal de ambición. Pero no era ambición lo que motivaba a Verne Edquist; era el miedo de lo que pasaría con él si regresaba a Saskatchewan sin un oficio útil. Estaba determinado a evitar tener que pasar la vida sentado inútilmente en la puerta de alguien, que era el destino que se imaginaba que le esperaba si regresaba a casa sin entrenamiento.
Así que en 1944, el año que Glenn Gould ganó a los doce años su primer trofeo por tocar Bach en el Festival de Música Kiwanis en Toronto, Edquist entró a séptimo año en la Escuela para Ciegos de Ontario y empezó a aprender a afinar pianos.
La primera lección para un alumno nuevo es afinar los unísonos: las tres cuerdas que, cuando se tocan al mismo tiempo, forman una nota. El objetivo del afinador es que las tres cuerdas suenen como una sola nota cuando las golpea el martinete. Después de aprender a afinar unísonos, Verne procedió a las octavas, constantemente refinando su sentido del oído. Los estudiantes principiantes practicaban en viejos pianos de pared gigantes, el tipo de instrumento barato sin marca que la gente compraba con un dólar de depósito y pagos de un dólar a la semana. Algunos eran más difíciles de afinar que otros. La edad del piano es con frecuencia un factor determinante, al igual que la calidad. Después de uno o dos años de trabajar con estos vejestorios, los alumnos procedían a afinar los pianos de los maestros de música, que parecían mucho más sencillos comparados con los pianos verticales monstruosos y desgastados de la tienda. El maestro también traía salterios de una fábrica local, cincuenta a la vez, y los alumnos los afinaban por cincuenta centavos la pieza, y podían quedarse con el dinero.
Pero Verne no avanzó rápidamente en el taller de afinación. La realidad es que la afinación de pianos es un trabajo colosalmente difícil. Es una habilidad que muchas veces se hereda de generación en generación, y por lo general uno se tarda años —y por lo menos mil pianos— en aprender a hacerlo correctamente. Y una vez que uno adquiere cierto grado de competencia, pueden pasar muchos años más para alcanzar el anhelado nivel de afinador de concierto. Varios años más tarde, Edquist dijo que él tuvo que afinar durante diez años antes de sentir que estaba logrando algo.
Un afinador con talento tiene no sólo buen oído sino también la habilidad de distinguir la más pequeña diferencia de timbre y frecuencia a lo largo de todo el teclado del piano, desde los gruñidos del bajo hasta las notas más agudas y brillantes. Aunque sólo hay ochenta y ocho teclas, un piano tiene alrededor de 230 cuerdas, ya que la mayoría de las notas tienen tres cuerdas; y cada cuerda debe ajustarse a una frecuencia en particular, que debe a su vez relacionarse con la frecuencia de todas las demás cuerdas.
La frecuencia estándar es el La de 440 Hertz, o vibraciones por segundo, lo que significa que el La arriba del Do central se ajusta para que la cuerda oscile 440 veces cada segundo. Eso es lo que hace que la nota tenga su altura distintiva. Pero si el resto del piano se afinara en proporción matemática directa a esa nota, sonaría desafinado. Para poder tocar la mayoría de la música compuesta en los últimos siglos, un instrumento de teclado se debe afinar utilizando lo que se conoce como “temperamento igual”. Esto quiere decir que los doce semitonos de la escala cromática son más o menos del mismo tamaño, para que la música, independientemente de en qué tonalidad esté, suene igualmente afinada. En un piano afinado con temperamento igual, un pianista puede modular de Do mayor a Fa sostenido mayor, y luego a La bemol menor, sin que ninguno de los intervalos suene raro. Al mismo tiempo, incluso el temperamento igual sigue siendo un concenso porque no es matemática o acústicamente posible tener temperamento igual con intervalos puros. (En un piano, los únicos intervalos que son realmente puros son las octavas.) Como resultado, un afinador termina haciendo una serie de concesiones: comprime un poco las quintas, expande las cuartas, etcétera. El resultado es que el nivel de pureza es en su totalidad aceptable para el oído, y el piano puede sonar igualmente armoniosos en cualquier tonalidad. El arte del afinador es encontrar un balance entre lo matemáticamente puro y lo musicalmente placentero de tal manera que la persona promedio no pueda notar la diferencia.
Pareciera que deberíamos de dar el temperamento igual por sentado, pero la música antigua —de, por decir algo, antes de 1700— utilizaba un rango de tonalidades mucho más limitado que la música moderna. Rara vez encontramos partituras de esa época con más de tres sostenidos o bemoles. Esto quería decir que un afinador podía tomar en cuenta que el músico no necesitaría el mismo acceso a todas las tonalidades. Por ejemplo, si un músico iba a tocar algo en Do mayor en el clavecín, el instrumento se podía afinar de manera que los intervalos en Do mayor (y tonalidades cercanas como La menor y Sol mayor) estuvieran más cerca a su versión más pura de lo que jamás estarían en un temperamento igual. Cualquier cosa en Fa sostenido mayor sonaría horrible en ese instrumento. Claro que en el siglo diecisiete una pieza en Do mayor nunca modularía a Fa sostenido mayor ni a ninguna otra tonalidad distante.
Cada instrumento se tiene que afinar de manera diferente ya que la longitud, el diámetro y la tensión de las cuerdas varían en cada piano, lo que le da a cada instrumento su sonoridad única. Y cada afinador tiene sus preferencias personales en cuanto a la concesión acústica que está dispuesto a alcanzar a la hora de afinar una escala en temperamento igual que suene bien tanto en un contexto melódico como en uno armónico. Así que no es descabellado que alguien con buen oído identifique el sistema de un afinador en particular.
Un pulso firme también es esencial, y aquí es donde los afinadores ciegos, que frecuentemente poseen un sentido del tacto sumamente desarrollado, cuentan con una ventaja sobre sus colegas videntes. Afinadores con talento pueden sentir una buena afinación, tanto como la pueden escuchar. Darle la vuelta a la llave de afinar lo menos posible para alcanzar la nota deseada es una tarea mucho más difícil de lo que parece, ya que la mano y el brazo tienen que aprender a sentir las diminutas graduaciones de frecuencia que se logran con la más mínima vuelta de la clavija. Hay músicos que creen que los mejores afinadores son los que mueven menos las clavijas.
Es un trabajo duro y demandante. Además de todas las habilidades que se requieren —fuerza física, pulso firme, un oído extremadamente sensible— el afinador de pianos tiene que tener la paciencia de aceptar, e incluso anticipar, que una vez que un piano está afinado, inmediatamente se empieza a desafinar. Algunos pianos se mantienen afinados mejor que otros. “Para un novato, es casi imposible”, dijo Edquist. “Necesitas paciencia para aguantarte y no renunciar. Son años de práctica para poder hacer que una cuerda mantenga su nota cuando se toca firmemente”.
En la primera década de 1900, cuando la profesión comenzó a atraer a muchos interesados, algunos no soportaron la constante exposición a tonos fuertes, y con frecuencia disonantes.20 En 1904, un afinador en Inglaterra terminó en la corte, demandado por deudas extremas, y cuando el juez le preguntó por qué no estaba trabajando, el hombre respondió que había tenido que dejar de afinar pianos, porque casi le provoca perder su salud mental. “Era un sonido tan terrible”, se quejó. A principios del siglo veinte, los afinadores de pianos superaban en cantidad a los miembros de cualquier otro gremio en los manicomios de Inglaterra.
Para cuando tenía doce años, Verne avanzaba con sus estudios de afinación, pero era poco dedicado con sus demás materias. Prefería estar al aire libre, donde él y sus compañeros inventaban sus propios juegos, que en el salón de clases. Un juego empezaba con un niño en medio de la acera que trataba de tocar a los demás cuando pasaban corriendo junto a él. Conforme iba tocando a los niños, ellos a su vez tenían que tocar a los demás, hasta que eventualmente quedaba sólo una persona tratando de dar vueltas alrededor de todo el grupo sin ser tocado. En estos juegos, los niños ciegos y casi ciegos cultivaron un sentido del espacio sumamente desarrollado, y aprendieron a estimar la distancia —las pulgadas y los pies de espacio vacío— entre dos objetos. Incluso podían sentir cuando un vacío se llenaba con un objeto sólido, o cuando estaba a punto de llenarse. Dijo Edquist: “teníamos a chicos ciegos de quienes pensarías que sí podían ver”.
Mientras muchos de sus compañeros también aprendieron a tocar el piano, Verne no. Y no por no haberlo intentado. Su maestra, Miss Perry, requería que sus alumnos aprendieran a leer música en Braille, lo que significaba que para poder tocar el piano tenían que primero tomar la página y recorrerla con sus dedos, leyendo la música, y después dejarla y tocar en el teclado las notas que acababan de leer. Naturalmente esto requería de buena memoria. También le enseñaba a sus alumnos a escribir música en Braille, y como parte de la materia tenían que escribir una pieza y luego tocarla de memoria en el momento. “Yo simplemente no era bueno con la memoria”, recordó Edquist más tarde. “Y ya de por sí no era bueno leyendo Braille”. Algunos de sus colegas, en cambio, sobresalieron tanto en Braille como en memoria. Un niño memorizó un concierto para piano entero en la cama y lo tocó al día siguiente, pero Verne recordó que lo tocó sin sentimiento, lo que apuntaba al problema principal de la pedagogía de su maestra: se enfocaba en la habilidad técnica en vez del alma. Incluso la vez que Verne tocó en una asamblea para sus compañeros, Miss Perry no logró contener su decepción, y lo humilló con sus críticas. Verne continuó estudiando, pero incluso después de décadas, un dolor psicológico acompañaba sus recuerdos de las horas en el salón de Miss Perry. Un buen maestro puede inspirar, pero uno malo puede destruir un ego joven y frágil como el de Verne, y nunca se recuperó realmente de la experiencia. Tocar el piano no era, claramente, parte de su futuro. Eventualmente cambió de instrumento y decidió tocar el trombón y el contrabajo para satisfacer los requerimientos musicales de la escuela. Pero escuchar el piano, y aprender a distinguir las sutilezas de tono que eran irreconocibles para la mayoría de los oídos humanos, se convertiría en el sustento de su vida.
Verne regresaba a su hogar en Saskatchewan cada verano, para ver a su familia y trabajar en la granja, pero en todas partes encontraba recordatorios de la destrucción implacable que acechaba la provincia. Siempre ansiaba regresar a la escuela, pero el año que regresó a Ontario para empezar el onceavo grado le dijeron que sus calificaciones no eran lo suficientemente altas para continuar con el resto de su generación. Verne entró en pánico, aterrado de que lo fueran a correr de la escuela sin ningún prospecto de empleo. Sabía de muchos alumnos que dejaron la Escuela para Ciegos de Ontario para trabajar en la planta de Ford, ensamblando ruedas, pero su maestro de taller le había advertido que un trabajo así en una línea de producción podía ser difícil y monótono, y descartó esa idea. Pensó en viajar a Estados Unidos para tomar un curso en motores eléctricos, pero no tenía suficiente dinero para el viaje, mucho menos para la inscripción.
En un momento de desesperación, Verne se volvió a enfocar en la afinación de pianos, esta vez con una dedicación absoluta, esperando que le dieran un lugar en el onceavo grado. Lo logró. Y empezó a estudiar con un rigor y una determinación que pocos maestros allí habían visto. Cuando Verne se disponía a afinar un piano, adoptaba una concentración feroz, y se sentía inspirado y motivado por su maestro, J. D. Ansell. Años más tarde Verne seguiría citando el axioma favorito de Ansell: “El único lugar donde éxito viene antes de trabajo es en el diccionario”. Para complementar la experiencia de su joven protegido, Ansell lo llevó a afinar pianos en casas. Tenía permiso de guardar el dinero —$2.50 por piano, y a veces, con suerte, $3— que utilizó para comprar herramientas básicas: una llave de afinar, un diapasón, alicates, calibradores para medir el diámetro de las cuerdas, y cuñas de hule para silenciar cuerdas.
Verne se metió tanto en la afinación que empezó a soñar con ella. Una noche soñó que conseguía un trabajo en Heintzman, la fábrica de pianos más prominente de Canadá. El sueño se quedó con él varios meses.
Incluso comparado con otros alumnos ciegos, él tenía ciertas ventajas naturales. Para empezar, podía escuchar diferencias escalofriantemente finas en el sonido. Podía distinguir la marca y el modelo de un coche sólo por el sonido de su motor. Cuando ya tenía más experiencia, si estaba escuchando una grabación de un piano, podía reconocer si él lo había afinado. Además, mientras aprendía a afinar, Edquist descubrió que tenía un oído absoluto casi perfecto. Y toda su vida, así como veía números y estaciones en los colores, escuchaba música con el mismo tipo de mezcla sinestésica de los sentidos. Si le preguntaban cómo sabía que un Fa era un Fa, él decía, “Ah, porque es azul”. Do era parecido a un verde limón. La tonalidad de Re era de un tinte arenoso, Mi era un rosa amarillento, La era blanco, Sol anaranjado, y Si verde obscuro. Durante años vivió avergonzado de su práctica tan poco ortodoxa, y no la compartió con nadie hasta que mucho después, se la confesó a Glenn Gould, quien reaccionó como si fuera el fenómeno más natural del mundo.
Sabía que su mejor opción para conseguir trabajo en cuanto terminara la escuela era encontrar empleo como chipper en una de las fábricas de piano de Toronto. Los chippers son los primeros afinadores que trabajan en un piano cuando lo acaban de encordar, y comienzan cuando el instrumento todavía no está terminado, incluso antes de tener teclado. En este momento las cuerdas no están necesariamente alineadas con los martinetes, así que las primeras afinaciones se hacen tocando las cuerdas con una pequeña cuña (chip) de madera, de ahí el término chipper.
Así que en 1950, a la edad de diecinueve, con diploma en mano y cuarenta dólares en el bolsillo —un préstamo del director de la escuela— Edquist abordó un tren hacia Toronto sintiendo que podía comerse el mundo entero. En una mano traía una maleta y en la otra un maletín de pescador que había convertido en su caja de herramientas de afinador. A lo largo de los años juntaría muchas herramientas. Algunas se las compró a afinadores veteranos, y otras él las adaptó de otros oficios. Tenía fórceps quirúrgicos y exploradores de dentista, que funcionaban perfecto como ganchos; desarmadores ópticos para ajustar clavecines; tijeras de barbero para cortar fieltro; y clavijas de zapatero para rellenar hoyos. De los soldadores adoptó la roca de jabón, un lubricante seco para prevenir el rechinido del ante en los mecanismos de pianos viejos.
En cuanto Edquist llegó a Toronto tomó el examen de afinación del Instituto Canadiense de la Ceguera. La persona que supervisó el examen era Sanford Leppard, el primer afinador en graduarse de la Escuela para Ciegos de Ontario, en 1882. Leppard ya era un hombre mayor, pero seguía siendo una figura imponente. “Cuando entré pensé que era Matusalén, y me hice chiquito del miedo”, recordó Edquist más tarde. Pasó el examen y comenzó su carrera como aprendiz de chipper en la fábrica Winter Company en Toronto, una subsidiaria de un fabricante de pianos de prestigio, Mason & Risch, que se rumoraba había sido adquirida en los años cuarenta por dos taxistas de Nueva York. Sin embargo, aunque un piano Mason & Risch era un instrumento confiable, el promedio de un buen piano Winter de Canadá era de menor calidad y mucho más difícil de afinar.
Resultó que las condiciones de trabajo en la fábrica rayaban en la explotación. El trabajo era duro y sucio. Hacia el final del primer día, mientras Edquist trabajaba en su cuarto piano, el capataz se acercó y le dijo que menos de nueve pianos al día era inaceptable. “Pensé, ¿Me quedo, o renuncio?”, recordó Edquist.
Edquist estaba desalentado, pero no renunció. Cobrando por pieza, pronto aprendió a trabajar más rápido, y poco tiempo después estaba afinando diez pianos al día. Le disgustaba trabajar así, ya que muchas veces terminaba perdiendo tiempo extra corrigiendo los errores de otro trabajador. Aun así, en dos semanas logró juntar suficiente para pagar el préstamo del director de la escuela que había subsidiado su viaje a Toronto.
Los discapacitados de la vista en la fábrica Winter eran conocidos como “pasmados” o “tientas”. Técnicamente, Verne era un pasmado: alguien con menos del 10 porciento de visión. Los tientas eran completamente ciegos. Y a los pasmados se les podía ver mirando fija e intensamente en una dirección para poder entender qué era lo que estaban viendo. Aun con todo el tiempo que pasó en una escuela de ciegos, y las confrontaciones cotidianas con las limitaciones de su discapacidad visual, se rehusaba a aceptar que estaba casi completamente ciego. Así que cuando llegó a Winter trató de ser un pasmado el primer mes, entrecerrando los ojos para ver las clavijas y así poder poner la llave sobre ellas, con su cabeza casi adentro del piano. Su jefe, un hombre empático que había supervisado a muchos afinadores ciegos, reconoció lo que Edquist estaba tratando de hacer y le enseñó a afinar sin tener que ver. De hecho, el supervisor le aseguró que utilizando el tacto para navegar el piano le permitiría al joven afinador hacer un mejor trabajo, al no tener las distracciones causadas por los límites de su vista. Edquist tomó en cuenta el concejo del hombre y descubrió que hacía una diferencia enorme. Muy pronto aprendió a aislarse de las distracciones del taller, que eran considerables, ya que los pianos se afinaban y se construían en el mismo espacio. El espacio estaba lleno de polvo de las máquinas lijadoras, y ruidoso por los taladros neumáticos, pero Edquist descubrió que si se concentraba lo suficiente, podía sentir y escuchar más allá del estruendo y lograr una afinación decente. “Si aprendes a afinar en la fábrica”, dijo más tarde, “puedes afinar donde sea”.
El mismo colega que liberó a Verne de ser un pasmado le dijo después de unas semanas que su trabajo era superior que el del jefe de piso, un hombre vidente que llevaba trabajando ahí tres años. En efecto, la afinación se estaba convirtiendo en un tipo de obsesión: Edquist se encontró compitiendo consigo mismo, apurándose a darle al mayor número posible de pianos una afinación respetable. Una vez que encontró un ritmo ganaba treinta y cinco dólares a la semana, y gradualmente creció su ambición. Decidió que algún día trabajaría en una fábrica más respetable, donde aprendería las sutilezas de la afinación de los veteranos.
Después de unos meses en Toronto, viajó a su casa en Saskatchewan para visitar a su madre. La pobreza del lugar lo impresionó más que nunca, así como lo afortunado que fue al haber encontrado una salida de ahí. Se dio cuenta de que, irónicamente, fue su ceguera la que le abrió el camino a su escape. Y aunque sabía que un sinnúmero de satisfacciones estéticas quedarían para siempre fuera de su alcance —pintura, fotografía, y todas las demás artes visuales que no se pueden experimentar mas que con los ojos—, sólo necesitó un viaje de vuelta a Saskatchewan para recordar su buena fortuna. Edquist consideraba Toronto su nuevo hogar, y el viaje a Saskatchewan le hizo apreciar más las oportunidades que ofrecía aquella urbe. Pero cuando regresó a Toronto se encontró con más malas noticias: lo habían despedido de su trabajo de afinador. Decidió que Saskatchewan estaba maldito. Incluso ir a visitar le trajo mala suerte.
Desempleado, Edquist decidió simplemente tocar puertas para conseguir trabajo de afinador. Sabía que la mayoría de las familias tenían un piano y que pocas se tomaban la molestia de afinarlo. Su método era sistemático: escogía una secuencia de barrios diferentes alrededor de Toronto a los que podía llegar en tranvía. Cuando la gente abría la puerta y veían a este joven serio parado en el umbral con su caja de herramientas, mirándolos detrás de unos lentes imposiblemente gruesos, con frecuencia reaccionaban con escepticismo. ¿Cómo sabían que haría un buen trabajo? “Bueno, tengo entrenamiento y voy a hacerlo lo mejor que pueda”, prometía, y explicaba que un buen sentido de la vista tiene poco que ver con afinar un piano. Una vez que se ponía a trabajar, las dudas se disipaban.
Ahora más que nunca agradecía haber hecho el cambio de pasmado a tientas porque, como descubriría muy pronto, “cuando vas a casa de alguien, te ves más seguro si no te quedas viendo las clavijas”. Los pianos que Edquist se encontró estaban en diferentes estados de desarreglo tonal. Algunos habían sido olvidados en la esquina de un salón, con la tapa cerrada y objetos disperdigados en el banco. Otros estaban claramente bien cuidados y bien tocados. Esos eran los instrumentos que más disfrutaba afinar, y podía intuir cómo se habían desafinado, incluso qué tipo de música se había tocado en ellos, sólo por cómo progresaba la afinación.
Cada vez más osado, Edquist comenzó a presentarse en cuarteles militares, hospitales psiquiátricos, y prisiones. Estaba dispuesto a caminar milla y media para afinar un piano por tres dólares. Tenía suerte si conseguía una afinación por día.
Y entonces, como le pasó tantas veces, de su mala suerte salió algo bueno. Cuando se cansó de recorrer las calles, empezó a pasar más tiempo en tiendas de pianos haciendo trabajos menores, y se volvió algo así como un aprendiz informal de varios afinadores de Toronto. El más importante fue Henry Kneifel, un hombre maduro que estudió en Viena como afinador de concierto de Steinway. Edquist felizmente asistía a Kneifel con algunas tareas —barrer el piso, la afinación ocasional de pianos que Kneifel no tenía ganas de afinar— siempre y cuando pudiera ver y escuchar a Kneifel trabajando. Kneifel también instruyó al joven en los niveles más sutiles de cómo afinar un piano y le enseñó los rudimentos de cómo regular el timbre, una habilidad que Edquist todavía no aprendía y que pasarían años antes de que intentara realizarla.
Regular el timbre, o voicing, es completamente diferente que regular el mecanismo, y muy distinto a hacer una afinación. Alguien que regula el timbre se enfoca en la densidad del fieltro del martinete y su relación con la cuerda. Un buen regulador de timbre, aprendió Edquist de Kneifel, tiene un oído sumamente desarrollado. Mientras que un afinador se fija en las variaciones de frecuencia, un regulador de tono escucha las sutiles variaciones en el timbre. Y mientras que un afinador utiliza un diapasón como guía, el regulador usa su memoria de un sonido. Kneifel le enseñó a Edquist el concepto de buen timbre, y el joven afinador pronto podía tocar una nota en el piano y recordar la estela de armónicos de la misma manera que un experto en vinos puede evocar de memoria los aromas que resaltan después de probar un buen vino. Aprender esta herramienta fue lo que eventualmente lo catapultó más allá de ser sólo un afinador y entrar al terreno del técnico, un título mucho menos común.
Fue en el taller de Kneifel donde Edquist se familiarizó con los Steinway, apreciando la artesanía que se había requerido para construirlos. Kneifel tenía un extraño pero impresionante ritual cada vez que terminaba de rearmar un Steinway. Tomaba una pesa de acero forrada en piel, la envolvía con el puño, y golpeaba cuatro o cinco veces cada una de las ochenta y ocho teclas del piano. Le explicó que así era como lo hacían en la fábrica de Steinway, para que cualquier tecla que se fuera a romper se rompiera y la pudieran arreglar en ese momento; una situación mucho más preferible a que una tecla se rompiera en medio de un concierto de Rachmaninoff.
Gracias a Kneifel, Edquist empezó a desarrollar opiniones sobre otras marcas de pianos. Steinway, aprendió, hacía instrumentos que combinaban un diseño hermoso con ingeniería precisa. Heintzmann hacía los mejores pianos de pared, instrumentos por los que la gente estaba dispuesta a pagar un año de su salario. Y los Mason & Hamlin de cola completa eran de los mejores pianos, con peso adicional en la caja y en el arpa. Algunos afinadores los preferían por encima de un Steinway. De hecho, muchos consideraban la fábrica de Mason & Hamlin en Rochester una utopía para los afinadores. “Te daban el tiempo necesario para acabar bien el trabajo”, recordó Edquist.
En 1952, el sueño que el joven Verne tuvo en la Escuela para Ciegos de Ontario se hizo realidad. A la edad de 21 años lo contrataron como el afinador avanzado en jefe en la fábrica de Heintzman, responsable de afinar y regular todos los pianos de cola recién terminados. Heintzman era el Steinway & Sons de Canadá, el fabricante de los mejores pianos del país. La fábrica contaba con ocho pisos de pianos con 250 instrumentos en cada piso, además de todo un departamento de conciertos que mantenía una docena de afinadores de gira en todo momento, acompañando a pianistas en todo el mundo.
Bill Heintzman era bueno con sus empleados. Le compró a Edquist un bono de ahorro de $500 y dejó que se quedara con los intereses. Cuando llegó un nuevo afinador de Inglaterra, Heintzman sacó una hipoteca para que pudiera comprarse una casa. Aun así, sus empleados trabajaban duro y los días en Heintzman eran largos: los trabajadores tenían que registrar su entrada a las 7:00 am y si llegaban tres minutos tarde les descontaban quince.
En Heintzman pusieron al joven afinador a cargo de gente del doble de su edad, casi todos hombres ciegos que llevaban trabajando con pianos varias décadas, y descubrió que tenía mucho que aprender de ellos. “No tenían mucha educación, pero sí mucha sabiduría”, dijo. “Yo simplemente tuve la suerte de tener un buen maestro, y tenía conocimientos de afinación avanzada, y esos señores que hacían afinación de fábrica, no”. Después de cambiarse de afinación de fábrica a afinación de concierto, Edquist estaba trabajando en una cantidad menor de pianos. En lugar de diez pianos al día, estaba afinando cuatro o cinco. Pero cada uno tenía que quedar perfecto.
Edquist llevaba tres años en Heintzman cuando, hacia el final de una tarde de 1955, un zumbido permeó el edificio cuando el pianista canadiense más famoso del momento hizo su entrada, con silla en mano. Glenn Gould, de 23 años, se había dado una vuelta para probar algunos de los pianos para un programa que iba a hacer con la CBC, y procedió directo al sexto piso, donde había un salón de artistas con cuatro o cinco pianos de concierto listos para que los músicos los tocaran. En 1955 Gould todavía era casi completamente desconocido fuera de Canadá, pero eso hubiera sido una novedad para los empleados de Heintzman, muchos de los cuales interrumpieron su trabajo e hicieron lo imposible para ir a escuchar, a un Gould, con su abultado abrigo de invierno, gorra y guantes sin dedos, tocando cada piano del sexto piso. El afinador guardó su distancia mientras otros se amontonaban afuera de los elevadores.
Gould apenas rozaba cada uno de los pianos. Un vendedor orbitaba cerca de él con su silla, y él se acercaba a cada instrumento y tocaba unos compases parado. Si le disgustaba, simplemente pasaba al siguiente. Si quería un poco más de tiempo con algún piano, el vendedor colocaba su silla frente al instrumento y Gould seguía tocando. Edquist recordaba vívidamente lo bajito que se veía Gould cuando se sentaba frente a cada piano, mirando sobre el teclado como un niño asomándose por una cerca. Gracias a la adulación que recibió Gould, Edquist intuyó por primera vez los efectos de la fama, y eso lo hizo sentir incómodo. Esa tarde también fue para Edquist una primera probada de las muchas excentricidades de Glenn Gould, que eventualmente se volverían muy familiares para él: el deseo de estar solo compitiendo con el deseo de ser el centro de atención, y la ropa tan extraña que usaba, que siempre lo delataba inmediatamente. “No había manera de confundirlo”, recordó Edquist más tarde. Los dos hombres no interactuaron ese día, pero Edquist se quedó parado cerca, escuchando, y pensó que todavía estaba muy lejos de poder afinar para un artista como Glenn Gould.
Este encuentro motivó a Edquist a visitar periódicamente la tienda de Kneifel para refinar su oficio y aprender de su colega con más experiencia. Para ese momento ya había enfocado su ambición en el pináculo de la profesión: afinar para pianistas concertistas. Hubo algo en la breve aparición de Glenn Gould en su vida que lo envalentonó a pensar que no era demasiado presuntuoso aspirar a ser un afinador de concierto, quizás incluso afinar Steinways para alguien tan destacado como Gould. Kneifel alentó a Edquist, pero le advirtió que faltaba mucho tiempo para que pudiera afinar un piano de concierto —cualquier piano de concierto— en menos de dos horas, el estándar aceptado entre afinadores de concierto.
Y en efecto, le tomó cinco años de arduo trabajo. Pero para 1961 Edquist ya era el afinador de concierto en jefe de Eaton’s, el distribuidor de Steinway para todo Canadá. Incluso con los doce años que pasó afinando en Heintzman, Edquist tuvo que presentar un examen para el puesto en Eaton’s. Pero el sueldo, 75 dólares a la semana, era unos 15 dólares más que lo que ganaba como afinador avanzado en la fábrica de Heintzman. El examen era, por supuesto, una formalidad. Sus afinaciones siempre fueron sobresalientes, incluso cuando era un novato. Y para oídos entrenados, la calidad de las afinaciones de Edquist era siempre superior. Se pudo haber mudado a Nueva York y defenderse frente a los mejores afinadores de ahí, pero Canadá era su hogar. Se manejaba muy bien por Toronto, sabía los nombres de las calles, conocía el sistema de tranvías y las rutas de autobús, y sabía qué partes de la ciudad tenía que evitar.
Y había conocido a la mujer con la que se pensaba casar: Lillian Lilhot, una joven maestra de catecismo de una iglesia luterana de Toronto.
En Eaton’s, Edquist tuvo un salario por primera vez en su vida profesional. Ahora recibía cada semana un sobre con efectivo, siempre la suma correcta. Aún mejor, podía ir a cualquier otro departamento dentro de Eaton’s y comprar muebles básicos, electrodomésticos y ropa de cama para su nueva familia sin tener que pagar intereses.
En la colección de Eaton’s, el puñado de Steinways diferían uno de otro en pequeños detalles de forma idiosincrática y a veces impredecible. Estaban los que era difícil mantener afinados, con intervalos que cambiaban tan sólo unas horas después de afinarlos. CD 226 era por mucho el peor. En la opinión de Edquist, era un piano perro. A veces, varias horas después de llegar a su casa del trabajo y en medio de su rutina nocturna, recibía una llamada de Muriel Mussen, la gerente de conciertos de Eaton’s, pidiéndole que tomara un taxi y fuera inmediatamente porque tal o cual pianista, que estaba en la ciudad para dar un concierto, encontró CD 226 intocable. Eventualmente devolvieron CD 226 a Nueva York, pero sólo después de que Clifford Gray, el director del departamento de pianos de Eaton’s intervino personalmente con Steinway.
Otros pianos eran extrañamente complacientes, aguantando su afinación durante tres o cuatro conciertos, y regresaban todavía afinados, con necesidad de apenas una pequeña emparejada antes de regresar al escenario.
Había algo en las afinaciones de Edquist que llamaba la atención de la gente. Muriel Mussen, que se sentaba en una pequeña oficina saliendo del salón de exhibición, aprendió a reconocer su afinación, su estilo inconfundiblemente limpio. La mayoría de los afinadores le dan a cada tecla un golpe fuerte y brusco —llamado “golpe de prueba”— para acomodar la cuerda e igualar la tensión. Para cualquiera que esté cerca los golpes de prueba pueden sonar muy fuertes. Edquist mantenía un toque delicado, con cuidado de no tocar la tecla más fuerte de lo necesario. A la mitad de una afinación, con frecuencia escuchaba a Mussen gritarle a lo lejos, “Ya sé que eres tú afinando, Verne”. Eso le daba satisfacción a Edquist, quien se enorgullecía de pensar que sus afinaciones eran en efecto distintivas, que llevaba cada instrumento más allá del puro sonido hacia el universo de los colores. Y le gustaba pensar que le ofrecía a la gente una probada de esos colores cada vez que afinaba un piano. Desde que salió de la Escuela para Ciegos, había pasado más de diez años dando una sola afinación a miles de pianos. Tenía la sospecha de que dentro de poco pasaría muchos años más dando miles de afinaciones a uno solo.