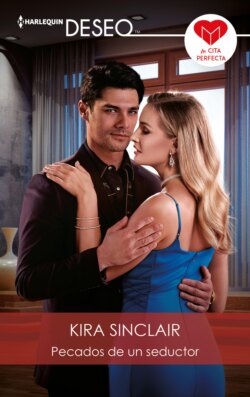Читать книгу Pecados de un seductor - Kira Sinclair - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеSEÑOR, le ruego que no siga adelante con su delirante plan.
Roman frunció el ceño sin dejar de mirar a su preocupado secretario mientras esperaban delante de la estación de ferrocarril a que llegase la princesa. No estaba acostumbrado a que lo contradijesen, así que apretó los labios.
–¿Y cuáles son exactamente tus objeciones? –inquirió en tono frío.
Andrei respiró hondo antes de responder.
–Majestad, venir aquí disfrazado de ese modo es correr un grave riesgo de seguridad.
Roman arqueó las cejas.
–Estoy seguro de que el tren estará lleno de guardias armados, dispuestos a arriesgar su vida por mí si fuese necesario.
–Sí, sí.
–Entonces, ¿cuál es exactamente tu problema, Andrei? ¿Qué riesgo hay?
Andrei se aclaró la garganta y se quedó pensativo, como escogiendo sus siguientes palabras con cuidado.
–¿No se enfadará la futura reina al descubrir que el hombre con el que va a casarse se ha disfrazado de un común y corriente guardaespaldas?
–¿Por qué no permites que sea yo quien juzgue eso? –replicó Roman en tono gélido–. No creo que el estado de ánimo de la futura reina sea asunto tuyo.
Su secretario inclinó la cabeza.
–Por supuesto que no. Discúlpeme. Lo que ocurre es que, como su ayudante más antiguo, me veo en la necesidad de indicarle cualquier posible escollo que…
–Sí, sí, ahórrate la charla –lo interrumpió Roman con impaciencia, yendo hacia la alfombra roja que llevaba hasta el tren que esperaba ya en las vías para partir en dirección de Petrogoria–. Solo dime que se ha entendido lo que quiero.
–Por supuesto, señor. Todo el mundo está informado de que viaja como guardaespaldas. Su nombre será Constantin Izvor y nadie lo tratará de señor ni de Majestad. También se les ha informado de que no deben inclinarse ante usted bajo ningún concepto, para no desvelar así su verdadera identidad.
–Bien.
–Y también saben que, junto a una doncella, serán los únicos que puedan acceder a la princesa.
–Correcto.
–Espero que no le moleste que le diga, señor, que es un poco extraño verlo recién afeitado.
Roman sonrió porque aquel era un sentimiento que compartía con su secretario. Había llevado barba desde los diecinueve años y la barba negra era una de sus características personales. Ni siquiera cuando había ascendido al trono, cuatro años antes, había accedido a afeitarse. Así que para él también había sido una sorpresa lo mucho que un afeitado y un corte de pelo podían cambiar el aspecto de alguien. De hecho, muchos de sus sirvientes ni siquiera lo habían reconocido al verlo.
En esos momentos sentía el placer de un anonimato que sabía que no volvería a saborear jamás. Ya había viajado de incógnito antes, para ir a ver a alguna de sus amantes en Europa, pero nunca había fingido ser otra persona que no fuese el rey, y la idea de estar en la piel de un plebeyo le resultaba liberadora.
Mientras esperaba la llegada de Zabrina, Roman sintió que su secretario no se relajaba, y tal vez fuese comprensible, teniendo en cuenta que él se estaba comportando de un modo inusual. Durante años, no había pensado demasiado en aquel matrimonio de compromiso, ya que dichas uniones eran habituales en la realeza. De hecho, el único que había roto la norma había sido su propio padre, y los resultados habían sido desastrosos y habían tenido consecuencias durante muchos años. Y aquel era un error que Roman estaba decidido a no repetir, ya que el ejemplo del breve matrimonio de sus padres había sido suficiente para hacer que rechazase cualquier cosa que pudiese definirse con la palabra «amor».
Hizo una mueca. Solo los locos o los soñadores creían en el amor.
Él sabía que tenía que casarse para continuar con la línea sucesoria en Petrogoria, y que debía escoger a una esposa que encajase bien en el papel de reina. Además, iba a hacerse con el bosque Marengo a cambio de una buena suma de dinero. Era un trato que satisfaría las necesidades de ambos países y que, en papel, le había parecido perfecto. De hecho, durante muchos años, aquel acuerdo no había interferido en absoluto en su vida privada, y él había disfrutado de relaciones breves con mujeres bien escogidas tanto por su discreción como por su belleza.
No obstante, en los últimos tiempos el tema del matrimonio había empezado a inquietarlo. A veces, se preguntaba qué clase de mujer sería la princesa Zabrina en realidad, ya que los rumores que habían llegado a sus oídos no eran precisamente motivos de tranquilidad. Decían que le gustaba expresar siempre su opinión, que en ocasiones desaparecía y nadie sabía a dónde iba. Y él se preguntaba si era posible que la princesa, aunque virgen, no fuese la persona adecuada para ejercer como reina en su querido país ni para educar a sus hijos.
Tragó saliva, de repente, tenía la garganta seca y áspera.
¿Y si su futura esposa era tan imprudente como su madre?
Se sintió triste, pero enseguida apartó aquello de su mente. En su lugar, se concentró en el apagado brillo del Rolls-Royce mientras se aproximaba a la parte delantera de la estación, con su bandera albastasiana ondeando al suave viento. Pronto podría dejar de hacer conjeturas y descubriría qué clase de mujer era Zabrina en realidad. Para empezar, su aspecto. En las pocas imágenes que había visto de ella, miraba a la cámara con cautela, como si no le gustase que la fotografiasen.
Allí estaba. La puerta del coche se abrió y salió una mujer. La punta del zapato plateado contrastó vívidamente con la alfombra roja, que se extendía ante ella como un río de sangre. La vio moverse como si estuviese incómoda con el largo vestido y Roman sintió una inesperada descarga de adrenalina al observarla. Porque era…
Se le había acelerado el corazón.
Desde luego, no era como se la había esperado. De baja estatura y muy delgada, parecía mucho más joven de lo que él había pensado, aunque sabía que tenía veintitrés años, diez menos que él. No obstante, en esos momentos le pareció una niña. Una niña con todo el peso del mundo sobre los hombros, a juzgar por su sombría expresión. La vio forzar una sonrisa mientras se acercaba a ella y pensó que no era posible que estuviese tan preocupada, su situación era la que muchas otras mujeres habrían deseado.
¿Quién no querría casarse con el rey de Petrogoria?
Al acercarse más se dio cuenta de que le brillaba la piel. Aquella no era la piel protegida de una princesa mimada que pasase casi todo su tiempo entre los muros de un palacio. De hecho, su rostro tenía el color de alguien a quien le gustaba estar al aire libre. Él frunció el ceño, aquello encajaba con los rumores que había oído sobre ella. No obstante, se fijó en que sus ojos eran de un verde muy intenso, como el de los altos árboles del bosque Marengo, que pronto sería suyo, y que los abría mucho cuando él se acercó. Eran unos ojos muy bonitos, profundos, pero inocentes al mismo tiempo. Él pensó en lo que estaba a punto de hacer, en que, probablemente, algún día se reirían juntos de aquello, y se inclinó ante ella.
–Buenos días, Alteza –la saludó, deseando no ir de incógnito, para así haber podido tomar su mano y besársela–. Me llamo Constantin Izvor, soy el jefe de escoltas y me voy a asegurar de que llegue sana y salva a Petrogoria.
–Buenos días.
Zabrina le respondió con seguridad a pesar de que estaba temblando por dentro. Inclinó la cabeza, sobre todo, para ocultar su rostro, consciente de la desconcertante mezcla de emociones que la invadía. Al ver al jefe de escoltas lo primero que había pensado era que le parecía demasiado seguro de sí mismo…
Lo segundo, que era muy guapo.
Muy guapo y muy fuerte, el hombre más impresionante que había visto en toda su vida.
Intentó no fijar la mirada en él, pero le resultó difícil. Desde niña, le habían enseñado a no mirar fijamente a los ojos, pero, en aquellos momentos, le resultó una tarea imposible de cumplir. Y, pensando que seguro que le estaba permitido estudiar al hombre que iba a asegurar su protección, decidió hacerlo.
Tenía el pelo negro corto y la piel brillante, casi como si fuese de oro. Su rostro parecía tallado y esculpido de manera exquisita, y una pequeña cicatriz en el mentón era lo único que evitaba que fuese perfecto. Llevaba puesta una camisa color crema que se pegaba a su ancho torso, pantalones ajustados y unas botas que enmarcaban sus poderosas piernas. Zabrina vio que llevaba una espada colgada del cinturón y, al otro lado, la inconfundible forma de una pistola. Las dos armas hacían que pareciese invulnerable. Le hicieron pensar en peligro y sentirse nerviosa, pero no preocupada.
Se obligó a bajar la vista de nuevo, pero no pudo borrar la imagen de aquel hombre de su cabeza. Deseó que su corazón latiese más despacio y que la cercanía de aquel hombre no la afectase tanto. Era la primera vez en su vida que se sentía así. Se sentía salvaje. Vulnerable. Se sentía como si le hubiese arrancado una capa de piel y estuviese casi… desnuda.
No obstante, al levantar la mirada de nuevo, lo que más nerviosa la puso fueron los ojos del guardaespaldas, porque no era tan sencillo clavar la vista en ellos. Eran duros y fríos. Los ojos más fríos que había visto jamás. Grises como el acero, que la traspasaban como si lo hiciera la espada que llevaba colgada del cinturón, enmarcados por unas oscurísimas pestañas. De repente, Zabrina sintió que se ruborizaba y se preguntó qué le estaba pasando.
Porque ella no era una mujer que se dejase impresionar fácilmente. La única vez que se había sentido atraída por alguien, aunque de manera inocente, había sido por su profesor de esgrima, con diecisiete años. Y alguien debía de haberse dado cuenta, porque enseguida lo habían sustituido por otro, sin darle tiempo a Zabrina de despedirse de él. Ella se había sentido algo triste e indignada al darse cuenta de que toda su vida estaba rígidamente controlada por aquellos que la rodeaban.
Pero lo que sentía en aquellos momentos no era en absoluto inocente, sino todo lo contrario. Se le habían endurecido los pechos y sentía calor en la base del estómago. Había empezado a sudarle la frente y pensó, horrorizada, en lo que diría su madre si viera a su princesa sudando como un jornalero.
–¿Desea algo Su Alteza antes de que partamos? –le preguntó Constantin Izvor.
Y Zabrina se enfadó consigo misma por todo lo que estaba sintiendo.
–Nada, gracias, Izvor –le respondió en tono tajante–. Podemos salir. Tenemos un largo viaje por delante.
El guardaespaldas la miró con cierta sorpresa, como si no estuviese acostumbrado a que le hablasen así. Eso hizo que Zabrina se preguntase si su rey era muy tolerante con sus empleados o si Izvor era uno de esos tediosos sirvientes que pensaban que los derechos de la realeza también eran suyos, por asociación. En cualquier caso, pronto entendería que tenía que mantener bien las distancias con ella.
–Por supuesto, Alteza –le respondió–. El tren está listo para partir. Me aseguraré de que todo vaya como usted desee, ya que soy su sumiso servidor.
Zabrina tuvo la sensación de que sus palabras no eran sinceras, se dio cuenta de que el hombre contenía una sonrisa y sintió que se estaba burlando de ella, pero se dijo que no era posible. En cualquier caso, pensó que no tenía que darle más vueltas, ya que Constantin Izvor solo era parte del engranaje que hacía funcionar a la máquina de la realeza.
–Bien. Pues vámonos –le dijo, echando a andar por la alfombra roja mientras la banda empezaba a tocar el himno de su país.
Constantin Izvor subió al tren de un salto delante de ella, pero Zabrina rechazó su mano sacudiendo con firmeza la cabeza. Era un tren muy grande y antiguo, pero ella podía subir sola los enormes escalones, sin ayuda del guardaespaldas. De hecho, llevaba toda la vida subiendo de un salto a lomos de un caballo.
La idea de tocarlo hizo que se pusiese nerviosa. Se imaginó cómo sería que aquellos fuertes dedos agarrasen su pequeña mano con firmeza.
Así que se recogió el vestido y subió al tren, donde la esperaba una joven sonriente, con el pelo rubio y corte bob y un sencillo vestido de color azul, que parecía más la azafata de un avión que una sirvienta de la casa real de Petrogoria. Constantin Zivor la presentó como Silviana y Zabrina le sonrió y se dio cuenta de que el guardaespaldas se sorprendía al oírla responder de manera fluida en su idioma.
–Habla bien mi idioma –comentó, pensativo.
–Si en algún momento necesito su aprobación, no se preocupe, que se la pediré –le dijo ella en tono frío.
Silviana pareció sorprenderse también por su respuesta, como si no hubiese sido adecuada.
–Lo recordaré en un futuro, Alteza –le dijo él muy serio–. Mientras tanto, la acompañaré hasta su salón.
Ella lo siguió por el estrecho pasillo hasta que el guardaespaldas abrió una puerta que daba paso a un lujoso salón. Zabrina inclinó la cabeza y entró, pero comprobó molesta que el guardaespaldas no mostraba ninguna intención de marcharse de allí. Se quedó de pie delante de la puerta, con los ojos brillantes, como si Dios le hubiese dado el derecho a invadir su espacio y a perturbar su equilibrio. Zabrina se preguntó si debía pedirle que se marchase, consciente de que, a pesar de su arrogancia, no quería que se fuese. Eso habría sido como cerrar las cortinas para no ver una impresionante luna llena.
–¿Cuánto tiempo piensa que durará el viaje? –le preguntó.
Él se encogió de hombros antes de responder.
–Como mucho, catorce horas, ya que el tren hará una parada a medio camino para permitir que Su Alteza pueda dormir tranquilamente. Deberíamos llegar a Rosumunte antes de que el sol esté demasiado alto, ya que el pueblo estará esperando para darle la bienvenida.
–Bien –dijo ella, nerviosa al pensar en el recibimiento.
Se preguntó si gustaría al pueblo de Petrogoria, si la considerarían apta para ser la esposa de su rey.
–Espero que todo esté a su gusto –añadió él.
Zabrina se obligó a mirar a su alrededor a pesar de que lo único en lo que podía pensar era en él. Las paredes estaban cubiertas de seda color amarillo claro y adornadas por varios cuadros de paisajes de Petrogoria. Los brillantes suelos de madera estaban cubiertos por ricas alfombras y había un escritorio con material de escritura. También había una mesa baja con un cuenco lleno de fruta y dos sofás con mullidos cojines, una puerta de madera labrada que debía de conducir al baño y, más allá, una enorme cama también cubierta de cojines. Ella pensó que aquello debía de ser el dormitorio, y sintió que se ruborizaba.
–Todo me parece perfecto –comentó, dándose cuenta, de repente, de lo sola que se iba a sentir en las siguientes semanas, hasta que llegase el día de la boda.
En ocasiones se quejaba de su familia, pero era su familia y, en esos momentos, representaba para ella la estabilidad.
Constantin se inclinó.
–En ese caso, la dejaré, Alteza. Silviana está a su disposición para lo que necesite, si descubre que no…
–Estoy segura de que no necesitaré nada –le contestó ella enseguida.
–Cualquier cosa que esté en mi mano –añadió él–, por favor, llámeme. A la hora que sea. Estaré justo delante de la puerta.
–¿De verdad? –le preguntó ella con nerviosismo–. ¿En la puerta?
–Por supuesto. Su bienestar es mi única preocupación y solo estaremos separados por una pared. Nadie podrá acercarse a Su Alteza mientras dure el viaje. Aunque es costumbre que el jefe de escoltas comparta las comidas con el miembro de la familia real al que acompaña.
–¿Qué?
–Tengo que probar su comida y asegurarme de que no está envenenada o manipulada. Por eso cenaré con Su Alteza esta noche, si no tiene nada que objetar.
A Zabrina se le secó la boca. ¿De verdad se suponía que debía cenar con él?
–¿Tan poco gusto a su pueblo como futura reina que es posible que me quieran envenenar? –le preguntó.
–Por supuesto que no. Es solo por precaución.
–Entiendo.
Podía haberle dicho a aquel hombre que no tenía hambre y que prefería saltarse la cena, cosa que era cierta. Podía haberse escondido allí y no haber visto a nadie hasta llegar a Rosumunte, pero no iba a hacerlo. Miró a su alrededor y, de repente, se sintió en una jaula de oro.
Miró por la ventana, hacia el campo cubierto de flores por el que estaban pasando, y se dio cuenta de que estaba dejando atrás su anterior vida. No sabía cuándo volvería allí, pero lo haría como reina de un país extranjero. De un país que, en el pasado, había estado en guerra con sus ancestros. Y ella era parte del botín de aquella guerra, la princesa moderna y virgen que era ofrecida al terrible rey a cambio de una pequeña parte de su inmensa riqueza.
Vio por la ventana árboles llenos de flores blancas, como si un manto de nieve hubiese caído sobre ellos. Pensó en el sol y en los cantos de los pájaros y, de repente, se sintió valiente.
Aquel era su último día de libertad antes de dedicarse a una vida llena de obligaciones al lado del rey barbudo. ¿Por qué no divertirse un poco antes? Además, estaba segura de que Constantin Izvor conocía bien a su futuro marido. Tal vez podría sonsacarle algunos consejos acerca de cómo manejarlo mejor.
Se dijo que su deseo de cenar con él no tenía nada que ver con su intensa mirada ni con su fuerte cuerpo.
–Sí, supongo que puedo cenar con usted –le dijo en tono natural, girándose inmediatamente para que el guardaespaldas no pudiese ver que se había ruborizado.