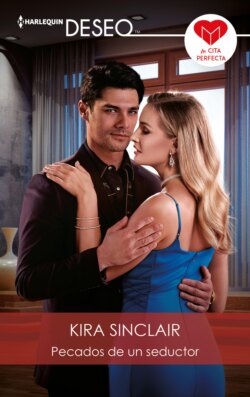Читать книгу Pecados de un seductor - Kira Sinclair - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
ОглавлениеUNA VEZ fuera del vagón en el que estaba la princesa, Roman sintió que tenía el corazón acelerado, la garganta seca y el cuerpo muy tenso. Estaba excitado, sí, la familiar sensación de deseo invadía su cuerpo, pero también tenía un mal presentimiento.
Porque la princesa Zabrina le había desordenado las ideas y eso lo preocupaba. Además, tenía la sensación de que sus expectativas acerca de su futura esposa estaban completamente equivocadas.
Había esperado encontrarse a una muchacha algo más modesta, que bajase la mirada y no que lo retase con aquellos ojos verdes, que hacían que se le erizase el vello de la nuca. Se preguntó si se había imaginado la poderosa atracción que había entre ellos. Si había imaginado que ella coqueteaba ligeramente con él. No debía juzgarla con demasiada dureza. Por supuesto que no había coqueteado con él, ya que sabía que solo podía hacer eso con el monarca al que estaba prometida.
Se dijo que el hecho de estar planteándose todas aquellas dudas justificaba lo que estaba a punto de hacer, porque ¿qué mejor modo de saber más de su futura esposa que observarla bajo el manto invisible de un humilde sirviente? Y, cuando revelase su verdadera identidad, lo haría de una manera que no fuese ofensiva, para que la princesa no se enfadase. La seduciría y la bañaría con las piedras preciosas que había llevado con él y que en esos momentos iban escondidas en su equipaje. Porque las joyas siempre eran una buena herramienta de negociación. Roman había observado cómo se comportaban las mujeres con ellas y dudaba que su futura esposa fuese una excepción.
Sabía que aquella princesa era económicamente perspicaz. Había negociado una generosa asignación como parte de los términos del contrato de matrimonio y eso a él no lo disgustaba, sino que lo tranquilizaba. Aquel matrimonio era solo un negocio y la princesa lo tenía tan claro como él.
Llamó a la puerta y fue Silviana quien abrió, por supuesto, no iba a abrir Zabrina. La vio arquear una ceja por encima del velo e imaginó que se estaba conteniendo para no inclinarse ante él. Roman sonrió. Miró hacia el otro lado del vagón, donde habían preparado una mesa para dos junto a la ventana. En el centro había un jarrón con rosas y unas velas blancas que ya estaban encendidas porque fuera había empezado a anochecer.
De repente, pensó que era un escenario muy romántico y se preguntó si eso era buena idea.
–La princesa no tardará en llegar –le dijo Silviana–. Se está preparando para la cena.
Él asintió.
–Excelente. Puedes marcharte, Silviana. Llamaremos cuando queramos que sirvan la cena y, después, quiero estar a solas con la princesa durante el resto de la velada.
Ella dudó un instante.
–¿Algo más, Silviana?
–No, no, Constantin Izvor –le respondió ella–. Por favor. Discúlpeme.
Pero Roman casi no la oyó disculparse ni marcharse. Estaba demasiado preocupado por sus propios nervios, que fueron creciendo en la larga media hora que la princesa tardó en salir.
No estaba acostumbrado a esperar. Nadie se atrevía a hacer esperar al rey y pronto descubrió que no le gustaba la experiencia, que le resultaba aburrida.
Durante las horas que había pasado junto a la puerta de aquel vagón, se había permitido fantasear con qué se pondría la princesa para la cena. Y se había excitado al imaginársela probándose distintos conjuntos en su habitación.
Oyó un ruido a sus espaldas y se giró a ver a su futura reina.
Roman se quedó boquiabierto al ver a la princesa. ¿Era aquello una broma?
Se había quitado el vestido con el que la había visto al llegar, pero no se había puesto otro parecido. No, iba vestida con unos pantalones que parecían de deporte y una camiseta ancha que ocultaba sus curvas. Se había quitado las horquillas del pelo y se lo había recogido en una sencilla coleta. Parecía…
Parecía una mujer recién salida del gimnasio.
Se acercó a él mientas lo miraba con cautela.
–Ah. Está aquí –comentó.
–¿Pensaba que no iba a venir?
Ella se encogió de hombros.
–No estaba segura.
–Le dije que cenaría con usted, Alteza.
–Cierto. Bueno, supongo que se puede relajar.
Ella se dejó caer en uno de los sofás y Roman se fijó en que estaba descalza y su intranquilidad se convirtió en indignación al ver que Zabrina se comportaba con tanta naturalidad delante de él. Porque, a pesar de que no sabía que era el rey, tampoco era normal que se comportase así delante de un guardia. No era normal que estirase los brazos sobre la cabeza de aquella manera, haciendo que se le marcasen los pechos debajo de la horrible camiseta. Él miró al instante por la ventana, como para recordarse que se suponía que debía protegerla, no recorrer con deseo su menudo y perfecto cuerpo.
–¿A qué estamos esperando? –le preguntó ella.
–A nada. Pediré que nos traigan la cena inmediatamente.
–Lo cierto es que casi pediría que nos trajesen un sándwich o algo parecido. Así, al menos, podríamos acortar la velada.
Roman tampoco estaba acostumbrado a que no quisiesen pasar tiempo con él y la sensación no le estaba gustando lo más mínimo.
–Si prefiere tomar algo rápido, es posible, Alteza –respondió–. Aunque debería mantenerse fuerte para los largos días que la esperan. Y estoy seguro de que los cocineros de la casa real se sentirían muy decepcionados si no les permitiese ofrecerle una selección de los platos típicos de Petrogoria.
–¿Es eso lo que se espera de mí esta noche? –le preguntó ella, mirándolo fijamente–. ¿Que modere mi comportamiento para complacer así al personal de cocina?
–Por supuesto que no, Alteza –le respondió él muy tenso–. No quería decir eso.
Zabrina vio cómo el guardaespaldas apretaba la mandíbula con evidente desaprobación y no lo culpó, porque se estaba comportando como una caprichosa. Sin embargo, lo hacía más por instinto de protección que por petulancia. Había estado muy nerviosa desde que había conocido a Constantin Izvor al principio del viaje y, nada más quedarse sola, había ido a quitarse el vestido, culpando a este de la presión que sentía en el pecho. Y se había convencido de que, si se ponía cómoda, se sentiría como cuando se vestía así para ver una película y comer palomitas con sus hermanos.
Pero se había equivocado.
A pesar de los pantalones deportivos y la camiseta ancha, seguía sintiendo lo mismo que unas horas antes, o más. De hecho, le bastaba con mirar al fuerte guardaespaldas para que se le acelerase el corazón.
Pero aquello no estaba bien. ¡Iba a casarse con otro hombre!
Se sentó muy erguida, con los hombros rectos y las rodillas juntas, como marcaba la etiqueta, y sonrió.
–Perdóneme –le dijo–. No soy yo. Esta situación es tan…
–¿Tan qué? –le preguntó él.
–No importa –le respondió ella, sacudiendo la cabeza.
–Pero…
–He dicho que no importa –le repitió ella en tono más frío–. Pida la cena, Izvor. Porque, cuanto antes lo haga, antes podré retirarme a descansar y antes podrá usted volver a su puesto.
Sorprendida, vio cómo él ponía gesto de disgusto y se preguntó si era posible que aquel hombre se sintiese tan seguro de su físico que le extrañase que una mujer no quisiese alargar el tiempo que pasaba con él. ¿O sería que salía con una de las cocineras de palacio y por eso quería que ella probase sus platos?
Entonces, Zabrina sintió algo muy extraño, algo que no reconocía, al imaginarse al guardaespaldas con otra mujer, abrazándola, besándola. Y se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que sentía celos.
–Me preguntaba –le dijo con voz ronca–. Si puede pedir también algo de beber para mí.
–Por supuesto, Alteza. Parece usted… –le contestó él, estudiándola con la mirada–. ¿No estará enferma?
–No, por supuesto que no estoy enferma. Solo me apetece beber algo, si no es mucho pedir.
Él hizo amago de fruncir el ceño, pero, finalmente, sonrió.
–Por supuesto, Alteza. Sus deseos son órdenes para mí. ¿Le apetece, tal vez, un poco de vino? Tenemos uno nacional que es excelente, hay quien dice que mucho mejor que los vinos franceses… aunque los franceses jamás lo reconocerían, claro está.
Zabrina no solía beber alcohol, ni siquiera durante las fiestas ni en vacaciones y, a pesar de poder aliviar de algún modo la tensión que sentía en esos momentos, supo que no sería sensato aceptar una copa porque el alcohol desinhibía y su instinto le advertía que eso era lo último que necesitaba en esos momentos.
–Las comparaciones internacionales entre bebidas alcohólicas no me interesan particularmente. Prefiero beber agua.
–Como desee, Alteza –respondió él, tocando una campanilla.
Un camarero respondió a su llamada y lo escuchó, apareciendo momentos después con una bandeja de plata y las bebidas.
Zabrina observó cómo Constantin servía agua con gas en un vaso, inclinaba la cabeza y lo olía como si se tratase de vino antes de darle un sorbo.
–Perfecto –murmuró, llenando otro vaso de cristal y dándoselo a ella.
Sus dedos se rozaron y Zabrina se estremeció. Eso la enfadó. ¡Se estaba comportando como una colegiala enamoradiza! Levantó su vaso y dio un buen sorbo, pero ni siquiera eso la tranquilizó, ya que solo podía pensar en los labios del guardaespaldas.
Aquello era preocupante. Más que preocupante.
Iba a casarse con otro hombre y solo podía pensar en el que tenía delante.
Entonces, aparecieron más sirvientes con bandejas y platos cubiertos, que fueron dejando encima de la mesa. Cuando se hubieron marchado, Zabrina preguntó:
–¿Ha dado orden de que se vayan todos?
Él se encogió de hombros.
–El vagón es relativamente pequeño, señora, y he pensado que estaría más relajada si no se sentía observada por sus nuevos súbditos, pero si mi decisión no cuenta con la aprobación de Su Alteza, la revocaré de inmediato.
–No, no. Me parece muy… razonable –le contestó ella, mirándolo a los ojos y poniéndose nerviosa de inmediato–. ¿Nos sentamos?
–Si no le importa, yo me quedaré de pie hasta que haya probado cada uno de los platos y, después, la serviré.
–Sí, por supuesto –le respondió ella–. Gracias.
Roman observó cómo la princesa se levantaba del sofá, se sentaba en una silla y se colocaba la servilleta sobre el regazo. Parecía incómoda y, era normal, lo había invitado a sentarse frente a ella, ¡cómo si fuesen iguales! Él apretó los labios. ¿Era así como se comportaba por costumbre con los sirvientes del sexo opuesto, o con los hombres en general? ¿Tan relajadamente se tomaban en Albastasia la distancia social?
Tomó un tenedor y probó el arroz salvaje con granada y nueces, y después, sirvió una pequeña cantidad en el plato de Zabrina, pensando que, dado que era muy menuda, no podría comer mucho más.
La vio llevarse el arroz a los labios y se quedó fascinado por el movimiento de su boca mientras masticaba. No tendría que hacer ningún esfuerzo para besarla, pensó, sintiendo una terrible punzada de deseo. Hacía más de un año que no mantenía relaciones íntimas con una mujer, a pesar de haber tenido múltiples oportunidades, porque había pensado que sería injusto para la mujer con la que se iba a casar que él disfrutase de los placeres de la carne justo antes de la boda.
No obstante, el resultado era que su apetito sexual estaba desbordado.
Se aclaró la garganta.
–¿Un poco más, Alteza?
–No, no, ha sido suficiente. Sobre todo, porque, al parecer, hay muchos platos más.
Él sonrió.
–Así es.
Ella levantó la mirada y le preguntó.
–¿Por qué no se sienta, Constantin? –le preguntó–. Me está empezando a doler el cuello de tanto mirar hacia arriba.
Roman dudó, pero fue una tentación demasiado difícil de resistir. Era romper el protocolo, cierto, pero dado que tenía planeado sorprenderla pronto al desvelarle su verdadera identidad, tampoco era un crimen. Se quitó con cuidado la espada, dejándola cerca, y se sentó enfrente de ella. Entonces, se obligó a concentrarse en probar los siguientes platos, consolándose con la idea de que pronto tendría a la princesa entre sus brazos y en su cama. Solo faltaban unas semanas para la boda y para consumar el matrimonio. Mientras tanto, podría esperar.
Probó unas láminas de pescado frío acompañado por ensalada y aguacate, y después vio como ella lo comía también con algo más de interés y se iba relajando un poco.
–Llevaba tiempo sin comer –comentó Roman.
–¿Y cómo lo sabe? –le preguntó ella con cautela–. ¿Acaso es capaz de leerme la mente?
–Sospecho que ese don sería un arma de doble filo –le respondió él en tono seco–. No, es solo por instinto. He estado al frente de un ejército y reconozco cuando un hombre tiene hambre.
–Ah.
–La comida es una necesidad básica. Es energía, no un lujo. Tiene que comer, Alteza. Está muy delgada, por lo que no necesita hacer dieta para entrar en su vestido de novia. Además, necesita energía para lo que la espera.
–Si no le importa, ahórrese el sermón –le dijo ella–. Si necesito algún consejo acerca de dietas o nutrición, ya se lo pediré.
–Disculpe mi osadía.
Ella se mordió el labio, como si quisiese contestarle, pero se estuviese conteniendo.
Lo que hizo que Roman sintiese curiosidad.
–¿Y si no tuviese apetito? –le preguntó entonces ella–. ¿Y si durante varios días no hubiese podido comer, pensando en el destino que me espera?
–¿A qué destino se refiere, Alteza? Cualquier princesa la envidiaría. ¿Acaso no va a convertirse en la reina de uno de los países más ricos del mundo al casarse con su poderoso rey?
–Sí, sí –admitió ella, dejando el tenedor y poniéndose en pie–. Por desgracia, ese es el problema.
–¿Problema? –repitió él, frunciendo el ceño.
–Sí. Un problema que no tiene solución, porque me han obligado a casarme con un hombre con el que no me quiero casar.