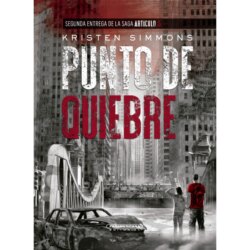Читать книгу Punto de quiebre (Artículo 5 #2) - Kristen Simmons - Страница 5
ОглавлениеCapítulo 2
EL EQUIPO QUE ESTABA PATRULLANDO las calles regresó al Wayland Inn al final de la tarde. Desde la ventana de las escaleras de atrás observé cómo tres hombres que habían partido temprano ayer, vestidos con ropa común en mal estado, salían de la cabina de un camión de distribución de la marca Horizontes. Estaban vestidos con sendos overoles de color gris parduzco, marcados con un logo de aquella marca que se extendía a todo lo ancho de su espalda, y con eficiencia descargaban múltiples cajas del camión. El motor nunca dejó de ronronear, y tan pronto terminaron la tarea de descargue, el camión se alejó.
Cara, que había viajado escondida en la parte posterior del camión entre las cajas, fue la primera en llegar al cuarto piso. No llevaba nada en las manos y pasó de largo con una sonrisa de satisfacción, soltándose la melena de pelo teñido de negro. Yo sabía que cuando iba a la ciudad se recogía el pelo en trenzas para tratar de verse más conservadora, pero dudo de que funcionara: ni siquiera vestida de jeans y una camiseta de hombre se podía decir que Cara se viera como una persona corriente. No hacía falta escuchar los comentarios de treinta hombres para notar eso.
Cara no me regresó el saludo, aunque fue evidente que vio mi gesto. Había notado mi presencia, pues levantó una ceja antes de entrar a un cuarto, y me dejó allí, de pie en el pasillo y con la mano todavía a medio levantar.
Para entonces, ya habían salido otros de los chicos y se dirigían a las escaleras a ayudar a descargar. Me acerqué al cuarto de vigilancia, donde me detuve un momento a observar la montaña de radios de mano y pilas que yacían sobre la mesa de centro. Contra la pared del fondo estaba el computador que había reconstruido Billy y un tablero receptor negro que encontraron en el montón de desechos del incinerador que se encontraba fuera de la base. Cara y Wallace estaban ahí, y conversaban en voz baja.
Cuando su desafiante mirada se cruzó con la mía, no pude evitar recordar nuestros primeros instantes en los cuarteles de la resistencia, en el momento en que ella nos saludó por el nombre a Chase y a mí. Yo sabía que eso se debía a que Cara escuchaba religiosamente las comunicaciones de la MM que tenían intervenidas —a esas alturas la MM ya llevaba varios días siguiéndonos—, pero no pude quitarme la sensación de que ella, y tal vez también Wallace, de alguna manera nos habían estado esperando.
Me apresuré a seguir hacia el cuarto de suministros, para hacer el inventario de lo que acababa de llegar.
DIECISÉIS CAJAS DE COMIDA ENLATADA. Dos cajas de jabón líquido. Paños para lavarse la cara. Toallas. Pacas de agua embotellada. Fósforos. En resumen, todo un tesoro. Desde luego, Wallace revisaría lo que yo había inventariado y determinaría qué cosas trasladar a la comunidad, pero por ahora el ambiente era festivo.
Yo estaba trabajando sola, entretenida por las voces de los que jugaban póker en el pasillo. Eso me distraía del hecho de que Chase y Sean todavía no regresaban.
—¿Viste el regalo que te traje? —Cara entró de repente al cuarto, vestida con un suéter inmenso y descolorido que le colgaba casualmente de un hombro. De alguna manera, se veía todavía más bella así.
—No, a menos que te refieras al jabón —dije con una sonrisa, con la esperanza de no sonar tan recelosa como me sentía. Llevaba semanas tratando de ser amable, en un intento por aliarme con la única otra chica que había aquí, pero los cambios de ánimo de Cara no habían facilitado el intento. Cara entornó los ojos y ladeó una pila de cajas pequeñas, cuyo contenido se regó por el suelo.
—¡Cuidado! —grité y me apresuré a enderezarlas.
Bajo las cajas que Cara empujó había otra caja que me faltaba organizar. Ella levantó la tapa y sacó una falda plisada azul marino.
Mi mente se llenó de recuerdos: el reformatorio, la última vez que había visto a la Srta. Brock, la directora, preparándose para castigarme después de haberles ordenado a los soldados que golpearan a Rebecca. El sonido del bastón contra la espalda de mi compañera de cuarto, mientras ella exigía saber qué había pasado con Sean.
Levanté las cajas caídas alineando perfectamente las esquinas.
Como en todas partes, las Hermanas de la Salvación se habían infiltrado gradualmente en los programas de beneficencia de la ciudad. Ellas eran lo que otra infractora del artículo había llamado una vez la respuesta de la MM a la liberación femenina, y aquí dirigían los comedores comunitarios, los orfanatos e incluso el sistema educativo.
Un inesperado temblor de entusiasmo bajó por mi columna vertebral. Cara podía usar esta ropa y mezclarse con la comunidad cuando cumplía alguna misión. Yo también podría hacerlo. Las Hermanas podían ir a lugares a los que no tenían permitido entrar los civiles, al igual que lo hacían los chicos de la resistencia que usaban uniformes robados a los soldados y a la marca Horizontes. Fue la primera vez que pensé seriamente en salir del Wayland Inn y eso fue liberador. Empoderador.
Pero básicamente imposible. Yo no podía hacer la clase de misiones que hacía Cara. A mí ya me habían capturado. La próxima vez no tendría derecho al lujo de una aguja llena de estricnina, como los soldados condenados en las celdas de detención de la base. A mí me encajarían una bala en la cabeza.
—¿Sí ves? Ahora puedes jugar a los disfraces con tu noviecito —dijo Cara con una sonrisa plástica.
Sus palabras me produjeron un súbito sentimiento de humillación. Estaba a punto de decir algo de lo que probablemente me arrepentiría después, cuando me detuvieron los gritos de Billy desde el cuarto del radio.
—¡El francotirador! ¡El francotirador!
Al segundo siguiente, las dos ya estábamos en el pasillo, dos puertas más allá de donde estaban los jugadores de cartas. Todo el mundo se empujaba a codazos, tratando de acercarse al conmutador confiscado que Wallace estaba operando.
—¡Silencio! —rugió Wallace.
Cuando las voces se desvanecieron, la voz adusta de Janice Barlow, la periodista local de una estación de noticias dirigida por la MM, llenó la habitación:
—… indica que cuatro soldados fueron asesinados varias horas después del toque de queda, desde una distancia de por lo menos noventa metros. Las fuentes de la OFR revelaron temprano esta mañana que están muy cerca de encontrar al francotirador de Virginia, al cual consideran responsable de la muerte de un total de siete soldados.
—¡Sí, genial! —gritó uno de los chicos que regresaron con Cara hacía unas horas, pero los dos hermanos que habían repartido las raciones del desayuno lo callaron enseguida.
—… es el segundo tiroteo en el estado de Tennessee, después del ocurrido a sesenta kilómetros al sur, en Nashville. En respuesta a esta crisis, la Oficina Federal de Reformas ha extendido el toque de queda local a las cinco de la tarde, hasta que el culpable sea capturado. Se les recuerda a los ciudadanos que deben obedecer las horas del toque de queda e informar a la línea de crisis o al oficial de la OFR más próximo sobre cualquier violación de los estatutos.
Cuando la periodista hizo una pausa, el pasillo estalló en voces de celebración. Un chico inquieto no mucho más alto que yo agarró a Cara y le hizo dar un improvisado giro de baile. “Cuatro”, decían todos. Cuatro, cuando el francotirador solo había asesinado a uno en la otra ocasión. Yo traté de sonreír, pero sentía una gran tensión por dentro.
—¡Silencio! ¡Silencio! ¡Hay más! —gritó Billy, y se inclinó hacia delante, mientras Wallace ajustaba el volumen del radio.
—… determinó que la bomba, fabricada con electrodomésticos caseros, fue un ataque directo contra la vida del jefe de la Reforma Nacional. El estado del canciller Reinhardt es estable y actualmente se encuentra en recuperación en un lugar secreto. A propósito del ataque, el presidente hizo la siguiente declaración al final de la tarde de ayer.
Hubo otra pausa, pero esta vez nadie dijo nada. Nadie se atrevía a respirar. El atentado contra la mano derecha del presidente hizo que el trabajo del francotirador pareciera súbitamente insignificante.
La recepción se deterioró cuando una voz masculina invadió el aire:
—… El trabajo de los radicales no representa, y nunca representará, la opinión de las mayorías. Lo que le ocurrió ayer al canciller Reinhardt es una prueba. Una prueba de nuestra fe. De nuestra moral, y de nuestra libertad. Es una oportunidad para que demostremos nuestra unidad y nos blindemos como país. Para deshacernos por fin del hedonismo que llevó a nuestra caída, para disipar el caos que nos asoló durante la guerra y para extirpar a todos los terroristas que se interponen entre nosotros y un futuro pacífico y seguro. Nadie dijo que las reformas serían fáciles, pero tengan fe cuando digo que sí es posible y que es lo correcto.
Hacía mucho tiempo que no lo oía hablar. Mi madre y yo solíamos verlo en televisión durante los primeros años de la guerra, cuando él era senador. Todavía podía verlo, con el pelo plateado sobre una frente muy amplia, la quijada apretada por la preocupación y una mirada tan penetrante que parecía atravesar la pantalla del televisor para hacerse presente en nuestro salón. Mi madre acostumbraba decir que nunca debes confiar en alguien que le habla a la cámara como si esta fuera una persona.
Más adelante, aprendí en el colegio que el movimiento de Scarboro, Refundar América, llevaba cuatro años de actividad y promovía las costumbres tradicionales rígidas, la censura y la desaparición de la separación entre la Iglesia y el Estado. “Una fe, una familia, un país” había sido su lema, un lema que más tarde modificaría para llegar al de “Todo un país, toda una familia”, que usó cuando fue elegido presidente. Durante su campaña, había declarado que la debilidad moral de la administración existente era la responsable del ataque a nuestra nación, y los ciudadanos, desesperados por un cambio, le creyeron.
Scarboro siempre hablaba con mucha cadencia. Era casi un acto de hipnosis, hasta que uno le prestaba atención a lo que de verdad estaba diciendo.
“Unirnos. Extirpar a todos los terroristas”.
Bueno, yo sabía a qué se refería con "terroristas". Se refería a gente como mi madre. Gente como yo. Cualquiera que se interpusiera entre él y su mundo perfecto y obediente. Scarboro había reducido nuestro país a un grupo de mascotas caseras obedientes y del otro lado vagabundos indeseables, y yo tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor para nosotros.
La periodista se despidió con el lema de la OFR: “Todo un país, toda una familia”.
—¿Alguien trató de matar a Reinhardt? —dijo por fin Cara. Parecía impactada, al igual que todos los demás. Traté de imaginarme al hombre, pero no pude. Había llegado a la administración en la etapa postelevisión, durante la formación de la OFR por parte del presidente Scarboro, con la misión de supervisar las funciones de los soldados.
—Me pregunto cómo logró acercarse tanto. —La voz de Wallace tenía un tono conspirativo, pero no le faltaba razón. El presidente y sus asesores viajaban en secreto, nunca tenían una residencia permanente y nunca se quedaban mucho tiempo en ninguna parte. Hasta donde yo sabía, ese había sido el comportamiento habitual desde la guerra, cuando había muchas amenazas de ataque contra muchos políticos.
—¿Qué? Alguien lo hizo, y eso es lo único que importa —gritó el chico que estaba detrás de mí. Los demás estuvieron de acuerdo.
—Lo próximo tiene que ser un movimiento nuestro —dijo Cara—. Este es el momento para hacer algo grande. Tenemos que golpearlos mientras están cojeando.
Aquello era excesivo: los gestos de asentimiento, las risas sedientas de venganza. Todos se estaban dejando arrastrar por el entusiasmo de una nueva guerra.
—Si los atacamos, ellos se desquitarán con todo el mundo —grité, por encima del ruido de los demás—. Ustedes oyeron el informe, ya extendieron el toque de queda. Sabemos que están reteniendo las raciones de comida. Todo esto solo se va a poner peor.
—Ay, ¡qué ternura! —dijo Cara—. ¿No deberías estar preparando la comida o algo así?
La miré con odio, mientras los otros se reían.
—Todos nuestros actos envían un mensaje —explicó Wallace, que no parecía particularmente paciente, al igual que cuando estábamos en el techo.
—¿Qué mensaje? Miren, nosotros somos… ¿siete? ¡Ellos tienen miles de soldados por cada uno de nosotros! —Mi voz se volvía cada vez más aguda.
—No es un mensaje para la OFR. Es un mensaje para la gente.
Di media vuelta hacia la puerta y la voz ronca que reconocería en cualquier parte. Mis ojos repasaron rápidamente a Chase. No había sangre. Ni moretones. Cuando encontré su mirada, esa parte dentro de mí que estaba tensa por su ausencia se relajó. “Volviste”, le dije mentalmente, como si pudiera oírme, y él me hizo una inclinación de cabeza apenas discernible.
—Un mensaje para la gente —repetí, irritada al darme cuenta de que era la única que no parecía entender. Sean se había abierto paso a codazos para hacerse al lado nuestro.
—Es un mensaje para decir que nosotros somos más que ellos —dijo Wallace—. Que no tenemos que aceptar lo que ellos nos dan. Que algunos de nosotros no tenemos miedo.
—¿Ustedes quieren que toda esa gente, que no tiene nada, luche contra hombres armados? Van a terminar muertos. —La gente que estaba ahí, en esa habitación, nosotros éramos diferentes. Nosotros habíamos elegido esto. Pero ¿qué pasaría con mis amigos de antes: con Beth, con Ryan, con mi madre? Hubo una época en que me habría parecido escandaloso verlos en un lugar como este; pero ahora era un golpe de realidad.
—Ya se están muriendo —señaló Cara—, y si luchan no es que no vayan a tener nada, se tendrán el uno al otro, y eso, mi pequeña, es el mayor temor de la OFR.
Me molestó el tono de Cara, pero los ojos de Wallace brillaron con orgullo. Recordé lo que él había dicho en el techo sobre elegir tus propios valores, pero sacrificarte por una causa no hacía que descubrieras quién eres. Solo te convertía en un muerto más.
—Nadie va a hacer nada. En todo caso, no todavía —dijo Wallace, en respuesta a mi pregunta, y luego resopló por las fosas nasales, como si a él mismo le molestara su anuncio.
—¡Qué dices! —protestó Billy.
—Lo digo en serio —dijo Wallace, mientras los demás se callaban—. A pesar de lo mucho que me gustaría aprovechar este momento, ustedes ya conocen el protocolo. Esperamos hasta que Tres nos dé luz verde.
Miré de reojo a Chase, pero él me estaba mirando en busca de las mismas respuestas. Rápidamente agarré la muñeca de Sean y lo halé hacia abajo, hasta mi altura, para que Cara y los demás no pudieran oír.
—¿Quién es Tres?
Chase se acercó.
—Tres no es una persona, es una organización —respondió Sean—. Es el centro de la red, la pieza que une a todos los grupos clandestinos. Todas las ramas conocidas, como esta, le reportan sus operaciones a Tres y Tres les dice qué hacer después.
—¿Cómo envían los informes? —preguntó Chase.
—Por medio de los transportadores —dijo Sean.
—¿Los transportadores trabajan para Tres? —Tenía sentido que estuvieran conectados con alguna rama de la resistencia, en lugar de arriesgar el pellejo por su cuenta.
Sean negó con la cabeza.
—Todo eso es secreto, del mayor nivel de confidencialidad. He oído que los transportadores no saben quién trabaja para Tres. Ellos solo recogen mensajes cuando van al refugio y los entregan en su entorno local. Los transportadores son más bien contratistas independientes.
—Entonces, Wallace sí le reporta a alguien. —Yo creía que el Wayland Inn actuaba por su cuenta, independiente del resto de los grupos clandestinos, como Sean los había llamado. Ahora que sabía cómo eran las cosas, toda la operación me parecía un poco más sólida, como si ya no fuéramos una pequeña balsa flotando en el océano.
—Gracias por el voto de confianza —susurró Wallace a mi lado, lo cual me hizo sobresaltar—. Pero sí, créanlo o no, hasta yo le reporto a alguien. Así como todos ustedes le reportan a alguien —siguió diciendo, y levantó la voz para que los demás oyeran—: y en caso de que todos lo hayan olvidado, todavía tenemos paquetes que entregar, gente que alimentar y un aspirante a unirse al grupo que vigilar.
Cara protestó.
—¿No podríamos dejar de ser tan serios, por favor? ¡Nos acaban de ascender a terroristas! ¡Deberíamos estar celebrando!
Así, sin más, se deshizo el corrillo.
El entusiasmo por el francotirador y por el intento de asesinato del jefe de la Reforma Nacional me impresionó, pero la verdad es que quedé más impresionada con la forma como todo el mundo regresó a sus labores normales, como si alguien hubiera activado un botón. Quedé impresionada al ver cómo nadie estaba pensando, como yo, en reforzar la seguridad, en evitar la Plaza o cualquier lugar donde hubiese soldados.
Todo el mundo siguió con lo suyo. Tal vez esa era la manera como sobrellevaban esta vida.
Wallace anunció la cena y los demás se dispersaron y dejaron vacío el cuarto del radio. Los únicos que quedamos fuimos Chase y yo. Él se recostó contra la pared de afuera, con aire distraído, y cuando me hice a su lado, me di cuenta de que hacía algún tiempo que no estábamos solos. Por ser el recién llegado, a Chase le asignaban con frecuencia el turno de la noche para vigilar el perímetro. En teoría compartíamos un cuarto, pero eso no significaba que nos viéramos mucho.
Después de que los demás se marcharon, Chase bajó la guardia y se restregó los ojos con las palmas de las manos, mientras dejaba asomar el cansancio por haber hecho doble turno. Pero había algo más. Yo estaba segura de que algo más le preocupaba.
—¿Qué pasa? —le pregunté.
Chase se quedó mirando fijamente mi hombro por un momento y yo me di cuenta de que la camisa de hombre que llevaba puesta se había escurrido un poco y dejaba ver mi clavícula, de modo que me la subí lentamente y desvié la mirada.
—Probablemente no es nada, es solo que… —Chase encogió los hombros—. Cuando estaba peleando en la base de Chicago, había un médico… Un tipo ya mayor, de la edad de un oficial. Ellos me mandaron a verlo si me sentía demasiado aturdido y él siempre levantaba tres dedos y decía: “¿Cuántos dedos ves?”. Una vez le dije que eso no funcionaba si él siempre levantaba la misma cantidad de dedos y entonces él dijo: “Tres es el único número que tienes que recordar, sargento”. En ese momento solo pensé que estaba más loco que yo.
Chase solo me había hablado una vez de la época en que los oficiales los mandaron a pelear en la base, e incluso esa vez me contó la historia desde la perspectiva de alguien más. Yo sabía que su tiempo en la OFR era algo que Chase quería olvidar, en especial el tiempo que pasó en la base de Chicago, entonces nunca lo presioné. Siempre pensé que si quería contarme algo, algún día lo iba a hacer.
Pero ahora sentí curiosidad. ¿Era posible que la resistencia se hubiera infiltrado en la MM? Si ese era el caso, tendríamos acceso a los planes, las estrategias y los envíos de provisiones de la OFR… Pero eso parecía muy bueno para ser cierto.
—¿Qué pasó con ese médico? —pregunté.
—No lo sé. Suspendieron las peleas después de que yo… —Chase echó los hombros hacia atrás, como si sintiera que el pecho se le apretaba—, después de que accedí a dejar de escribirte. Después de eso ya no necesitaba al médico para nada.
Chase me miró de frente, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Eso me hizo recordar cosas que no quería recordar. Todas las cartas que escribí y que se quedaron sin respuesta. La presión de la cual él fue víctima por fraternizar con cualquier chica, y peor aún, con una cuya madre era una infractora. La forma en que ellos le ordenaron arrestar a mi madre.
El hecho de que Chase había sido testigo de su asesinato.
Yo le creí cuando me dijo que no pudo salvarla. Pero aunque era algo inútil, a veces me preguntaba si realmente él había hecho todo lo posible, todo lo que yo hubiera hecho. Los pensamientos como ese no me llevaban a ninguna parte, claro, y solo hacían que fuera más difícil estar a su lado. Chase era al mismo tiempo la causa de mi dolor y la cura.
—Bueno, ¿y tú cómo estás? —Chase se aclaró la garganta—. Me refiero a cómo estás de verdad —añadió.
Sentí cómo mi piel se tensaba al oír esas palabras, como si toda la rabia y el temor se extendieran por ella e hicieran presión sobre mis pulmones, y se me dificultara la respiración. Chase debe haberse dado cuenta, porque enseguida se retiró de la pared y se quedó mirando un agujero que tenía en las botas.
—Tengo hambre —dije—. ¿Qué crees que haya de comer esta noche?
Hubo un silencio que duró un rato, y luego otro.
—Pizza —dijo finalmente, y yo respiré aliviada por el cambio de tema—. Tal vez espaguetis, y helado de postre. —Chase torció la boca ligeramente en un intento de sonrisa.
—¡Suena delicioso! —dije. Lo más probable es que la cena fuera jamón enlatado y fríjoles, pero a veces era más fácil fingir.
—¿QUIÉN QUIERE SUNDAE?
Yo me tapé la cabeza con la almohada. ¿De verdad ella estaba empeñada en fingir que teníamos helado, cuando ni siquiera contábamos con un congelador?
—Lástima. Supongo que tendré que comérmelo yo sola.
Solté un gruñido. El bloc de hojas en blanco reposaba al lado mío, intacto. ¿Cuántas cartas le había escrito a Chase en los últimos seis meses? ¿Veinte? ¿Treinta?, y ni una respuesta. Ni para decir que había llegado a Chicago y había comenzado el entrenamiento. Ni para decir que me extrañaba.
Él me había prometido que iba a escribir, y yo le había creído.
No debí haberlo hecho.
Hice caso omiso de los gruñidos de mi estómago todo lo que más pude, pero era inevitable enfrentarme con ella en algún momento. Entonces me levanté de la cama y fui hasta la cocina arrastrando los pies.
Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas detrás de un platado de puré de papa instantáneo, de ese que viene en polvo en una caja azul. Al lado había dos cucharas, una directamente frente a ella y la otra frente a mi asiento. Se había fabricado una especie de sombrero de marinero con una bolsa de papel y lo llevaba majestuosamente sobre la cabeza.
—Tiene que ser una broma —dije.
—Ah, ¿al fin sí quieres un poco de helado? No estoy segura de que haya suficiente para compartir —dijo con tono burlón.
Solo para seguirle la corriente, me senté. Pero no podía mirarla a los ojos: el sombrero me parecía demasiado ridículo.
Levantó su cuchara, la llenó de puré de papa y se la metió a la boca, haciendo toda clase de ruidos de satisfacción.
Yo sonreí.
Después de un momento, tomé mi cuchara, y le di una probada.
—Dime si no es el mejor helado que te has comido en la vida —dijo ella.
—No es el mejor helado que me he comido en la vida —dije, tratando de tragar el bocado sin reírme.
Ella me miró con incredulidad. Luego agarró una cucharada del puré y me la lanzó por encima de la mesa. Me salpicó de puré toda la camisa.
—HOLA.
Di un brinco en la silla cuando Sean chasqueó sus dedos frente a mi cara. Todavía me dolía el pecho por el recuerdo. Si yo hubiese sabido que mi madre estaría muerta tres meses después de eso, nunca habría peleado con ella por una estupidez ni le habría gritado cuando recibió una notificación. Habría empacado nuestras cosas y habríamos huido, y ahora las dos estaríamos a salvo en un refugio.
Traté de aferrarme al sonido de su risa, pero esta se mezcló con las de los que estaban en el corredor. La voz soprano de Cara se imponía sobre todas las demás. Probablemente estaban jugando póker otra vez, compitiendo por algo que alguien había recogido en la ciudad. Un dulce, tal vez, o cigarrillos. Me fruncí. Con todo el ruido que estaban haciendo iban a terminar por atraer a toda la base.
Billy se alejó del computador, mientras se echaba el pelo hacia atrás con gesto distraído. Yo me había elevado mientras estábamos revisando el servidor central en busca de información sobre reformatorios para chicas en Chicago. Yo no tenía mucho que hacer mientras Billy pirateaba el servidor y Sean revisaba las listas.
—Vete a dormir —me dijo Sean, mientras revisaba la pantalla con los ojos entrecerrados.
—Estoy bien —dije bostezando—, y además, tú ya no eres mi jefe.
Sean me lanzó una mirada inquisitiva por encima del hombro.
—¿Acaso alguna vez fui tu jefe? —Al ver que yo sonreía, agregó—: Eso pensé. Pero vete de todas maneras, me estás contagiando tu cansancio.
Hice lo que dijo, pero solo porque no estaba ayudando en nada. Tomé uno de los candeleros y su temblorosa luz amarillenta hizo que las paredes se vieran mucho más decrépitas. Cuando llegué a mi cuarto, me detuve un momento afuera para escuchar la respiración de Chase a través de la puerta. El sonido parecía amplificarse en el pasillo y los chicos que se habían ido antes del toque de queda estaban regresando. Houston y Lincoln discutían sobre una hermosa chica que habían visto en la Plaza. Alguien cantaba en la ducha. Las paredes eran increíblemente delgadas.
Traté de imaginarme a Chase acostado en la cama, pero ese pensamiento me puso nerviosa. Me pregunté si debería entrar. Él no dormía bien. Yo sabía que las pesadillas no lo dejaban dormir, aunque nunca hablaba sobre eso. Yo podía dormir en el cuarto de suministros y dejar que él descansara un poco, pues era algo que le hacía mucha falta.
Antes de que cambiara de opinión, entreabrí la puerta apenas un poco y me deslicé hacia dentro, cubriendo la llama con la mano. No me tomó mucho tiempo adaptarme a la oscuridad y verlo estirado sobre el apolillado sillón de terciopelo, que estaba ubicado estratégicamente frente a la ventana, la misma ventana por la que yo me había escapado cuando Chase me contó sobre mi madre. Había dejado nuestra manta doblada a los pies del colchón gastado y vacío, que reposaba en el centro de nuestro pequeño espacio.
Un colchón tan vacío como yo: me sentía perdida sin mi madre, no tenía ninguna pista sobre Rebecca ni tampoco un propósito claro en este lugar.
La lucecita amarilla era muy pequeña y no ofrecía mucha visibilidad, pero a pesar de eso, podía ver que Chase no se estaba moviendo. Apenas respiraba. Estaba demasiado quieto para no estar despierto, entonces yo también me quedé quieta, mientras sentía su mirada clavada en mí, consciente de mi respiración, demasiado contenida, y de la cera hirviendo que goteaba sobre mi pulgar.
Apagué la vela de un soplido.
Atravesé la habitación para dejar el candelero sobre la repisa de la ventana, y antes de darme cuenta de lo que hacía, me senté en sus piernas. Las palmas de mis manos se aventuraron en la oscuridad hasta su cara y mis pulgares recorrieron sus pómulos, ásperos por llevar varios días sin afeitarse, hasta tocar sus labios, entreabiertos y suaves. No había tiempo para preguntarse cómo iba a responder él o para pensar en lo poco que nos habíamos tocado estas últimas semanas. Yo necesitaba esto, lo necesitaba a él, y él también me necesitaba a mí. Sus brazos me rodearon y me halaron hacia él, y un segundo después yo lo estaba besando y él me estaba besando, con sus labios apretados contra los míos. Chase estaba alerta y tibio, y olía ligeramente a sudor y pasta dental de menta, y me dije a mí misma que su contacto también me daría calor.
Cerré los ojos con fuerza y lo besé con rara intensidad, rogándole que me hiciera olvidar, que me hiciera sentir cualquier cosa que no fuera este agujero negro irreconciliable y sin fondo que había partido en dos mis entrañas. Sus dientes rasparon mi barbilla, mordisquearon mi oreja y el gemido que logró sacar de mi garganta hizo que su propia respiración se entrecortara. Entonces me apretó todavía más contra él, increíblemente cerca, mientras se movía hacia el borde del sillón. Pensé que tenía la intención de que nos pasáramos a la cama, pero en ese instante se detuvo, y en medio de esos momentos húmedos y temblorosos, algo cambió entre nosotros.
Yo me aferré a él como si un fuerte viento pudiera arrebatármelo, y él debe haberlo percibido, porque podía sentir sus puños contra mi espalda y el calor de su respiración intermitente contra mi cuello.
—Lo siento —dijo haciendo un esfuerzo para hablar, y luego repitió—: Lo siento. —Solo que esta vez con un tono más desesperado.
Chase me alzó y me llevó al borde de la cama, y luego se retiró con tanta prisa que se tropezó con sus propias botas. Yo no entendía lo que pasaba. Lo único que sabía es que el vacío que sentía en mi interior se estaba llenando con algo más, con una tristeza impenetrable. Una tristeza fría e implacable. Una tristeza que empezó a crecer con rapidez y se fue colando por todo mi ser.
No lograba ver su rostro en medio de la oscuridad, por lo que no podía ver su expresión, y tampoco tuve mucho tiempo, pues un segundo después se marchó y cerró la puerta al salir.
Yo me dejé caer de espaldas sobre la cama, con los labios hinchados y calientes, y los ojos ardiendo con unas lágrimas que se negaban testarudamente a salir. Doblé las rodillas sobre mi pecho y traté de volverme lo más pequeña posible. Después de un rato, me eché la manta encima, pero la tibieza de la habitación había desaparecido cuando Chase se marchó.
“Lo siento”, había dicho. Lo mismo que dijo la noche en que me contó que no pudo salvar a mi madre. Recordé lo afectado que se veía en ese momento, y mientras permanecía allí, despierta, no pude evitar preguntarme si Chase no seguía sintiéndose así; si alguno de los dos podría recuperarse de verdad algún día.