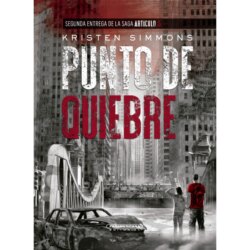Читать книгу Punto de quiebre (Artículo 5 #2) - Kristen Simmons - Страница 7
ОглавлениеCapítulo 4
—¿QUÉ? —Chase saltó de la silla y los músculos de su cuello empezaron a temblar. Por el contrario, yo me quedé absolutamente inmóvil.
—No es una orden, es una recomendación —siguió diciendo Wallace con tono calmado—. Pero antes de responder, quiero que sepan que esta podría ser la mayor oportunidad que hemos tenido de demostrarles a esos desgraciados de azul que hay gente con el suficiente coraje para oponerse a ellos.
—Pero todo el mundo la va a reconocer —dijo Chase, apretando los puños—. Ya publicaron su fotografía.
—Exacto —dijo Wallace—. ¿Qué mejor identificación que la fotografía de su prontuario en la OFR?
Me tomó un momento entender que el punto era, precisamente, que la gente me reconociera, mostrar que me había escapado, que había sobrevivido y que estaba resistiendo, sin miedo. Parecía tan absolutamente contrario a todo lo que Chase me había enseñado mientras huíamos.
En medio del caos que tenía en la cabeza, surgió la imagen de mi madre, sentando su posición frente a aquel hombre en el comedor comunitario.
—¿Qué implicaría esa acción? —dije.
Chase se volteó a mirarme con incredulidad.
Una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro sin afeitar de Wallace.
—Nada raro. La misma misión a la que habría enviado mañana a Riggins y a Banks. En el campamento tenemos un paquete que hay que llevar hasta el punto de encuentro. Nada de discursos elaborados ni revelaciones dramáticas. Solamente hay que dejar que un par de personas te vean.
—¿Cuál es el nombre del paquete? —pregunté—. Es una persona, ¿cierto?
La habitación se quedó en un silencio incómodo, mientras todo el mundo cambiaba de postura nerviosamente. Ponerle un nombre al paquete lo volvía real. Lo volvía un ser vivo que respiraba y se movía, y que se podía morir si no teníamos cuidado. En realidad, tal vez no estaba tan segura de querer saber su nombre.
Wallace vaciló, pues lo había pillado fuera de base.
—Ella no lo dijo. Lo único que sabemos es que el transportador tiene que ayudarla a atravesar las líneas de la zona roja lo más pronto posible.
Se habían declarado muchas zonas rojas después de la guerra, pero la Costa Este había sido la primera región, y de lejos la más grande, en ser evacuada en el país.
—¿Hay soldados buscándola? —preguntó Riggins.
—Probablemente —dijo Wallace—. Tú ya sabes de eso, ¿no, Miller?
Yo pasé saliva.
—No —dijo Chase con obstinación—. Hay un código uno vigente. Cualquiera puede entregarla por una ración de comida, y cuando un soldado la vea…
—Nunca pareces tan preocupado cuando Wallace me envía a una misión —dijo Riggins.
Pero Chase hizo caso omiso del comentario.
—Siempre hay en vigor un código uno para gente como nosotros —dijo Wallace—. Además, la voy a rodear de todos los que podamos disponer. Banks tiene que seguir al nuevo recluta en la Plaza, por lo que va a estar con ella. Houston y Lincoln también pueden ir. Riggins la seguirá.
Como si salir del Wayland Inn no fuera ya suficientemente peligroso, Riggins, la única persona de aquí que me odiaba, de eso estaba segura, tendría la misión de mantenerme a salvo. Genial.
—El campamento no es tarea mía —dijo Sean, mientras me miraba con cautela con el rabillo del ojo.
—Yo tampoco tengo por qué trabajar horas extras —dijo Wallace—. Pero mañana irás al campamento.
Chase se inclinó hacia Wallace para decirle algo al oído, pero habló lo suficientemente alto como para que todos pudiéramos oír.
—No lo hagas.
Wallace se pasó la mano por la barbilla sin afeitar.
—¿Prefieres esconderte toda la vida? ¿Desperdiciar tu vida aquí encerrado?
—¿Acaso eso no es lo que tú estás haciendo? —disparó Chase—. ¿Por qué nunca sales de aquí, Wallace? ¿Acaso tu vida es mucho más valiosa que la de ella?
Un silencio eléctrico invadió la habitación. Sentí que me ardían las mejillas, como si la explosión de Chase hubiera sido mía. Nadie desautorizaba a Wallace de esa manera, aunque lo que decía era cierto.
—Eso raya con la insubordinación —dijo Riggins.
—Correcto. —Wallace dio un paso hacia Chase, y a pesar de ser más bajito y menos corpulento, no se veía asustado—. Alguien tiene que quedarse a cuidar el fuerte, Jennings. Así es como funciona. ¿Crees que eres lo suficientemente bueno para asumir este trabajo? Entonces, por favor, no dudes en sentarte aquí a esperar. Para que veas lo fácil que es.
—Cuenta conmigo. —No me di cuenta de que había hablado hasta cuando Sean volteó bruscamente la cabeza para mirarme.
—Es una broma, ¿cierto? —preguntó entre dientes—. Tener un nuevo corte de pelo no te hace impenetrable a las balas, Ember.
—¿A qué hora salimos? —pregunté, y empecé a temblar por la expectativa. Quería irme lo más pronto posible, para no tener tiempo de cambiar de opinión. Riggins aplaudió y parecía impresionado. Chase me observaba intensamente, como si quisiera atravesarme, pero yo no podía sostenerle la mirada.
Wallace hizo una sonrisa que estiró sus delgados labios.
—Cuando se acabe el toque de queda.
—Suena divertido —dijo una voz femenina desde la puerta—. ¿Dónde firmo?
Me volteé hacia el sonido. Era Cara.
Se veía un poco demacrada, pero nada grave. Tenía la ropa sucia, como los demás, y el pelo aplastado por el sudor. Aunque apenas me miró, sentí alivio de ver que estaba viva.
—¿Qué pasó? —Lincoln se abalanzó a través de la habitación y la levantó del suelo al abrazarla. Ella se rio y le palmeó la espalda.
—Tuve que esconderme un tiempo —dijo—. Cuando los perdí de vista a ustedes dos, el francotirador atacó a la brigada de reclutamiento, de modo que me escondí y esperé un rato.
—Muy audaz —dijo Wallace. Con eso terminó la discusión sobre la misión del día siguiente. Antes de salir de la habitación, miré a Chase una vez más, pero él tenía la vista fija en la ventana. Pensé que trataría de detenerme; quería que tratara de detenerme. Pero no lo hizo.
En todo caso, eso no habría cambiado mi decisión.
* * *
—¿EMBER? ¡EMBER!
Corrí hacia la voz de mi madre, cerca del frente de la casa. Había seguido a los dos soldados hasta su habitación, donde habían abierto los cajones de su cómoda y estaban hurgando entre su ropa.
—¡Mami! —Nos estrellamos. Mis brazos se cerraron alrededor de su cintura y escondí mis lágrimas en su blusa. Mamá me acomodó a su lado cuando los soldados volvieron a salir.
—¿Qué sucede? —preguntó.
—Es una inspección de rutina, señora —dijo el primer soldado. Su uniforme azul oscuro todavía tenía las rayas de la plancha en los hombros, como si lo acabaran de desempacar.
—¿Cómo es posible que se atrevan a entrar a mi casa cuando mi hija está sola?
El primer soldado miró nerviosamente a su compañero, quien dio un paso al frente. Había algo familiar en él, algo que no podía identificar.
—Según la Ley de Reformas, no necesitamos su permiso para entrar, señora. Además, si necesita que le cuiden a su hija, la Iglesia de América ofrece ese servicio, sin costo alguno.
Me separé de su lado y bajé los brazos. Tenía once años, no necesitaba una niñera.
Mi madre se puso roja de la ira.
—No me venga a decir cómo debo educar a…
—Bueno —siguió diciendo el soldado—. ¿Hay alguien con quien pueda hablar? Su marido, ¿tal vez? ¿A qué horas volverá a casa?
Nunca antes había visto que mi madre se quedara sin palabras. Los soldados se miraron el uno al otro, y el primero anotó algo en un tablero que llevaba.
—Muy bien —dijo el que me parecía conocido—. En el día de hoy usted está infringiendo los Estatutos de Comportamiento Moral en diecisiete puntos. Como es la primera vez, solo vamos a hacerle una advertencia; pero a la próxima, será un citatorio por cada uno. ¿Entiende lo que eso significa?
Yo no dejaba de mirarlo. Sus rasgos afilados, su pelo tan rubio. Tenía ojos verde esmeralda y una mirada hipnotizadora, como la de una víbora.
—¿De qué está hablando? —pregunté. Pero entonces recordé la reunión que habíamos tenido en el colegio la semana anterior, cuando un soldado, mayor que estos dos, había ido a hablarnos sobre la Oficina Federal de Reformas y los Estatutos de Comportamiento Moral. Había dicho que se trataba de “nuevas reglas para un mañana mejor”.
Le había contado a mi madre sobre las nuevas reglas y ella se había reído, con una risa amarga, como cuando perdió su empleo, como si esto fuera una especie de broma perversa, una que nunca podría ser real. En ese momento, supe que debería prestarles más atención a las reglas, por el bien de las dos.
—Claro que siempre podemos hacer un trato —dijo el soldado de los ojos verdes. Entonces se inclinó y me acarició la cara, deslizando suavemente su pulgar sobre mi mejilla húmeda. Mi mirada se clavó en la etiqueta dorada del nombre, donde se leía “MORRIS” en letras perfectas y negras.
Yo te conozco. Debería haber tenido miedo en ese momento, pero estaba tan hipnotizada por su caricia que solo me di cuenta de que sus dedos se habían deslizado hacia mi garganta cuando ya era demasiado tarde.
ME DESPERTÉ SOBRESALTADA, jadeando y retorciéndome, rescatada de la pesadilla por una mano que rodeaba mi tobillo, lo cual produjo otra oleada de pánico. La manta delgada y raída se apretaba alrededor de mi cintura. Entonces retrocedí hasta que mi cabeza golpeó la pared y quedé viendo estrellas.
—Ember. —La familiaridad de la voz de Chase me tentó a bajar la guardia—. Tranquila. Todo está bien. Solo fue un sueño.
¿Un sueño? No podía confiar en eso. Todavía podía sentir ese peso opresivo que no me dejaba mover. Podía oír la voz dentro de mí, la cual empujaba mi lengua contra los dientes para gritar.
Fue el último sonido que oí antes de que los dedos de Tucker Morris se cerraran sobre mi garganta.
Estaba sentada en el extremo superior de la cama, con las rodillas flexionadas contra el pecho. Sin la luz de la vela solo podía ver una ligera diferencia entre las sombras del sitio donde estaba sentado Chase y las del otro lado.
Chase encendió entonces la linterna y la puso a mis pies, como una oferta de paz. Gracias a la luz de la linterna pude ver la habitación con claridad: el colchón lleno de turupes y sin sábana y el viejo sillón en el que Chase dormía; nuestros zapatos y nuestro morral listos, junto a la puerta; la pared descascarada que revelaba los huesos de madera de mi escondrijo.
Mañana saldría a la calle por la puerta principal por primera vez en un mes, y tal vez no regresaría.
—Es normal tener miedo. —Fue como si hubiese leído mis pensamientos.
—No estoy asustada —mentí, aunque no sé por qué lo hice.
—Está bien —dijo Chase lentamente—. Solo digo que si tuvieras miedo, sería normal.
Apoyé el mentón sobre las rodillas, con nostalgia de mi propia cama. La suavidad de mis propias sábanas y el peso perfecto de las mantas. Extrañaba mi casa.
—¿Por qué me delató a mí y no a ti? —susurré.
—No lo sé —respondió con un suspiro—. Pero no lo habría hecho si eso no lo beneficiara de alguna manera. Solo me sorprende que haya esperado tanto.
Ciertamente parecía extraño que alguien se reservara esa clase de información durante un mes antes de hablar.
—¿Cómo podría ayudarlo admitir que me escapé bajo su vigilancia? —me pregunté en voz alta. Tal vez alguien lo había descubierto y había presionado a Tucker para que hablara. De inmediato pensé en la mujer que trabajaba en el centro de detención: Delilah. Ella era la única persona que sabía que nos habíamos ido, pero no creía que ella hubiese filtrado la información. Le tenía demasiado miedo a Tucker para decir algo que pudiera meterlo en líos, como el hecho de que nos habíamos escapado durante su turno.
Chase sacudió la cabeza.
—No puedo entenderlo.
Nos quedamos en silencio, escuchando las sirenas que acosaban en el centro de la ciudad a quienes infringían el toque de queda, y las carcajadas que llegaban de una habitación al final del pasillo. Chase se movió. El ruido de su ropa me recordó la última vez que habíamos estado juntos en la oscuridad y la distancia que se había impuesto entre nosotros desde entonces. Me pregunté con un calambre en el corazón si iría a regresar a la silla o llegaría incluso a salirse del cuarto, pero en lugar de eso Chase me miró de frente y se acostó en la cama. La luz de la linterna hacía que sus calcetines blancos brillaran en la oscuridad.
—Conozco una historia —dijo con cierta vacilación—. A veces me ayuda a dormir.
Yo asentí para mostrarle que quería que me la contara.
—Muy bien —comenzó, y se acercó un poco—. Yo estaba…
—Había una vez —lo corregí, y él me miró y sonrió, mientras se halaba las hilachas en las botas de su pantalón.
—Está bien. Había una vez un chico de ocho años que se había mudado a un… a un pueblo muy muy lejano. Todo esto sucedió hace mucho mucho tiempo, cuando la gente tenía muchas cosas que llevar de un lado para otro, entonces tenía que alquilar un gran camión para llevar todo.
Al oír eso pensé en cómo, en este momento, todas nuestras pertenencias cabían en una sola mochila. Chase se volteó, de forma que los dos quedamos mirando en la misma dirección, y se acomodó sobre los codos, a unos treinta centímetros de distancia. Luego bajó los pies y los dejó colgando del colchón.
Mis manos crispadas se relajaron.
—Nosotros…, quiero decir, ellos viajaron durante dos días hasta llegar al lugar que su padre les había mostrado en fotografías. Parecía bastante bien; al menos era grande. El chico obtuvo su propio cuarto. Pero la mejor parte era que había una vieja casa embrujada al final de la calle —Chase sonrió—. Una casa embrujada como las de los cuentos. Tenía incluso un cementerio en el jardín. Entonces el chico fue a explorarla, pero otro niño, vestido con una camisa rosada, salió de repente de entre los arbustos y le dijo que se largara porque, oye esto bien, el lugar no era seguro.
En medio de las brumas de la memoria, recordé aquella camisa, un objeto de otra vida.
Chase se rio con ironía y se dejó caer sobre el colchón mientras se acomodaba de lado y apoyaba la cabeza sobre los nudillos. Con cuidado, yo adopté esa misma posición y apoyé la cabeza sobre el brazo. Él seguía estando a unos treinta centímetros de mí, pero ahora me estaba mirando.
—Resultó que el chico era una chica, que se había cortado el pelo ella misma. Entonces me contó una historia sobre haberse quedado dormida mientras masticaba goma de mascar. Lo único que digo es que debe haber sido una goma de mascar inmensa…
Le di un codazo en las costillas irreflexivamente. Él hizo una mueca de dolor. Se me había olvidado que le habían roto un par de costillas cuando lo arrestaron, pero al ver que empezaba a reírse, no creí que fuera necesario disculparme.
Chase dejó la mano sobre mi pantorrilla y abrazó mi pierna contra su pecho. Yo pasé saliva. Podía sentirlo ahí cerquita, no a través de un vidrio grueso.
—En todo caso, esta chica estaba evidentemente loca, ahí afuera, completamente sola y con su camisa rosada y su pelo de chico. Entonces nuestro héroe dejó pasar el hecho de que ella estaba tratando de mangonearlo y le dijo que lo mejor sería que lo dejara entrar porque, obviamente, el lugar estaba embrujado y él tenía que investigar o…, qué sé yo, nadie sabía lo que habría podido pasar. De modo que entraron juntos…
Yo sonreí.
—Resultó que aquella casa era el sitio más aterrador que él había visto en su vida. Un lugar muy peligroso para las chiquillas. Él estaba bien, claro. Perfectamente bien. Pero no era correcto obligar a una chica a quedarse ahí. Entonces él le dijo a ella que su mamá la estaba llamando, solo para que no se sintiera mal por ser tan miedosa.
Una carcajada empezó a formarse dentro de mí.
Yo nunca había tenido el valor de entrar sola a esa casa, pero cuando Chase apareció, decidido a ver qué había detrás de aquellas columnas blancas descascaradas y aquellas persianas rotas, no pude decir que no. Yo no sabía que el olor agrio era asbesto y que las venas que se veían en el papel de colgadura eran carreteras hechas por las termitas. Uno no pensaba en esas cosas a los seis años. Uno solo pensaba en cómo dividir el miedo como si fuera una naranja que se podía partir por el medio para que cada uno se comiera un pedazo.
Chase me haló hacia él un poco más y yo ni siquiera me puse tensa.
—Nunca te imaginarías el lugar donde ella vivía.
Mientras nuestras sonrisas se desvanecían, noté que su mano se había desplazado a la parte exterior de mi muslo y sus dedos estaban trazando pequeños círculos que atravesaban mis jeans. Como era lógico, yo me había quedado vestida, lista para salir en cualquier momento, pero ahora me pregunto cómo habría sido sentir sus caricias directamente sobre la piel.
Entonces sus dedos quitaron el flequillo negro e irregular de encima de mis ojos y sus labios se posaron suavemente sobre mi frente.
—Yo recuerdo quién eres tú. Aunque tú lo hayas olvidado —dijo.
Mis párpados se cerraron, y en los últimos momentos de conciencia que tuve, sentí la calidez de su mano sobre mi pierna y la presión de sus caricias volviéndome real. No solo una sombra. No solo un recuerdo.
ME VESTÍ cuando estuve sola en nuestro cuarto, mirando hacia la pared desnuda y deseando inspirarme en ella para mantener la claridad mental. Mis pensamientos revoloteaban con expectativa ante lo que traería el día, pero siempre regresaban a la misma imagen: la celda de detención en la base. El suelo desinfectado, el colchón gastado que olía a blanqueador y vómito, las luces del techo que zumbaban y parpadeaban, y Tucker Morris apoyado contra el marco de la puerta, con sus ojos verdes que estaban diciendo: “Yo sabía que ibas a volver”.
Me recordé que ya había sobrevivido a la prisión antes y me concentré en la misión.
Mientras me abotonaba la blusa almidonada y me subía la cremallera de la falda de lana que me causaba picazón y me anudaba la pañoleta triangular con un nudo de marino alrededor del cuello, me temblaban las manos. Me preguntaba qué pensaría la Srta. Brock, la perversa directora del reformatorio de niñas, si me viera ahora, vistiéndome —por decisión propia— con el mismo uniforme al que tanto me había resistido.
El toque de queda terminó con un estallido de luz amarilla que me sobresaltó.
Houston y Lincoln ya se habían marchado con Cara, para inspeccionar nuestro recorrido en busca de patrullas de vigilancia de la OFR. Luego saldríamos nosotros, seguidos de Sean, quien iba vestido de soldado, y Riggins, quien iba de civil. Sean se encontraría con nosotros a las afueras del campamento y los demás se quedarían vigilantes, atentos a cualquier peligro.
Al salir del cuarto, me encontré de frente con Chase. Un gesto de decepción cruzó por su cara al ver que efectivamente yo me había cambiado. Era evidente que él tenía la esperanza de que yo no accediera a hacer esto. Chase se enderezó totalmente, y la insignia de la MM —la bandera de los Estados Unidos ondeando sobre la cruz— enmarcó el bolsillo de su chaqueta azul oscuro de artillería, justo por encima de la etiqueta donde se leía el apellido “VELÁSQUEZ”. Sus pantalones sobresalían holgadamente de las botas negras recién embetunadas. Vestido con aquel uniforme robado, Chase se veía casi exactamente como el día que arrestó a mi madre.
En ese momento, caí en la cuenta de que él nunca había dicho que nos iba a acompañar. Había cosas que no necesitaba decir en voz alta.
Segundos después, Sean, Chase y yo nos encontrábamos en el vestíbulo vacío, frente a las puertas dobles. Todavía estaba oscuro debido a las pesadas nubes cargadas de lluvia, y me alegró contar con esa protección extra. Cuando apoyé la mano sobre el vidrio para abrir, sentí enseguida el aire fresco y brumoso de la mañana, que me seducía para que fuera en busca del peligro, de la misma forma en que la familiaridad que sentía con el cuarto piso me empujaba a quedarme.
—Las Hermanas son distintas aquí —dijo Sean—. ¿Recuerdas a Brock? Ella tenía plena autoridad sobre los soldados en el reformatorio. Uno nunca la veía retroceder. Pero en las ciudades, las Hermanas trabajan para la beneficencia y son modelos de obediencia. Tienen poder, pero no sobre la OFR. Son la clase de mujeres que los estatutos quieren formar, ¿entiendes a qué me refiero?
Sumisas. Respetuosas. Débiles.
—Entendido —dije.
Sean hizo una pausa, y luego me apretó el brazo.
—Será mejor que se vayan.
Yo pasé saliva.
—Adiós, Sean.
—Estaré justo detrás de ustedes —dijo, y luego vaciló un instante, antes de dar media vuelta y alejarse de la puerta, como si no quisiera vernos salir. Me alegró tener un poco de privacidad. Sean me estaba poniendo nerviosa.
—Ember —empezó a decir Chase y luego sacudió la cabeza—. Quédate conmigo, ¿de acuerdo?
Se veía que quería decir algo más, pero no le di la oportunidad. Solo asentí con la cabeza y abrí la puerta de un empujón.
Por un momento, me quedé quieta en medio de la calle en penumbra, conteniendo la respiración y esperando a que ocurriera algo sobrenatural, como si toda la MM estuviera esperando a que yo asomara mi cara para poder dispararme. Pero no pasó nada.
A mi lado, Chase se transformó. Adoptó una expresión seria y una mirada intimidante. Cuando empezó a caminar, cada uno de sus largos pasos me obligaba a apresurarme para mantenerle el ritmo. Entonces bajé la mirada y me mantuve varios pasos detrás de él, porque ninguna mujer caminaba hombro a hombro con un soldado.
Cuando llegamos a la esquina, empezó a caer una lluvia ligera. El cielo parecía más opresivo, y cubría mis antebrazos y mi nuca con una capa de humedad que hacía que me sintiera incómoda, y de cierta forma, ajena. Sin vacilar, fuimos hacia un callejón frío y húmedo, lleno de botes de basura regados por el piso y animales callejeros. Casi tropiezo con el pie de un hombre que sobresalía de una caja de cartón. Cada sonido —el aleteo de una paloma, un ruido dentro de un bote de basura— hacía que el corazón me subiera hasta la garganta. Mis ojos inspeccionaban todo, pero nadie parecía vernos. Lo cual era bueno. Por el momento.
Finalmente el callejón se abrió sobre una calle, que quedaba al otro lado, en diagonal de la plaza principal de Knoxville. Dos soldados custodiaban la entrada a la Plaza, pero en ese momento estaban distraídos con las palabras “SÁLVANOS, FRANCOTIRADOR”, que alguien había pintado con aerosol sobre el frente de una tienda vacía. Las letras, trazadas con pintura fosforescente verde, se escurrían sobre la pared. Me quedé mirando aquella escena, con los ojos muy abiertos, sorprendida de sentir mi propia aprobación, antes de volver a clavar los ojos en el suelo.
Nos apresuramos a pasar al lado de los soldados, pero ellos ni siquiera voltearon la cabeza.
Avancé con cuidado junto a los botes llenos de material de contrabando y los edificios clausurados, tratando de acallar el coro de gruñidos y quejidos que brotaban de los montones de seres andrajosos que se extendían a lo largo de los muros de ladrillo rojo. Civiles sin hogar, tal vez unos mil. Inmigrantes de las ciudades que habían caído en desgracia y que habían venido aquí en busca de ayuda o compasión, apiñándose unos contra otros para protegerse del viento y conservar la energía. La última vez que había estado ahí, Sean estaba incitando una protesta, pero ahora el lugar parecía tan sombrío como un funeral. Con la suspensión de la entrega de raciones decretada por la MM, no había otra cosa que hacer que morirse de hambre.
Miré hacia atrás, pero los soldados no nos estaban siguiendo. Pasamos frente a las tiendas abandonadas por sus propietarios y ahora llenas de okupas. Pasamos frente al gran aviso pintado sobre un local vacío que decía: “SIETE P. M. SERVICIO RELIGIOSO. OBLIGATORIO”. Entonces recordé la iglesia a la que había obligado a ir a mi madre después de que recibiéramos un citatorio relacionado con el artículo uno, por no seguir la religión nacional. Mientras yo le daba nuestros nombres al secretario de la iglesia, mi madre se robaba las galletas que había en la mesa de bienvenida.
Con Chase despejando el camino, nadie volteaba a mirarnos por segunda vez.
Giré hacia la izquierda, con la vista puesta en los talones de Chase. En la acera del frente, un grupo se aglomeraba alrededor de un barril lleno de agua lluvia, pescando en el líquido turbio con una taza de lata desportillada y amarrada a la madera del barril con una cadena de metal. La mayoría presentaban señales de desnutrición, con las mejillas hundidas y la piel cenicienta. En contraste, sus cuerpos parecían hinchados, cargados de capas y capas de ropa. Nadie podía confiar en nadie en estos días y cualquier posesión que quedara abandonada desaparecía en segundos.
Un hombre de aspecto cadavérico se separó del grupo y se me acercó, e inspeccionó ansiosamente mi disfraz con ojos hundidos. Un vestido femenino de verano se asomaba bajo su suéter agujereado, y por un instante, pensé en los estatutos que me habían metido en la cabeza a la fuerza mientras estaba en el reformatorio de niñas. El uso de ropa inapropiada para el género podía significar una violación al artículo siete.
Me preparé para que me reconocieran, asustada ante la posibilidad de que la revelación de mi identidad no tuviera lugar como lo habíamos planeado.
—¿Tienes comida, Hermana? Hace dos días que…
Ese hombre no sabía quién era yo. Me sentí aliviada y decepcionada al mismo tiempo.
Cuando mi escolta se devolvió, el hombre saltó y regresó rápidamente al anonimato de sus cobertizos improvisados. Me sequé el sudor de las manos contra la falda plisada y luego introduje un solo dedo entre mi piel y el cuello de la blusa totalmente abotonada.
—Todavía no —dijo Chase entre dientes, y luego ladeó la cabeza hacia una unidad de soldados que estaban frente a un área despejada y cerrada con cinta amarilla. El cemento del suelo estaba manchado de rojo y negro. La mesa en la cual los soldados habían hecho firmar a los nuevos reclutas estaba rota en el centro y cubierta de una sustancia pegajosa color rojo vino que atraía partículas de polvo y hojas. La MM la había dejado ahí para mostrar lo ocurrido, como si quisieran desafiar a los civiles a celebrar la muerte de un soldado.
Detrás de la mesa, contra el costado de un edificio, había tres líneas agrupadas, pintadas con la misma pintura verde fosforescente del letrero que decía “SÁLVANOS, FRANCOTIRADOR”.
En ese momento, se oyó al fondo de la Plaza una campana que me sobresaltó. Aunque la mayoría de la gente se había resignado a pasar sin desayuno, al parecer sí iban a repartir algunas raciones después de todo. Con energía renovada, la gente hambrienta se levantó de un brinco y salió en estampida hacia las filas del comedor comunitario.
Me quité del camino de una familia que corría desesperada y me dirigí hacia un autobús plateado que estaba estacionado enfrente y en el cual los voluntarios podían donar sangre a cambio de vales de comida. Estaba estacionado de costado entre dos edificios y marcaba la entrada al campamento, tal como Sean había dicho. Un letrero que decía “CERRADO” colgaba a una altura que lo había convertido en blanco de múltiples escupitajos.
Seguimos a lo largo de todo el autobús hasta un gran contenedor de basura que rebosaba con los últimos trozos de cosas que la gente ya no podía usar para protegerse o darse calor: pedazos de vidrio, papel mojado y comida en un estado de descomposición tan avanzado que ya no ofrecía ninguna posibilidad de nutrición. Olía a rancio, a moho y a vómito. Arrugué la nariz de forma involuntaria.
Escondido en un rincón entre el autobús, el edificio y la basura estaba el punto de encuentro, y una rápida inspección me informó que éramos los primeros en llegar.
—Sean ya debería estar aquí. —Mis talones se movían con impaciencia. Chase entrecerró los ojos y yo seguí su mirada hasta una ventana del autobús en la que había cinco hojas pegadas.
John Naser, alias John Wright. Robert Firth. El doctor Aiden Dewitt. Patel Cho.
Ember Miller, y bajo mi fotografía, con letras reteñidas: “ARTÍCULO CINCO”.
Sentí que mis pulmones se cerraban, como si alguien los apretara fuerte entre sus puños, sin dejarme respirar. Una cosa era saber que existía esa fotografía, pero verla era otra cosa muy distinta. Una parte de mí quería arrancarla y rasgarla, quemarla, pero no podía porque esa era precisamente la razón para que estuviéramos ahí.
Un movimiento al otro extremo del autobús me hizo regresar al presente. Chase y yo giramos hacia el lugar de donde venía el ruido, con la expectativa de encontrar al resto del equipo.
—¿Her-hermana? —chilló una voz femenina aguda.
Era una mujer tosca de baja estatura, que no tenía más de veinte años, y con una cara tan pálida y llena de pequeños cráteres como la superficie de la Luna. Tenía ojos redondos y de inmediato se tapó la boca con las manos. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago cuando reconocí que su uniforme azul marino era igual al mío.
Queríamos que nos vieran un par de personas, pero no empleados de la MM.
Chase se llevó la mano al arma, mientras miraba más allá de la chica en busca de soldados. La mirada de la Hermana pasó de mí a él, y luego volvió a concentrarse en mí. “Conoce nuestra cara”, pensé, pero luego recordé que me había llamado Hermana. Esa chica no había estudiado nuestros prontuarios. Casi suelto una carcajada cuando me di cuenta de lo que ella debía estar pensando: un soldado de la OFR y una Hermana de la Salvación, huyendo hacia una zona desierta. Nada bueno.
No había tiempo para planear una estrategia. Teníamos que actuar primero que ella. Sean estaba retrasado, y si esta Hermana llamaba a sus amigas, teníamos apenas unos momentos antes de que llegaran los soldados.
Le di una rápida mirada a Chase, y corrí hacia ella, manteniendo mi pelo negro cubriendo parte de mi cara.
—¿Te di-diriges hacia e-el comedor c-comunitario? —tartamudeó.
—Sí —dije, tratando de sonar aliviada—. Es justamente adonde voy. —Pensé que si le decía que nos encontráramos allá, mis intenciones de deshacerme de ella serían demasiado obvias.
—¿Estás bien? —susurró, al tiempo que agarraba mi codo. Sean tenía razón: aquí las Hermanas no eran como en el reformatorio. Aquí estaban asustadas.
—Ahora lo estoy, ¡gracias a ti! —Cerré la mano izquierda para que ella no pudiera ver la pequeña argolla dorada en mi dedo anular. Era un poco menos probable que nos denunciaran por tener una relación inapropiada si la gente pensaba que Chase y yo estábamos casados, pero las Hermanas eran solo Hermanas porque no tenían suficiente suerte, o no eran lo suficientemente complacientes para ser esposas. ¿Cómo podía haber olvidado ese detalle? A escondidas, me cambié la argolla a la mano derecha.
“Podría deshacerme de ella estando en la Plaza”, pensé. Distraerla en medio de la multitud. Aunque había pasado tiempo rodeada de Hermanas en el reformatorio, nunca había trabajado como Hermana y no conocía sus costumbres. Si la chica trataba de hacer un juego de manos secreto o algo así, estaría perdida.
—¿Adónde se fue el soldado? —preguntó la chica, asustada—. ¡Qué grande era!
Miré hacia atrás y sentí un vacío en el estómago cuando yo tampoco vi a Chase. ¿Adónde se había ido?
Cuando llegamos al patio de ladrillo, nos encontramos con tres de sus amigas, que ya se estaban devolviendo a buscarla. Las masas de gente se congregaron en el otro extremo, adonde se dirigían las Hermanas para ayudar con el desayuno.
—La paz sea contigo —me dijo una rubia de ojos grandes. Tenía las mejillas rojas por el viento.
Sonreí con recato, mientras sentía que la raíz del pelo se cubría de una capa de sudor.
—Contigo —respondió apropiadamente mi captora. De inmediato, yo también repetí la respuesta.
En este punto, la multitud todavía estaba demasiado dispersa para que yo pudiera desaparecer, pero si nos acercábamos demasiado a la gente, Chase no podría encontrarme. Empecé a recriminarme por haberme separado. Los dos seríamos mucho más vulnerables si estábamos solos.
“Podemos reunirnos en el Wayland Inn”, me recordé, y esperé que pudiéramos llegar hasta allá. Había soldados por toda la Plaza. Wallace había dicho que habría más soldados aquí desde el ataque del otro día, pero eso no calmó mis nervios. Me alegró contar con la protección que me brindaban estas Hermanas.
El olor de cuerpos humanos desaseados se fue haciendo más fuerte a medida que nos acercábamos a las filas para la entrega de raciones, y superaba con creces el olor a avena quemada que inundaba el aire. La gente nos observaba con ojos hambrientos, y para protegerme, bajé la cabeza y me mantuve cerca de las otras chicas.
La siguiente vez que levanté la mirada fue para evitar estrellarme con un soldado.
El corazón me dio un salto en el pecho. No pude contener un chillido que salió de mi garganta cuando él se estrelló con mi hombro. De inmediato me hice a un lado.
—¡Cuidado! —dijo el soldado, pero ni siquiera me miró. En ese momento, sentí una rabia que me partió en dos. No quería que ningún otro soldado volviera a empujarme en la vida.
Segundos después, una mujer gritó con una voz salvaje y aguda que penetró hasta la base de mi cerebro. El soldado, que todavía estaba junto a mí, volteó la cabeza como un zorro, olisqueando el aire, y luego sacó el arma de su cinturón y la levantó hacia el cielo.
—¡Le dispararon! —gritó un hombre en dirección al comedor comunitario. Pero el soldado que estaba a mi lado todavía no había disparado. El hombre tenía que estar hablando de alguien más.
Otras voces se unieron a la del hombre.
—¡El francotirador! —gritaron—. ¡El francotirador!