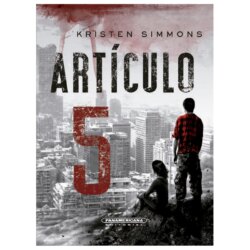Читать книгу Artículo 5 - Kristen Simmons - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
BETH Y RYAN iban tomados de la mano. El simple gesto bastaba para recibir una multa por indecencia, y ambos lo sabían bien, pero preferí no decir nada. Las rondas del toque de queda no comenzarían sino hasta dentro de dos horas, y solo se podía disfrutar de algo de libertad en momentos como este.
—Más despacio, Ember —dijo Ryan.
Sin embargo, comencé a caminar más rápido, alejándome de ellos.
—Déjala —susurró Beth.
Mi rostro se encendió cuando me di cuenta de cómo debían verme: no como una amiga que iba pensando en sus propios asuntos, sino como un mal tercio amargado que no podía soportar ver a otras parejas felices, lo cual no era cierto, o al menos no del todo.
Tímidamente ajusté el paso hasta quedar junto a Beth.
Mi mejor amiga era alta para ser una chica, tenía una constelación de pecas oscuras concentradas en su nariz y un casco de pelo ondulado de color rojo, indomable en días fríos como ese. Beth soltó el brazo de Ryan para sostenerse del mío, lo que sin duda me hizo sentir un poco más segura. Sin mediar palabra, comenzamos a andar de puntillas para sortear las enormes grietas de la acera, tal como lo habíamos hecho desde el cuarto año.
Cuando el camino de concreto se convirtió en grava, levanté el borde de mi larguísima falda color caqui para que el dobladillo no se arrastrara por el polvo. Detestaba esa falda. La camisa de botones con la que hacía juego era tan anticuada y rígida que incluso Beth, con su enorme busto, se veía plana como una tabla de planchar. Los uniformes escolares formaban parte del nuevo Estatuto de Comportamiento Moral del presidente Scarboro. Ese era solo uno de los muchos que habían entrado en vigor después de la guerra, y establecía que la apariencia de las personas debía corresponder con su sexo. No estaba segura de a qué sexo correspondía ese atuendo, pero era claro que no era femenino.
Nos detuvimos en la estación de servicio de la esquina solo por costumbre. A pesar de que era la única en el condado que seguía abierta, el estacionamiento estaba vacío. Solo unos pocos podían darse el lujo de tener auto.
Nunca entramos. Sabíamos que dentro habría bocadillos y golosinas en los estantes, pero diez veces más costosos que el año anterior, y no teníamos dinero. Por ello, nos quedamos donde éramos bienvenidos, es decir, fuera. Estábamos a un metro de los cientos de rostros que estaban confinados tras el cristal teñido. El cartel decía:
¡SE BUSCAN! SI LOS VE, CONTACTE DE INMEDIATO A LA OFICINA FEDERAL DE REFORMAS.
En silencio, examinamos las fotografías de los fugitivos del sistema de adopciones y de los criminales prófugos para ver si conocíamos a alguno, aunque buscábamos una foto en particular: la de Katelyn Meadows. Era una chica de pelo castaño y sonrisa alegre que había estado en mi clase de Historia el año anterior. La señora Matthews acababa de decirle que había recibido la calificación más alta de la clase en el examen trimestral, cuando vinieron unos soldados para llevarla a juicio.
—Infracción del artículo 1 —dijeron—. Desacato a la religión nacional.
La verdad, no la habían atrapado adorando al diablo; simplemente no había ido a estudiar el día de Pascua, y la noticia llegó a la junta escolar bajo el nombre de inasistencia no autorizada.
Esa fue la última vez que la vimos.
La semana siguiente, la señora Matthews se vio obligada a eliminar la Declaración de Derechos del plan de estudios. No se permitía discutir sobre el tema. Los soldados apostados en la puerta y la mesa de reclutamiento de la cafetería se aseguraban de ello.
Dos meses después del juicio de Katelyn, su familia se había mudado, y su línea telefónica había sido desconectada. Era como si nunca hubiera existido.
Katelyn y yo nunca fuimos amigas, pero eso no significaba que no me agradara; de hecho, me parecía amable. Siempre nos saludábamos e incluso hablábamos. Pero desde su repentina desaparición, algo oscuro se despertó dentro de mí. Empecé a estar más alerta y a cumplir con los estatutos a toda costa. Ya no me gustaba sentarme en la primera fila del salón y nunca regresaba del colegio sin la compañía de alguien.
No podía permitir que me llevaran: tenía que cuidar a mi madre.
Terminé de examinar el cartel, y Katelyn Meadows no aparecía en él, al menos no esa semana.
—¿Supiste lo que le ocurrió a Mary Como-se-llame? —preguntó Beth cuando reanudamos nuestra caminata hacia mi casa—. Es una estudiante de segundo año, creo.
—Veamos, Mary Como-se-llame —dijo Ryan pensativo, mientras deslizaba los anteojos sobre su nariz afilada. La chaqueta del uniforme lo hacía ver muy estudioso, mientras que los otros chicos del colegio siempre se veían como si sus madres los hubieran vestido para el Domingo de Pascua.
—No, ¿qué le ocurrió? —Un escalofrío recorrió toda mi piel.
—Lo mismo que a Katelyn. La Milicia Moral vino para llevarla a juicio, y nadie la ha visto desde hace una semana. —Beth bajó la voz, tal como lo hacía cuando sospechaba que alguien podría estar escuchando.
Mi estómago se encogió. Su nombre real no era la Milicia Moral, pero bien habría podido serlo. En realidad, los soldados uniformados pertenecían a la Oficina Federal de Reformas, la rama militar que el presidente había creado tres años atrás, al final de la guerra. Su objetivo era hacer cumplir el Estatuto de Comportamiento Moral, para así dar fin al caos que había reinado durante los cinco años en los que Estados Unidos había sido atacado sin piedad. La disposición era categórica: la violación de cualquiera de los estatutos acarreaba una multa y, en el peor de los casos, daba lugar a un juicio ante la junta de la OFR. Las personas que iban a juicio, como Katelyn, no solían regresar.
Había todo tipo de teorías: decían que eran llevados a prisión, que los deportaban… Unos meses atrás había oído a un vagabundo vociferar algo sobre ejecuciones en masa, eso antes de que también se lo llevaran. Independientemente de los rumores, la realidad era sombría. Con cada nuevo estatuto que se emitía, la Milicia Moral se hacía más poderosa, más arrogante. De ahí su apodo.
—También se llevaron del gimnasio a un estudiante de primer año —dijo Ryan con seriedad—. Oí que ni siquiera lo dejaron cambiarse de ropa.
Primero fue Katelyn Meadows, luego Mary Como-se-llame y ahora otro chico. Mary y el chico habían desaparecido en menos de dos semanas. Recordé la época en la que el colegio solía ser seguro; era el único lugar en el que no teníamos que pensar en la guerra. Ahora nadie faltaba a clases, no había peleas e, incluso, todos entregaban sus tareas escolares a tiempo. Todos temían que los profesores los reportaran ante la MM.
Cuando llegamos a la entrada vacía de mi casa, miré la casa vecina. Los paneles blancos de la casa cuadrada estaban manchados por el polvo y la lluvia. Los arbustos habían crecido tanto que habían cubierto los escalones de concreto. De la saliente colgaban telarañas frágiles y alargadas. Parecía embrujada y, de cierto modo, lo estaba.
Esa había sido su casa. La casa del chico al que amaba.
Intencionalmente aparté la vista y subí las escaleras de nuestro porche para que mis amigos entraran.
Mi madre estaba sentada en el sofá. Al menos cuatro de las pinzas que tenía en el pelo sobraban, y llevaba puesta una camisa que había tomado de mi armario. No me importaba. La verdad no me interesaba mucho la ropa. Elegir prendas de una colección de ropa de segunda en un centro de donación no había cultivado para nada mi deseo de ir de compras.
Lo que sí me preocupó fue el hecho de que ella estuviera leyendo un libro de bolsillo que tenía un pirata semidesnudo en la portada. Los libros de esa naturaleza ahora eran considerados ilegales. Probablemente se lo había prestado alguien que también trabajaba como voluntaria en el comedor. El lugar estaba atestado de mujeres desempleadas que se dedicaban al contrabando pasivo-agresivo, justo bajo las narices de la Milicia Moral.
—Hola, nena. Hola, chicos —dijo mi madre, casi sin moverse.
No levantó la mirada hasta que terminó de leer la página, luego puso un marcador en el libro y se levantó. Mantuve la boca cerrada respecto al libro, aunque tal vez debí haberle dicho que no trajera ese tipo de cosas a casa. Era obvio que la hacía feliz, y eso era preferible a que leyera en el porche, como lo hacía a veces cuando se sentía particularmente rebelde.
—Hola, mamá.
Me dio un beso ruidoso en la mejilla y luego abrazó a mis amigos al mismo tiempo, antes de dejarnos para que hiciéramos nuestra tarea.
Sacamos nuestros grandes y pesados libros y comenzamos a descifrar el tedioso mundo del precálculo. Era un trabajo desagradable porque detestaba las matemáticas, pero Beth y yo habíamos hecho el pacto de no rendirnos. Había rumores de que, el año siguiente, las niñas ya ni siquiera iban a poder tomar clases de Matemáticas, por lo que nos resignamos a continuar estudiando en una protesta silenciosa.
Con una sonrisa compasiva causada por mi expresión, mamá me dio unas palmaditas en la cabeza y se ofreció a prepararnos chocolate caliente. Tras varios minutos de frustración, me reuní con ella en la cocina. Había olvidado regar su planta de nuevo, y esta languidecía en un estado lamentable. Llené un vaso de agua en el lavaplatos y lo vacié en la maceta.
—¿Tuviste un mal día? —adivinó.
En las cuatro tazas distribuyó varias cucharadas de chocolate en polvo que sacaba de una lata de color azul con la imagen de un amanecer en el frente. La marca de alimentos “Horizontes” era propiedad del Gobierno, y era todo lo que podíamos comer además de nuestras raciones.
Me apoyé en el mostrador y arrastré mi talón contra el suelo, pensando aún en los dos nuevos secuestrados, en el contrabando, en la casa vacía de al lado.
—Estoy bien —mentí.
No quería asustarla con el caso de Mary Como-se-llame, y aún no quería fastidiarla con el tema del libro. Detestaba que le insistiera que cumpliera las reglas. A veces reaccionaba mal.
—¿Qué tal el trabajo? —Cambié de tema. No le pagaban en el comedor, pero de todos modos lo consideraba trabajo. Eso la hacía sentirse mejor.
Percibió mi evidente evasiva, pero la pasó por alto, y empezó a contarme un relato detallado sobre Misty No-sé-qué, que estaba saliendo con el novio de la secundaria de Kelly Como-se-llame… No me molesté en prestar atención. Me limité a asentir y pronto estaba sonriendo. Su entusiasmo era contagioso. Para el momento en el que la tetera silbó, me sentía mucho mejor.
Mamá iba a acercar las tazas cuando alguien llamó a la puerta. Fui a abrir, pensando que probablemente era la señora Crowley, de la casa de enfrente, que venía a visitar a mi madre como todos los días.
—Ember, espera. —El temor que percibí en la voz de Beth me obligó a detenerme y a regresar a la sala de estar. Ella estaba de rodillas en el sofá y sostenía la cortina con la mano. Se habían ido los pocos colores de su ya pálida piel.
Pero era demasiado tarde. Mi madre había corrido el cerrojo y abierto la puerta.
Dos soldados de la Milicia Moral estaban de pie en los escalones de nuestra entrada.
Traían el uniforme completo: chalecos antibalas de color azul marino con grandes botones de madera, y pantalones que hacían juego y se abombaban antes de perderse en sus botas brillantes. La insignia más reconocida del país, la bandera estadounidense ondeando sobre una cruz, estaba pintada en los bolsillos de su pecho, justo por encima de las iniciales de la OFR. Cada uno de ellos tenía un bastón oficial de color negro, una radio y un arma en su cinturón.
Uno de los soldados tenía el pelo castaño y corto, aunque entrecano cerca de las sienes, y arrugas en las comisuras de la boca que lo hacían parecer demasiado viejo para su edad. Su compañero se acarició el bigote rojizo con cierta impaciencia.
Me desilusioné. En algún lugar de mi mente esperaba que uno de ellos fuera él. Era un momento fugaz de debilidad que vivía cada vez que veía un uniforme, y me reprendí por ello.
—¿Señora Lori Whittman? —preguntó el primer soldado, sin mirarle el rostro.
—Sí —respondió mi madre lentamente.
—Necesito ver alguna identificación. —No se molestó en presentarse, pero la etiqueta del uniforme decía que su apellido era Bateman. El otro era Conner.
—¿Hay algún problema? —Su voz tenía un tono sarcástico, pero yo esperaba que no lo detectaran. Beth se acercó detrás de mí, y podía sentir a Ryan a su lado.
—Solo traiga su identificación, señora —dijo Bateman, irritado.
Mamá se apartó de la puerta, sin invitarlos a entrar. Me quedé en el umbral, tratando de no verme tan pequeña como me sentía. No podía dejar que inspeccionaran la casa; teníamos tanto contrabando que una multa era inevitable. Incliné la cabeza sutilmente hacia Beth, y ella se deslizó de nuevo al sofá para ocultar bajo los cojines la novela romántica que mi madre había estado leyendo. Mi mente hizo un recorrido por las otras cosas que tenía: más libros de bolsillo inapropiados, revistas viejas anteriores a la guerra, un kit de manicura casero. Incluso había oído que mi libro favorito, Frankenstein, de Mary Shelley, estaba en la lista, y sabía que estaba justo encima de mi mesa de noche. No había previsto una inspección para esa noche; acabábamos de pasar por una el mes anterior. Habíamos dejado todo al descubierto.
Sentí un ardor en mi pecho, como si parpadeara la llama de un encendedor dentro de mí, y luego pude escuchar que mi corazón hacía un ruido sordo contra mis costillas. El sonido me sobresaltó. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido esa sensación.
Bateman trató de mirar más allá de donde yo estaba, pero bloqueé su vista. Su ceja se levantó en un gesto reprobador, y mi sangre hirvió. Durante el año anterior, la presencia de la MM en Louisville, y en todas las demás ciudades de Estados Unidos, se había multiplicado por diez. Al parecer no tenían mucho qué hacer; acosar ciudadanos parecía ser su mayor prioridad. Me tragué mi resentimiento y traté de mantener la compostura. No era prudente ser descortés con la MM.
Había dos vehículos estacionados en la calle: una furgoneta azul y un auto más pequeño que parecía una antigua patrulla de policía. Ambos tenían en el costado el emblema de la OFR. No me hizo falta leer el lema que había debajo, pues ya sabía lo que decía: “Todo un país, toda una familia”. Siempre me inquietaba lo excluyente que era, como si mi familia de dos personas no constituyera un “todo”.
Había alguien en el asiento del conductor de la furgoneta, y otro soldado fuera, en la acera de enfrente de nuestra casa. Mientras observaba, la parte posterior de la furgoneta se abrió y dos soldados bajaron a la calle.
Algo andaba mal. Había demasiados soldados allí solo para multarnos por infringir un estatuto.
Mamá regresó a la puerta y comenzó a revolver su bolso. Su rosto estaba enrojecido. Di un paso para quedar junto a ella y me obligué a respirar con normalidad.
Encontró su cartera y sacó su identificación. Bateman la revisó rápidamente antes de introducirla en el bolsillo delantero de su camisa. Conner levantó un documento que no había visto que sostenía, retiró el papel adhesivo y lo pegó en nuestra puerta.
Era el Estatuto de Comportamiento Moral.
—Oiga —me oí decir—, ¿qué es lo que está…?
—Lori Whittman, está bajo arresto por infringir la sección 2, artículo 5, parte A enmendada del Estatuto de Comportamiento Moral, correspondiente a los hijos concebidos fuera del matrimonio.
—¿Bajo arresto? —La voz de mi madre sonó aguda—. ¿Qué quiere decir?
Mi mente recordó los rumores que había oído sobre las personas que iban a prisión por infringir los estatutos, y me di cuenta, con un temor angustioso, de que no se trataba de rumores en absoluto. Era el mismo caso de Katelyn Meadows.
—¡Artículo 5! —espetó Ryan, que estaba detrás de nosotras—. ¿Por qué aplica para ellas?
—La versión actual fue emitida el pasado veinticuatro de febrero. Incluye a todos los hijos, menores de dieciocho años, dependientes del infractor.
—¿Veinticuatro de febrero? ¡Pero eso fue apenas el lunes! —dijo Beth bruscamente.
Conner extendió el brazo hasta atravesar el umbral de la puerta de nuestra casa, tomó el hombro de mi madre y tiró de ella hacia delante. Instintivamente puse ambas manos alrededor de su antebrazo.
—Suéltela, señorita —dijo secamente. Me miró por primera vez, pero sus ojos se veían extraños, como si no detectaran mi presencia. La solté un poco, pero no liberé su brazo del todo.
—¿Qué quiere decir con “arresto”? —Mi madre aún intentaba comprender lo que sucedía.
—Está muy claro, Sra. Whittman —dijo Bateman, en tono condescendiente—. Usted infringió el Estatuto Moral y será juzgada por un alto funcionario de la Oficina Federal de Reformas.
Intenté contrarrestar la fuerza de Conner, que sostenía el hombro de mi madre con firmeza, pero nos estaba sacando. Le pedí que se detuviera, pero no me hizo caso.
Bateman sujetó el otro hombro de mi madre y la arrastró escaleras abajo. Conner soltó su brazo por un momento para empujarme a un lado y, con un grito ahogado, caí al suelo. El césped estaba frío y húmedo, y empapó mi falda a la altura de la cadera, pero la sangre ardía en mi rostro y cuello. Beth corrió a mi lado.
—Pero ¿qué es lo que ocurre? —Miré hacia arriba y vi a la señora Crowley, nuestra vecina, envuelta en un chal y con un pantalón deportivo—. ¡Lori! ¿Estás bien, Lori? ¡Ember!
Me puse de pie de un salto. Mis ojos se dirigieron al soldado que había estado esperando fuera. Tenía un cuerpo atlético y pelo rubio perfectamente peinado con gel hacia un lado. Deslizó la lengua sobre los dientes bajo sus labios fruncidos, lo que me recordó la forma en que la arena se mueve cuando una serpiente se desliza bajo ella.
Estaba caminando directamente hacia mí.
¡No! El aire secó mi garganta y tuve que luchar contra el impulso de correr.
—¡No me toque! —le gritó mi madre a Bateman.
—Sra. Whittman, no haga esto más difícil de lo que debería ser —respondió Bateman.
Mi estómago se sacudió ante la indolencia de su voz.
—Salgan de mi propiedad —exigió mi madre, cuya furia superaba su miedo—. ¡No somos animales, somos personas! ¡Tenemos derechos! Tienen edad para recordarlo.
—¡Mamá! —interrumpí; solo estaba empeorando la situación—. Oficial, esto está mal. Debe tratarse de un error. —Mi voz sonaba distante.
—No hay ningún error, Srta. Miller. Revisamos sus expedientes para verificar si infringían algún estatuto —dijo Morris, el soldado que estaba delante de mí. Sus ojos verdes brillaban. Se estaba acercando demasiado.
En una fracción de segundo, sus puños se extendieron y agarraron mis muñecas como tenazas. Me resistí y aparté mis brazos en un intento por liberarme. Él era más fuerte y me acercó de un tirón, por lo que nuestros cuerpos se estrellaron. Mis pulmones quedaron sin aire.
Por un instante vi que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Sus manos, que aún sostenían firmemente mis puños, se deslizaron tras mi espalda baja y me acercaron a él con más fuerza. Cada parte de mi cuerpo se puso rígida.
El pánico dominaba mi cabeza. Intenté escapar, pero al parecer eso lo excitaba aún más; de hecho, se notaba que lo disfrutaba.
La firmeza con la que me sujetaba estaba haciendo que mis manos se adormecieran.
En algún lugar de la calle oí que la puerta de un auto se cerraba de un portazo.
—Deténganse —logré decir.
—¡Déjela ir! —le gritó Beth.
Conner y Bateman se llevaron a mi madre. Las manos de Morris aún permanecían en mis muñecas. No podía oír más allá del zumbido de mis oídos.
Entonces lo vi.
Su pelo negro brillaba bajo los últimos rayos de sol. Ya no estaba largo, sino impecablemente cortado como el de los demás soldados, y sus ojos, sagaces como los de un lobo, eran tan oscuros que apenas se podían ver sus pupilas. Decía “Jennings” en perfectas letras doradas sobre el pecho de su uniforme planchado. Nunca en mi vida lo había visto tan formal. Estaba casi irreconocible.
Mi corazón latía rápidamente, con temor, pero latía, y solo se debía a que él estaba cerca. Mi cuerpo lo había sentido antes que mi mente.
—¿Chase? —pregunté.
Pensé en muchas cosas al mismo tiempo. Quería correr hacia él a pesar de todo, quería que me abrazara como lo había hecho la noche antes de partir, pero el dolor de su ausencia regresó rápidamente a mi mente, y la realidad hizo pedazos mi interior.
Había preferido esto a estar conmigo.
Tuve la esperanza de que tal vez pudiera ayudarnos.
Chase no dijo nada. Tenía la mandíbula abultada, como si estuviera apretando los dientes, pero, por lo demás, su rostro no revelaba ninguna emoción, nada parecía indicar que estuviera consciente de que la casa en la que había crecido estaba a seis metros de él. Permaneció de pie entre el lugar donde Morris me sostenía y la furgoneta. Se me ocurrió que él era el conductor.
—Recuerde por qué está aquí —espetó Bateman.
—Chase, diles que se equivocan. —Lo miré fijamente, pero él no me miró. Ni siquiera se movió.
—Suficiente. ¡Regrese a la furgoneta, Jennings! —ordenó Bateman.
—¡Chase! —grité. Sentí que mi rostro se retorcía de confusión. ¿En serio me iba a ignorar?
—No hable con él —agregó Bateman—. ¿Puede alguien encargarse de esta chica, por favor?
El terror me invadió y me desconectó del mundo que me rodeaba. La presencia de Chase no me había tranquilizado como en el pasado. Su boca, que alguna vez se curvó en una sonrisa y se acercó a mis labios, no era más que una línea sombría y hosca. Ya no había calidez en él. Ese no era el Chase que recordaba. Ese no era mi Chase.
No pude quitar los ojos de su rostro. El dolor que sentía en el pecho casi me hacía doblar.
Morris me levantó de un tirón, y mi instinto salió a flote. Me incliné hacia atrás para liberarme de sus manos y luego envolví los hombros de mi madre con mis brazos. Alguien tiró de mí hasta que ya no pude sostenerla. La estaban apartando de mí.
—¡No! —grité.
—¡Suéltela! —vociferó un soldado—. O también nos la llevaremos a usted, pelirroja.
Los puños de Beth, que se habían aferrado a mi uniforme escolar, se separaron de mi ropa. A través de mis ojos llenos de lágrimas vi que Ryan, con el rostro retorcido por la culpa, la estaba sosteniendo para alejarla de mí. Beth estaba llorando y se estiraba para tratar de alcanzarme. Nunca solté a mi madre.
—Está bien, está bien. —Oí decir a mi madre, pronunciando las palabras muy rápido—. Por favor, oficial, se lo ruego, déjenos ir. Podemos discutirlo aquí.
Un sollozo escapó de mi garganta. No podía soportar la sumisión de su tono; claramente estaba aterrada. Intentaron separarnos de nuevo, y yo sabía, más que cualquier otra cosa, que no podía permitir que lo hicieran.
—¡Sean amables con ellas, por favor, se lo ruego! —suplicó la señora Crowley.
Morris me separó de mi madre de un tirón, y yo lo abofeteé enfurecida. Mis uñas lastimaron la fina piel de su cuello, y él soltó una blasfemia.
Comencé a ver el mundo a través de un velo carmesí. Quería que me atacara solo para poder golpearlo de nuevo.
Sus ojos verdes brillaban de ira, y gruñó al tiempo que separaba el bastón que tenía en su cintura. En un instante comenzó a blandirlo por encima de su cabeza.
Levanté los brazos sobre el rostro para defenderme.
—¡Deténgase! —La voz de mi madre era estridente. Podía escucharla por encima de la adrenalina que invadía mis oídos.
Alguien me dio un empujón y me arrojó con fuerza al suelo; el pelo me cubría el rostro y bloqueaba mi visión. Un ardor en el pecho sacó el aire de mis pulmones. Me arrastré hasta quedar de rodillas.
—¡Jennings! —Escuché a Bateman gritar—. ¡El oficial al mando se enterará de esto!
Chase estaba de pie frente a mí, y bloqueaba mi visión.
—¡No lo lastimen! —jadeé. El arma de Morris aún estaba lista para atacar, aunque esta vez apuntaba a Chase.
—No hace falta. —La voz de Chase sonaba grave. Morris bajó el bastón.
—Dijiste que no sería un problema —dijo entre dientes, mirando a Chase.
¿Chase le había hablado a ese tal Morris de mí? ¿Eran amigos? ¿Cómo podía ser amigo de alguien así?
Chase permaneció callado e inmóvil.
—Retírese, Jennings —ordenó Bateman.
Me reincorporé y miré al hombre que estaba a cargo.
—¿Quién diablos se cree que es?
—Cuidado con lo que dice —espetó Bateman—. Ya golpeó a un soldado. ¿Cuánto más quiere agravar este problema?
Podía oír a mi madre discutir en medio de sollozos. Cuando empezaron a llevársela de nuevo hacia la furgoneta, me lancé hacia delante y mis manos se enredaron en el uniforme de Chase. La desesperación me invadió; iban a llevársela.
—Chase, por favor —le supliqué—. Por favor, diles que es un error, diles que somos buenas personas. Nos conoces. Me conoces.
Me apartó de su uniforme como si algo repugnante lo hubiera tocado. Eso dolió más que nada en ese momento. Lo miré asombrada.
La derrota fue devastadora.
Tenía los brazos detrás de mí y permanecían en su lugar gracias a la fuerza con la que me sostenía Morris. No me importó, ya ni siquiera podía sentirlos.
Chase se alejó de mí. Bateman y Conner escoltaron a mi madre hasta la furgoneta. Ella me miró por encima del hombro con ojos aterrados.
—Está bien, nena —gritó, tratando de sonar tranquila—. Voy a averiguar quién es el responsable de esto, y vamos a tener una extensa charla.
Mi estómago se revolvió ante esa perspectiva.
—¡Ni siquiera lleva puestos sus zapatos! —les grité a los soldados.
No hubo más palabras mientras subían a mi madre a la parte trasera de la furgoneta. Cuando desapareció en su interior, sentí una especie de desgarro que liberaba algo que se sentía como ácido en mi pecho. Sentí que se quemaban mis entrañas, y esto me hizo respirar más rápido, secó mi garganta y contrajo mis pulmones.
—Camine hacia el auto —ordenó Morris.
—¿Qué? ¡No! —gritó Beth—. ¡No pueden llevársela!
—¿Qué es lo que hacen? —preguntó Ryan.
—La Srta. Miller está bajo la custodia del Gobierno federal, de conformidad con el artículo 5 del Estatuto de Comportamiento Moral. Tiene que ir a rehabilitación.
De repente me sentí muy cansada. Nada de lo que pensaba tenía sentido. Mi visión se hacía borrosa, pero parpadear no servía de nada. Intenté tomar aire, pero no fue suficiente.
—No te resistas, Ember —ordenó Chase en voz baja.
Mi corazón se hizo pedazos al oírlo decir mi nombre.
—¿Por qué haces esto? —El sonido de mi voz era distante y débil. No me respondió, pero de todos modos no esperaba una respuesta de su parte.
Me llevaron al auto que estaba estacionado detrás de la furgoneta. Chase abrió la puerta del asiento trasero y me sentó bruscamente. Caí sobre mi costado y sentí que el cuero comenzaba a humedecerse con mis lágrimas.
Luego, Chase desapareció. Aunque mi corazón se calmó, aún permanecía un dolor en mi pecho que me quitaba el aliento y me consumía, entonces me sumí en la oscuridad.