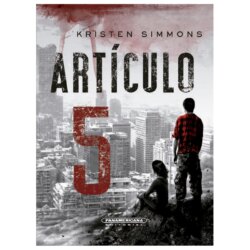Читать книгу Artículo 5 - Kristen Simmons - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
—¡MAMÁ, YA LLEGUÉ! —Me quité los zapatos en la puerta principal y fui por el pasillo, directamente hacia la cocina, donde la oí reír.
—¡Ember, ahí estás! ¡Mira quién regresó! —Mi madre estaba de pie en la cocina, sonriendo como si me hubiera comprado un juguete nuevo. Con cierto escepticismo, di la vuelta a la esquina y me detuve en seco.
Chase Jennings estaba en mi cocina.
El mismo Chase Jennings con quien había jugado a las atrapadas, con quien hacía carreras en bicicleta y de quien había estado enamorada desde antes de saber lo que significaba el amor.
Chase Jennings, quien se había convertido en un hombre apuesto de rasgos hoscos, era alto y fornido, y se veía mucho más peligroso que el niño escuálido de catorce años que había visto la última vez. Estaba recostado despreocupadamente en la silla, con las manos en los bolsillos del pantalón, y su pelo negro y desordenado estaba oculto bajo una vieja gorra de béisbol.
Me quedé mirándolo fijamente. Aparté la vista de inmediato y sentí cómo subía el rubor a mis mejillas.
—Eh… hola.
—Hola, Ember —dijo con soltura—. Haz crecido.
***
MIS PÁRPADOS SE ABRIERON cuando la patrulla de la OFR vibró antes de detenerse. Me senté lentamente y aparté el pelo de mi rostro; estaba aturdida y confusa.
¿Dónde estaba?
Había caído la noche y la oscuridad empeoraba mi desorientación. Me froté los ojos y vislumbré el perfil de un soldado rubio a través de la gruesa división de cristal que separaba los asientos delanteros de los traseros. Era Morris. Recordé el apellido que tenía en la placa. Intenté mirar a través del parabrisas delantero, pero se veía distorsionado por la barrera de cristal. En un momento de pánico, me di cuenta de que estaba buscando una furgoneta, pero ya no estaba frente a nosotros.
Entonces lo recordé todo: la MM, el arresto, Chase.
¿Dónde estaba mamá? ¡Debí haber vigilado la furgoneta! Golpeé la división de cristal, pero Morris y el conductor ni siquiera se inmutaron. Estaba insonorizada. Asustada, crucé los brazos sobre el pecho y me recosté en el asiento de cuero para intentar descifrar mi ubicación.
Sin auto ni televisión, habíamos estado aisladas en nuestro propio vecindario. La OFR había cerrado el periódico local a causa de la escasez de recursos, y había bloqueado Internet para reprimir la rebelión, por lo que ni siquiera podíamos ver imágenes de los cambios que había sufrido nuestra ciudad. Sabíamos que Louisville había sido relativamente afortunada durante la guerra. No habían bombardeado ningún edificio ni evacuado ninguna área, y aunque no se veía estropeada, ciertamente se veía diferente.
Pasamos por el iluminado centro de convenciones, que ahora era una planta de distribución de alimentos de la marca Horizontes. A continuación, vimos el aeropuerto, que se había convertido en la fábrica de armas de la OFR cuando el transporte aéreo comercial había sido prohibido. Hubo una gran afluencia de soldados en esa área cuando Fort Knox y Fort Campbell se convirtieron en estaciones de la OFR. Había filas y filas de patrullas estacionadas en el antiguo parque de atracciones.
El nuestro era el único auto en la autopista. Darme cuenta de que estaba allí con la MM, cuando solamente la MM estaba autorizada para transitar por esos lugares rodeados de banderas, cruces y logotipos de la marca Horizontes, hizo que hasta mis huesos se helaran. Me sentía como Dorothy en una extraña versión de El mago de Oz.
Una salida nos llevó al centro de Louisville, y al final de la curva avanzamos por una intersección de cuatro vías vacía. El conductor comenzó a dirigirse hacia un monstruoso rascacielos de ladrillo, cuyas plantas inferiores se extendían en el suelo como los tentáculos de un pulpo. Sus ventanas eran como ojos amarillos iluminados por varios generadores que observaban desde dentro en todas las direcciones. Estábamos en el hospital de la ciudad.
No pude ver la furgoneta en ningún lugar. ¿A dónde se habían llevado a mi madre?
Chase Jennings. Intenté tragar, pero su nombre se sentía en mi lengua como agua hirviendo que no podía pasar por mi garganta.
¿Cómo pudo hacerme esto? Había confiado en él. Incluso había llegado a pensar que lo amaba y, no solo eso, sabía que yo también era muy importante para él.
Había cambiado por completo.
El conductor estacionó la patrulla cerca del edificio, en un lugar oscuro. Segundos después, Morris abrió la puerta de atrás y tiró de mi antebrazo para sacarme. Las tres líneas rojas donde mis uñas habían rasguñado su piel brillaban en su cuello blanco.
El zumbido de los generadores llenaba la noche, lo que contrastaba con la barrera insonorizada de la patrulla. Morris me condujo hacia el edificio, y vi mi reflejo en el lustre de las puertas correderas de cristal que estaban bajo el letrero de la sala de emergencias. Mi rostro se veía pálido y mis ojos, hinchados. Mi anticuada camisa de uniforme colgaba de un lado, donde Beth me había sostenido para tratar de salvarme, y mi trenza anudada pendía bajo mis costillas.
No entramos.
—Siempre imaginé que serías rubia —dijo Morris. Su tono, aunque insulso, tenía una nota de decepción. Me preocupó una vez más el tipo de cosas que Chase le había dicho.
—¿Está aquí mi madre? —pregunté.
—Mantén la boca cerrada.
Entonces, ¿él podía hablar, pero yo no? Le fruncí el ceño y concentré mi mirada en el lugar donde mis uñas habían logrado sacarle sangre. Saber que era capaz de defenderme me hizo sentir un poco más valiente. Morris me llevó con brusquedad al otro lado de la entrada, donde los reflectores iluminaban un autobús escolar de color azul que proyectaba una sombra lúgubre en el estacionamiento. Varias chicas estaban allí en una fila, y había guardias apostados a cada lado.
A medida que nos acercábamos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El soldado había mencionado la palabra rehabilitación, pero no sabía lo que eso implicaba ni dónde estaban ubicadas esas instalaciones, si podía llamárseles así. Imaginé que sería como uno de los enormes hogares de acogida temporales que se habían construido durante la guerra, o peor, como la penitenciaría del Estado. No podían llevarme allí; no había hecho absolutamente nada malo. Nacer no era un crimen, aunque ellos me trataran como a una criminal.
Pero ¿y si llevaban a mi madre a la cárcel?
Recordé a los chicos del colegio que habían desaparecido: Katelyn Meadows, Mary Como-se-llame y ese chico de primer año que no conocía. Habían sido enjuiciados por infringir algún artículo, por cosas inofensivas, como faltar a clases para asistir a una fiesta religiosa no aprobada. No era que hubieran matado a alguien y, aun así, Katelyn no había regresado, y Mary y el chico habían desaparecido una o dos semanas atrás.
Traté de recordar lo que Beth había dicho acerca de Katelyn, pero estaba temblando tanto que mi cerebro parecía vibrar. Su línea telefónica fue desconectada. No aparece en los carteles de personas desaparecidas. Su familia se mudó después del juicio.
“Se mudó”, pensé. O todos habían subido a un autobús y desaparecieron.
Me puse en la fila detrás de una chica corpulenta de pelo rubio y corto. Estaba llorando tan fuerte que comenzó a ahogarse. Otra estaba meciéndose de un lado a otro con los brazos alrededor del estómago. Todas parecían ser de mi edad o menores. Había una chica de pelo oscuro que apenas tendría diez años.
Morris redujo la fuerza que ejercía sobre mi brazo magullado cuando nos acercamos a dos de los guardias. Uno tenía un ojo amoratado y el otro estaba revisando una lista de nombres en un portapapeles.
—Ember Miller —informó Morris—. ¿Cuántas más faltan para poder llevarlas, Jones?
Mis rodillas se aflojaron. Me pregunté de nuevo a dónde nos iban a llevar. Tal vez a algún lugar lejano, o de lo contrario habría oído hablar de él en el colegio o en alguna de las cadenas de chismes del comedor. Se me ocurrió que únicamente estos soldados sabían nuestro destino. Ni siquiera mi madre lo sabía. Beth nos buscaría, pero recibiría una multa o algo peor si le hiciera demasiadas preguntas a la MM.
Tuve la terrible y aguda sensación de que estaba a punto de desaparecer, de que estaba a punto de convertirme en la próxima Katelyn Meadows.
—Tres más. Acaban de confirmarlo por radio. Se supone que partimos dentro de una hora —le respondió el soldado a Morris.
—Gracias a Dios —dijo Morris—. Estas bastardas son agresivas.
El soldado con el ojo amoratado gruñó.
—Dímelo a mí.
—Si nos van a multar, les daré el dinero —espeté.
La verdad no teníamos dinero para pagar. Ya habíamos agotado casi todo el cheque del subsidio del Gobierno de ese mes, pero ellos no tenían por qué saberlo. Podría empeñar algunas de nuestras cosas; ya lo había hecho antes.
—¿Acaso alguien mencionó una multa o algo parecido? —preguntó Morris.
—¿Qué quieren entonces? Lo conseguiré. Solo díganme dónde está mi madre.
—Es un delito sobornar a un soldado —advirtió mientras sonreía, como si se tratara de un juego.
Tenía que haber algo que pudiera hacer. No podía subirme a ese autobús.
El soldado notó que mis ojos se concentraban en lo que había detrás de él y se adelantó a mi huida, impidiendo que diera el primer paso. En un instante me sostuvo con fuerza por la cintura.
—¡No! —Luché, pero él era mucho más fuerte y ya había logrado inmovilizar mis brazos poniéndolos contra mis costados. Se rio entre dientes con un sonido que me llenó de miedo, y me empujó con fuerza escaleras arriba con la ayuda de los otros soldados.
“Es inevitable —comprendí con una claridad mórbida—. Estoy a punto de desaparecer”.
El soldado con el ojo amoratado había subido las escaleras detrás de mí y había comenzado a golpear el bastón contra su mano.
—Siéntese —ordenó.
No tenía más remedio que hacer lo que él decía.
Nunca antes me había sentido tan pesada. Arrastré los pies por una larga alfombra de goma hasta llegar a un asiento libre en el medio y me desplomé sobre la banca, apenas notando los sollozos de las chicas que me rodeaban. Un ligero adormecimiento avanzó por mi espalda y anestesió el miedo y la preocupación. Ya no sentía nada.
La chica que estaba sentada a mi lado tenía la piel color moca, y su pelo era largo, negro y ondulado. Echó un vistazo hacia donde me encontraba y continuó mordiéndose las uñas, pero no por miedo, sino en señal de irritación. Tenía las piernas cruzadas y llevaba una camiseta ajustada y un pantalón de piyama.
—¿Olvidaste ponerte zapatos? —Señaló mis pies. Mis calcetines estaban llenos de barro y con manchas de césped. No me había dado cuenta.
—¿Por qué te trajeron? —preguntó ella sin levantar la vista de su mano.
No dije nada.
—¿Hola? —dijo—. Te llamas Ember, ¿verdad? Te estoy hablando.
—Lo siento. ¿Cómo sabes…? —Vi su rostro y me pareció reconocerla vagamente.
—Estudié en Western el año pasado. ¿Rosa Montoya? Estábamos juntas en la clase de Español. Me alegra que me recuerdes.
—¿En serio? —Sentí que mi nariz se arrugaba con la pregunta. Por lo general recordaba bien los rostros.
Puso los ojos en blanco, exasperada.
—No te preocupes. Solo estuve allí unos meses, mientras me reubicaban. Sabes cómo es.
—¿Mientras te reubicaban?
—En otro hogar de paso. Así es el sistema de adopciones, princesa. Dime, ¿por qué te trajeron? —pronunció las palabras lentamente.
Ahora la recordaba. Se sentaba en la parte de atrás del salón de clases y se mordía las uñas con un aire de aburrimiento, tal como lo estaba haciendo en ese momento. Había llegado a mediados del semestre y se había ido antes de los exámenes finales. Nunca habíamos intercambiado una sola palabra.
Me pregunté si había otras chicas del colegio en ese autobús. No reconocí a nadie más cuando miré alrededor.
—El soldado mencionó algo sobre el artículo 5 —le contesté.
—Ah. Te trajeron a rehabilitación porque tu mamá es la bicicleta del pueblo.
—¿La qué?
Una chica que estaba en la parte de atrás comenzó a sollozar más fuerte, y alguien gritó para que se callara.
—La bicicleta del pueblo. Todo el mundo la ha montado —dijo con sarcasmo, y luego puso los ojos en blanco—. Por favor, no seas tan inocente. Los soldados creerán eso. Mira, princesa, si te hace sentir mejor, desearía no haber conocido a mi papá. Considérate afortunada.
No me gustaba que diera por hecho que no sabía quién era mi padre, aunque fuera cierto. La mayoría de los hombres que se sentían atraídos por el espíritu libre de mi madre tendían a largarse por la misma razón.
La mayoría, pero no todos. Su último y su peor novio, Roy, había llegado a pensar que podía controlar el espíritu libre de mi madre, pero estaba equivocado.
Me alegró que Rosa y yo no hubiéramos hablado antes en el colegio. Casi deseaba que no estuviéramos hablando en ese momento, pero ella parecía saber lo que estaba sucediendo.
El autobús se tambaleó fuera de la bahía de la sala de emergencias y, cuando lo hizo, sentí un dolor físico desgarrador, como si estuvieran tirando de todas mis extremidades en direcciones opuestas. Mi madre y yo siempre habíamos estado juntas en todo momento. Ahora la había perdido y no tenía idea de lo que ella iba a decir o hacer para intentar regresar a casa.
Mi enojo superó mi dolor. Estaba enojada conmigo misma, pues no había luchado lo suficiente, no había actuado con suficiente amabilidad. Había permitido que se la llevaran.
El autobús tomó la autopista. Había basura amontonada sobre la fila de vehículos averiados que ocupaban el carril de la derecha. Reconocí las casas antiguas y los silos pintados que había enfrente de la antigua Universidad de Louisville. La Cruz Roja había convertido el campus en una colonia de viviendas para las personas desplazadas por la guerra. Pude ver la luz tenue de las velas que aún ardían en algunas de las ventanas de los dormitorios más altos.
—¿A dónde nos llevan? —le pregunté a Rosa.
—No quieren decirnos —dijo ella, y luego sonrió. Sus dos dientes delanteros estaban separados uno del otro—. Ya se lo pregunté al guardia mientras esperábamos; al del ojo morado.
No tuve problema en visualizar cómo esa chica golpeaba a alguien en el rostro. Pensé en Morris y en los arañazos que tenía marcados en el cuello, y me pareció casi mentira saber que yo los había causado. Atacar a un soldado era una gran locura.
—¿Estará allí mi madre?
La chica me miró como si yo fuera una idiota completa.
—Despídete de ese sueño, chica —me dijo—. El artículo 5 significa que ella ya ni siquiera es tu mamá. Ahora eres propiedad del Gobierno.
Cerré los ojos con fuerza en un intento por ignorar sus palabras, pero estas retumbaron en mi cabeza.
“Se equivoca —me dije—. Estábamos equivocados”. Me obligué a imaginar a Katelyn Meadows caminando frente a su casa de dos pisos en… Indiana, o Tennessee. Se había mudado hasta allí porque su padre había sido trasladado. Había sucedido muy rápido. Los puestos de trabajo eran escasos en esos días y por eso ni siquiera sus amigos lo sabían. Seguramente tenía las mejores calificaciones en las pruebas de Historia de su nuevo colegio. “Créelo —pensé desesperadamente—, podría ser cierto”. Pero mi imaginación era demasiado colorida comparada con la realidad. Era mentira y lo sabía bien.
Mi mente recordó a Chase, y sentí que algo dentro de mí me quemaba con tanta fuerza que casi me quedé sin aliento. ¿Cómo pudo hacerme eso? Apoyé mi mejilla contra la ventana helada, a medida que el paisaje se tornaba negro como la noche.
—¿VERDAD O RETO?
Sonreí ante su pregunta. Habíamos jugado ese juego mil veces cuando éramos niños. Los retos siempre nos habían metido en problemas.
—Verdad —dije, y me sumergí en el mundo al que me había llevado. La leña ardía y los árboles desplegaban todos los tonos de rojo y de amarillo que existían. El sol se sentía cálido en mi rostro, y podía escuchar el trinar de los pájaros. Era muy diferente del ruido y el asfalto típicos de la ciudad. Era el lugar perfecto para guardar secretos.
—¿Alguna vez te ha gustado alguien que no debería?
—¿Alguien con novia, por ejemplo? —le pregunté, y rodeé un árbol alto que estaba en nuestro camino.
—Sí, o un amigo.
Su pregunta me tomó por sorpresa, y perdí el equilibrio por un momento.
—Sí —le contesté, tratando de no interpretar de más su sonrisa—. ¿Verdad o reto?
—Verdad. —Tomó mi mano, y yo intenté no parecer rígida e incómoda, pero lo estaba, porque se trataba de Chase; habíamos crecido juntos, ¿y qué? Tal vez lo había amado durante toda mi vida, pero él no pensaba en mí de esa manera porque… bueno… solo éramos amigos.
—¿Te gustan… los sándwiches de jalea y mantequilla de maní? Porque antes te gustaban y eso fue lo que empaqué para el almuerzo —concluí torpemente.
—Sí. ¿Verdad? —Su pulgar rozó la parte interior de mi muñeca, y mi cuerpo entero reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Me aterraba lo mucho que me había gustado, lo mucho que deseaba más.
—Está bien.
—¿Sería raro que te besara?
Nos habíamos detenido. Ni siquiera lo había notado hasta que su peso hizo crujir las hojas que estaban bajo sus pies. Se rio y luego aclaró la garganta. Yo no podía levantar la vista. Sentía que era de cristal y que él podía ver dentro de mí y saber la verdad: que había esperado la mitad de mi vida para darle un beso, que ningún chico que hubiera conocido podía compararse con él.
Se inclinó, y estaba tan cerca que podía sentir que el aire que nos separaba se hacía más cálido.
—¿Me retas? —susurró en mi oído.
Asentí con la cabeza; mi pulso estaba por las nubes.
Levantó mi rostro suavemente. Cuando sus labios tocaron los míos, todo dentro de mí se hizo más lento y se derritió. La tensión de mi garganta desapareció y el cosquilleo nervioso en mi pecho se calmó. Todo se desvaneció. Todo, menos él.
Algo cambió entre nosotros en ese momento, se encendió una chispa de luz, de calor. La presión de sus labios abrió los míos, primero con timidez, luego con intención. Una de sus manos me acercó más a él, y la otra se deslizó bajo mi pelo, justo bajo mi cola de caballo. Mis dedos anhelaban su piel y encontraron su rostro tras recorrer la definida silueta de su cuello.
Se apartó de repente. Respiraba agitadamente y tenía su mirada fija en la mía. Sin embargo, sus brazos seguían rodeándome, y eso me alegró porque mis piernas estaban débiles.
—¿Verdad? —susurré.
Él sonrió, y mi corazón se aceleró.
—Verdad.
—¡LEVÁNTENSE!
La voz del hombre retumbó por el pasillo del autobús y me puso alerta de inmediato.
La luz de la mañana atravesaba las ventanas y tuve que cubrir mi rostro, aún hinchado por haber llorado, para protegerme de su espíritu alegre y burlón. No sabía si había dormido o si simplemente había estado divagando entre mis pensamientos.
Desde que habíamos salido de Louisville, había revivido al menos cien veces el momento en que Chase se había llevado a mi madre.
Rosa y yo habíamos hablado un poco más. La habían acusado de infringir el artículo 3: su prima la había declarado como familiar dependiente en sus formularios de impuestos, lo que no encajaba muy bien con la idea de una familia tradicional compuesta por un padre, una madre y sus hijos. Sin embargo, habíamos permanecido en silencio desde que habíamos cruzado la frontera del estado de Virginia Occidental. Por su naturaleza tranquila, Rosa no pudo fingir sorpresa. Estábamos muy lejos de casa.
El autobús emitió un siseo y redujo la velocidad hasta detenerse frente a un enorme edificio de ladrillo. Junto a la entrada, incrustado en la hierba seca, había un letrero metálico de color verde con letras blancas brillantes:
REFORMATORIO Y CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NIÑAS
Miré ansiosa a mi alrededor, preguntándome, o más bien, esperando que hubiera un edificio adjunto donde estuviera mi madre; que tal vez la hubieran llevado hasta allí para que también se rehabilitara. Al menos de esa manera estaríamos cerca y podríamos resolver juntas nuestra situación. Pero mi intuición pesimista tenía razón: no había más autobuses detrás del nuestro.
Salimos en fila de nuestros asientos, una por una. Mi espalda y cuello estaban adoloridos por haber pasado tantas horas en la misma posición. A medida que bajábamos del autobús, los soldados comenzaron a flanquearnos con sus bastones listos, como si fuera una carrera de baquetas. Rosa le lanzó un beso al hombre con el ojo amoratado, y este se ruborizó.
Fuera del autobús, tuve una mejor vista del lugar. Estábamos de pie delante de un edificio antiguo, como los que muestran en los libros de historia, repletos de hombres vestidos con camisas con vuelos y pelucas rizadas. Era de ladrillo rojo, pero algunos de los ladrillos se habían tornado grises, dando la ilusión de que su frente plano tenía agujeros. Las puertas principales eran altas y estaban recién pintadas de blanco. Las custodiaban unas columnas robustas que le servían de soporte a una saliente triangular. Mis ojos se elevaron hasta que logré contar seis pisos, aunque los tuve que entrecerrar a causa del sol de la mañana. Una campana colgaba latente de una de las torres del techo.
Al otro lado de la calle, que estaba detrás de mí, había una colina cubierta con algunos parches de tréboles, y sobre ella se extendía un largo tramo de escaleras que descendía hasta un pabellón abierto y a un edificio más moderno revestido de vidrio. Otro tramo de escaleras se perdía en ese punto, colina abajo. Se veía como uno de los antiguos campus universitarios que habían clausurado durante la guerra.
Cuando giré hacia el edificio principal, una mujer se había materializado en la parte más alta de las escaleras. Se veía menuda junto a los soldados, pero parecía incluso más estricta que ellos. Sus hombros se arqueaban hacia atrás bajo su pelo blanco como la nieve. Su rostro parecía sumirse en cada orificio, lo que hacía que sus ojos se vieran excesivamente grandes y hundidos, y que su boca pareciera no tener dientes cuando estaba cerrada.
Llevaba una blusa blanca muy conservadora y una falda plisada color azul marino, lo suficientemente fina como para revelar los huesos de la pelvis que sobresalían por la parte frontal. Un pañuelo de color azul celeste colgaba en un nudo de marinero alrededor de su cuello. La MM parecía estar informándole sobre la situación y aguardando más órdenes de ella, lo que me pareció extraño. Nunca había visto a una mujer en la cadena de mando de la OFR. Mientras la mujer observaba la fila de chicas, todo lo que desconocía y toda la incertidumbre aumentaron la preocupación dentro de mí. Tal vez las cosas no eran perfectas en casa, pero al menos allí sabía qué esperar, al menos hasta el día anterior. Pero ahora ya nada me era familiar, ningún lugar parecía seguro. Me encorvé y junté mis manos para evitar que temblaran.
—Genial —dijo Rosa en voz baja—. “Hermanas”.
—¿Es una monja? —le susurré, perpleja.
—Peor. ¿Nunca habías visto a las Hermanas de la Salvación? —Cuando negué con la cabeza, se inclinó para acercarse—. Son la respuesta de la MM ante la liberación femenina.
Quería saber más. Si las Hermanas de la Salvación habían sido instituidas para contrarrestar el feminismo, ¿por qué estaba a cargo una mujer? Pero justo en ese instante su cabeza giró bruscamente hacia el soldado que estaba a su lado.
—Que entren.
Nos llevaron al vestíbulo principal del edificio de ladrillo. Allí, el suelo era de baldosa y las paredes estaban pintadas de un color melocotón, similar al de las guarderías. Bajo una escalera que había a la izquierda, se abría un pasillo flanqueado por puertas que se extendían hasta el final del edificio.
Una a una fuimos llevadas hasta una mesa plegable de forma rectangular donde nos esperaban dos empleados para registrarnos. Ambos vestían el mismo uniforme blanco y azul marino, y tenían una pila de archivos frente a ellos. Después de que Rosa se identificara a sí misma con un acento latino exagerado, di un paso al frente.
—¿Nombre? —me preguntó el empleado que tenía frenillos, sin levantar la vista.
—Ember Miller.
—Ember Miller. Sí, aquí está. Otra por infracción del artículo 5, Srta. Brock.
La frágil pero amenazante mujer que se encontraba detrás sonrió, dándome una bienvenida poco sincera.
Artículo 5. Esa etiqueta se sentía como una astilla bajo la uña cada vez que la mencionaban. Sentí que una oleada de calor subía por mi cuello.
—Puede decirme Hester Prynne —murmuré.
—Vocalice, señorita. ¿Qué fue lo que dijo? —preguntó la Srta. Brock.
—Nada —respondí.
—Si no quería decir nada, bien pudo permanecer en silencio.
Levanté la vista, sin poder ocultar mi expresión de sorpresa.
—También tiene diecisiete años, Srta. Brock. Cumple la mayoría de edad en julio.
Mi corazón dio un vuelco.
No pueden retenerme aquí hasta que cumpla dieciocho años. Había considerado la posibilidad de pasar allí algunos días, o el tiempo necesario para reunir el dinero para pagar la fianza, ¡pero aún faltaban cinco meses para el dieciocho de julio! No había hecho nada malo, y mi madre, cuyo único delito tal vez había sido ser irresponsable, me necesitaba. Tenía que buscarla y regresar a casa.
“Katelyn Meadows nunca regresó a casa”, dijo una vocecita asustada en mi cerebro. De repente, una multa parecía una solución demasiado fácil, un castigo poco realista. ¿Por qué habrían de desperdiciar dinero arrastrándome hasta allí si solo nos iban a multar? Se hizo un nudo en mi garganta.
—Srta. Miller, según el expediente, usted atacó ayer a un miembro de la Oficina Federal de Reformas —dijo la Srta. Brock.
Miré automáticamente a Rosa. Le había dejado un ojo amoratado a un guardia; ¿por qué ella no estaba en problemas y yo sí?
—¡Se estaban llevando a mi madre! —me defendí, pero mi boca se cerró de inmediato con su mirada.
—En adelante, se dirigirá a mí con respeto y me llamará Srta. Brock, ¿entendido?
—Eh… está bien. Sí.
—Sí, Srta. Brock —corrigió ella.
—Sí, Srta. Brock. —Mi piel estaba a punto de arder. Comprendí rápidamente lo que quería decir Rosa; la Srta. Brock era casi peor que los soldados.
La mujer suspiró con paciencia infinita.
—Srta. Miller, puedo hacer que su estadía aquí sea muy agradable o casi insoportable. Es la última vez que se lo advierto.
Sus palabras helaron por un momento mi humillación.
—Tiene suerte —continuó la Srta. Brock—. Compartirá su habitación con la asistente estudiantil. Ella ha estado con nosotros durante tres años y podrá resolverle todas sus inquietudes.
¿Tres años? Tres días atrás ni siquiera sabía que existían lugares como ese, mucho menos tres años. ¿Qué acto tan terrible había cometido esa chica que había estado atrapada allí por tanto tiempo?
—Regrese con sus compañeras, y recuerde bien lo que dije. —La Srta. Brock levantó su mano marchita para señalar el lugar donde Rosa y otras chicas de mi edad esperaban de pie. Tenía un brillo escéptico en sus ojos, como si mi cumpleaños apenas fuera un factor decisivo en mi liberación.
Cuando me dirigía hacia allí, me detuvieron contra una pared, y una mujer corpulenta de rostro flácido me fotografió delante de una pantalla azul. No sonreí. Por fin comencé a comprender la cruda realidad a la que me enfrentaba, y me invadió el pánico.
Las Hermanas, mis compañeras, la sonrisa de superioridad de la Srta. Brock: nada de eso era temporal.
Las luces brillantes del flash de la cámara aún bloqueaban mi visión cuando me uní a las demás.
—Creo que esa demente va a hacer que nos quedemos hasta que cumplamos dieciocho años —le susurré a Rosa.
—No me voy a quedar aquí hasta que cumpla dieciocho años —dijo de manera convincente. Cuando giré hacia ella, sonrió y mostró el espacio entre sus dientes—. Relájate. Siempre dicen eso en los hogares comunitarios como este. Si te comportas lo suficientemente mal, te liberan antes.
—¿Por qué? —pregunté.
Rosa abrió la boca para responder, pero nos interrumpieron dos guardias que entraron por la puerta principal; escoltaban a una chica que traía puesta una bata de hospital. La llevaron más allá de la mesa de registro, por un pasillo que estaba a nuestra derecha, sosteniéndola de los codos como si se fuera a caer. Los pocos segundos que la vi bastaron para que la piel se me pusiera de gallina. Sus ojos estaban clavados en el suelo, y su pelo negro y desordenado hacía que su rostro pálido y sus ojos oscurecidos por el agotamiento se destacaran dramáticamente. Se veía como un enfermo mental excesivamente medicado, o peor aún, se veía vacía.
—¿Qué crees que le pasó? —le pregunté a Rosa, perturbada.
—Tal vez esté enferma —especuló casi apática. Era evidente que aún estaba pensando en su teoría de la liberación anticipada. Luego se encogió de hombros. Me hubiera gustado poder ser tan desdeñosa, pero no podía ignorar la impresión que la chica había causado en mí. Se veía enferma físicamente, pero algo me decía que un virus no había sido la causa de sus síntomas. ¿Qué había hecho? ¿Qué le habían hecho?
Quería preguntarle a alguien, pero en ese momento nos acorralaron y nos llevaron a una sala común con sofás de color verde amarillento y espaldar bajo que olían a naftalina. Ocho de nosotras teníamos la misma etiqueta con nuestra edad. De las nuevas, ocho teníamos diecisiete años. Un grupo de al menos una docena de personas se apiñaba del otro lado de la habitación; probablemente eran chicas de quince o dieciséis años. Reconocí al menos a dos de ellas. Ambas eran estudiantes de primer año en Western. Estaba casi segura de que una de ellas se llamaba Jacquie, pero no me miró cuando dirigí la mirada hacia el lugar en el que estaba.
También llegó un grupo de residentes, y todas empezaron a dibujar inquietantes sonrisas robóticas. Iban vestidas como clones: tenían zapatos planos de color negro que se perdían en sus largas faldas de color azul marino, y camisetas de manga larga que hacían juego. Era un atuendo absolutamente monótono, incluso para una ignorante de la moda como yo.
—Su atención por favor, señoritas —ordenó la Srta. Brock. La sala quedó en silencio—. Bienvenidas. Soy la Srta. Brock, la directora del Reformatorio y Centro de Rehabilitación de Niñas de Virginia Occidental.
Intenté acomodarme en mi sitio. La Srta. Brock giró y al parecer miraba directamente hacia mí.
—La sección 2, artículo 7, exige que todas ustedes se conviertan en damas, y hasta su décimo octavo cumpleaños las prepararemos hasta que alcancen los más finos modelos de moralidad y castidad.
Cuando pronunció la palabra castidad, Rosa resopló. La Srta. Brock le lanzó una mirada venenosa.
—El mundo ha cambiado, mis queridas —continuó entre dientes—, y ustedes tienen la fortuna de formar parte de ese cambio. De hoy en adelante, mi mayor esperanza es que ustedes mantengan una mente abierta y un espíritu modesto; que respondan el llamado a unirse a las Hermanas de la Salvación y que regresen al sombrío mundo exterior con una única y verdadera misión: difundir la luz. Ahora, las encargadas de disciplina las llevarán a sus dormitorios.
Respiré profunda y temblorosamente. No. No podía quedarme allí otros cinco meses. No iba a convertirme en mensajera de la insensatez. No podía terminar como esa chica vacía que los soldados prácticamente habían arrastrado por el pasillo. Tenía que salir de ahí como fuera y buscar a mi madre.
La multitud de androides salió, y dejó ver a una chica de rostro iluminado con rizos rubios que caían sobre sus hombros. Sus hermosos ojos azules armonizaban con su sonrisa alegre. Lo único que le faltaba era una aureola.
—¡Hola! Soy Rebecca Lansing, tu compañera de cuarto —dijo con una molesta y aguda voz que atravesó el ruido de la multitud—. Me alegra mucho conocerte, Ember. —Me indicó que la siguiera por el pasillo que estaba bajo las escaleras. Me preguntaba cómo había sabido ella quién era yo.
—Apuesto a que sí —le contesté con amargura, y comencé a buscar a Rosa, pero ya había desaparecido.
Rebecca frunció el ceño ante mi tono.
—Sé que es difícil al principio, pero te acostumbrarás. Muy pronto te sentirás como en casa, pero mejor. Es como estar en un campamento de verano.
Cuando me di cuenta de que no estaba bromeando, tragué saliva.
Rebecca me llevó a un dormitorio. De algún modo estar cerca de ella me hacía sentir sucia. Mi uniforme escolar aún estaba manchado de césped y tierra por el encuentro del día anterior.
—Este será tu lado —dijo, y señaló la cama sencilla que estaba más cercana a la puerta. El colchón era del grosor de una lámina de cartón y estaba cubierto por mantas rosadas y delgadas como las de los hospitales; a ambos costados había muebles que hacían juego: una cómoda de un lado y un escritorio del otro. Sobre la mesa había una pequeña lámpara de aluminio, unas cuantas libretas y una Biblia. La cama de Rebecca estaba contra la pared, bajo la ventana, tal como estaba la mía en casa.
Los ojos se me llenaron de lágrimas, y me di vuelta hacia la pared para que Rebecca no me viera.
—Me adelanté y traje tu uniforme —me dijo Rebecca amablemente. Me entregó un atuendo azul cuidadosamente doblado y un suéter de lana gris—. También te traje algo para desayunar. No deberíamos traer alimentos a nuestras habitaciones, pero hicieron una excepción conmigo porque soy la asistente estudiantil.
Aunque Rebecca fuera humana o no, estaba muy agradecida con ella por la comida.
—¿En serio has estado aquí tres años? —dije, antes de dar otro bocado voraz a la granola.
—Oh, sí —dijo con un tono de voz dulce—. Me encanta estar aquí.
Sentí como si estuviera en una novela de ciencia ficción; una en la que te obligan a tomar píldoras que controlan tu mente.
Rebecca había sido abandonada por sus padres antes de que el presidente Scarboro instituyera los estatutos morales. Eran misioneros y se habían ido a servir a Dios en el extranjero, antes de que los viajes internacionales se prohibieran.
A medida que Rebecca me contaba más sobre ella, mi sorpresa se desvaneció y se convirtió en lástima. Sus padres no la habían contactado desde que habían salido del país y, aunque aseguraba con convicción que aún estaban vivos, yo tenía mis dudas. Durante la guerra se había extendido un terrible sentimiento antiestadounidense en el extranjero.
No pude evitar pensar en lo malos que habían sido sus padres al abandonar a su hija, especialmente en un lugar como ese. Una vez más, me pregunté si me había esforzado lo suficiente para razonar con los soldados que me habían arrestado y, aunque reprimí la culpa que sentía, su peso se hundió en mi estómago como una roca.
Rebecca se sentó en el extremo de mi cama y trenzó su pelo rubio por encima del hombro mientras me cambiaba. Parloteaba acerca de lo emocionada que estaba de tener una nueva compañera de habitación y de cómo íbamos a convertirnos en las mejores amigas, lo que me impidió hacerle las preguntas que había pensado acerca de la Srta. Brock y las Hermanas de la Salvación. La conversación era tan superficial, que me pareció falsa, pero como estaba casi segura de que en realidad no lo era, ignoré su voz y miré mi reflejo en el espejo.
Mi belleza nunca ha sido convencional: mis ojos son grandes y marrones, con pestañas largas y negras, pero mis cejas no se arquean bien y mi nariz está ligeramente torcida. En ese momento mi tez se veía pálida, muy similar a la de la chica que los soldados habían escoltado hasta el edificio, y mis pómulos se veían demasiado prominentes, como si las últimas horas le hubieran sumado diez años de hambruna a mi vida. El uniforme azul marino era aún peor que mi uniforme escolar, seguramente porque este me molestaba cien veces más.
Respiré profunda y forzadamente. Mi pelo olía igual que los asientos sintéticos de los autobuses escolares. Rápidamente peiné las ondas de mi pelo con mis dedos y lo até de nuevo en un nudo desigual.
—Es hora de ir a clase —intervino Rebecca, recuperando mi atención.
Mi cerebro empezó a evaluar las opciones. Necesitaba buscar un teléfono. Primero llamaría a casa, en caso de que la MM hubiera liberado a mi madre. Si no, llamaría a Beth para averiguar si ella sabía algo acerca de a dónde llevaban a los infractores.
Cuando miré a Rebecca, la noté más que entusiasmada ante la perspectiva de mostrarme el lugar. Tenía un cargo de cierto poder como asistente estudiantil y era posible que me delatara si me extralimitaba. Daba la impresión de que era así.
Iba a tener que pasar desapercibida.
Unos minutos más tarde estábamos caminando hacia el pabellón, justo al otro lado de la cafetería, donde se arremolinaban casi un centenar de niñas. Parecía un colegio cualquiera, incluso se percibía el chismorreo disimulado acerca de las chicas nuevas, pero el ambiente era en extremo sombrío. En lugar de sentir curiosidad o lástima, nos temían, como si estuviéramos a punto de cometer alguna locura. Era una reacción extraña, teniendo en cuenta que yo pensaba lo mismo de ellas.
Cuando sonó la campana, se detuvieron todas las conversaciones. Las chicas se apresuraron para ir a los salones de clase, donde se sentaron en filas perfectamente alineadas. Rebecca tiró de mi brazo, y me dejé llevar por ella como una muñeca de trapo hasta el lugar que me indicó. El silencio reinaba en el pabellón.
En cuestión de segundos, aparecieron varios soldados que encabezaron, cerraron y flanquearon cada fila. Un joven con cicatrices de acné en sus mejillas y aspecto de comadreja pasó junto a mí cuando se dirigía hacia la parte posterior. Su uniforme estaba marcado con el apellido Randolph. Al frente de la fila estaba otro soldado que tenía una tez casi resplandeciente comparada con la de su compañero. Estaba perfectamente afeitado y su pelo era rubio como la arena; habría sido muy apuesto si sus ojos azules no lucieran tan vacíos.
“¿Qué hace la MM para sacarle el alma a una persona así?”, pensé, al tiempo que ahuyentaba la evocación automática de Chase que había aparecido en mi mente.
—Srta. Lansing —saludó el guardia casi apuesto.
—Buenos días, Sr. Banks —dijo ella con dulzura.
El guardia asintió con la cabeza en un movimiento rápido y frío, casi aprobando la manera en la que ella estaba formada en la fila. La interacción me pareció algo incómoda y forzada.
—Hola, princesa —susurró una chica detrás de mí.
Me di vuelta para ver a Rosa, y noté que se había negado a meterse la blusa azul marino dentro de la falda. La chica pelirroja que estaba detrás de ella, quien probablemente era su compañera de cuarto, tenía una expresión de desaprobación en su rostro. Era evidente que no estaba satisfecha con su nueva situación habitacional.
Su pelo rojo me recordó lo mucho que extrañaba a mi amiga Beth.
Me reconfortó tener a Rosa cerca. A pesar de su irreverencia, al menos era sincera, y cuando sonó la campana y los guardias de las filas se dispersaron, permanecimos juntas, unidas por nuestra desconfianza hacia los demás.
Seguimos a Rebecca escaleras abajo, más allá del cuarto de lavandería, del centro médico y de una oficina de ladrillo muy baja con un hidrante en el frente. Allí, las chicas de diecisiete años se separaron de las otras filas y caminaron sobre una parcela de césped que llevaba a un camino que pasaba por entre dos edificios altos de piedra. Examiné el terreno con avidez, tratando de trazar un mapa en mi mente. Al parecer solo había una forma de entrar y salir: la puerta principal.
Cuando Rosa volvió a hablar, apenas la pude oír.
—Mira y aprende.
Me di la vuelta, pero ella ya no estaba.