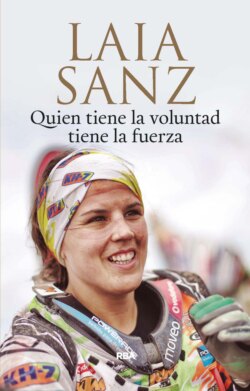Читать книгу Quien tiene la voluntad tiene la fuerza - Laia Sanz - Страница 10
PRIMERA ETAPA Buenos Aires - Villa Carlos Paz (Argentina) 838 km 175 km de especial cronometrada
ОглавлениеBuenos Aires (Argentina), 4 de enero de 2015
Mi padre tiene la culpa de todo. Fue él quien, cuando yo aún no andaba siquiera, me subía en el depósito de su moto y me llevaba a dar una vuelta. Mi cuerpo se erguía y él me sostenía, con cariño, con la palma de su mano abierta sobre el pecho. Yo sonreía y daba golpes con las manos en el depósito. Sentí antes el equilibrio encima de una máquina a motor de dos ruedas que con mis dos pies en el suelo. Sentí la velocidad antes de tiempo. Sentí la felicidad sin saber aún qué era, sin tener la capacidad para procesar de forma racional lo que es realmente ese eterno deseo vital de la especie humana. Como todo el mundo, siempre he buscado la felicidad y sé que está hecha de pequeños momentos. Pero he tenido la suerte de que a mí me encontrase a muy corta edad.
Hoy también soy feliz. Estoy en Santiago del Baradero, la ciudad más antigua de la actual provincia de Buenos Aires, subida a mi Honda CRF 450 Rally, y queda solo un minuto para que me den la salida. Se la acaban de dar al boliviano Chavo Salvatierra. Él lleva el dorsal 28 y yo el 29, a pesar de que hace un año acabé entre los dieciséis primeros. No me han concedido el dorsal amarillo. Llevarlo te permite salir en el grupo principal, entre los primeros. La organización reparte los dorsales amarillos en función del palmarés. Pero la decisión es, claramente, subjetiva. Yo no he ganado nunca el Dakar, ya lo sé, ni ninguna etapa, pero mis tres Mundiales de enduro no les ha servido. Y, además, creo que este año me lo merecía. Tengo que pringar. El primer día me toca tragar polvo. Pero da igual, aquí estoy. Me he ganado una moto oficial y he convencido a Martino Bianchi de que no iba a ser la mochilera de nadie. Lo ha entendido. Solo tengo el compromiso de asistir a Hélder Rodrigues si hay graves problemas. Y eso me da tranquilidad porque una de las grandes virtudes del pilotaje de Hélder es la fiabilidad.
Escaneo mi entorno con la mirada en un barrido de 180 grados. Está lleno de gente que grita, canta y ondea banderas. Debe de haber centenares de miles de personas. Aquí, en Argentina, sin pasión no hay vida. Y a mí me encanta porque creo que la pasión es lo único que la sustenta. Ayer en la largada, que es como se conoce popularmente el desfile de equipos, pilotos y vehículos participantes, había 650.000 fanáticos del motor vociferando en el centro de Buenos Aires. Di la vuelta a la plaza de Mayo, emocionada. Y la memoria me mandó de golpe una postal de infancia: la imagen de un grupo de mujeres con un pañuelo blanco atado a la cabeza que daba vueltas a la misma plaza. Una imagen que vi por primera vez en casa hace años, durante las noticias de la tele. Una visión que me removió las tripas cuando supe que aquellas mujeres andaban en círculo sin parar, unidas por la desgracia de tener que buscar a sus hijos desaparecidos, represaliados, aniquilados por la barbarie de la dictadura argentina del general Videla. Sé que aún hoy, casi treinta y nueve años después del golpe militar, los buscan y protestan cada jueves en silencio, recorriendo de forma circular el centro de la plaza. El mismo lugar en el que se me saltaron las lágrimas hace cinco años cuando por megafonía anunciaron mi nombre por primera vez. Lo recuerdo perfectamente. Yo estaba encima de la tarima instalada delante de la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino. Me presentaron como debutante en el Dakar, la carrera con la que siempre había soñado. Observé a la multitud. Entre la gente distinguí a un grupo que ondeaba senyeres, la bandera catalana. Nos cruzamos la mirada. Y les vi en los ojos su ilusión por darme alas. A pesar de no conocernos, había algo que nos unía. Nuestra tierra, de la cual muy probablemente sus padres tuvieran que huir años atrás, también por culpa de una dictadura fascista. Juntos, focalizamos la emoción. Y lloré como una magdalena.
Hoy no lloro. Estoy tensa. Siento la presión. La sufro como nunca. Vuelvo a recorrer con la mirada los alrededores. La multitud sigue jaleando. Cada vez grita más y más. Hay un grupo de espectadores que me dice algo pero no los oigo. Es como si mi sentido auditivo hubiera desaparecido. Como si mi cerebro hubiera pulsado el botón del mute. Intuyo que me animan. Pero yo solo tengo una cosa en la cabeza: la carrera. Me he levantado a las cuatro de la madrugada y he llegado aquí tras recorrer los primeros 144 kilómetros de enlace bordeando el Río de la Plata, un precioso estuario formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay que hace de frontera natural entre Argentina y Uruguay. Sé que la de hoy no será una etapa prólogo al uso, corta y de lucimiento. Me esperan 175 kilómetros de especial cronometrada y, después, 519 más de enlace hasta el vivac de Villa Carlos Paz, muy cerca de Córdoba. En total, sumando los 144 que acabo de hacer, 838 kilómetros de desgaste. Pero esto solo es el inicio. El Dakar no perdona. Es cruel. Muy cruel. Quizá por eso atrape a tanta gente. Porque cuestiona tus capacidades desde el comienzo. Porque te cansa hasta dejarte exhausto y luego te obliga a pensar, a navegar para no perderte. Forzándote a estar pendiente de todo, incluso de la cantidad de agua que cargas en tu camelbag. Si fallas en la medida, si te quedas sin agua y te pierdes en medio del desierto de Atacama tu vida corre un grave peligro. En ninguna otra carrera la muerte flirtea con los pilotos como aquí, en el Dakar. Es caprichosa e implacable y aprovecha cualquier error para atraparte. Por delante tengo más de 9.000 kilómetros por territorios de Argentina, Bolivia y Chile. Más de 9.000 kilómetros de pistas polvorientas, caminos pedregosos y dunas de arena. Sé que me asaltará el miedo, el llanto y la risa. Por eso estoy aquí. Porque el Dakar me obliga a vivir como más me gusta: batallando contra el temor, alejándolo, buscando el equilibrio entre la pasión y la estabilidad. En la vida siempre debes escoger y yo he elegido estar aquí.
Sigo en la línea de salida. Miro al horizonte. El sol está bajo pero seguro que quemará. Son las ocho y cuarto de la mañana y ya me golpea en la nuca. Compruebo si funciona el aparato que llevo en el manillar de la moto junto al GPS; es el que me permite ir pasando el roadbook, la hoja de ruta con todas las indicaciones de la etapa. En pruebas como el Dakar llevamos un GPS capado. El aparato no te marca el camino. Solo ejerce la función de brújula digital y te confirma que has pasado por cada way point, los puntos del recorrido que no te puedes saltar por nada del mundo. Si lo haces, te penalizan. Me aseguro de que las gafas que llevo son las oscuras, las que utilizo para pilotar de día. He salido de Buenos Aires de madrugada con las nocturnas. Me las coloco bien. Me golpeo el casco con la mano derecha. El comisario de la carrera me mira. En cuestión de segundos indicará que puedo ponerme en marcha. Estoy inquieta. «¿Llevo encima la medalla de San Antonio de mi abuela? ¿Dónde la he metido? ¡Joder, no puede ser! —me digo—. Si salgo sin saber dónde está, correré insegura», me repito. Tengo miedo. Pasa un segundo. Quizás algo menos, medio segundo, un eterno medio segundo. Pero una chispa neuronal me salva. Me planta en el cerebro una imagen de hace apenas unas horas. Yo estoy de pie, en la habitación de mi hotel de Buenos Aires. Llevo las botas, el pantalón y la chaqueta e introduzco una pequeña bolsa de plástico en el bolsillo interior de mi cazadora. Dentro de la bolsa guardo: mi pasaporte, que siempre llevo encima, la medalla que me regaló mi abuela, dinero y una banderita de ropa con un texto en japonés imposible de reproducir pero que sé que es un deseo de buena suerte. Me la dio ayer Noguchi, un chico japonés que lleva la parte eléctrica de las motos del equipo, de parte de Aki, el técnico de embragues. Me hizo ilusión. No soy supersticiosa. Bueno, en realidad solo un poquito. El Dakar es tan peligroso que te abrazas a cualquier creencia. Además, si la fe me llega de gente que me quiere en forma de medalla o postalita, yo me la cargo en el bolsillo interior de mi chaqueta. Me la acerco al corazón.
Go! El grito del comisario de salida sí lo oigo. Y doy gas con todas mis fuerzas. Me siento segura. Firme. Soy consciente de que bajo el guante de mi mano derecha llevo otro amuleto que también me da seguridad: una pulsera que me regaló mi padre un par de años atrás para animarme a superar una grave lesión. Y en ella hay una inscripción que, en este instante de felicidad absoluta, justo cuando acabo de recorrer los primeros metros de mi quinto Dakar, vibra intensamente en ese espacio tan inconcreto pero tan íntimo de mi cuerpo que hay entre el estómago y el alma: «Quien tiene la voluntad tiene la fuerza».
Durante los primeros kilómetros ruedo muy rápido. El piso lo permite: es una pista ancha que cruza miles de hectáreas de campos de cultivo de trigo, cítricos y girasoles de la provincia de Buenos Aires. Pero presenta una gran dificultad: avanzando a 170 kilómetros por hora, me encuentro constantes giros de 90 grados que me obligan a reducir de golpe para virar en condiciones. El roadbook me lo indica de forma clara. Y, además, lo tengo marcado en color. Lo repasé y puse mis anotaciones ayer en Buenos Aires, como hago siempre el día antes de la etapa. Es un ritual. Me aíslo y me enchufo los cascos. Sin música no hay verdadero repaso de roadbook. Y ayer necesitaba la fuerza de Born to Run, de Bruce Springsteen, para encarar el estreno de hoy. Pero mi lista musical es mucho más amplia: va de Chaikovski a Eros Ramazzotti. Me encantan las melodías de Chaikovski. Y mi padre tiene la culpa. De nuevo él, porque aparte de fanático de las motos e ingeniero industrial, es un manitas y pasa horas faenando en un pequeño taller que instaló hace años en el garaje de casa. Siempre que trabaja lo hace con música. Con Chaikovski. Él nunca me dijo: «Laia, escucha esto». Pero he crecido con esta música. Por eso la tengo tan presente. También mientras avanzo por la pista. Canto sus notas mientras me trago el polvo de la moto de Chavo Salvatierra. Buena señal: significa que lo tengo cerca, que le gano terreno. Kilómetro 15: primer control. Primeros tiempos. Pero ni buenas ni malas noticias. En medio de la carrera, los pilotos no sabemos cómo vamos. No nos comunican el tiempo que hemos hecho. La única referencia de que disponemos es la visual. Solo sabemos si hemos avanzado a alguien o si nos han adelantado a nosotros. Por ahora, intuyo que le he ganado únicamente tiempo a Chavo. Siento que voy muy bien. Y pienso en un número. En el 16. Después de lo que me dijo hace meses el mánager general de mi equipo, Martino Bianchi, bajar de este puesto en la clasificación final del rally se ha convertido en mi gran objetivo. Quiero demostrar que no tenía razón. Pero para conseguirlo, debo tener cabeza. Mucha cabeza. No puedo obsesionarme. Esto es muy largo y acaba de empezar. Prosigo a buen ritmo. Mantengo una velocidad alta. Me encuentro con obstáculos con los que no contaba: roderas y baches secos. Son muy grandes, de camión. Quizá del año pasado, aunque lo ignoro. Piloto con los sentidos en alerta máxima. La de hoy es una etapa relativamente corta, sé que durante estas etapas se gana poco, pero puede perderse mucho. Si quiero hacer un buen Dakar, debo empezar bien. Los primeros días son clave. Así que calma, me digo. Pero la presión acecha.
Soy consciente de que me miran con lupa porque estoy en un gran equipo. Se trata del primero que apuesta por una mujer que vaya en moto en la mayor y mejor aventura del mundo del motor. Pero solo tengo un año de contrato. Y conozco este mundo. Si no me salen bien las cosas, no volverán a confiar en mí. Todo dependerá de los resultados. Intento dejar de pensar en eso y concentrarme en la carrera. No puedo. Igual que la muerte, la mente también es caprichosa. Me traslada a mi primer Dakar. A cómo conseguí plantarme aquí. A las dificultades que tuve en 2011 para llegar a Sudamérica con una moto mínimamente digna y lo difícil que ha sido conseguir que ahora, cinco años después, me encuentre sobre esta Honda oficial, formando parte de un gran equipo.
Las primeras dificultades dignas de mención fueron económicas. Ir al Dakar es muy caro. Un piloto que solo quiera participar y acabar, sin ninguna ambición más, necesita como mínimo 60.000 euros. Yo, en mi primer Dakar, necesitaba 200.000: para dos motos, la mía y la de Jordi Arcarons, que hizo para mí las veces de entrenador y mochilero experimentado; un mecánico, el alquiler de un camión, pagar un fisioterapeuta y el material. Pero cuando llegó el momento de formalizar la inscripción, no los tenía. Me faltaba la mitad. Hice números y decidí bajarme el sueldo, pero no era suficiente. Al final, a última hora, me salvaron un sponsor y unos amigos que conocía del mundo del trial y que cubrieron el resto. Con el dinero en la mano, llamé a mis padres, loca de alegría. Había tocado el cielo. Había logrado lo que siempre me había parecido imposible. Siempre. Yo me había enamorado del Dakar siguiendo los resúmenes por la tele. Eran los años de África. Los años de las luchas fratricidas en moto entre Carlos Mas, Stéphane Peterhansel y Edi Orioli. Sentada en el sofá de mi casa de Corbera de Llobregat junto a mis padres, sentí que aquello era lo mío. Pero pensaba que sería imposible estar aquí algún día. Bueno, de hecho, ni lo imaginaba. Lo mismo me ocurre ahora con la Fórmula 1. La miro, me encanta, disfruto, chalo, pero ni se me pasa por la cabeza creer que un día estaré en el pit lane.
—¿Ya te lo has pensado bien? —me preguntaron.
No esperaba esta respuesta, pero la entendí enseguida. Mis padres, como todos los padres, se preocupan por mí. Mi madre porque sufre por todo, y mi padre porque sabe perfectamente lo peligroso que es ir a 170 kilómetros por hora a través de un camino de tierra. La verdad es que yo no lo había pensado. Simplemente, lo había decidido. Mi primera aventura acabó muy bien: gané en categoría femenina y terminé en la 39.a posición de la general absoluta. Los dos años siguientes, 2012 y 2013, estuve aquí con la marca catalana Gas Gas. En 2012, repetí triunfo en categoría femenina y posición en la general. Volví a ser 39.a Pero el año siguiente, el Dakar de 2013, fue dramático. No porque solo pude acabar en la 93.a posición de la general, aunque volví a ganar en féminas, sino porque al cabo de unos meses rompí mi relación con Gas Gas. La marca no cumplía los acuerdos establecidos en el contrato: ni económicamente, ni con respecto a las motos, ni siquiera con el material. Sentía que tenía que tomar una decisión muy difícil: significaba dar un paso atrás y quedarme sola, sin moto ni equipo. Toda la planificación de aquel año se iría al traste. Lo pensé mucho y lo pasé muy mal, pero, al final, decidí romper con la firma catalana.
Corría el mes de mayo y al día siguiente de quedarme sin equipo y sin moto, tenía la primera prueba del Mundial de enduro. Una locura. Y a la vuelta de la esquina, los X Games, más un Dakar a siete meses vista. El futuro pintaba incierto. Peor aún: muy negro. Sobre todo, porque mi primer Dakar me había fascinado tanto que abandoné el trial para centrarme en el enduro y los raids. Y tal y como estaban las cosas, no podría competir ni en enduro ni en trial, ni tampoco en el Dakar. Todo se tambaleaba y se hundía. Tenía miedo de perderlo todo después de tantos años luchando. Los temores son terribles. Paralizan tu capacidad de raciocinio. Y me conozco: aunque muchas veces no los puedo vencer, sí que los sé gestionar. No sé cómo lo aprendí ni cuándo lo hice o si, simplemente, se me da bien, pero lo cierto es que controlo bien los miedos. Soy más cerebral que impulsiva. Identifico las amenazas, pero también las fortalezas. Y me defendí del miedo con valentía y convicción. Tomé las riendas de mi futuro. Tomé decisiones. Para empezar: buscar una moto para salir en las dos primeras carreras del Mundial de enduro, que se disputaban en España, en Puerto Lumbreras, Murcia. Encontré una KTM de un amigo y pude correr. Fue el peor fin de semana de mi vida. Sufrí como nunca antes lo había hecho. Estaba muy nerviosa. La decisión había sido muy complicada y mi corazón me decía sin compasión: «No tenías que haberte marchado de Honda-Montesa (mi equipo previo) para ir a Gas Gas». Estaba arrepentida de la decisión anterior. No de la que acababa de tomar. Me sentía mal pero no paraba de repetirme que todo lo malo sucede para que vengan cosas mejores. Necesitaba a mi gente. Y mi gente estuvo allí. Mis padres, que raramente pueden venir a verme en las carreras, viajaron hasta Puerto Lumbreras. Los necesitaba y allí los tenía, a mi lado. Siempre les estaré agradecida. Gané las dos carreras. Aquellas dos victorias fueron una inyección de moral para afrontar los siguientes compromisos. Me reforzaron tanto que poco después, cuando coincidieron en un mismo fin de semana dos pruebas más del Campeonato del Mundo de enduro en Portugal y los X Games de Barcelona, busqué la solución. ¿Cómo podía estar en Portugal y a la vez en Barcelona? En las pruebas del Mundial de enduro, los viernes se realizan las verificaciones y un prólogo corto y, los dos días siguientes, el sábado y domingo, se disputan sendas carreras. Pasar la verificación y hacer el prólogo es obligatorio si quieres estar en alguna de las dos pruebas. No me lo podía saltar. Así que decidí que el viernes estaría en Portugal para hacer las verificaciones y correr la especial, y el sábado renunciaría a la carrera del Mundial de enduro para viajar a Barcelona y disputar los X Games, unos Juegos Olímpicos de los deportes extremos que organiza la cadena de televisión norteamericana ESPN, especializada en deportes. Aquel mismo año, cuando aún no había roto mi relación con Gas Gas, ya había ganado el oro en la modalidad de enduro de los X Games en Brasil, en Foz do Iguaçu. Mi primera medalla de oro en esta espectacular prueba, que siempre había visto por la tele pero nunca había vivido. Quería la segunda. Y la podía conseguir en mi tierra, en Barcelona. Me encanta revivir mentalmente la carrera del Sant Jordi. Fue una carrera épica. No la olvidaré jamás. Teníamos que completar seis vueltas al circuito indoor. Y salí muy bien. Tan bien, que me situé en la posición ideal para entrar líder en la primera curva. Pero me cerraron por ambos lados y se me bloqueó el manillar. Me fui al suelo. Yo y muchas de mis rivales. No sufrí ningún rasguño, pero quedé muy rezagada. Y pensé que la victoria se me escapaba. De pronto oí rugir 20.000 gargantas. Gritaban mi nombre, me animaban. Y me dieron alas. Sufrí mucho. Utilicé mi técnica de trial para ganar unas décimas de segundo en cada salto, a cada curva. Y castigué duramente mis brazos y espalda. Pero en la tercera vuelta logré ponerme primera, posición que ya no solté hasta el final, sacándole doce segundos a la segunda clasificada, la estadounidense Maria Forsberg. Aquel sábado, nada más terminar la carrera en Barcelona, viajé a Portugal. Estaba agotada. Pero llegué, corrí y gané. Tenía el Mundial de enduro a punto de caramelo, pero aún me quedaban dos pruebas más: Rumanía y Francia. Quería ir a por todas. Y llegó Rumanía. Era el mes de junio. Y volví a ganar. Las dos carreras. Estaba destrozada pero contenta. Eufórica. Tan pletórica, de hecho, que en un McDonald’s en Rumanía pasó aquello que resulta tan humano: un ataque de convicción, de seguridad en mí misma. Aquello que sale de las entrañas y escupes por la boca sin pensar: «¿A que no hay huevos de participar en el Mundial de trial? —me dije—. «¿Que no?», pensé. Y ya no hubo vuelta atrás. Aquel año, el trial no entraba en mis planes competitivos. Pero la dura realidad y mi ímpetu me llevaron a cambiarlos. El Mundial se disputaba en cinco carreras: dos en Andorra y tres más en Francia. Y en las dos primeras, las andorranas, ya no podía correr: tenían lugar aquel mismo fin de semana y coincidían con el enduro de Rumanía que acababa de ganar. Pero aún quedaban las tres carreras de Francia y como la clasificación se define a partir de los tres mejores resultados, descartando los dos peores, tenía alguna opción. Pocas, me repetía. No quería engañarme. Sabía que no había margen para el error. No podía fallar. Pero conservaba alguna opción. Gané las dos primeras pruebas del trial de Francia, a falta de una. Si la ganaba, me convertía en campeona del mundo. Pero el calendario no ayudaba nada. El enduro de Francia y el trial se disputaban también el mismo fin de semana. El enduro en Saint Flour, al norte de Millau, en el centro de Francia; y el trial en la estación de Isola 2000, en los Alpes. A 300 kilómetros de distancia. Un problema más que estaba dispuesta a superar. De modo que el viernes por la mañana, disputé el trial y gané. Me proclamé campeona del mundo. Mi decimotercer Mundial de trial. Subí al podio muy feliz pero nerviosa. Metía prisa a la organización. Necesitaba bajarme del podio urgentemente, subirme a la furgoneta y recorrer 300 kilómetros para llegar a las verificaciones y al prólogo de enduro en Saint Flour. Pero se me echaba el tiempo encima. Iba muy justa. No llegaba. La organización aceptó que mi mecánico pasara la verificación de la moto por mí y al final llegué poco antes de empezar la especial. En Saint Flour no pude ganar las carreras. Tanto en la del sábado como en la del domingo acabé segunda, por detrás de la británica Jane Daniels, si bien disponía de suficiente margen como para lograr el Mundial. Mi tercer Mundial de enduro consecutivo. Brutal. Pero pasaban los meses y me daba cuenta de que estaba fuera del Dakar, que desde hacía tres años se había convertido en mi gran objetivo. No tenía equipo. Continuaba sin moto. Y sin ofertas sobre la mesa. Sabía que solo había un camino: seguir compitiendo, tratar de sumar triunfos. Y esperar el milagro: que algún equipo o alguien me abriera las puertas del Dakar. Mi cabeza hervía: «¿Por qué me marché de Gas Gas?», me preguntaba una y otra vez. Pero al instante me respondía que había hecho bien, que era lo que sentía. Mi cuerpo estaba sufriendo. Los nervios nunca son buenos compañeros de viaje.
Y llegaron los X Games de Múnich. Alquilé una Honda vieja y salté a la arena del Estadio Olímpico de la capital bávara. La moto era una máquina desfasada, muy pesada, difícil de pilotar, de dominar en los virajes. No gané. Imposible. Acabé segunda, esta vez por detrás de Forsberg. Yo sabía que había hecho una gran carrera, que con lo que contaba era imposible mejorar los tiempos. Pero no había ganado. Y, si pretendía tener alguna opción de estar presente en el Dakar, necesitaba ganarlo todo. Todo. Mi mente quería jugármela, pero yo me resistía. No soy así, nunca me rindo. Siempre lucho hasta el final. Por suerte, el destino me dio una oportunidad de la mano de Johnny Campbell, una de las leyendas del off-road estadounidense, una institución del motociclismo mundial. Nos habíamos conocido en el Dakar de 2012, cuando él participaba con Honda HRC para ayudar a los pilotos del equipo y evolucionar la moto, su tarea principal gracias a su enorme experiencia.
—Mi mujer se ríe de mí —me dijo entonces.
—¿Por qué?
—Porque me ganas —remató riendo.
Campbell vio la carrera de Múnich por la tele. Y me envió un email.
«Estoy impresionado. ¿Dónde ibas con esa moto de 2008, de hace cinco años? Está desfasada, y tú, con ella, has hecho maravillas».
Leyendo la primera parte del texto se me escapó la risa, pero, después, me emocioné. Había escrito:
«¿Te vienes a Los Ángeles conmigo, te pongo un mecánico y corres los X Games con una moto mía?».
Me quedé atónita. No daba crédito. No me lo podía creer. Faltaba poco menos de un mes para los X Games de Los Ángeles y tenía la posibilidad de correr en condiciones. Le respondí que sí sin pensarlo un segundo. Ni medio segundo. Y estuve un par de semanas en San Clemente, California, al sur de Los Ángeles, viviendo en su casa y entrenando con él. El resultado: la victoria. Había ganado mi tercer oro en los X Games en un mismo año. Y, después, el destino volvió a salir en mi ayuda: cuando terminaron los X Games, Campbell debía llevar a cabo unos test para el equipo oficial Honda en el desierto de Mojave, al noreste de Los Ángeles. El objetivo: probar la fiabilidad, la durabilidad de las motos que tenían que participar en el Dakar 2014. Había tres pilotos y uno de ellos se rompió una pierna.
—¿Te gustaría hacer los test para Honda? —me preguntó Campbell.
Evidentemente, no dudé en retrasar el billete de avión de vuelta. Los test duraban quince días. Rodábamos por turnos: una hora cada piloto. Empecé un poco cohibida. Aquello estaba lleno de japoneses. Y, entre ellos, Katsumi Yamazaki, el director del equipo, el máximo responsable de uno de los equipos más potentes del mundo. No conocía a nadie de Honda. Ni nadie de Honda me conocía a mí. Notaba cierta desconfianza. Piloto nuevo y, encima, ¿una chica? Este Campbell está loco, debían de pensar. Pero allí estaba yo, dispuesta a demostrar que sí, que soy una mujer, pero que puedo rodar tan rápido como los hombres. Y no para no defraudarme a mí, sino para no defraudar a Campbell, que había apostado por mí. Me di cuenta de que, al principio, hacían poco caso a los tiempos de mi relevo. Pero acabaron gritándome: «¡No corras tanto, solo son pruebas de durabilidad de la moto!». Los sorprendí. Y al final de los test, cuando terminamos, Yamazaki me cogió por la espalda y me separó del grupo. Quería hablar.
—¿Te gustaría tener una buena moto para el Dakar?
Noté un escalofrío agradable en el estómago. Y la sensación de que había escogido el camino correcto: el de trabajar duro, el de aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se me ofrecían, que me había ganado. No tenía mochilero, ni ayuda extra, pero sí la mejor moto que nunca había tenido, una buena moto, una Honda no oficial, aunque similar a las mejores máquinas. Y corrí mi mejor Dakar, el que me situó entre los dieciséis mejores pilotos de la prueba. El Dakar que me abrió las puertas de un gran equipo oficial.
Por todo esto estoy aquí. Por eso siento ahora tanta presión, en medio de los campos de cultivos de la primera etapa del Dakar 2015, a punto de rebasar el segundo waypoint. Sé que esperan mucho de mí, pero se trata de una presión que me estimula. Porque la controlo. Porque con los años he descubierto que, como la mayoría de los pilotos, no soy infalible y que en este negocio domina el factor humano. Y encima de mi moto, el factor humano soy, simplemente, yo. Mi cuerpo. Mi mente. Eso no es la Fórmula 1. Aquí no gana la aerodinámica ni el trabajo de laboratorio. Aquí gana la fuerza, la resistencia, las ganas, la ilusión. El alma del piloto. Llego al kilómetro 69 de la carrera. Segundo control de paso. Intuyo que he perdido un poco de tiempo. Me enfado. «Calma Laia», me repito. Cuento con una estrategia clara y voy a mantenerme fiel a ella: no ser agresiva. Sé que es difícil pudiendo rodar rápido, pero lo importante consiste en evitar errores y no pisar a fondo para no desgastar la moto, aunque Born to Run de Bruce martillee en mi cerebro que hemos nacido para correr. Debo cerrar el primer día sin lastres, ni míos ni de la moto. En el tercer control tengo la sensación de que mejoro el crono. Pero es solo una impresión. Y mi cuerpo se relaja momentáneamente. Veo en el roadbook que me quedan 40 kilómetros. No bajo la guardia. Y veo la meta. A lo lejos. Cruzo la línea. Decimoséptimo mejor tiempo. Un gran resultado.
Suelto el aire de los pulmones. Busco agua embotellada. Siempre embotellada. Cualquier líquido que no sea seguro te puede provocar una diarrea. Y una diarrea en el Dakar es letal. Te arruina la carrera. Me siento debajo de un árbol del vivac y bebo mientras espero que mi gente llegue al campamento. Mi gente es Virginia y Alberto. Virginia es mi mujer de confianza. Mi mano derecha. La persona que llega donde yo no alcanzo. Quien me ayuda en todo en el día a día de la carrera, como conducir el motorhome de vivac en vivac, gestionar las entrevistas con los medios de comunicación, lavarme la ropa... Pero Virginia es mucho más. Es la persona que solo con mirarme a los ojos ya sabe cómo estoy, si estoy contenta, si estoy rabiosa, si estoy cabreada o feliz. Quien sabe si debe hablarme o guardar silencio. Si necesito un abrazo o que me den una palmada en la espalda. Y Alberto es mi mecánico, quien mima la máquina cada noche para que, de madrugada, esté en perfectas condiciones y pueda encarar una nueva jornada. Sí, estoy dentro de un equipo oficial, pero necesito tenerlos a mi lado, formando parte de mi mundo. Nos queremos, nos respetamos. Y vamos a una.
En el vivac me encuentro con Pedro, mi pareja desde hace medio año. Como piloto se le conoce por sus apellidos: Bianchi Prata, es portugués y ha corrido siete Dakars, pero este año está aquí dirigiendo su propio equipo. Me abraza. Está contento. «Lo has hecho muy bien», me dice. Habíamos coincidido en el vivac varias veces y sabíamos el uno del otro, pero nos conocimos personalmente en el Dakar de 2011. Hubo muy buen rollo. Al año siguiente, en 2012, yo acabé en la posición 39.a de la general y él, en la 42.a De aquel año hay una foto muy bonita. La encontré por internet. Es de la penúltima etapa, entre Arequipa y Nazca, en Perú. Y se nos ve a los dos rodando juntos en plena carrera. Mi moto va ligeramente por delante de la suya. Y las ruedas de nuestras motos no tocan el suelo. En casa también tengo un dibujo a lápiz de aquella foto. Lo hice un día que estaba inspirada y, hace poco, se lo regalé. Me encanta dibujar, aunque no sea buena en eso.
Mientras abrazo a Pedro visualizo mentalmente aquel recuerdo y saboreo el instante, como si de una llamada del destino se tratara. Como si estuviera predeterminado que acabáramos juntos recorriendo el camino aunque, eso sí, lejos de Perú.
Martino Bianchi rompe ese momento mágico. Alarga su mano y me entrega mi pasaporte.
—Toma, te lo has dejado en el refuelling. Lo ha encontrado Laurent Lazard.
Veo que el pasaporte está dentro de la bolsa de plástico, tal y como lo he colocado de madrugada antes de salir de Buenos Aires. En su interior, también aparece la banderita japonesa con la inscripción que debía traerme buena suerte. Pero veo que algo no va bien: en la bolsa no está la medalla de mi abuela. He perdido la medalla de San Antonio. «Joder —exclamo por dentro—. ¡No, no, no!». Me excito. Empiezo a andar por el vivac, a dar vueltas, aparentemente sin sentido. Pero lo tiene. Mi cerebro se activa. Revisa la carrera, el pasado más reciente. Mis últimas tres horas de vida. Y repasa todos y cada uno de mis movimientos. Uno por uno. Los refuelling son los puntos establecidos por la organización para poder cargar combustible. Recuerdo: en la etapa de hoy, solo ha habido un refuelling. Estaba en medio del segundo y último enlace, entre los pueblos de Cañada de Gómez y Villa María. «Vale —me digo—. Había un bar. He tomado un té y he pagado». No recuerdo más. Ni tampoco haber visto a Laurent Lazard, el piloto francouruguayo que ha encontrado la bolsa con el pasaporte. Rodaba detrás de mí. Intento reconstruir ese instante sin certezas: «Debí de dejar la bolsa de plástico encima de la barra, después de sacar el dinero». Solo lo supongo. En cualquier caso, me da igual. «Ya tengo la bolsa con el pasaporte, pero ¿y la medalla? ¿Se me cayó cuando saqué la bolsa del bolsillo interior de mi chaqueta? ¿Estará allí, en el suelo del bar del refuelling?». No tengo ni idea, pero es una opción más que probable. Me pregunto: «¿Qué hago? No puedo continuar en carrera sin la medalla». Siento pánico. «¿Vuelvo al refuelling a por ella? No tiene sentido. Debe de estar a unos 250 kilómetros. Dos horas de ida y dos más de vuelta. Cuatro horas menos de descanso. Es una locura, un riesgo inútil. Mejor que mande a alguien del equipo a por ella». Pero, de golpe, mi mente me para en seco. Dejo de andar sin sentido. La lucidez hace su aparición y una voz, mi propia voz, me dicta: «Laia, no es la primera vez que te pasa. El año pasado también perdiste la medalla. Recuerda: metiste la mano en el bolsillo de la chaqueta y te diste cuenta de que no estaba. Y mandaste a todo el mundo a buscar por el vivac. Y apareció». Al cabo de una hora, apareció, hurgando en una de las papeleras. Cayó allí cuando me quitaba la chaqueta y las protecciones del cuerpo. «De acuerdo —me repito—. Pero es imposible que hoy haya pasado lo mismo. Si la bolsa con el pasaporte y la banderita japonesa estaban en el refuelling, la medalla tiene que seguir también ahí. No puede ser de otra forma». Cuando ya estoy a punto de volver atrás, la sensatez me ilumina. Mi voz interior me guía: «¿Por qué no repasas el bolsillo de la chaqueta? Quizá se haya salido de la bolsa. Quizá siga allí». Busco la chaqueta y la sujeto con la mano izquierda mientras hurgo en el bolsillo con la derecha. Respiro tranquila. Me siento liberada. La medalla está allí. Sonrío, feliz.
Mi cuerpo se relaja y me dejo caer al suelo bajo un árbol. Repaso la clasificación del día: en primer lugar, el británico Sam Sunderland, seguido por mi compañero de equipo, Paulo Gonçalves. Tercero, el catalán Marc Coma, y en cuarta posición, otro de mis compañeros, Joan Barreda. Mañana me espera una etapa muy difícil. La primera etapa maratón. La gran escabechina. 518 kilómetros de especial cronometrada y 107 de especial en dos tramos. Empieza a caer el sol. Es la hora mística. Un instante mágico. Parece que se pare el tiempo. En el vivac se impone la paz. Y, en mi cuerpo, la reflexión. Estoy satisfecha de como he gestionado la presión durante mi primer día en un gran equipo. Me quedan todavía doce días de carrera, doce días más de presión. Pero estoy tranquila. Con los años he aprendido que en la vida hay dos cosas ciertas: que llegamos y nos vamos sin que intervenga nuestra voluntad, pero el resto, depende solo de nosotros.