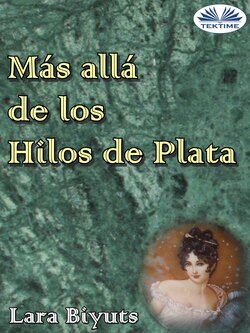Читать книгу Más Allá De Los Hilos De Plata - Lara Biyuts - Страница 6
IV
ОглавлениеEl Red Pub, un viejo antro en el antiguo sótano de un gran edificio de apartamentos, famoso desde los tiempos de Pedro el Grande, estaba bien iluminado, era cálido, muy concurrido y lleno de humo.
Un grupo de estudiantes borrachos comenzó a cantar sin mucho éxito una canción latina mientras que el pequeño grupo de músicos gitanos ―una guitarra, dos violines, tambor y arpa― tocaba algo discretamente en el pequeño escenario de la pared oeste cuando Lodie y Vadim entraron, bajando las escaleras.
Sé feliz ahora, porque nada queda…
¡Nuestras dichas y nuestras desgracias son breves!
El destino caprichoso tiene muchas veredas…
¡A veces alegran, a veces duelen!
Era una especie de cabaret nocturno ―primero una actuación musical y luego un espectáculo o una sesión de algo nuevo e increíble― por eso, en cuanto el pub se llenaba, el dueño del bar trataba de apaciguar a la clientela más rebelde o ruidosa, repartida en sillas o bancos de largas mesas, bebiendo o esperando bebidas. Mientras se quitaban los gorros y se desenguantaban las manos, Vadim y Lodie solo encontraron asientos libres en un banco de una mesa, debajo de una de las bóvedas de la pared este. Bajo las lámparas de aceite, Vadim veía gente bien vestida y olía refinadas fragancias. Al mirar alrededor, una elegante dama llamó su atención.
Una dama con un sombrero de plumas blancas y negras. Desabrochó la fíbula de su abrigo de piel a la altura del escote y dejó ver un collar tan grande y resplandeciente que sería digno de una reina de diamantes, y más aún, dejaba ver que era aparentemente muy esbelta. Su tez blanca, la deliberada artificialidad de sus labios brillantes y ásperos y sus ojos festivamente decorados la hacían parecer una muñeca viviente que ignoraba la atención de los demás. Lodie dijo en voz baja:
–Puede que esté después del espectáculo de ballet, puede que con alguien… Une pâlotte efflanquée…
Lodie también miraba a la dama desconocida. Y Vadim reconoció la sonrisa, la que ella desplegaba, esa misma maldita sonrisa indiferente ―como un fantasma burlón que podría disiparse en cualquier momento―, y sonrió al fantasma, sonrió a lo perdido, sonrió al recuerdo, cuya naturaleza la mujer acababa de revelar. Por muy bello que fuera ese fantasma, la sonrisa significaba convencionalismo, esclavitud, engaño, negación de su amor por ella poniendo así grilletes a su corazón, porque sus ojos parecían mirar a la oscuridad sin ver nada. Lodie estaba susurrando algo en el oído de Vadim tan excitado que un tipo cercano resopló y acercó el oído. Vadim decía:
–Ya está bien, ya está bien… por favor, relájese.
Mientras tanto, la pequeña orquesta gitana había empezado a tocar más fuerte o, mejor dicho, se iban acercando desde la parte trasera del escenario, pero esto no impidió que Vadim oyera a los de al lado hablando aparentemente de la dama desconocida.
–Una mujer italiana. El conde Radziwil la ha traído a la ciudad.
–No. Esa es gorda.
–Ha perdido peso.
–¿Para qué?
La razonable respuesta hizo que los dos estallaran de risa.
La risa creó una extraña vibración en la mesa; a Vadim le pareció que los humanos podían convertirse en fantasmas risueños y volar en busca de un respiradero por debajo del techo; pero Lodie y él consiguieron sus bebidas, y cualquier fantasía del momento desapareció.
Las paredes del pub estaban decoradas con pequeños retratos ovalados de cada uno de los emperadores rusos. Un tipo de la mesa, un caballero alto y curioso de mediana edad, miró el retrato del actual emperador, Nicolás I, sobre ellos, después al escenario y a la barra de la pared sur con sus mesas cercanas, y comenzó a hablar con su compañero:
–Red Pub. El rubor de sus caras explica este nombre. Por cierto, ¿sabían, caballeros, que el conde Orloff visitó este pub para tomar una copa, al menos una vez, hace sesenta y siete años, en la larga noche anterior a la ascensión de su emperatriz al trono? Tal vez nuestra mesa fue tomada por el conde, o lo más probable es que tomara su vaso de vodka, de pie, con prisa. A propósito, el rey de su señoría nació hace sesenta y siete años ―mirando a sus compañeros de mesa, dio una resonante palmada en la parte superior de la mesa y miró a su compañero, a quien había llamado «su señoría».
Olisqueando su propia copa ―vino rosado― Vadim miró a su señoría, aquel joven bien vestido de pelo rubio repeinado. Un chaleco dorado de peau de soie, sus botones abulones nacarados, un pasador de corbata de diamantes y unos impertinentes de marfil se veían en los interiores de su abrigo desabrochado con remate de calabar, pero no era su ropa lo que delataba el origen extranjero del joven. Su tez demasiado fresca; incluso después de que su cara enrojecida por el viento volviera a su color normal, su mirada demasiado joven, sus ojos azules demasiado brillantes; su mano blanca y bien cuidada, sus uñas algo afiladas, y su dedo meñique izquierdo adornado con un anillo de oro y piedra negra ―estos detalles del desconocido rubio eran demasiado llamativos para pasar desapercibidos.
Una voz dijo en voz alta y amistosa:
–¡Caballeros, silencio, por favor!
El dueño del pub, un hombre grande con chaqueta y pantalones holgados que jadeaba, pasó con una bandeja en las manos.
–Rozamira cantará Wondrous Moment, la última canción, tan hermosa.
El tipo alto y curioso dijo amigablemente:
–¡Naturalmente, Herr Kessenich! ¿Cómo está la señora Kessenich? Dele saludos…
El dueño del bar enderezó su corbata suelta.
–Mi esposa está muy bien, gracias, señor Knabbe. No peleen esta noche, por favor, señores.
El desconocido de nombre alemán, Knabbe, era mayor que su amigo rubio, más bien de mediana edad, con el pelo rizado y visiblemente teñido de marrón rojizo y las manos grandes y fuertes. Sus ojos de párpados pesados parpadearon y sus delgados labios burlones sonreían irónicamente. No había nada siniestro en su aspecto masculino, incluso su bastón, con pomo en forma de cabeza de águila negra ―hecho de ámbar negro, como se sabría más tarde― parecía poco habitual, aunque a veces sus modales eran los de un charlatán.
Los miembros de la pequeña orquesta se sentaban en sillas, dejando espacio para tres gitanos que subieron al escenario haciendo reverencias y saludando a los amigos. El gitano anciano era muy obeso, y el más joven estaba tan delgado como un jinete; ambos iban bien vestidos y a la manera de su profesión y país: trajes de cuello rojos, chaquetas largas azules, galones rojos y felpas oscuras y holgadas metidas en botas altas; ambos tocaban la guitarra. Rozamira, la joven gitana cuyo pelo rizado era rojo por alguna razón, alisó el chal de cachemira sobre sus hombros, y comenzó a cantar en una agradable voz contralto:
Recuerdo el mágico instante
apareciste ante mí
como una fugaz visión
como un genio de sublime belleza.
En los tormentos de la desesperada tristeza
en las zozobras de la ruidosa vanidad
resonaba la ternura de tu voz
y el sueño tus caros rasgos me mostraba…
El sencillo vestido de manga larga azul oscuro de la joven, el chal español, varios collares de coral alrededor de su cuello, la banda dorada en la cabeza y las cuentas doradas trenzadas en sus dos largos tirabuzones eran buenos accesorios para su original manera de cantar:
En la soledad y negrura del confinamiento
mis días se arrastraban en silencio,
ya sin inspiración y sin fe
sin lágrimas, sin vida, sin amor.
Mi alma despertó de nuevo
y otra vez apareciste tú,
como una fugaz visión,
como un genio de sublime belleza.
Y late embriagado el corazón
Y resurgen de nuevo para él
La inspiración y la fe,
la vida, las lágrimas y el amor.
El último sonido de la canción desapareció, y el largo fleco de su chal se elevó al saltar del escenario para hacer su ronda pasando el plato.
Lodie continuó mostrando su temperamento, aplaudiendo más fuerte que nadie.
–¡Bravo! ¡Muy bien!
Entonces volvió a su asiento, sudoroso y excitado, sin prestar atención a las burlas y los impertinentes que le apuntaban, el joven dandi con el pelo oscuro a lo Chateaubriand.