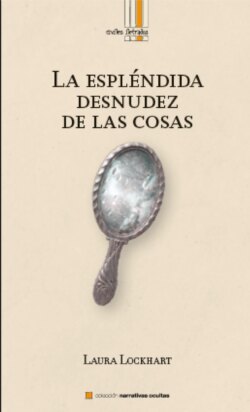Читать книгу La espléndida desnudez de las cosas - Laura Lockhart - Страница 6
LUISA
ОглавлениеLa miro dormida, con su pelo blanco y la cabeza caída sobre el regazo y, por un instante, me conmuevo. Veo sus manos manchadas, los surcos profundos de la piel, y me cuesta recordar que alguna vez fue joven.
Cuando se despierta, lo hace lentamente porque con su ceguera apenas distingue el día de la noche. Enseguida pregunta:
—¿Y Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está?
—Raúl está de viaje. Va a demorar unos días todavía. ¿Quiere que le haga un té? —pregunto con la esperanza de distraerla.
—No. ¿Dónde está mi hijo?
—Un té le va a hacer bien y luego un paseo, el día está muy lindo.
—Un té, el paseo lo puede hacer usted sola.
No puedo salir sin que al momento esté golpeando el timbre de la vecina: «Estoy sola y ciega, tengo miedo, venga un momentito, llame a mi hijo, por favor, llame a mi hijo. Mi hijo se llama Raúl, venga, venga».
Entonces prefiero quedarme encerrada y, si preciso algo, llamo a cualquiera de los teléfonos de todos los deliveries que tapizan la heladera. Son veintitrés. Los conté la semana pasada, como una forma patética de pasar el tiempo. La última vez que salí a la calle fui hasta el banco para retirar dinero. Aproveché el momento en que ella dormía la siesta. Llovía fuerte y no llevé paraguas a propósito, para sentir la lluvia en la cara. Volví a los quince minutos, pero ya se había levantado y había puesto la tranca en la puerta.
—Si quiere entrar, va a tener que llamar a mi hijo. Yo no puedo abrirle porque estoy ciega.
Estuve mucho tiempo con el pelo y los pies mojados, helada, hablándole por la rendija, hasta que al fin me abrió. En la cocina encontré la heladera abierta y todo el contenido roto y desparramado en un charco blanco de leche. Le alcanzó lo poco que veía para concretar su venganza. Una escena semejante vino a mi memoria. Yo tendría seis o siete años, había volcado sin querer la leche y ella me hundió la cara en aquel charco blanco... «Sos torpe y mala, lo hiciste para darme trabajo, para molestar y ensuciar, vas a tragar hasta la última gota.»
Fue muy poco antes de que muriera papá. Durante mucho tiempo creí que su enfermedad era culpa de mi torpeza. Y ahora los recuerdos vuelven con la misma violencia que cuando era niña.
Hoy empezaron a arreglar los balcones del edificio. La vista de los andamios, los hombres que trepan con sus cascos amarillos y el ruido, aunque molesto, me recuerdan que hay vida ahí afuera. Y pienso que los voy a extrañar cuando terminen y se vayan.
Al mediodía el calor aprieta y entonces sirvo dos vasos de agua y se los acerco al balcón. Siento a mis espaldas la voz de mamá.
—¿Qué hace, atrevida? ¿Qué tiene que hablar con esa gentuza? Son los mismos que después me roban. ¡Baje la persiana!
Tiene los puños apretados y me mira con odio.
—Si estuviera Raúl… ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no viene?
—Ya falta muy poco para que vuelva —miento, mientras bajo la persiana avergonzada. Todo lo que había querido olvidar vuelve. No sé si la aguanto porque me da lástima o porque me quebró tanto que todavía tiene poder sobre mí. Respiro hondo, la tomo del brazo, abro la puerta de entrada y recorremos el pasillo frente al ascensor tres o cuatro veces, hasta que se tranquiliza y se olvida por un rato de Raúl.
Cuando duerme su siesta, cierro la puerta y voy a la cocina para llamar a mi hermano. Con la diferencia horaria que tenemos con España, calculo que ya debe estar en su casa. Necesito hablar.
Atiende enseguida. Le explico que mamá solo pide verlo a él, varias veces al día, y que en cambio a mí ni siquiera me reconoce. Para ella soy solo una extraña. Trato de convencerlo de que mamá necesita pedirle perdón, de que es una vieja de noventa años, ciega y alterada, y es probable que quiera morirse sin tanta culpa. Raúl estalla al otro lado de la línea:
—Te fuiste a los quince años y me dejaste solo, sabiendo de lo que era capaz, ¿y medio siglo más tarde te preocupás porque no te reconoce o porque la vieja tiene culpa? Sos una hipócrita. ¿Ahora te venís a hacer la mártir cuando ella ni siquiera se da cuenta? ¿No pensaste, por casualidad, que te reconoce y te sigue castigando y usando porque disfruta con eso? Internala y hacé tu vida —grita angustiado—. Cuidando a esa hija de puta no vas a saldar la deuda que tenés conmigo. Nueve años tenía cuando te fuiste y no tenía teléfono para llamarte.
—Perdoname, Raúl, perdoname, perdóname —repito como una autómata hasta que cuelga.
Revivo el miedo con que vivíamos de niños, el infierno que fue nuestra vida desde que murió papá.
Cuando paro de llorar, entro despacio al dormitorio y compruebo que todavía duerme. Recorro las fotos en blanco y negro que están arriba de la cómoda: papá y mamá sonrientes, ella con vestido de novia largo y blanco. Mis padres en la calesita con mi hermano. Raúl de primera comunión, el pelo con gomina, el rosario y el misal en la mano, los pantalones cortos y la expresión triste. Tan triste, que dejo de mirarla. No hay ninguna foto mía.
Hoy cenamos en la cocina. En el centro de la mesa puse un florero con malvones blancos. La ayudo a sentarse, le doy la servilleta y la coloca sobre su falda. Traigo la sopa y la ayudo a tomarla para que no se ensucie. Cenamos en un mutismo denso, que solo rompe el ruido de los cubiertos.
Como siempre, a las tres de la mañana escucho la campana. Es su hora de ir al baño. Mi equipaje está afuera, en el corredor. Vuelvo a comprobar que el ventanal quedó cerrado mientras escucho el tintineo metálico en su cuarto.
Apago la luz, voy a la cocina y aprovecho para sacar la basura en el ascensor. Cierro la puerta con llave. Desde el corredor escucho el sonido crispado de la campana.