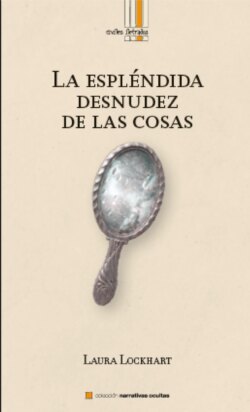Читать книгу La espléndida desnudez de las cosas - Laura Lockhart - Страница 7
LADY CATHERINE
ОглавлениеDespués de lo que me pasó, no hubiera sobrevivido nunca sin la ayuda de Marcia, mi única amiga en toda la ciudad de Chicago. Nuestras hijas son compañeras de clase en la escuela y se hicieron muy compinches porque son las únicas que hablan español. Marcia es argentina y vive acá desde los once años. Ahora fue a dejar a las nenas en la escuela y viene a desayunar conmigo. Se siente bien esperar a alguien. Tengo suficiente café y rescato las pocas cosas que todavía quedan en la heladera rota para hacer un desayuno decente. Abro la ventana y saco el táper con manteca del pretil para que se ablande. Cuando Marcia toca el timbre, la mesa de la cocina está puesta y tengo todo listo. Ella entra, se saca el gorro de piel y su pelo negro cae suelto y salvaje sobre los hombros. Deja sus botas sucias de nieve al lado de la puerta y entonces le alcanzo mis pantuflas que parecen viejas y deslucidas al lado de sus medias con cucuruchos verdes. Nos sentamos en la mesa y ella empieza a comer con entusiasmo.
—¿Hiciste la denuncia? —pregunta antes de probar el café.
Solo con mirarme ya sabe la respuesta.
—Me lo prometiste. El prófugo de tu marido tiene que pasarte dinero. Pensá en Sofía.
—No puedo denunciar al padre de mi hija. ¿Y si lo meten preso? Acá la ley es muy estricta, me da miedo.
—Se lo tiene merecido, es una basura.
Toma un sorbo de café y deja la taza arriba de la mesa. Saca una caja de su bolso y me la da. La abro y veo que adentro hay dos pelucas.
—No voy a usar ninguna, gracias —le digo mientras las vuelvo a guardar y le devuelvo la caja—. Hace frío y me alcanza con el gorro. Es lo que menos me importa ahora.
Marcia unta con manteca y dulce su tostada.
—¿Podés sacarte el gorro un momento?
Obedezco y, cuando me descubro la cabeza, me veo reflejada en sus ojos como en un espejo: mis orejas redondas y pequeñas, la calva traslúcida y pálida que acentúa el violáceo profundo de mis ojeras, la tristeza de mis ojos sin cejas.
—Tengo un trabajo para vos —dice animada—. Muchos de mis clientes son gente importante que viene por el día. Algunos desde Washington y otros desde Nueva York. Necesito que los recibas y me ayudes a cambiar los escenarios.
Hasta ahora me las había arreglado para no indagar en la profesión de mi amiga, pero había llegado el momento de encarar. El día que Marcia me contó que había dejado su trabajo en el supermercado y se había independizado, admiré su valentía. Arriesgarse a entrar en un rubro nuevo, lidiar con lunáticos y manejar el marketing y las páginas web era un enorme desafío.
—Y con las nenas ¿qué hacemos? —pregunto antes de contestar.
—Las nenas son sagradas, vos solo trabajás en horario escolar y siempre y cuando no te toque quimioterapia.
—Cualquier cosa que me saque de estas cuatro paredes y me dé dinero es bienvenida.
La tarjeta está impresa con letras góticas: «Lady Catherine». Más abajo dice: «DOMINATRICE». Compruebo una vez más la dirección mientras camino por las calles cubiertas de restos sucios de nieve; entro por el jardín lateral de una casa y golpeo la puerta del fondo. Marcia aparece con un traje negro de látex como si fuera una surfista. Tiene el pelo recogido en un moño alto con una red dorada. Es la reina de un cómic.
El lugar es oscuro, las paredes están pintadas de negro y hay cadenas y argollas amuradas a diferentes alturas. En el centro, arriba de una plataforma, tiene un sillón-trono tapizado en fucsia con un foco inmenso que lo ilumina. Hay dos baños, uno pequeño y otro enorme con una bañera dorada. Se respira un olor extraño, dulzón.
—¿Te gusta mi oficina?
Marcia continua el tour y me lleva a un cuarto pequeño convertido en un gran clóset y elige una chaqueta con botones metálicos hasta el cuello y un par de botas militares. Mis hombros anchos de nadadora y mi altura son, por primera vez, una virtud. Me cubro la cicatriz con un pañuelo de algodón y Marcia me pone una banda elástica que aplasta apenas el seno que aún me queda. Cuando estoy lista, me evalúa satisfecha:
—Vamos a tener que ajustar el pantalón. Por hoy lo usás así. Guantes, probemos con guantes.
Cuando llega el primer cliente, lo recibo con la calva al descubierto y el rostro impertérrito, casi sin mirarlo, y lo escolto hasta el vestidor. Soy un esbirro andrógino y perfecto. Vestida de hombre me veo más fuerte. Me gusta, me da seguridad y me hace sentir muy bien. Observo de reojo a ese tipo grande con piernas peludas, que sale vestido de minifalda, maquillado y con una peluca rubia. Se arrodilla sumiso frente al trono, saca con delicadeza las botas de Lady Catherine y empieza a pintarle las uñas de los pies. Desde donde estoy no entiendo lo que dicen. Marcia me mira y me hace una guiñada imperceptible. Nos divertimos.
Algunos clientes le pagan solo para que los ate y los encierre en un ropero. Yo le alcanzo las cuerdas como si fuera una instrumentista que asiste en una delicada intervención. Si me hubieran dicho hace un mes que iba a estar trabajando en esto, no me lo hubiera creído. Sin embargo, tampoco hubiera creído que mi marido nos fuera a dejar cuando me operaron y sucedió.
El acontecimiento del año es el gran Fetish Ball. Trabajamos mucho con los atuendos y ensayando maquillajes. Voy a ganar trescientos dólares extras por una sola noche, y la babysitter la paga Marcia. Conseguimos una argolla de hierro con cadenas para mi cuello que hacen un efecto dramático muy teatral. Ella va con una capa con forro violeta, botas que parecen medias y una malla llena de pinchos, un Jean-Paul Gautier auténtico que encontramos en una tienda second hand. Mientras esperamos el remise, nos sacamos un montón de selfies.
Cuando llegamos a la fiesta, no me alcanzan los ojos para mirar todo. La anfitriona es una mujer con pelo rojo, tiene la mitad de la cabeza rapada y tatuada con un estampado de calaveras. Las uñas se enroscan como serpentinas y están pintadas de negro. Me pregunto cómo hace para lavarse los dientes o cortar el papel higiénico y recién entonces se me ocurre que deben ser postizas. Trato de controlarme y parecer indiferente. Es difícil porque en ese momento se cruzan delante de nosotras dos hombres con arneses y los cuerpos llenos de cicatrices. Avanzan en cuatro patas. Los dirige un hombre albino con galera y una capa de piel. El albino parece trucho, como yo. Lo deben haber contratado en una agencia de modelos para este rol. Cada tanto Marcia me da un tirón de la cadena, para que no me distraiga y recomponga mi personaje.
El espectáculo inaugural comienza muy pronto: dos ángeles, hombre y mujer, casi desnudos bajan lentamente del techo. Cuelgan de cadenas enhebradas en argollas que atraviesan como piercings sus espaldas. Las alas son los cuatro brazos cubiertos de plumas blancas. Se oscurece la sala y se iluminan solo esas figuras aladas que comienzan a girar cada vez más rápido, mientras la música va in crescendo. Los agujeros de la piel se agrandan y el espectáculo termina con aullidos de dolor. La ovación es estruendosa y yo estoy conmocionada. Me doy cuenta de que al menos yo tengo la esperanza de que el cáncer se cure y mi pelo crezca. Esa gente no tiene arreglo.
La semana pasada compré una heladera nueva y solo necesito que vengan a retirar la vieja cuanto antes. Se siente bien volver a ser independiente, salir a flote a pesar de todo. Por primera vez estoy pensando en ir al juzgado a reclamar la pensión de mi hija.
—No gastes un mango en fletes —dice Marcia cuando le cuento que necesito contratar a alguien que saque a la calle la heladera vieja—. Te mando a uno de mis esclavos. Eso sí, tenés que insultarlo, ya sabés, como para que le valga la pena ir hasta ahí.
Marcia es grandiosa, tiene recursos para todo. El viernes, cuando abro la puerta, veo a un hombre de unos cuarenta años, rubio, de ojos azules, que se presenta como amigo de Lady Catherine. Lo dejo pasar y él va derecho a la heladera. Me cae simpático. Tengo que reconocer que es extraño ver a un señor tan bien vestido, con traje, bufanda y sobretodo, tratando de arrastrar una heladera.
Repaso con disimulo la lista de insultos que había preparado. Empiezo por los más suaves, tratando de sonar enojada.
—No seas torpe, tené cuidado.
El segundo intento me sale mejor:
—Sos un inútil, no servís para nada.
Recién ahí vislumbro que el esclavo esboza una sonrisa. Entonces agarro viento en la camiseta y sigo, envalentonada:
—Pedazo de un cretino, ¡cuidado! Me vas a romper la pared.
De repente me siento muy bien.
—Sos una basura, ¡un hijo de puta, un hijo de mil putas!
El hombre había dejado la heladera junto al contenedor y se había perdido de vista. Yo seguía, con los ojos llenos de lágrimas, gritando insultos que resonaban en la calle desierta.