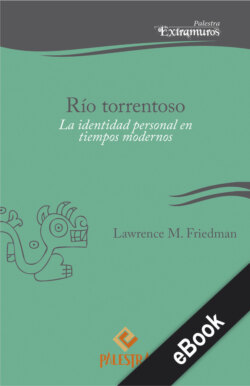Читать книгу Río torrentoso - Lawrence M. Friedman - Страница 12
ОглавлениеLos dos últimos siglos fueron, como todos saben, tiempos de enormes cambios sociales. En Europa, y en otras partes del mundo, la población creció de una manera sin precedentes. La población mundial era de unos 700 millones en 1750; a principios del siglo XIX había alcanzado mil millones; y en 1900, 1.6 billones. Las causas de esta tremenda ‘cosecha de bebés’ son aparentemente oscuras. ¿Fue la modesta papa, un regalo del hemisferio occidental, que podía alimentar a las personas de manera accesible y eficiente? ¿Fue el saneamiento? ¿Fue porque murieron menos bebés? Cualquiera sea la causa, la explosión demográfica tuvo enormes consecuencias. La gente entró en las grandes ciudades, dejando atrás al campo. Londres ya había alcanzado una población de 1,000,000 en 1800. A finales de siglo, su población era de más de 6,000,000. En el período colonial, en lo que más tarde se convirtió en los Estados Unidos, los pequeños asentamientos precarios se convirtieron gradualmente en pueblos y luego en ciudades. Los colonos blancos vinieron principalmente de las Islas Británicas, pero también había miles de inmigrantes alemanes. En el siglo XIX, la inmigración a los Estados Unidos se aceleró. Millones de europeos dejaron sus hogares, empacaron sus maletas, se amontonaron en barcos y se embarcaron hacia el Nuevo Mundo: desde las Islas Británicas, Escandinavia, Alemania; y luego más tarde del este y el sur de Europa. Esta corriente de inmigrantes hizo que lugares como Boston y Nueva York fueran tan diferentes de los pueblos puritanos del siglo XVII, como la noche lo es del día. En el transcurso del siglo XIX, Estados Unidos cambió gradualmente de una nación de agricultores a una nación urbana; y luego de una nación urbana a una suburbana. Las ciudades crecieron como hongos. En 1800, Chicago ni siquiera existía, Los Ángeles era un pequeño pueblo. La ciudad más grande de los Estados Unidos era Nueva York con unos 60,000 residentes. Esta ciudad alcanzó un millón en 1880, y 3,000,000 en 1900; Chicago tenía un millón de habitantes en 1890. Y aún había más por venir: una explosión urbana del siglo XX. También en otros países. El siglo XIX fue el siglo de la ciudad: París, Ámsterdam, Berlín. En el siglo XX aún más. Este fue el siglo de enormes áreas metropolitanas como Tokio y Ciudad de México: capitales que dominan a sus países y que absorben a la población como enormes aspiradoras.
La vida en la gran ciudad, como dijimos, difería esencialmente de la vida de una pequeña aldea, donde esencialmente todos se conocían. En el pueblo, un extraño se hacía notar. En Londres o Nueva York, por otro lado, las personas conocen a sus vecinos, a su familia, a las personas en su trabajo; pero aparte de eso, todos son extraños. El círculo de conocimiento íntimo incluye solo una pequeña proporción de las hordas que viven en la ciudad. Hay un flujo constante de personas en las calles. La gente viene y va; y apenas si se ven. Algunos que pasan nacieron en la ciudad; otros pueden haberse mudado antes de ayer. No hay una manera fácil de distinguirlos. No hay forma de saber cómo son realmente todos estos extraños.
El siglo XIX fue una época de inquietud y de movimiento. También fue un período de movilidad cultural y social. Las líneas entre las clases se desdibujaron, y para fines de siglo, al menos en algunos países, aparecieron grietas en los sistemas heredados de autocracia. El sistema político se volvió más democrático. Esto fue bastante pronunciado en los Estados Unidos —una república de hombres blancos libres, por supuesto; pero Inglaterra estaba mucho más ligada a las clases. Relacionado a ello, estaba el aumento en las oportunidades económicas. Era posible —difícil, pero no imposible— que un trabajador o un agricultor terminaran siendo ricos. La escalera del éxito era resbaladiza; era más difícil cuando se comenzaba en el peldaño más bajo; pero la escalera estaba allí, más disponible y accesible de lo que pudo haber sido en el pasado.
Dentro de los Estados Unidos, estas tendencias fueron más notables que en Inglaterra (y el resto de Europa). Los estadounidenses eran como ‘piedras rodantes’7, moviéndose de este a oeste, de norte a sur, de pueblo en pueblo, del pueblo a la ciudad. Este era un país de inmigración: a excepción de los pueblos nativos y los esclavos secuestrados en África y vendidos como esclavos, todos los estadounidenses eran inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Los inmigrantes eran personas que se movían mucho; y, particularmente en el siglo XIX, continuaron moviéndose desde que aterrizaron en Estados Unidos. En 1850, según el censo, solo dos tercios de los estadounidenses aún vivían en el estado donde habían nacido; 11% nacieron fuera de los Estados Unidos; y el 21.3% se había mudado de un estado a otro.8 A mediados del siglo XIX, entre un período del censo y otro —un período de diez años—, aproximadamente el 30% de los residentes de cualquier ciudad habían cambiado de dirección o se habían mudado de un lugar a otro.9 Esta situación continuó siendo así, más o menos, durante las siguientes décadas. Los estadounidenses continuamente cambiaban de casa, de pueblo, de región, y hasta incluso —como veremos—, de identidades.
En la independencia, los estadounidenses en su mayoría vivían en ciudades y pueblos que se aferraban a la costa, como los percebes. Pero algunos ya estaban tratando de moverse hacia el oeste; y este movimiento llegó a parecer infeccioso e inexorable. No se permitía que nada se interpusiera en el camino: ni los pueblos nativos, que fueron apartados sin piedad o asesinados; ni las vastas regiones poco pobladas de propiedad de México, que fueron capturadas después de una breve guerra en la década de 1840. Estados Unidos se expandió hasta llegar al Pacífico. Y no se detuvo allí: en 1900, había absorbido al reino de la isla de Hawai, y comprado Alaska a los rusos. En 1893, Frederick Jackson Turner publicó su famoso ensayo The Significance of the Frontier in American History, en el que argumentó que la frontera había sido una influencia decisiva en la personalidad y el carácter estadounidense: hizo que el país fuera más democrático, más impaciente a las viejas reglas y costumbres, más libre, más innovador; y también funcionó como una especie de ‘válvula de seguridad’ económica y social. Más allá de que esta idea sea correcta o no, Turner es un producto de su tiempo. Escribió su ensayo cuando la ola de asentamientos había llegado al Pacífico; cuando la frontera estaba oficialmente muerta y enterrada. Su ensayo fue tanto una celebración como una autopsia. Lo que celebró fue el incesante impulso de expandirse, moverse, cambiar.
De hecho, los estadounidenses habían empujado su frontera cada vez más atrás. Hombres y mujeres fueron al Oeste para cultivar nuevas tierras, recuperar los bosques y las praderas; algunos fueron en vagones o en un largo y difícil viaje por mar hacia California a mediados de siglo, para hacer fortuna en el país del oro. Los hombres jóvenes intentaron incursionar en la política o los negocios en ciudades nuevas e inexploradas al borde del asentamiento. La frontera no era un país para viejos. Era la frontera de un joven, un lugar para comenzar de nuevo, un lugar para hacerse rico. Por supuesto, para muchos vagabundos, el sueño se convirtió en una pesadilla. Unos pocos hombres encontraron oro en Occidente; unos pocos hicieron dinero vendiendo suministros, o especulando y conspirando; pero muchos otros no encontraron oro en absoluto, sino enfermedades, pobreza, miseria y muerte solitaria en ciudades llenas de extraños.10 Aun así, nada podría matar el sueño, y, ciertamente, no la realidad. Tampoco el cierre de la frontera (literal o figurativamente) mató el sueño.
Hay también fronteras urbanas. En el siglo después de que Turner presentara su tesis, el crecimiento frenético de las ciudades continuó: nuevas ciudades, como Houston y Miami, junto con ciudades más antiguas. La fiebre del oro es historia; ahora es el Silicon Valley. Los jóvenes (en su mayoría hombres) sueñan con empresas nuevas valorizadas en miles de millones, que serán exitosas antes de que sus fundadores lleguen a los 30; y nada disuade a los miles que pululan por Hollywood en busca de estrellato, o que se aglomeran en Nueva York en busca de fama y fortuna en Broadway, o intentan abrirse camino en la escena del arte. La inminente persistencia del fracaso no detiene a los inmigrantes internos —o a los extranjeros que cruzan las fronteras, legal o ilegalmente; o a los ingenieros provenientes de China o de India Oriental que obtienen títulos avanzados en universidades estadounidenses. La frontera puede estar muerta; la movilidad está viva y próspera, al menos en el sentido geográfico.
La movilidad en sus diversos sentidos no es la variable más fácil de precisar o medir. Las cifras precisas son esquivas. Los migrantes pueden ser contados, y hay estimaciones de la movilidad económica. Pero no hay una manera fácil para medir la necesidad que las personas tienen de moverse, o contar las miles de personas que se trasladan, que cambian de trabajo y de lugar, que van de pueblo en pueblo y de casa en casa. Las personas se mueven para mejorar, para buscar oportunidades; pero también simplemente para cambiar el curso de su vida, encontrar más satisfacción, o terminar una vieja fase de la vida y comenzar una nueva.
Esto sucedió en todos los niveles de la escala social. En el fondo de esta escala había vagabundos, mendigos, holgazanes y desarraigados. Había hombres y mujeres que buscaban una vida mejor —y algunos que buscaban víctimas para engañar. Pero claramente los hombres estadounidenses (y algunas mujeres) constituían un grupo que no podía quedarse quieto, y que vivía en una sociedad que en sí misma era inquieta. Esto también era así en otras sociedades; como los italianos que acudieron en masa a Argentina; los campesinos que llegaron a la ciudad de México desde sus pueblos; los inmigrantes del extranjero que se establecieron en Canadá, Australia y Nueva Zelanda; o la gente del campo que llenaba las calles de Londres. La migración interna —de los pueblos a las ciudades, de las tierras de cultivo a los barrios marginales urbanos— era tan importante como la migración de un país a otro.
Por lo tanto, la movilidad tiene un significado que va más allá del simple cambiar de casa, calle, ciudad, o estado. La movilidad también significa movimiento en el espacio social: movimiento hacia arriba y hacia abajo, en términos de nivel y estatus. En el mundo moderno —el mundo en el que vivimos— el nivel, el estatus, y la posición social de una persona no están totalmente fijos al nacer, en comparación a como ocurría en las sociedades pasadas. En los viejos tiempos, un noble nacía, vivía y moría noble; un plebeyo lo mismo. Desde el comienzo de la revolución industrial, en Europa y América del Norte, la posición y el estatus se volvieron (relativamente hablando) más fluidos y flexibles. En Estados Unidos, que ya era algo atípico, no había distinción entre nobles y plebeyos, y, por supuesto, no había rey. La Declaración de Independencia anunció que todos los hombres fueron “creados iguales”. Esta fue, en ese momento, una declaración revolucionaria. No obstante, no se entendió literalmente. Ciertamente nunca se aplicó a los esclavos, o incluso a los negros libres; ni para las mujeres, o los miembros de las tribus nativas. Esto es obvio. Pero incluso para los hombres blancos, incluso si ellos fueron creados iguales (lo que sea que eso signifique teológicamente), ciertamente no fueron iguales desde el momento en que fueron ‘depositados’ en la Tierra. Estados Unidos tenía su propio conjunto de marcadores de estatus. Había ricos y pobres; estaban los educados y los no educados. Había hombres que trabajaban con sus manos y hombres que trabajaban con sus mentes. No obstante, había más ‘igualdad’ en los Estados Unidos que en Inglaterra o en el continente europeo, y mucho más que en China o África.
Incluso en Inglaterra, un país orgulloso de su sistema constitucional, el rey (o reina, durante el largo reinado de Victoria) se situó en la cima social de la sociedad; había nobles, aristócratas, y las clases estaban fuertemente divididas. Una pequeña élite, la nobleza terrateniente, poseía casi toda la tierra. Una rama de la legislatura fue reservada para la nobleza —la Cámara de los Lores. La otra rama era la Cámara de los Comunes, pero sus miembros apenas si eran personas comunes. Los miembros de esta Cámara servían sin paga, y eran, casi invariablemente, miembros de una élite pequeña y rica. La movilidad geográfica era, claramente, cada vez más una realidad. La población estaba creciendo rápidamente. La gente abandonaba pueblos y granjas para vivir en las ciudades, o para trabajar en fábricas en ciudades industriales. La sociedad victoriana “estaba fuertemente estructurada”; pocas personas en Inglaterra lograron salvar el abismo entre los trabajadores manuales y los trabajadores de ‘cuello blanco’; o entre arrendatarios y terratenientes. Aun así, el cambio estaba ocurriendo, lentamente, pero de manera definitiva. Al menos algunos de los recién llegados a la vida de la ciudad consiguieron un trabajo con más prestigio y se unieron a una creciente clase media.11
Estados Unidos era significativamente diferente del viejo país en la estructura de clases. Aquí, especialmente en el norte y el medio oeste, millones de familias comunes poseían una granja o un pequeño lote en la ciudad. En términos generales, no había grandes propiedades con arrendatarios que pagaran el alquiler (las vastas propiedades de los ‘patronos’ del Estado de Nueva York, y partes de la plantación del Sur eran excepciones). En el período inicial de la República, solo los hombres blancos que poseían propiedades o pagaban impuestos tenían derecho a votar en muchas jurisdicciones. Kentucky abolió el requisito de la propiedad ya en 1792; a mediados del siglo XIX, todos los estados prácticamente lo habían eliminado; en algunos estados el requisito de pago de impuestos sobrevivió; pero, por lo demás, los hombres blancos adultos podían votar sin mayores restricciones.12 Esto era así en algunos otros países en ese momento, pero ciertamente no en Inglaterra, donde la franchise estaba severamente restringida, y en los llamados ‘distritos podridos’, un puñado de electores tenían derecho a elegir un miembro del Parlamento, antes de Ley de Reforma de 1832. Por supuesto, los líderes de la sociedad estadounidense eran, a su manera, patricios —piénsese en Washington o Jefferson; pero en el norte y el medio oeste, en particular, los votantes y los titulares de cargos, especialmente en el gobierno estatal y local, reflejaron un trasfondo social más variado.
La igualdad (en el sentido estadounidense) era más que una cuestión de dinero y posición; también era una cuestión de cultura; una forma de actuar o comportarse, incluso de hablar. En la famosa obra de George Bernard Shaw, Pygmalion, el profesor Higgins, un experto en lengua inglesa especializado en la forma en que la gente hablaba y se expresaba, apostó a que podía convertir a una vendedora de flores cockney en una dama de la moda, simplemente enseñándole a imitar los acentos de la clase alta. Y en ello fue completamente exitoso. Mostró cómo el comportamiento podría determinar la clase y, por lo tanto, cómo podría afectar las oportunidades de la vida en general. En los Estados Unidos, así como en Inglaterra, las formas de hablar y actuar fueron marcadores de clases e influyeron en las oportunidades de vida; pero probablemente en el primero ocurría en menor grado que en el segundo. Los modales estadounidenses tenían un fuerte sabor igualitario. Esto fue algo que ‘golpeó’ con fuerza a los visitantes extranjeros. Los sirvientes en América eran considerados como una ‘ayuda’, no como sirvientes en sí; y, asimismo, los ‘ayudantes’ se negaron a comportarse de una manera servil.13 Quienes visitaban Estados Unidos, y que publicaban libros sobre sus viajes, eran, por supuesto, personas de alto estatus. ¿Quién más podría pagar este tipo de viaje? No obstante, estaban sorprendidos (e impresionados o a veces conmocionados) por los modales estadounidenses (o la falta de modales). Los estadounidenses simplemente no eran deferentes. Estos viajantes de la clase alta encontraron a los estadounidenses bastante toscos y vulgares. Sus modales estaban muy por debajo de los estándares europeos, decían. Los hombres masticaban tabaco, y en el teatro de Washington, escupir era, según la Sra. Trollope (quien escribió un libro sobre sus viajes) “incesante”. 14 Su hijo Anthony visitó los Estados Unidos en la década de 1860. Estuvo de acuerdo con la opinión de su madre sobre el país. Los estadounidenses eran groseros, no tenían sentido del comportamiento apropiado, y carecían de respeto por la autoridad. Y sintió que fue “tratado con el jactancia de la igualdad”. Un viajero, dijo, pronto descubriría que “los callos de su conservadurismo proveniente del Viejo Mundo serán pisoteados cada hora por la manada deliberadamente viciosa de la democracia grosera.”15 Según los estándares británicos de la clase alta, los estadounidenses eran realmente agresivos y vulgares.
Los estadounidenses estaban orgullosos de este rasgo: por sus formas democráticas (como lo fueron), y su sentido de la igualdad de condición. Por supuesto, los estadounidenses no eran ingenuos; sabían que las personas no eran realmente iguales en riqueza, carácter o habilidad. Pero estaban seguros de que su país le daba a la gente oportunidades que estaban cerradas en el Viejo Mundo. Nadie (o al menos ningún hombre blanco) fue congelado al nacer en un espacio social del que no había escapatoria. La sociedad era una serie de postes y escaleras, y los hombres subían o bajaban, en virtud de su habilidad, empuje, ambición y, — por supuesto, la suerte.16 En este país, un hombre podría nacer en una cabaña de troncos y terminar en la Casa Blanca. “El hijo de cualquier hombre”, escribió la Sra. Trollope, “puede ser igual al hijo de cualquier otro hombre”. Esto fue un “estímulo para el esfuerzo”, que en general fue algo bueno; pero también fue, pensó, “un estímulo para esa tosca familiaridad, sin la moderación de ninguna sombra de respeto, que asumen los más groseros y los más bajos en su relación con los más altos y más refinados.”17
Sin duda, la señora Trollope exageró, pero de hecho, no había una élite pequeña y dominante, con propiedades y poder heredados por siglos. América era la tierra del hombre hecho a sí mismo (la mujer hecha a sí misma aún no había sido inventada). Sin duda, en la vida estadounidense hubo ganadores y perdedores; y hubo también una etapa entre cada uno de estos dos polos. Mencionamos las grandes fincas en Nueva York, en el valle de Hudson; una especie de nobleza terrateniente dominaba grandes áreas del sur: hombres que poseían numerosos esclavos, vivían en mansiones y controlaban grandes extensiones de tierra. Los primeros presidentes, a excepción de John Adams, provenían de esta clase —ricos propietarios de esclavos de Virginia. Washington, Jefferson, Madison, Monroe y Andrew Jackson eran dueño de esclavos. Por supuesto, muy pocos hombres ‘saltaron’ desde la cabaña de troncos a la mansión; era muy raro que alguien que naciera en la pobreza terminara siendo millonario. Nunca fue fácil cruzar del bajo al alto status social. Aun así, en comparación con las sociedades tradicionales —como la mayoría de las sociedades europeas de la época—, la escalera hacia el éxito fue real. El clásico de Alexis de Tocqueville, Democracy in America, se publicó en dos volúmenes, en 1835 y 1840. Para un lector moderno, el título casi parece irónico: ¿no era esta una sociedad con millones de esclavos negros? ¿esta sociedad no relegó a las mujeres a una esfera separada y subordinada? ¿y qué hay de los pueblos nativos? Pero De Tocqueville no se dio cuenta de esto; hizo hincapié en el contraste entre Estados Unidos y el viejo país —su país. La escalera hacia el éxito era resbaladiza, a veces difícil de alcanzar, siempre difícil de subir; pero estaba ahí. Los hombres —y estamos hablando principalmente de varones— eran libres de moverse, probar suerte en nuevos lugares y nuevas ocupaciones, de subir (o caer). Eran libres de triunfar —o fracasar. Mucha gente se cayó de la escalera del éxito hasta el barro. La ideología de la movilidad, de la oportunidad, era real; fue un hecho social. Y hubo suficiente base en esa realidad, suficiente apertura y oportunidades reales, que no podemos descartar esta ideología como pura ilusión.
A mediados del siglo XIX, Estados Unidos era quizás muy diferente de Inglaterra; y también de Europa, América Latina y Asia. Hoy, culturalmente hablando, y en términos de ciencia, tecnología, y (en muchos países) estructura política, estas diferencias son quizás menos obvias. La movilidad ha aumentado en todas partes. Y esto ha tenido un profundo impacto en la identidad personal, que es nuestro tema. Lo hace más o un problema, o un tema. Cómo sucedió esto en el siglo XIX, y cuáles fueron las consecuencias, se explicará en los siguientes capítulos. Después de ello, analizaremos tiempos más contemporáneos.
7 Nota del traductor: Aquí el autor utiliza la expresión ‘rolling stones’, que se usa para referirse a una persona que está siempre viajando y cambiando de trabajo, y que tiene la ventaja de no tener responsabilidades, pero también la desventaja de no tener un lugar permanente para vivir.
8 Larry Long, Migration and Residential Mobility in the United States (1988), p. 29.
9 Patricia Kelly Hall y Steven Ruggles, “Restless in the Midst of Their Prosperity: New Evidence on the Internal Migration of Americans, 1850-2000”, J. American History 91:829 (2004).
10 Lawrence M. Friedman y Paul Davies, “California Death Trip,” Indiana L. Rev. 36:17 (2003).
11 Andrew Miles, Social Mobility in Nineteenth and Early Twentieth-Century England (1999), pp. 177-178.
12 Ver en general, Alexander Keyssar, The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States (2000).
13 Frances Trollope, en Domestic Manners of the Americans (published originally in 1832), sostuvo que en los Estados Unidos “llamar sirviente a un ciudadano libre implica más que una pequeña traición a la República”. En su opinión, para una mujer joven, incluso la “pobreza abyecta” era “preferible al servicio doméstico”, lo que probablemente era una exageración. Ibid (1949 edition, p. 52).
14 Ibid., p. 234. Masticar tabaco era “un hábito vil y universal.”
15 Anthony Trollope, North America (publicado originalmente en 1862); la cita es de una edición de 1951, pp. 266-267.
16 Ver en general, J. R. Pole, The Pursuit of Equality in American History (2nd ed., 1993).
17 Frances Trollope, Domestic Manners of the Americans, p. 121.