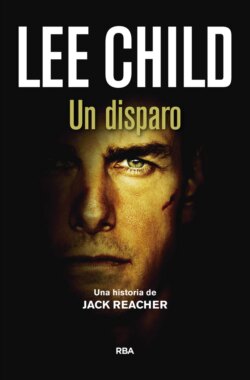Читать книгу Un disparo - Lee Child - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеViernes. Cinco en punto de la tarde. Quizás la peor hora para pasar inadvertido en una ciudad. O quizás la mejor, puesto que a las cinco en punto de un viernes nadie presta atención a nada. Excepto a la carretera.
El hombre del rifle conducía en dirección norte. No iba ni deprisa ni despacio. No llamaba la atención. No destacaba. Conducía una furgoneta pequeña y vieja de color claro. Se encontraba a solas, tras el volante. Llevaba puesta una gabardina de color claro y una especie de gorro también claro, dado de sí, como los que lleva la gente mayor en los campos de golf cuando llueve o hace sol. Alrededor del gorro, había estampada una línea roja de dos tonos distintos. Lo llevaba hundido en la cabeza y el abrigo abotonado hasta arriba. Llevaba gafas de sol, a pesar de que la furgoneta tenía las ventanas opacas y el cielo estaba nublado. También llevaba guantes, aunque hacía tres meses que había terminado el invierno y ya no hacía frío.
La circulación avanzaba a paso de tortuga, a la altura de una cuesta, en First Street. Más adelante, el tráfico se detuvo por completo, cuando dos carriles se convirtieron en uno por las obras de asfaltado que se llevaban a cabo. En toda la ciudad había obras. Aquel año conducir se había convertido en una pesadilla. Boquetes en la calzada, camiones de tierra, hormigoneras, máquinas de asfaltar. El hombre del rifle soltó el volante. Se acercó el puño. Miró la hora en el reloj.
«Once minutos.»
«Paciencia.»
Quitó el pie del pedal de freno y avanzó lentamente. Seguidamente, volvió a detenerse en el lugar donde se estrechaba la carretera y las aceras se ensanchaban. Allá comenzaba el centro comercial. Había grandes almacenes a la izquierda y a la derecha. El edificio siguiente siempre era un poco más alto que el anterior, debido a la pendiente. Las amplias aceras dejaban un gran espacio a los compradores para que pudieran pasear. Astas de banderas y farolas se erguían, ambas de hierro, alineadas igual que centinelas entre la gente y los vehículos. Las personas tenían más espacio que los coches. El tráfico avanzaba muy lentamente. Volvió a mirar el reloj.
«Ocho minutos.»
«Paciencia.»
Casi cien metros después, la prosperidad perdió un poco de color. La congestión disminuyó. First Street se ensanchó y volvió a convertirse en una calle mediocre, rodeada de bares y tiendas de un dólar. A la izquierda había un parking. Continuaban las obras. Se estaba ampliando la zona del aparcamiento. Más adelante un pequeño muro bloqueaba la calle. Tras este, había una plaza con un estanque y una fuente. A la izquierda de la plaza, la vieja biblioteca de la ciudad. A la derecha, un edificio nuevo de oficinas. Tras él, una torre negra de cristal. First Street giraba bruscamente hacia la derecha, frente al muro que limitaba con la plaza, y continuaba en dirección oeste, dejando atrás puertas traseras descuidadas y muelles de carga. Finalmente cruzaba la autopista del estado por debajo.
El hombre de la furgoneta aminoró la marcha al llegar a la curva y se dirigió a la plaza. Giró a la izquierda y entró en el parking. Subió por la rampa. No había ninguna barrera, dado que cada plaza tenía su parquímetro. Así pues, no había ningún cajero, ningún testigo, ningún recibo, ningún papel que pudiera dejar rastro. Aquello ya lo sabía. Continuó subiendo por la rampa hasta el segundo nivel y se dirigió hacia un rincón de la parte trasera del edificio. Detuvo la furgoneta en el pasillo un momento. Salió de su asiento y apartó un cono color naranja que le cerraba la plaza, situada en la parte antigua del edificio, justo al lado de la zona en construcción.
Condujo la furgoneta hacia la plaza y apagó el motor. Hubo un momento de calma. Se hizo el silencio en el garaje, el cual estaba repleto de coches mudos. El lugar que había reservado con el cono era el último que quedaba libre. El aparcamiento siempre estaba a reventar. Él ya lo sabía. Por eso lo iban a ampliar. Iban a duplicar el tamaño actual. Era un aparcamiento destinado a los compradores. Por eso estaba tranquilo. Nadie en su sano juicio se marcharía de allí a las cinco, cuando era la hora punta en la carretera, con los atascos que había por las obras. O se marchaban a las cuatro o esperaban a las seis.
El hombre, en el interior de la furgoneta, comprobó la hora.
«Cuatro minutos.»
«Tranquilo.»
Abrió la puerta del conductor y salió del vehículo. Sacó una moneda de un cuarto de dólar y la introdujo en el parquímetro. Giró la palanca con fuerza y oyó caer la moneda. Vio cómo el reloj añadió una hora a cambio. No había ningún otro sonido. Nada en el ambiente, excepto el olor a automóviles aparcados. Gasolina, caucho, tubos de escape.
Permaneció inmóvil junto a la furgoneta. Calzaba unas botas viejas de ante. Eran de color caqui, con agujeros para los cordones, suelas blancas de crepé, marca inglesa Clarks, muy utilizadas por los soldados de las fuerzas especiales. Un diseño clásico, que llevaba sin alterarse unos sesenta años.
Volvió a mirar el parquímetro. Cincuenta y nueve minutos. No iba a necesitar cincuenta y nueve minutos. Abrió la puerta corrediza posterior. Se inclinó y apartó una manta, dejando un rifle al descubierto. Se trataba de un arma automática Springfield M1A Super Match, forrada con madera de nogal americano, un cañón de primera calidad y recámara para diez cartuchos del calibre 308. Era el equivalente comercial exacto al rifle de francotirador M-14 automático que el ejército norteamericano había usado en sus años de servicio, años atrás. Un buen rifle. Tal vez no el mejor y más preciso al realizar el primer tiro en frío, pero era bueno. Serviría. No pensaba apuntar a una distancia exagerada. El rifle estaba cargado con cartuchos Lake City M852. Sus preferidos de siempre. Metal marca Special Lake City Match, pólvora Federal, balas Sierra Matchking 168 de punta hueca. La munición probablemente era mejor que el arma. Una ligera falta de armonía entre ambos objetos.
Escuchó el sonido del silencio y extrajo el arma del asiento trasero. Se la llevó al punto donde terminaba la zona antigua del garaje y comenzaba la nueva. Había una zanja de menos de centímetro y medio entre el hormigón antiguo y el nuevo. Una especie de línea de demarcación. El hombre supuso que era una junta de expansión, con el propósito de sofocar el calor del verano. Imaginó que lo rellenarían de alquitrán blando. Justo por encima, entre dos columnas, había una cinta amarilla y negra que decía «Precaución. No pasar». Se apoyó sobre una rodilla y se deslizó por debajo de la cinta. Se puso en pie de nuevo y caminó hacia la obra.
Había zonas del suelo de hormigón completamente lisas, mientras que otras continuaban rugosas, pendientes de recibir una última capa. Encontró tablas de madera aquí y allá, a modo de pasarelas. Esparcidos desordenadamente, había sacos de cemento, algunos llenos, otros vacíos. Más juntas de expansión abiertas, cables con bombillas apagadas, carretillas vacías, latas de refrescos aplastadas, bobinas de cable, una cantidad de trastos viejos increíble, montones de piedras apiladas, hormigoneras en silencio. Por todas partes había polvo de cemento gris, fino como el talco, y olía a humedad.
El hombre del rifle caminó en la oscuridad hasta acercarse al extremo noreste de la zona nueva. Se detuvo y apoyó la espalda en una columna de hormigón, donde permaneció inmóvil. Avanzó lentamente hacia la derecha, volviendo la cabeza, hasta que se apercibió de dónde se encontraba. Se hallaba a una distancia aproximada de dos metros y medio del muro que rodeaba la zona nueva del aparcamiento, en dirección norte. El muro, inacabado, le llegaba a la altura de la cintura. Por allí había tornillos, con el fin de sujetar unas barras de metal que evitaran el choque de los coches contra el hormigón. En el suelo había receptáculos donde se colocarían los nuevos parquímetros.
El hombre del rifle avanzó muy lentamente, volviéndose ligeramente, hasta que sintió el ángulo de una columna en la espalda. Volvió la cabeza de nuevo. Miró en dirección norte y este, centrándose en la plaza. La piscina ornamental tenía forma de un rectángulo estrecho y largo que se alargaba cada vez más. Debía de hacer veinticinco metros de largo por seis de ancho. Parecía un enorme tanque de agua, situado allá en medio. Una especie de piscina prefabricada por encima de la superficie del suelo. Estaba delimitada por un muro de ladrillo que llegaba a la altura de la cintura. El agua chapoteaba en las caras interiores. La línea, a través del objetivo, formaba una diagonal perfecta que se extendía desde el extremo anterior hasta el posterior. La profundidad del agua parecía ser de algo menos de un metro. La fuente estaba situada justo en el centro de la piscina. Él la oía, al igual que oía el tráfico lento y el sonido de pies arrastrándose. El muro delantero de la piscina se encontraba casi a un metro de la pared que separaba la plaza de First Street. Los dos pequeños muros se encontraban relativamente cerca y en paralelo. Medían unos seis metros y se extendían de este a oeste. Lo único que los separaba era un estrecho pasillo.
El hombre se encontraba en el segundo nivel del parking, pero dado que First Street hacía pendiente, la plaza se situaba a menos de un piso por debajo de él. La línea que le unía a su objetivo era levemente curva, casi imperceptible. A la derecha de la plaza, se veía la puerta del edificio nuevo de oficinas, un lugar abandonado. Se había construido con el fin de mantener algún tipo de credibilidad en el centro de la ciudad, que el estado había plagado de oficinas gubernamentales, y no se había alquilado. El departamento de tráfico se encontraba allí, así como una oficina de reclutamiento del ejército terrestre, marítimo y aéreo. Es posible que el departamento de seguridad social, al igual que el de hacienda, también tuvieran allí su sede. El hombre del rifle no estaba completamente seguro. Realmente tampoco le importaba.
Se dejó caer sobre las rodillas y, seguidamente, sobre el estómago. Avanzó arrastrándose como hacen los francotiradores. Durante sus años de servicio había cubierto así miles de kilómetros. Rodillas, codos y barriga. En la doctrina militar era práctica usual que un francotirador se separara de la compañía unos mil metros y volviese arrastrándose de nuevo hasta el grupo. Durante los entrenamientos, había pasado horas practicando tal ejercicio con el fin de evitar que algún observador le captara con sus prismáticos. Sin embargo, en esta ocasión solo tenía que cubrir dos metros y medio. Y que él supiera, no había nadie observándole.
Alcanzó la base del muro y se extendió en el suelo, presionando con fuerza contra el hormigón. A continuación se incorporó hasta adoptar la posición de sentado. Luego se puso de rodillas. Dobló la pierna derecha contra el suelo y la mantuvo sujetando el peso del cuerpo. Levantó el pie izquierdo y colocó la pierna en vertical. Apoyó el codo sobre la rodilla. Levantó el rifle. Apoyó el extremo del guardamano en la parte superior del pequeño muro de hormigón. Frotó el rifle con delicadeza hacia atrás y hacia delante hasta encontrarlo cómodo y seguro. Posición de arrodillamiento, según el manual de entrenamiento. Se trataba de una buena posición, según su experiencia, la mejor después de la de tumbado boca abajo con un bípode. Tomó aire, lo expulsó. Un disparo, una muerte. Aquel era el credo del francotirador. Para lograrlo se requería control, sangre fría y calma. Tomó aire, lo expulsó. Se sintió relajado. Se sintió como en casa.
«Listo.»
«Infiltración con éxito.»
«Ahora a esperar el momento adecuado.»
Esperó unos siete minutos, manteniendo la calma, respirando hondo, aclarando las ideas. Miró hacia la biblioteca situada a su izquierda. Por encima y delante de esta, un desvío de la autopista serpenteaba sobre pilares. Parecía envolver el viejo edificio de piedra caliza, acunarlo, protegerlo de cualquier daño. Más allá, la autopista se enderezaba levemente, dejando atrás la torre negra de cristal. La carretera llegaba a la altura del cuarto piso de aquel edificio. Al lado de la entrada principal de la torre había un monolito con la insignia del pavo real de la NBC. Sin embargo, estaba convencido de que dicha emisora no ocupaba todo el edificio, seguramente no más de una planta. El resto probablemente albergaba bufetes de abogados, de contables, inmobiliarias, compañías de seguros o agentes de cambio. O nadie.
La gente salía del edificio nuevo situado a la derecha. Habrían ido a conseguir licencias, a entregar matrículas viejas, a unirse al ejército o a cualquier otro papeleo federal. Había mucha gente. Las oficinas del gobierno estaban cerrando. Cinco en punto, un viernes. La gente salía y caminaba de derecha a izquierda, justo frente a él. Se apiñaban en fila para cruzar el estrecho pasillo situado entre los dos muros junto al estanque. Como patos en una galería de caza. Uno detrás de otro. «Un terreno lleno de objetivos.» Se encontraban a una distancia de treinta metros. Aproximadamente. Con toda certeza, menos de treinta y cinco metros. «Muy cerca.»
Esperó.
Varias personas pasaron los dedos por el agua mientras caminaban. Los muros se levantaban a la altura perfecta. El hombre del rifle veía los centavos de cobre brillando en el agua, sobre las baldosas negras. Las monedas se hundían y se revolvían en el lugar donde la fuente chocaba contra la superficie del agua.
El hombre vigilaba. Aguardaba.
El flujo de personas aumentó. Ahora había tantas que se veían obligadas a detenerse, a agruparse, y a esperar su turno para poder entrar en fila entre los dos pequeños muros. Tal y como los vehículos habían tenido que hacer al entrar en First Street. Un embotellamiento. Después de ti. No, después de ti. Aquello les provocaba lentitud. Ahora eran patos lentos en una galería de caza.
El hombre del rifle tomó aliento, expulsó el aire y esperó.
A continuación, dejó de esperar.
Apretó el gatillo, y continuó apretando.
El primer tiro alcanzó a un hombre en la cabeza y le produjo la muerte al instante. El disparo sonó fuerte. Hubo un crac supersónico producido por la bala y una ráfaga de humo rosado al chocar contra el cráneo. El chico cayó sobre el suelo como una marioneta a la que se le cortan las cuerdas.
«Un muerto con el primer disparo en frío.»
«Excelente.»
El hombre se movió con rapidez, de derecha a izquierda. El segundo tiro impactó al siguiente blanco en la cabeza. Tuvo exactamente el mismo resultado que el primero. El tercero dio a una mujer en la cabeza. Lo mismo. Tres disparos en solo dos segundos. Tres objetivos derribados. Absoluta sorpresa. Durante una fracción de segundo no hubo ninguna reacción. Luego estalló el caos. Desastre. Pánico. Había doce personas en el estrecho espacio situado entre el muro de la plaza y el de la piscina. Tres ya estaban muertas. Las otras nueve corrían. Cuatro corrieron hacia adelante y las otras cinco se apartaron de los cadáveres y corrieron hacia atrás. Estas últimas chocaron con la presión de la gente que continuaba avanzando hacia adelante. Hubo gritos repentinos. Justo en frente del hombre que llevaba el rifle, se formó una masa sólida de personas aterrorizadas, incapaces de avanzar. El objetivo se encontraba a menos de treinta y cinco metros. Muy cerca.
El cuarto tiro alcanzó en la cabeza a un hombre que iba con traje. El quinto lo falló por completo. La Sierra Matchking pasó rebasando el hombro de una mujer, silbando, en dirección al estanque, donde desapareció. El hombre la ignoró y movió la boca del rifle Springfield una fracción. El sexto disparo alcanzó a un chico en el puente de la nariz y le hizo estallar la cabeza.
El hombre del rifle dejó de disparar.
Agachó la cabeza bajo el muro del aparcamiento y se arrastró marcha atrás un metro. Sentía el olor a pólvora quemada y, por encima del zumbido de sus oídos, oía chillidos de mujeres, golpes de pies contra el suelo y choques entre los guardabarros de los coches. Todo a consecuencia del pánico. «No os preocupéis, pequeños —pensó—. Se acabó. Me voy de aquí.» Se tumbó sobre el suelo y recogió los casquillos usados. El metal Lake City brillaba ante sus ojos. Con los guantes puestos, se hizo con cinco casquillos, pero el sexto rodó y fue a caer a una junta de expansión inacabada. Cayó justo en una diminuta ranura de veinte centímetros de profundidad y un grosor de un centímetro y medio. Oyó un sonido metálico al golpear en el fondo.
«¿Decisión?
Dejarlo, por supuesto.
No hay tiempo.»
Metió los cinco casquillos en el bolsillo de la gabardina y se arrastró hacia atrás apoyándose sobre los dedos de pies y manos y sobre la barriga. Se detuvo un instante y escuchó los gritos. A continuación se puso de rodillas y luego de pie. Se volvió y avanzó hacia el lugar por donde había llegado, deprisa pero sin perder el control, sobre el cemento rugoso, pasando por encima de las tablillas a modo de pasarelas, a través de la oscuridad y el polvo, bajo la cinta amarilla y negra. De vuelta a su furgoneta.
La puerta trasera continuaba abierta. Volvió a cubrir el rifle, caliente ahora, con la manta, y deslizó la puerta hasta cerrarla. Subió al asiento del conductor y encendió el motor. Miró el parquímetro a través del parabrisas. Aún le quedaban cuarenta y cuatro minutos. Salió marcha atrás y se dirigió hacia la rampa de salida. Bajó por ella, cruzó la salida sin vigilante y giró hacia la derecha dos veces por el laberinto de calles, por detrás de los almacenes comerciales. Cuando escuchó las primeras sirenas, ya estaba circulando por la carretera que pasaba debajo de la autopista. Respiró aliviado. Las sirenas se dirigían hacia el este, mientras que él se dirigía al oeste.
«Buen trabajo —pensó—. Infiltración oculta, seis disparos, cinco blancos derribados, exfiltración con éxito, mejor imposible.»
Sonrió de pronto. Las estadísticas militares demuestran que un ejército moderno consigue la muerte de un enemigo por cada quince mil combates de la infantería. En cambio, en el caso de los francotiradores especializados el resultado es mejor. Mucho mejor. Doce mil quinientas veces mejor, de hecho. Un francotirador consigue la muerte de un enemigo por cada 1,2 combates de la infantería. Se trataba del mismo promedio que había obtenido él. Exactamente el mismo. Simple aritmética. Así pues, después de tanto tiempo, un francotirador militar entrenado había conseguido exactamente lo que sus antiguos instructores habrían esperado. Estos se habrían alegrado.
Pero sus antiguos instructores habían entrenado a francotiradores para el campo de batalla, no para un crimen urbano. En un crimen urbano aparecen factores desconocidos en un campo de batalla. Dichos factores suelen modificar la definición de exfiltración con éxito. En este caso particular, los medios de comunicación reaccionaron deprisa. Algo que cabía esperar, puesto que el tiroteo había tenido lugar frente a las ventanas del edificio de la NBC. Sucedieron dos cosas antes de que una docena de testigos aterrorizados llamaran simultáneamente a la policía con sus teléfonos móviles. Primero, todas las videocámaras de las oficinas de la NBC empezaron a grabar. Los cámaras cogieron sus herramientas y las encendieron, enfocando hacia la ventana. Segundo, Ann Yanni, una presentadora de noticias locales, comenzó a preparar lo que sería su primer reportaje de última hora en la cadena. Se encontraba mal, asustada y agitada, pero sabía distinguir una oportunidad en cuanto la veía. Así pues, comenzó a hacer un borrador en su cabeza. Puesto que las palabras marcan la pauta, las que le vinieron a la mente fueron francotirador y falta de sentido y fatídica matanza. La aliteración era puramente instintiva. Así como la banalidad. Ella lo veía como una matanza. Y matanza era una gran palabra. Comunicaba la arbitrariedad, el sinsentido, la violencia, la ferocidad. Era una palabra impersonal y describía la falta de un motivo. Era la palabra exacta para lo sucedido. Pero, al mismo tiempo, sabía que no serviría como pie de las fotografías. Ahí quedaría mejor masacre. ¿Masacre un viernes por la tarde? ¿Masacre en hora punta? Corrió en dirección a la puerta y esperó que al chico de edición se le ocurriese algo que escribir en aquellas líneas.
En el campo de batalla tampoco aparecen los refuerzos urbanos. Las doce llamadas simultáneas al 911 hicieron que la centralita de emergencias se iluminara como un árbol de Navidad. La policía local y el cuerpo de bomberos se pusieron en marcha en cuarenta segundos. Se desplegaron todos los equipos, con las luces encendidas y las sirenas sonando. Todos los policías, todos los detectives posibles, los forenses, los coches de bomberos, los sanitarios, las ambulancias. Al principio se convirtió en un completo caos. Las llamadas al 911 eran nerviosas e incoherentes. Pero era evidente que se trataba de algún crimen, y estaba claro que hablaban en serio. Así pues, Emerson, el inspector jefe de la brigada contra el crimen, tomó el mando. Se trataba de un veterano del departamento de policía, de gran prestigio y que llevaba veinte años en el cuerpo. Maldecía la lentitud del tráfico, mientras esquivaba las obras, confundido, irritado, sin tener idea de lo que había sucedido. Robo, drogas, peleas entre bandas, terrorismo. No tenía ninguna información concreta. Ninguna. Pero mantenía la calma. Relativamente. Su corazón latía casi hasta los ciento cincuenta latidos por minuto. Conectó por radio con la centralita de la policía, con el fin de averiguar algo más de lo sucedido a la vez que conducía.
—Tenemos a un chico nuevo al teléfono —exclamó la telefonista.
—¿Quién es? —le preguntó Emerson.
—Del cuerpo de marines, de la oficina de reclutamiento.
—¿Un testigo?
—No, estaba dentro. Pero ahora está fuera.
Emerson apretó los dientes. No sería el primero en llegar a la escena del crimen. Ni por asomo. Sabía que iba a ser de los últimos. Así pues, necesitaba ojos. Ya mismo. «¿Un marine? Será él.»
—De acuerdo —dijo—. Pásame al marine.
Hubo varios clics y sonidos electrónicos. Seguidamente Emerson oyó un sonido acústico nuevo. Aire libre, gritos de fondo, chapoteo de agua. «La fuente», pensó.
—¿Quién es? —preguntó.
Una voz respondió, tranquila pero acelerada, alta y ahogada, pegada al micrófono de un teléfono móvil.
—Soy Kelly —dijo—. Sargento primero, marine de los Estados Unidos. ¿Con quién hablo?
—Emerson, del departamento de policía. Voy de camino, me quedan unos diez minutos para llegar. ¿Qué tenemos?
—Cinco bajas —dijo el marine.
—¿Cinco muertos?
—Afirmativo.
«Mierda.»
—¿Heridos?
—Ninguno que yo vea.
—¿Cinco muertos y ningún herido?
—Afirmativo —volvió a decir el marine.
Emerson no dijo nada. Había presenciado tiroteos en lugares públicos. Había visto muertos en tales tiroteos, pero jamás había visto sólo muertos. Los tiroteos en lugares públicos siempre producían heridos junto a los muertos. Normalmente un herido por cada muerto, como mínimo.
—¿Está seguro de que no hay ningún herido? —dijo.
—Estoy seguro, señor —contestó el marine.
—¿Quiénes son las víctimas?
—Civiles. Cuatro hombres. Una mujer.
—Joder.
—Recibido, señor —dijo el marine.
—¿Dónde estaba usted?
—En la oficina de reclutamiento.
—¿Qué vio?
—Nada.
—¿Qué oyó?
—Disparos. Seis veces.
—¿De pistolas?
—Un arma mayor, creo. Una única arma.
—¿Un rifle?
—Un arma automática, creo. Disparos rápidos. Todas las bajas se produjeron por disparos en la cabeza.
«Un francotirador —pensó Emerson—. Mierda. Un pirado con un arma de asalto.»
—¿Se ha ido ya? —preguntó.
—No ha habido más disparos, señor.
—Podría continuar allí.
—Es una posibilidad, señor. La gente se ha puesto a cubierto. La mayoría está ahora en la biblioteca.
—¿Dónde está usted?
—Tras el muro de la plaza, señor. Tengo unos cuantos hombres conmigo.
—¿Dónde estaba él?
—No podría asegurarle. Tal vez en el parking. La zona nueva. La gente señalaba hacia allá. Puede que hubiesen visto algún destello producido por la boca del arma. Es el único edificio que queda directamente de cara a las víctimas.
«Una madriguera —pensó Emerson—. Un maldito nido de ratas.»
—Los periodistas ya han llegado —dijo el marine.
«Mierda», pensó Emerson.
—¿Va usted de uniforme? —preguntó.
—Completamente, señor. Estaba en la oficina de reclutamiento.
—De acuerdo, haga lo que pueda por mantener el orden hasta que mis hombres lleguen.
—Recibido, señor.
La línea se cortó y Emerson oyó de nuevo la respiración de la telefonista. «Periodistas y un chiflado con un rifle —pensó—. Joder, joder, joder. Presión y preguntas y conjeturas, como en el resto de lugares en los que había periodistas y un chiflado con un rifle.» Pulsó el interruptor de la radio para contactar con los demás coches.
—A todas las unidades, escúchenme —dijo—. Se trata de un loco en solitario con un rifle. Probablemente un arma automática. Fuego indiscriminado en un lugar público. Posiblemente desde la zona nueva del parking. Así pues, puede que aún esté allí o que ande por aquí. Si se ha marchado, pudo haberlo hecho a pie o en coche. Así que todas las unidades que se encuentren a más de diez manzanas, que se detengan y formen un perímetro. Que nadie entre ni salga, ¿entendido? Ningún vehículo, ningún peatón, nadie, bajo ninguna circunstancia. Todas las unidades que se encuentren a menos de diez manzanas, avancen con extrema precaución. Pero no le dejen salir. No le dejen escapar. Es una orden. Necesitamos a ese tipo ahora mismo, antes de que se nos eche encima la CNN.
El hombre de la furgoneta pulsó el botón del control remoto, y la puerta del garaje rugió al abrirse. Condujo hacia el interior y volvió a pulsar el botón para cerrar la puerta tras él. Apagó el motor y permaneció sentado durante un momento. A continuación salió del vehículo y caminó por la sucia habitación, cruzando la cocina. Acarició al perro y encendió la televisión.
Los sanitarios, con trajes de protección, entraron por la puerta trasera de la biblioteca. Dos de ellos se quedaron en el interior para examinar a los heridos que pudieran encontrarse entre la multitud. Cuatro de ellos salieron por la puerta frontal y corrieron agachados por la plaza, poniéndose a cubierto tras el muro. Arrastrándose, se acercaron a los cadáveres, y confirmaron que todos habían fallecido. Continuaron allí, tendidos en el suelo e inmóviles, junto a los cuerpos. «Nada de exponerse innecesariamente hasta que el parking haya sido registrado», había dicho Emerson.
Emerson estacionó el coche en doble fila a dos manzanas de la plaza. Ordenó a un sargento que registrara el parking de arriba abajo, comenzando desde el extremo suroeste. Los policías uniformados registraron el cuarto nivel. Luego el tercero, el segundo, el primero. La zona vieja representaba un problema. Estaba mal iluminada y llena de coches. Cada vehículo podía ser un escondite. Alguien que estuviera dentro, debajo, o detrás. Pero no encontraron a nadie. No tuvieron demasiados problemas con la zona en obras. No estaba en absoluto iluminada, pero no había ningún coche aparcado por allí. Los policías volvieron a bajar por las escaleras e iluminaron cada nivel con la luz de sus linternas.
No había nadie.
El sargento se tranquilizó y les llamó.
—Buen trabajo —dijo Emerson.
Y era un buen trabajo. Como habían registrado desde el extremo suroeste en adelante, el extremo noreste quedaba totalmente intacto. No se había manipulado nada. Así pues, debido a la suerte o al buen juicio, el departamento de policía había llevado a cabo una actuación impecable en la primera fase de lo que finalmente sería una investigación impecable de principio a fin.
Hacia las siete de la tarde empezó a oscurecer. Ann Yanni había estado en antena once veces. Tres de ellas para toda la cadena, ocho solo para la localidad. Personalmente, estaba algo desilusionada con aquella media. Percibía un leve escepticismo de las oficinas de la cadena. Cuanta más sangre, más noticia, era el credo de cualquier noticiario, pero la sangre estaba allí mismo, lejos de Nueva York o Los Ángeles. No estaba sucediendo en ninguna zona residencial impecable de Washington DC. Tenía pinta de ser obra de algún pirado de ciudad. No cabía ninguna posibilidad real de que alguien importante pudiese haber sido víctima de lo sucedido. Por lo tanto, no era material de máxima audiencia. Y en realidad Ann no tenía demasiado que explicar. Todavía no se había reconocido a ninguna de las víctimas, a ninguno de los masacrados. El departamento local de policía permanecía en silencio hasta comunicar la noticia a cada una de las familias afectadas. Así pues, Ann no tenía ninguna historia de la vida de las víctimas que poder compartir con el público. No estaba segura de cuáles de los varones fallecidos eran padres de familia. O fieles de la iglesia. No sabía si la mujer era madre o esposa. Tampoco tenía demasiadas imágenes que mostrar. Solamente una multitud creciente de personas que la policía mantenía retenida con sus barricadas a cinco manzanas de la escena, una imagen en la lejanía de First Street de color gris, y primeros planos ocasionales del parking, desde donde, según todo el mundo, se suponía que el francotirador había disparado.
Hacia las ocho en punto, Emerson había hecho muchos progresos. Sus chicos habían tomado cientos de declaraciones. El sargento primero Kelly del cuerpo de marines continuaba estando seguro de que había oído seis disparos. Emerson se inclinó a creerle. Se podía confiar en los marines en asuntos de aquel calibre, presumiblemente. Más tarde, un tipo mencionó que quizás su teléfono móvil estuviera en el aire durante lo sucedido, conectado a un buzón de voz. La compañía de teléfono recuperó la grabación, en la cual podían oírse débilmente seis disparos. Pero los médicos forenses habían contado solo cinco heridas de bala, cinco víctimas. Por lo tanto, faltaba una bala. Otros tres testigos fueron imprecisos, pero los tres coincidieron en que habían visto unas cuantas gotas de agua chapotear en el estanque.
Emerson ordenó que vaciaran la piscina.
La policía se encargó. Colocaron focos, desactivaron la fuente y utilizaron una bomba que succionó el agua hasta trasladarla a las alcantarillas de la ciudad. Calcularon que podría haber unos trescientos mil litros de agua, y que habrían terminado en una hora.
Mientras tanto, los técnicos de la escena del crimen utilizaban pajitas de beber y punteros láser para calcular la trayectoria que había producido las muertes. Pensaron que la trayectoria hasta la primera víctima sería la más fiable. En teoría, la primera víctima avanzaba resueltamente por la plaza, de izquierda a derecha, cuando ocurrió el primer disparo. Después, era posible que las siguientes víctimas se estuviesen moviendo, girando o agitando de manera impredecible. Así pues, los técnicos basaron sus conclusiones solo en el primer hombre. Tenía la cabeza hecha un desastre, pero parecía evidente que la bala había entrado por la parte izquierda superior y había descendido hacia la derecha. Un técnico permaneció de pie en la escena del crimen, mientras el otro le acercó una caña al lateral de la cabeza, formando un ángulo y sujetándola firmemente. Luego, el primer hombre se apartó y un tercero apuntó con el láser a través de la caña. Apareció un diminuto punto rojo en la esquina noreste de la zona nueva del aparcamiento, en el segundo nivel. Los testigos habían declarado que habían visto destellos a aquella altura y la ciencia confirmaba sus declaraciones.
Emerson envió a sus investigadores al aparcamiento, advirtiéndoles que se tomaran todo el tiempo que necesitaran. Pero les pidió que no volvieran sin algo.
Ann Yanni abandonó a las ocho y media la torre negra de cristal junto a un cámara, y se dirigió hacia la zona precintada, a cinco manzanas. Supuso que podría identificar a algunas de las víctimas mediante un proceso de eliminación. Quizás acudiera gente cuyo familiar no hubiese ido a cenar, gente desesperada por conseguir algún tipo de información. Rodó veinte minutos de cinta. No obtuvo ninguna información en absoluto, sino veinte minutos de llantos, lamentos y absoluta incredulidad. La ciudad entera se encontraba dolorida y conmocionada. Había comenzado sintiéndose orgullosa por estar en mitad de todo aquello, y terminó con lágrimas en los ojos y el estómago revuelto.
El aparcamiento fue el punto de partida del caso. Un paraíso. Un tesoro encontrado. Un policía a tres manzanas de lo sucedido había recogido la declaración de un testigo que solía estacionar en aquel parking. Según el testigo, la última plaza del segundo nivel se encontraba bloqueada por un cono de tráfico de color naranja. Por lo cual, se había visto forzado a abandonar el garaje y aparcar en otro lugar, cosa que le molestó bastante. Un funcionario dijo que aquel cono no se había colocado allí por ninguna razón oficial. De ninguna manera. No podía ser. No había razón alguna para ello. Así pues, metieron el cono en una bolsa y se lo llevaron como prueba. Había cámaras de seguridad discretamente situadas en la entrada y en la salida, conectadas a un aparato de vídeo en un cuarto de mantenimiento. Extrajeron la cinta y se la llevaron. Más tarde, supieron que la ampliación se había interrumpido a causa de falta de fondos y que llevaban sin trabajar en ella dos semanas. Por lo tanto, cualquier cosa que hubiese sucedido allí hacía menos de dos semanas no tenía nada que ver con las obras.
Los expertos en la escena del crimen comenzaron con la cinta amarilla y negra que decía «Precaución. No pasar». Lo primero que encontraron fueron restos de tejido azul de algodón sobre el hormigón rugoso, justo por debajo de la cinta. Se trataba únicamente de pelusa de fibras, apenas visible. Posiblemente de alguien que se había apoyado sobre una rodilla para pasar por debajo, y había dejado restos del tejido de los vaqueros. Fotografiaron las fibras y seguidamente las recogieron con una cinta adhesiva de plástico transparente. A continuación, llevaron focos y los colocaron a ras del suelo, enfocando el polvo de cemento que se había acumulado durante dos semanas. Distinguieron las pisadas claramente. Estaban perfectamente definidas. El técnico al mando telefoneó a Emerson con su Motorola.
—Llevaba unos zapatos extraños —le dijo.
—¿Qué clase de zapatos?
—¿Conoces la suela de crepé? Es un tipo de goma cruda. Casi sin refinar. Muy absorbente. Engancha todo lo que toca. Si damos con ese tipo, encontraremos en la suela de sus zapatos polvo de cemento. También tiene un perro en casa.
—¿Un perro?
—Hay pelo de perro en el hormigón, procedente de la suela de los zapatos. También hemos encontrado fibras de moqueta. Probablemente de la alfombra de su casa o de la del coche.
—Seguid buscando —dijo Emerson.
A las nueve menos diez, Emerson recibió instrucciones del capitán de policía para ofrecer una rueda de prensa. Le contó todo. Era decisión del capitán qué contar y qué ocultar.
—Seis disparos y cinco muertos —dijo Emerson—. Todos en la cabeza. Apuesto a que se trata de un tirador entrenado. Probablemente un exmilitar.
—¿O un cazador? —preguntó el capitán.
—Hay una gran diferencia entre disparar a un ciervo y disparar a una persona. La técnica puede que sea la misma, pero no los sentimientos.
—¿Hicimos bien en no meter en esto al FBI?
—No se trata de terrorismo, sino de un chiflado en solitario. Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores.
—Quiero estar seguro al decirles que lo vamos a detener.
—Lo sé.
—Y bien, ¿muy seguro?
—Hasta el momento hemos conseguido pruebas, pero no demasiadas.
El capitán asintió, pero no dijo nada.
A las nueve en punto exactamente, Emerson recibió una llamada del patólogo. Su equipo había examinado las cinco cabezas con rayos X. Daños masivos, heridas de entrada y salida, ninguna bala alojada.
—Punta hueca —dijo el patólogo—. Entraron y salieron.
Emerson se volvió y miró hacia el estanque. «Seis balazos», pensó. Cinco entraron y salieron, y la otra bala no había aparecido. Finalmente la piscina se vació sobre las nueve y cuarto. Las mangueras del cuerpo de bomberos comenzaron a aspirar aire. Lo único que quedaba era un milímetro de suciedad y un montón de basura. Emerson volvió a orientar los focos y metió a doce reclutas de la academia entre los muros. Seis comenzaron a rastrear un lado y seis el otro.
Los agentes encontraron en la zona nueva del aparcamiento cuarenta y ocho pisadas de ida y cuarenta y cuatro de vuelta. Los pasos parecían firmes pero cautelosos en el trayecto de ida, y algo más largos a la vuelta. Como si tuviese prisa. Las pisadas correspondían al número cuarenta y cinco. Encontraron fibras de tejido en la última columna a la altura del hombro, antes de llegar al extremo noreste. Algodón sintético, a ojo, de un abrigo de color pálido. Parecía como si el tipo hubiese presionado la espalda contra el compacto hormigón y, seguidamente, se hubiese rozado por la columna para mirar hacia la plaza. Encontraron mucho más polvo sobre el suelo, entre la columna y el muro que delimitaba el aparcamiento. También más fibras del abrigo y otras de color azul, al igual que restos diminutos de suela de crepé vieja de color claro.
—Se arrastró por el suelo —dijo el agente de la escena del crimen que estaba al mando—. Se apoyó con las rodillas y los codos a la ida; y con las rodillas, dedos de los pies y codos al volver. Cuando encontremos sus zapatos, veremos que están rozados en la parte de delante.
Descubrieron el lugar donde el hombre se había sentado y arrodillado. Justo en frente, había rozaduras de barniz en el borde del muro.
—Colocó aquí su arma —continuó—. La movió hacia adelante y hacia atrás, hasta que la estabilizó.
Se inclinó y miró fijamente por encima de las rozaduras del muro, como si estuviera apuntando con un rifle. Vio a Emerson, paseando frente al estanque vacío, a menos de treinta y cinco metros de distancia.
Los reclutas de la academia estuvieron treinta minutos en la piscina vacía y salieron con cantidad de desperdicios varios, unos ocho dólares en centavos y seis balas. Cinco de ellas no eran más que bolas de plomo deformadas, pero una permanecía completamente intacta. Se trataba de una bala de punta hueca, perfectamente fundida. Casi con toda seguridad se trataba de una 308. Emerson llamó al jefe de detectives de la escena del crimen que se encontraba en el aparcamiento.
—Te necesito aquí abajo —le dijo.
—No, yo te necesito aquí arriba —contestó el agente.
Emerson subió al segundo nivel y encontró a todos los agentes agachados juntos, con las linternas alumbrando hacia una rendija estrecha que había en el hormigón.
—Una junta de expansión —le dijo el técnico—. Y mira lo que ha caído.
Emerson se inclinó, miró hacia abajo y vio el destello del metal.
—Un casquillo de bala —dijo.
—El tipo cogió los demás. Pero este se le cayó.
—¿Huellas? —preguntó Emerson.
—Esperemos que sí —contestó—. No demasiada gente se pone guantes para cargar la recámara.
—¿Cómo vamos a sacarlo de ahí?
El técnico se puso de pie y enfocó con la linterna una caja de fusibles que había en el techo. A su lado, había otra nueva, llena de cables sin conectar, enrollados. Volvió a mirar hacia el suelo y vio una montaña de restos de material abandonado. Escogió un cable de cincuenta centímetros de longitud. Lo limpió y lo dobló formando una L. El cable era firme y fuerte. Probablemente de calidad superior al tipo de instalaciones eléctricas que iba a tener el parking. Pensó que quizás por eso se hubiera interrumpido el proyecto. Quizás la ciudad invertía de forma equivocada.
Hizo descender el cable por la junta. Cuando llegó al fondo, introdujo suavemente el extremo en el casquillo. A continuación, subió el cable con mucho cuidado, para no rozarlo. Lo metió en una bolsa de plástico como prueba.
—Nos vemos en la comisaría —le dijo Emerson— dentro de una hora. Voy a avisar al fiscal del distrito.
Comenzó a caminar en paralelo a las pisadas encontradas. Luego se detuvo, cerca de la plaza vacía de aparcamiento.
—Vaciad el parquímetro —dijo—. Examinad todas las monedas.
—¿Por qué? —preguntó el agente—. ¿Crees que ha pagado?
—Por si acaso.
—Tendría que estar loco para pagar en un parking justo antes de cargarse a cinco personas.
—No te cargas a cinco personas a menos que estés loco.
El agente se encogió de hombros. ¿Vaciar el parquímetro? Pero supuso que Emerson debía de ser un detective perspicaz, así que llamó al funcionario.
En este punto, se contactaba con la oficina del fiscal del distrito, ya que el proceso judicial era responsabilidad del mismo. No era el departamento de policía quien ganaba o perdía un juicio, sino el fiscal del distrito. Así pues, la oficina del fiscal debía evaluar las pruebas. ¿Tenían caso? ¿Se trataba de un caso claro? Era como un ensayo, un juicio antes del juicio. Esta vez, debido a la magnitud, Emerson se representó a sí mismo frente al fiscal, el cual había salido reelegido tras las elecciones.
Se celebró una reunión en la oficina de Emerson por parte de este, el experto al mando de escenas de crimen y el fiscal. El fiscal se llamaba Rodin, abreviatura de un nombre ruso que había sido mucho más largo antes de que sus tatarabuelos llegaran a América. Rodin tenía cincuenta años, era delgado, estaba en forma y era muy prudente. Su oficina poseía un porcentaje extraordinario de victorias, debido principalmente a no interponer una acción judicial a menos de estar completamente seguro. Si no poseía la máxima certeza, no consideraba el caso y relegaba a la policía. Al menos, así lo veía Emerson.
—Necesito que me deis buenas noticias —dijo Rodin—. La ciudad entera está histérica.
—Sabemos cómo sucedió exactamente —le explicó Emerson—. Podemos describir cada uno de sus pasos.
—¿Sabéis quién fue? —preguntó Rodin.
—Aún no. Por el momento no lo sabemos.
—Entonces explicadme cómo fue.
—Tenemos imágenes en blanco y negro de la cámara de seguridad. Muestran una furgoneta de color claro entrando en el parking once minutos antes de que sucedieran los hechos. No se ve la matrícula debido al polvo y la suciedad, y el ángulo de la cámara tampoco era bueno. Pero probablemente sea una Dodge Caravan, usada, con las ventanas opacas. En estos momentos también estamos examinando cintas anteriores, ya que es evidente que había entrado al garaje con anterioridad y había bloqueado ilegalmente una plaza con un cono de tráfico robado de alguna obra de la ciudad.
—¿Se ha probado tal robo?
—Así es —dijo Emerson.
—Quizás trabaje en el departamento de urbanismo de la ciudad.
—Tal vez.
—¿Crees que el cono es de First Street?
—Toda la ciudad está en obras.
—First Street es la más cercana.
—La verdad es que no me importa de dónde sea el cono.
Rodin asintió.
—Entonces, ¿se reservó una plaza de parking?
Emerson asintió.
—Justo donde empieza la ampliación. Por eso el cono parecía legal. Tenemos un testigo que dice haberlo visto en la plaza al menos una hora antes. Y el cono tiene huellas. Muchísimas. Hay una huella de pulgar derecho e índice que coinciden con las huellas que aparecen en una moneda que encontramos en el parquímetro.
—¿Pagó por estacionar?
—Evidentemente.
Rodin hizo una pausa.
—No es un argumento firme —dijo—. La defensa afirmará que colocó el cono por una razón inocente. Ya sabes, egoísta, pero inocente. Y la moneda podía llevar días en el parquímetro.
Emerson sonrió. Los policías piensan como policías, y los abogados piensan como abogados.
—Hay más —prosiguió—. Aparcó y se dirigió a la obra nueva. En varios puntos del trayecto dejó pruebas del calzado y de la ropa. Y se llevó con él restos de polvo de cemento. Bastante, probablemente.
Rodin sacudió la cabeza.
—Eso solo le asocia a la escena del crimen en las últimas dos semanas. Eso es todo. No es lo bastante específico.
—Podemos averiguar de qué arma se trata —dijo Emerson.
Aquello captó la atención de Rodin.
—Falló un disparo —continuó aquel—, que fue a parar al interior de la piscina. ¿Y sabes qué? Exactamente de esa manera realiza balística la prueba de un arma, disparando al interior de un enorme tanque de agua. El agua reduce la velocidad de la bala, hasta detenerla, sin producir ningún daño. Así pues, tenemos una bala completamente original, y solo tenemos que relacionarla con un rifle en particular.
—¿Podrán dar con el rifle?
—Hay restos de barniz en el muro donde apoyó el arma.
—Eso está bien.
—Por supuesto. Encontraremos el rifle, y el barniz y las rozaduras del arma encajarán. Igual que la prueba de ADN.
—¿Vais a encontrar el rifle?
—Encontramos también un casquillo con marcas producidas por el mecanismo de eyección. Es decir, tenemos una bala y un casquillo. Juntas vinculan el arma con el crimen. Las rozaduras vinculan el arma con el parking. El parking vincula el crimen con el tipo cuyas pruebas hemos encontrado.
Rodin no contestó. Emerson sabía que estaba pensando en el juicio. Las pruebas técnicas a veces resultan difíciles de comprender. Carecen de dimensión humana.
—En el casquillo hay huellas dactilares —dijo— de cuando cargó la recámara. Se trata del mismo pulgar derecho e índice que aparecen en el cuarto de dólar del parquímetro y en el cono de tráfico. En consecuencia, podemos asociar el crimen con el arma, el arma con la munición, y la munición con el tipo que cargó el arma. ¿Lo ves? Todo tiene una conexión. El tipo, el arma, el crimen. Todo encaja.
—¿La cinta de vídeo muestra la furgoneta saliendo?
—Noventa segundos después de que se realizase la primera llamada a la policía.
—¿Quién es él?
—Lo sabremos en cuanto tengamos los resultados del banco de huellas.
—Siempre que su huella esté en los archivos.
—Creo que era un tirador militar —dijo Emerson—. Todo el personal militar aparece en los archivos. Es solo cuestión de tiempo.
Era cuestión de cuarenta y cinco minutos. Un oficinista llamó a la puerta y entró. Llevaba un fajo de papeles con un nombre, una dirección y un historial médico impresos. También información suplementaria de todo tipo, como una foto del permiso de conducir. Emerson cogió el papel y le echó una ojeada. Luego otra. Al fin sonrió. Exactamente seis horas después de que sucediera el primer disparo, ya tenían la situación controlada. «Un caso ganado.»
—Se llama James Barr —dijo Emerson.
Hubo un silencio en la oficina.
—Tiene cuarenta y un años. Vive a veinte minutos de aquí. Sirvió al ejército de Estados Unidos. Se retiró con honores hace catorce años. Especialista de infantería, lo que supongo que significará francotirador. Según los archivos del departamento de tráfico, conduce un Dodge Caravan de seis años de antigüedad, color beige.
Les pasó los papeles a Rodin por encima de la mesa. Rodin los tomó y los examinó detenidamente. Una vez, dos, con atención. Emerson vio sus ojos. Vio a Rodin pensar «el tipo, el arma, el crimen». Era como mirar a una máquina tragaperras de Las Vegas con tres cerezas seguidas. ¡Bin, bin, bin! Con seguridad.
—James Barr —dijo Rodin, como si saboreara el sonido de aquellas palabras. Separó la fotografía del permiso de conducir y la miró—. James Barr, bienvenido a tu infierno particular, señor.
—Amén —dijo Emerson, esperando recibir una enhorabuena.
—Conseguiré las órdenes —dijo Rodin— de arresto y registro de la casa y el coche. Los jueces harán fila para firmarlas.
Se marchó y Emerson llamó al jefe de policía para informarle de las buenas noticias. Había que preparar una rueda de prensa para las ocho en punto del día siguiente y dejaba a Emerson a cargo de todo. Emerson se lo tomó como la enhorabuena que esperaba, aunque no le gustaba demasiado la prensa.
Las órdenes estuvieron listas al cabo de una hora, pero tardaron tres en realizar el arresto. En primer lugar, la vigilancia camuflada confirmó que Barr se encontraba en casa. Su residencia era un rancho corriente de una sola planta. Ni demasiado nuevo, ni demasiado viejo. Pintura vieja en la fachada, asfalto nuevo en la entrada. Las luces estaban encendidas y un televisor sonaba en lo que seguramente era el salón. Se podía vislumbrar a Barr en el interior, a través de una ventana iluminada. Parecía estar solo. Más tarde pareció que iba a acostarse. Las luces se apagaron y la casa quedó en silencio. Hubo una pausa. Se trataba del procedimiento habitual utilizado para atrapar a un hombre armado en el interior de un edificio. El equipo SWAT del departamento de policía tomaría el control. Solían utilizar planos de la zona y siempre operaban del mismo modo: rodeaban la zona sin ser vistos, se preparaban para el ataque, asaltaban repentina y violentamente la puerta delantera y la trasera a la vez. Emerson realizaría la detención propiamente, para eso llevaba protección en todo el cuerpo y un casco. Le acompañaría un ayudante del fiscal para comprobar la legalidad del proceso. Nadie quería ofrecer al abogado defensor algo que pudiera aprovechar más adelante. Un equipo de médicos estaba preparado para actuar al instante en caso de que fuera necesario. Dos perros policía entrarían en la casa, debido a la teoría de que pudiera haber un perro allí. En total, había treinta y ocho agentes, todos ellos agotados. La mayoría habían estado trabajando diecinueve horas seguidas. Su horario normal más horas extras. Por eso había mucho nerviosismo y tensión en el ambiente. Todos compartían la opinión de que nadie poseía una sola arma automática. Si alguien tenía una, es que tenía más. Tal vez incluso ametralladoras. Tal vez granadas o bombas.
Pero lo cierto es que el arresto fue como un paseo por el parque. James Barr apenas se despertó. A las tres de la mañana echaron abajo las puertas de su domicilio y le encontraron durmiendo en su cama. Y así permaneció, con quince hombres armados en la habitación apuntándole con quince metralletas y alumbrándole con quince linternas. Se revolvió ligeramente cuando el capitán de los SWAT tiró las almohadas al suelo, buscando armas que pudiera haber escondido. No había ninguna. Abrió los ojos. Murmuró algo que pareció un ¿Qué? y a continuación se dispuso a dormir nuevamente, acurrucado en el colchón, envolviéndose a sí mismo para evitar el repentino frío. Era un hombre de grandes dimensiones. Tenía la piel clara y el pelo oscuro con tintes canosos por todo el cuerpo. El pijama que llevaba le iba pequeño. Parecía descuidado, y aparentaba tener más de cuarenta y un años.
Su perro era un chucho viejo que se despertó de mal humor y apareció tambaleándose procedente de la cocina. El equipo especial con perros lo atrapó enseguida y se lo llevaron a la furgoneta. Emerson se quitó el casco y avanzó entre la multitud congregada en la pequeña habitación. Vio una botella de Jack Daniel’s llena hasta las tres cuartas partes, junto a un bote naranja de medicinas también lleno hasta las tres cuartas partes. Se inclinó para mirarlo. Pastillas para dormir, legales, recientes. La etiqueta decía: Rosemary Barr. Tomar una en caso de insomnio.
—¿Quién es Rosemary Barr? —preguntó el ayudante del fiscal del distrito—. ¿Está casado?
Emerson echó una mirada a la habitación.
—Parece que no.
—¿Intento de suicidio? —preguntó el capitán de los SWAT.
Emerson negó con la cabeza.
—Se las habría tragado todas. Y también toda la botella de Jack Daniel’s. Supongo que el señor Barr tenía problemas para conciliar el sueño esta noche, eso es todo. Tras un ocupado y productivo día.
El ambiente en la habitación era rancio. Olía a sábanas sucias y cuerpo sin lavar.
—Tenemos que tener cuidado —dijo el ayudante del fiscal del distrito—. Ahora mismo se encuentra mermado. Su abogado podrá decir que no se encuentra en todas sus facultades para comprender sus derechos. Mejor que no diga nada. Y si dice algo, no debemos escucharle.
Emerson llamó a los médicos. Les pidió que examinaran a Barr, que se aseguraran de que no estaba fingiendo. Los médicos le rodearon unos minutos, le auscultaron el corazón, comprobaron su pulso, leyeron la etiqueta de la receta. Después le declararon en forma y sano, pero profundamente dormido.
—Psicópata —dijo el capitán de los SWAT—. No le remuerde la conciencia lo más mínimo.
—¿Estamos completamente seguros de que se trata de este tipo? —preguntó el ayudante del fiscal.
Emerson encontró un pantalón plegado sobre una silla y registró en los bolsillos. Sacó una cartera pequeña. Encontró el permiso de conducir. El nombre coincidía, y la dirección también. Y la fotografía era la misma.
—El mismo —dijo.
—Será mejor que no hable —repitió el ayudante—. Tenemos que ceñirnos a la ley.
—De todos modos voy a leerle sus derechos —dijo Emerson—. Tomad nota mentalmente, chicos.
Cogió a Barr por el hombro, quien medio abrió los ojos en respuesta. A continuación, Emerson le recitó sus derechos. El derecho a permanecer en silencio, el derecho a un abogado. Barr intentó mantener los ojos abiertos, pero no pudo. Volvió a quedarse dormido.
—De acuerdo, lleváoslo —dijo Emerson.
Le envolvieron en una manta. Dos policías le arrastraron hasta el exterior de la casa y luego hasta el coche. Un médico y el ayudante del fiscal se subieron al coche con él. Emerson se quedó en la casa y comenzó el registro. Encontró los vaqueros azules con rozaduras en el armario de la habitación. Los zapatos de suela de crepé estaban justo debajo de los pantalones. Estaban llenos de polvo. El abrigo se encontraba en el armario del vestíbulo. La Dodge Caravan en el garaje. El rifle con arañazos en el sótano, junto a otros, en una vitrina pegada a la pared. Bajo ese estante, había cinco pistolas de nueve milímetros. Y cajas de munición, entre ellas una caja medio vacía de balas Lake City M852, de punta hueca del calibre 308. Junto a las cajas, había frascos de cristal con casquillos vacíos en el interior. «Preparados para ser reciclados», pensó Emerson. El frasco colocado en la parte delantera del estante tenía justo cinco casquillos. Metal Lake City. El recipiente estaba destapado, como si esos cinco últimos casquillos se hubiesen guardado recientemente y con prisas. Emerson se inclinó y olfateó. El interior del tarro olía a pólvora. Fría y vieja, aunque no demasiado.
Emerson abandonó la casa de James Barr a las cuatro de la mañana. Le sustituyeron los especialistas forenses, que revisarían toda la casa a fondo. Contactó con el sargento de guardia y confirmó que Barr dormía plácidamente, solo, en una celda bajo supervisión médica las veinticuatro horas del día. Seguidamente Emerson se fue a casa y durmió dos horas, antes de ducharse y vestirse para la conferencia de prensa.
La conferencia de prensa destrozó completamente la noticia. Una noticia necesita que el tipo aún se encuentre en libertad. Una historia necesita a un protagonista errante, triste, misterioso, peligroso. Necesita dar miedo. Necesita que las tareas habituales parezcan peligrosas, como echar gasolina, ir de tiendas o dirigirse a la iglesia. Así que haber encontrado al tipo y detenerle antes del segundo noticiario del día, significó un desastre para Ann Yanni. Imaginó lo que las oficinas de la cadena pensarían. Nada de rodeos. Todo ha terminado. Es historia. Es noticia de ayer, literalmente. Seguramente tampoco era para tanto. Solo era un pirado de ciudad demasiado estúpido como para que no le pillasen esa misma noche. Seguramente duerma con su prima y beba cerveza barata. No había nada siniestro en aquello. Ann emitiría una noticia más de última hora para la cadena, resumiría el crimen e informaría de la detención, y todo habría acabado. De nuevo al anonimato.
Por eso estaba decepcionada, pero se lo tomó bien. Hizo preguntas y habló con tono de admiración. Hacia la mitad de la rueda de prensa comenzó a pensar en un nuevo tema. Una nueva noticia. La gente debía reconocer que el trabajo de la policía había sido impresionante. Y aquel tipo no era un pirado. No necesariamente. La cuestión era que un delincuente peligroso había sido atrapado por un departamento de policía al momento. Justo allá, en el centro del país. En famosos casos anteriores, sucedidos en la costa, se había tardado bastante más tiempo en concluir con el caso. ¿Podría Ann vender aquella historia? Comenzó a esbozar títulos mentalmente. ¿Los más rápidos de América? ¿Los mejores?
El jefe de policía cedió el puesto a Emerson después de unos diez minutos. Emerson dio todo tipo de detalles acerca de la identidad del sospechoso y su historia. No lo adornó. Solo los hechos, señorita. Resumió la investigación. Contestó a las preguntas. No se vanaglorió. Ann Yanni pensó que Emerson creía que habían tenido suerte, que habían conseguido muchas más pruebas de las que normalmente conseguían.
Seguidamente Rodin se acercó. Lo que dijo pareció dar a entender que el departamento de policía había tenido algo que ver con lo sucedido, pero que el trabajo de verdad acababa de empezar. Su oficina supervisaría el caso y tomaría las determinaciones necesarias. Y sí, señorita Yanni, dado que Rodin pensaba que las circunstancias lo justificaban, sin duda alguna se pediría la pena de muerte para James Barr.
James Barr despertó en su celda con una resaca de barbitúricos a las nueve en punto de la mañana del sábado. Inmediatamente le tomaron las huellas y le volvieron a leer sus derechos dos veces. El derecho a permanecer en silencio, el derecho a un abogado. Escogió permanecer en silencio. Algo que no hace mucha gente. Algo que mucha gente no puede hacer. Normalmente la necesidad de hablar es irresistible. Pero James Barr la superó. Simplemente cerró la boca y la mantuvo así. Multitud de personas intentaron hablar con él, pero no recibieron contestación. En ninguna ocasión. Ni una sola palabra. Era algo que a Emerson no le preocupaba. Lo cierto era que Emerson realmente no quería que Barr dijese una sola palabra. Prefería recopilar todas las pruebas, trabajar con ellas, comprobarlas, pulirlas, y conseguir la manera de condenar al culpable sin que confesara. Solían ser tan frecuentes las acusaciones que vertía la defensa de que la confesión se había conseguido bajo coacción, que Emerson había aprendido a trabajar sin que el sospechoso confesara. La confesión era la guinda del pastel. En realidad era lo último que quería oír, no lo primero. No como en los programas de policías que se emiten en televisión, donde el despiadado interrogatorio es una especie de arte. Emerson, en cambio, se mantenía al margen y dejaba que los forenses completaran su minucioso trabajo.
La hermana de James Barr, Rosemary, era más joven que él. Era soltera y vivía en un apartamento en la zona del centro. Como el resto de la población de la ciudad, estaba conmocionada, angustiada y aturdida. Había visto las noticias el viernes por la noche. Y de nuevo el sábado por la mañana. Oyó decir el nombre de su hermano a un detective de policía. Al principio pensó que se trataba de una equivocación, que lo había entendido mal. Pero el policía volvió a repetirlo. James Barr, James Barr, James Barr. Rompió a llorar. Primero lágrimas de confusión, luego lágrimas de horror, y finalmente lágrimas de furia.
Seguidamente se obligó a sí misma a tranquilizarse, y se puso en acción.
Trabajaba como secretaria en una consultoría legal de ocho miembros varones. Como la mayoría de las empresas de las ciudades pequeñas del centro del país, aquella donde trabajaba hacía de todo un poco. Trataba a sus empleados bastante bien. El sueldo no era espectacular, pero otras cosas lo compensaban, como la paga de beneficios, que la llamasen asistente legal en lugar de secretaria o la promesa de que, en caso necesario, pudiese contar con los servicios legales gratis. La mayoría de las veces se trataba de testamentos, divorcios y problemas con el seguro del automóvil por algún accidente. No se trataba de defender a alguien a quien acusaban injustamente de una matanza en pleno centro urbano. Rosemary lo sabía. Pero sintió que debía intentarlo. Porque conocía a su hermano, y sabía que él no podía ser culpable.
Llamó a casa del socio para el cual trabajaba. Llevaba sobre todo asuntos financieros, por lo que a su vez llamó al abogado criminalista de la empresa. El abogado criminalista llamó al director, y este organizó una reunión con todos los miembros a la hora de comer, en el club campestre. Desde un principio el asunto que les ocupó fue rechazar la petición de Rosemary Barr con el mayor tacto posible. No estaban capacitados para defender un crimen de aquella envergadura. Y tampoco dispuestos. Existían implicaciones de tipo social. Hubo un acuerdo inmediato en aquel punto. Pero existía también un sentimiento de lealtad, pues Rosemary Barr era una buena empleada que llevaba trabajando para ellos muchos años. Sabían que no tenía dinero, ya que se encargaban de sus cuentas. Supusieron que su hermano tampoco lo tendría. Y aunque la constitución garantizaba abogados competentes, ellos no tenían muy buena opinión de los abogados de oficio. Así pues, se vieron inmersos en un absoluto dilema ético.
El abogado criminalista lo solucionó. David Chapman era un abogado tenaz, con mucha experiencia, y conocía a Rodin, de la oficina del fiscal del distrito. Le conocía bastante bien. Habría sido imposible no conocerle, en realidad. Eran los dos iguales. Habían crecido en la misma vecindad y trabajaban en el mismo asunto, aunque en lugares opuestos. Así pues, Chapman fue a la sala de fumadores y llamó por el teléfono móvil a la casa del fiscal del distrito. Los dos abogados tuvieron una conversación profunda y sincera. Poco después, Chapman volvió a la mesa.
—No hay nada que hacer —dijo—. El hermano de la señorita Barr es culpable sin ninguna duda. El caso que va a presentar Rodin parecerá sacado de un libro de texto. Qué digo, seguramente sea un libro de texto algún día. Poseen todo tipo de pruebas. No hay una sola fisura en toda su acusación.
—¿Te ha hablado con franqueza? —preguntó el director.
—No hay chorradas entre viejos colegas —contestó Chapman.
—¿Y bien?
—Lo único que podríamos hacer es interceder para conseguir una pena menor. Si consiguiéramos reducir la condena de la inyección letal a cadena perpetua, sería toda una victoria. Es todo lo que la señorita Barr o su maldito hermano pueden esperar, con el debido respeto.
—¿Hasta qué punto tendremos que implicarnos? —preguntó el director.
—Solo hasta que se dicte sentencia. Tendrá que declararse culpable.
—¿Y no te importa ocuparte?
—Dadas las circunstancias...
—¿Cuántas horas nos llevará?
—No muchas. Prácticamente no hay nada que podamos hacer.
—¿Qué podemos utilizar para reducir la condena?
—Es un excombatiente de la guerra del Golfo, según creo. Así que seguramente haya estado medicándose. O puede que sufra algún tipo de trauma. Quizás podamos hacer un trato de antemano con Rodin. Puede que consigamos zanjar el tema después de comer.
El director asintió. Se volvió hacia el encargado de finanzas.
—Dile a tu secretaria que haremos todo cuanto esté en nuestra mano para ayudar a su hermano en estos malos momentos.
Barr fue trasladado del calabozo de la comisaría a la prisión del condado antes de que su hermana o Chapman tuvieran oportunidad de verle. Le quitaron la manta y el pijama, y le vistieron con ropa interior de papel, un mono naranja y un par de sandalias de goma. La prisión del condado no era un lugar agradable en donde estar. Olía mal y había mucho ruido. Estaba atestada de gente y las tensiones sociales y étnicas, que en la calle se mantenían bajo control, allí fluían con libertad. Había tres hombres apiñados en cada una de las celdas, y faltaba personal de vigilancia. A los nuevos los llamaban peces, y se veían obligados a arreglárselas solos.
Pero dado que Barr había estado en el ejército, el choque cultural fue menor de lo que podría haber sido. Sobrevivió como un pez durante dos horas, y enseguida le acompañaron a una sala de interrogatorio. Le dijeron que un abogado le estaba esperando. Encontró una mesa y dos sillas sujetas al suelo, en un cubículo sin ventanas. En una de las sillas había un tipo al que le pareció conocer de algo. Sobre la mesa había una grabadora de bolsillo, parecida a un walkman.
—Me llamo David Chapman —dijo el hombre que había sentado en la silla—. Soy abogado defensor criminalista. Su hermana trabaja en mi empresa. Nos pidió que le ayudáramos.
Barr no dijo nada.
—Así que aquí me tiene —continuó Chapman.
Barr no dijo nada.
—Estoy grabando esta conversación en una cinta —dijo Chapman—. Supongo que no le importará.
Barr no dijo nada.
—Creo que coincidimos en una ocasión —prosiguió Chapman—. ¿Un año en nuestra fiesta de Navidad?
Barr no dijo nada.
Chapman esperó.
—¿Le han explicado los cargos que se le imputan? —preguntó.
Barr no dijo nada.
—Los cargos son muy serios —dijo Chapman.
Barr continuó callado.
—No puedo ayudarle si usted mismo no se ayuda —insistió Chapman.
Barr simplemente le miró. Permaneció sentado, calmado y en silencio, durante unos minutos eternos. Después se inclinó sobre la grabadora y habló por primera vez desde la tarde del día anterior.
—Tienen al hombre equivocado —dijo.
—Tienen al hombre equivocado —dijo Barr nuevamente.
—Pues entonces hábleme del tipo correcto —dijo Chapman inmediatamente. Se le daba bien la táctica de los abogados. Sabía cómo conseguir el buen ritmo. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Así era como se conseguía que una persona se abriera.
Pero Barr permaneció en silencio una vez más.
—Aclaremos esto —dijo Chapman.
Barr no contestó.
—¿Lo está usted negando? —le preguntó Chapman.
Barr no dijo nada.
—¿Lo está haciendo?
No recibió respuesta.
—Las prueban hablan por sí solas —dijo Chapman—. Me temo que es algo que no se puede negar. Ahora no puede jugar a hacerse el tonto. Tenemos que hablar de por qué lo hizo. Eso es lo que nos puede ayudar.
Barr no dijo nada.
—¿Quiere que le ayude? —dijo Chapman—. ¿O no?
Barr no dijo nada.
—Quizá se deba a su experiencia en la guerra —dijo Chapman—. O a estrés postraumático. O a algún tipo de problema mental. Tenemos que centrarnos en el motivo.
Barr no dijo nada.
—Negarlo no es inteligente —dijo Chapman—. Las pruebas están ahí.
Barr no dijo nada.
—Negarlo no es una opción —continuó Chapman.
—Tráigame a Jack Reacher —dijo Barr.
—¿A quién?
—A Jack Reacher.
—¿Quién es? ¿Un amigo?
Barr no dijo nada.
—¿Un conocido? —preguntó Chapman.
Barr no dijo nada.
—¿Algún conocido?
—Solo tráigamelo.
—¿Dónde está? ¿Quién es?
Barr no dijo nada.
—¿Jack Reacher es doctor? —insistió Chapman.
—¿Doctor? —repitió Barr.
—¿Es doctor? —preguntó nuevamente Chapman.
Pero Barr no volvió a hablar. Se levantó y avanzó hacia la puerta del cubículo. La golpeó hasta que el carcelero abrió y le llevó de vuelta a su celda atestada.
Chapman organizó una reunión en la consultoría con Rosemary Barr y el investigador de la empresa. El investigador era un policía retirado que trabajaba para la mayoría de las consultorías legales de la ciudad como detective privado, con licencia. Se llamaba Franklin. Era todo lo contrario a los detectives que salen por televisión. Llevaba a cabo el trabajo desde su escritorio con la ayuda de guías telefónicas y bases de datos informáticas. No salía a la calle, no llevaba pistola, no tenía sombrero. Sin embargo, nadie le igualaba cuando se trataba de comprobar hechos y seguir rastros. También tenía numerosos amigos en el departamento policial.
—Las pruebas son sólidas como rocas —dijo—. Eso es lo que he oído. Emerson estuvo al mando, y es bastante de fiar. Así como Rodin, aunque por diferentes razones. Emerson es frío, y Rodin un cobarde. Ninguno de los dos afirmaría tales cargos si las pruebas no les respaldaran.
—Es que no puedo creer que él lo hiciera —dijo Rosemary Barr.
—Bueno, de hecho él parece negarlo —dijo Chapman—. O es lo que me pareció entender. Y pidió ver a Jack Reacher. Alguien a quien conoce o conoció. ¿Alguna vez oíste ese nombre? ¿Sabes quién puede ser?
Rosemary negó con la cabeza. Chapman escribió el nombre Jack Reacher en un trozo de papel y se lo pasó a Franklin por encima de la mesa.
—Yo opino que quizás se trate de un psiquiatra. El señor Barr hizo referencia a él justo después de que yo le hablase de la solidez de las pruebas. Así que este tal Reacher quizás pueda ayudarnos con el proceso de reducción de condena. Quizás haya tratado al señor Barr en el pasado.
—Mi hermano nunca ha visitado a un psiquiatra —afirmó Rosemary Barr.
—¿Estás completamente segura?
—Nunca.
—¿Cuánto tiempo lleva tu hermano en la ciudad?
—Catorce años. Desde que dejó el ejército.
—¿Estuviste cerca de él?
—Vivíamos en la misma casa.
—¿En su casa?
Rosemary Barr asintió.
—Pero ya no vives allí.
Rosemary Barr apartó la mirada.
—No —dijo—. Me marché.
—¿Puede ser que tu hermano hubiese estado viendo a un psiquiatra después de que te marcharas?
—Me lo habría contado.
—De acuerdo. ¿Y anteriormente? ¿Durante el tiempo que estuvo en el ejército?
Rosemary Barr no contestó. Chapman volvió a dirigirse a Franklin.
—Entonces, tal vez ese Reacher fuese doctor en el ejército —dijo—. Tal vez tenga información sobre un antiguo trauma. Podría sernos de ayuda.
Franklin cogió el trozo de papel.
—En tal caso le encontraré —dijo.
—De todos modos, no deberíamos hablar de reducción de condena —dijo Rosemary Barr—, sino de duda razonable. De inocencia.
—Las pruebas son demasiado sólidas —dijo Chapman—. Utilizó su propia arma.
Franklin pasó tres horas intentando contactar con Jack Reacher sin éxito. Primero rastreó las asociaciones psiquiátricas. Nada. Luego buscó en Internet los grupos de apoyo para los excombatientes de la guerra del Golfo. Ni rastro. Probó con Lexis-Nexis y con los demás organismos. Nada. Entonces volvió al principio y entró en la base de datos del Centro Nacional de Personal. En él aparecían militares actuales y retirados. Encontró así el nombre de Jack Reacher con bastante facilidad. Reacher se había alistado en el ejército en 1984 y lo había abandonado con honores en 1997. James Barr se había alistado en 1985 y se había retirado en 1991. Así pues, había una coincidencia de seis años. Pero Reacher no era doctor ni psiquiatra. Había sido un policía militar, un oficial, comandante. Quizás un investigador de alto rango. Barr había terminado convirtiéndose en un humilde especialista E-4 de infantería, no de la policía militar. Entonces, ¿qué era lo que relacionaba a un comandante de policía militar con un soldado E-4 de la infantería? Algo importante, obviamente; si no, Barr no le habría mencionado. Pero ¿qué?
Al cabo de tres horas, Franklin supuso que no lo descubriría, porque la pista de Reacher se perdía después de 1997, completa y totalmente. No había rastro de él en ninguna parte. Continuaba vivo, según los archivos de la seguridad social. No se encontraba en prisión, según el Centro Nacional de Información Criminal. Pero había desaparecido. No figuraba en ninguna cuenta. No aparecía como propietario de ningún inmueble, automóvil o barco. No tenía deudas ni embargos. No tenía dirección ni número de teléfono. Ninguna orden pendiente, ni procesos judiciales. No estaba casado ni tenía hijos. Era un fantasma.
James Barr pasó esas mismas tres horas envuelto en serios problemas. Comenzaron en cuanto salió de su celda. Giró hacia la derecha, en dirección a las cabinas. El pasillo era estrecho. Tropezó con un tipo, chocando hombro con hombro. Entonces cometió un grave error. Levantó los ojos del suelo, le miró y se disculpó.
Un gran error, porque un pez no podía tener contacto visual con otro prisionero sin que ello supusiera una ofensa. Eran cosas de la cárcel. Cosas que él no entendía.
El tipo a quien miró era mexicano. Llevaba tatuajes propios de bandas callejeras, pero Barr no los reconoció. Otro gran error. Debería haber fijado la vista en el suelo nuevamente, apartarse y esperar a que sucediera lo mejor. Pero no fue así.
En lugar de eso, dijo:
—Perdón.
A continuación elevó las cejas y sonrió, a modo de disculpa.
Una gran equivocación. Familiaridad y atrevimiento.
—¿Qué estás mirando? —dijo el mexicano.
En ese momento, James Barr comprendió la situación por completo. ¿Qué estás mirando? Era una pregunta bastante abierta: barracones, barrotes, rincones, pasillos a oscuras... No era la respuesta que le gustara oír a nadie.
—Nada —dijo, consciente de haber empeorado la situación.
—¿Me estás llamando nada?
Barr volvió a mirar al suelo y se alejó, pero ya era demasiado tarde. Sintió la mirada del mexicano clavada en la espalda y renunció a la idea de la cabina. Los teléfonos estaban situados en un pasillo sin salida y no quería sentirse acorralado. Así que tomó el camino más largo en el sentido de las agujas del reloj y se encaminó de nuevo a su celda. Consiguió llegar. No miró a nadie ni habló con nadie. Se tumbó en su litera. Unas dos horas después se sintió bien, pensando que podría con aquel machito fanfarrón. Superaba al mexicano en tamaño. Era como dos mexicanos juntos.
Quería llamar a su hermana y saber si estaba bien.
Se dirigió de nuevo hacia las cabinas.
Nadie le molestó. Las cabinas se encontraban en un espacio reducido. Había cuatro teléfonos en la pared, cuatro hombres hablando, cuatro colas de hombres esperando. Ruido, pisadas, risas dementes, impaciencia, frustración, ambiente rancio, olor a sudor, a pelo sucio y a orina maloliente. Lo normal en una cárcel, según la idea preconcebida de James Barr.
Pero lo que sucedió a continuación no fue normal.
Los hombres que Barr tenía delante se esfumaron. Simplemente desaparecieron. Se borraron de su vista. Los que estaban hablando por teléfono colgaron a mitad de frase y le esquivaron. Los que estaban esperando se alejaron. En una fracción de segundo el pasillo pasó de estar lleno de gente y ruido a estar desierto y en silencio.
James Barr se volvió.
Vio al mexicano de los tatuajes. Llevaba un cuchillo en la mano y detrás de él doce amigos. El cuchillo era un mango de cepillo dental de plástico con una punta afilada similar a un estilete pegada con cinta adhesiva. Los amigos eran jóvenes fornidos, con idénticos tatuajes. En la cabeza llevaban el pelo afeitado formando extraños dibujos.
—Esperad —dijo Barr.
Pero no le hicieron caso, y al cabo de unos minutos Barr entró en estado de coma. Le encontraron un rato después, en el suelo, hecho papilla, con múltiples navajazos, el cráneo partido y hemorragias internas. Tras lo sucedido, empezaron a correr rumores por la prisión. Barr había faltado al respeto a los latinos. Pero también decían que no se había dejado vencer. Así pues, había indicios de admiración hacia él. Los mexicanos también habían sufrido lo suyo, aunque ni por asomo tanto como James Barr. Le trasladaron al hospital de la ciudad y le intervinieron para reducir la presión del cerebro, que tenía inflamado. Luego le llevaron a la unidad de cuidados intensivos, en estado de coma. Los médicos no estaban seguros de que volviera a despertar. Tal vez en un día, tal vez en una semana, o en un mes. Tal vez nunca. En realidad, no lo sabían, y tampoco les importaba. Todos ellos vivían en la ciudad.
El alcaide de la prisión llamó a Emerson entrada la noche. Seguidamente Emerson llamó a Rodin y le explicó lo ocurrido. A continuación Rodin llamó a Chapman y también se lo contó. A su vez, Chapman llamó a Franklin.
—¿Y entonces ahora qué pasa? —preguntó Franklin.
—Nada —dijo Chapman—. Estamos en punto muerto. No se puede procesar a alguien que está en coma.
—¿Y qué pasará cuando despierte?
—Si se recupera, entonces se seguirá adelante, supongo.
—¿Y si no se recupera?
—Entonces no habrá juicio. No se puede procesar a un vegetal.
—¿Y qué hacemos ahora?
—Nada —dijo Chapman—. Tampoco nos lo estábamos tomando muy en serio. Tenemos la certeza de que Barr es culpable, y no hay mucho que se pueda hacer por él.
Franklin llamó a Rosemary Barr para contarle lo sucedido, ya que no estaba seguro de que alguien más se hubiese molestado en hacerlo. Y en efecto, nadie la había llamado. Así que le dio la noticia él mismo. Rosemary Barr no expresó demasiado sus emociones. Únicamente enmudeció, como si sufriese una sobrecarga emocional.
—Imagino que debería ir al hospital —dijo.
—Si quieres —dijo Franklin.
—Es inocente, sabes. Esto es tan injusto.
—¿Le viste ayer?
—¿Quieres decir si puedo ser su coartada?
—¿Puedes?
—No —dijo Rosemary Barr—. No puedo. No sé dónde estuvo ayer ni lo que estuvo haciendo.
—¿Asiste a algún lugar regularmente? Cines, bares, algo así.
—La verdad es que no.
—¿Amigos con quienes quede?
—No estoy segura.
—¿Novias?
—Ninguna que le dure demasiado.
—¿Visita a otros parientes?
—Solo estamos nosotros dos, él y yo.
Franklin no dijo nada. Hubo una pausa larga y distraída.
—¿Qué pasará ahora? —preguntó Rosemary Barr.
—No lo sé exactamente.
—¿Encontraste a la persona a la que nombró?
—¿Jack Reacher? No, me temo que no. Ni rastro.
—¿Seguirás buscando?
—La verdad es que no hay nada más que pueda hacer.
—Entiendo —dijo Rosemary Barr—. Entonces tendremos que conseguirlo sin él.
Pero en aquel momento mientras hablaban por teléfono, aquella noche del sábado, Jack Reacher iba en camino.