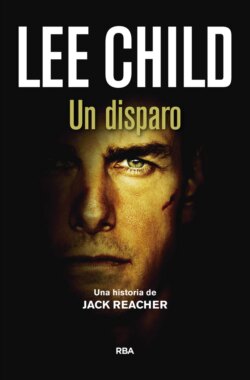Читать книгу Un disparo - Lee Child - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеReacher se volvió, apoyó la espalda en el alféizar de la ventana y se colocó de lado, de cara a la plaza y de espaldas a su público.
—¿Es esta una conversación confidencial? —preguntó.
—Sí —contestó Helen Rodin—. Lo es. Se trata de una reunión de la defensa. Es totalmente confidencial. Nada de lo que digamos saldrá de aquí.
—¿Según tú es legalmente ético escuchar malas noticias?
Hubo un largo silencio.
—¿Vas a proporcionar nuevas pruebas para el proceso? —preguntó Helen Rodin.
—No creo que haga falta, dadas las circunstancias. Pero lo haré, si es necesario.
—Entonces es mejor que oigamos esas malas noticias. Debemos tomarte declaración antes del juicio, para evitar más sorpresas.
De nuevo silencio.
—James Barr era francotirador —dijo Reacher—. No el mejor que ha tenido el ejército, ni el peor. Simplemente era bueno y competente con el rifle. Sus resultados se ajustaban al promedio en casi todos los aspectos.
Hizo una pausa, volvió la cabeza y bajó la mirada hacia la izquierda, hacia el edificio nuevo y corriente que ocupaba la oficina de reclutamiento. Ejército terrestre, aéreo, fuerzas de la marina.
—Hay cuatro tipos de personas que se unen al ejército —dijo—. Primero, los que siguen una tradición familiar, como yo. Segundo, los patriotas, que desean servir a su país. Tercero, los que únicamente necesitan un trabajo. Y cuarto, los que quieren matar a otras personas. El ejército es el único lugar donde es legal esto último. James Barr pertenece a ese cuarto tipo. En el fondo, pensó que sería divertido matar.
Rosemary Barr apartó la mirada. Nadie dijo nada.
—Pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo —dijo Reacher—. Yo era un investigador minucioso cuando trabajaba en la policía militar, y lo supe todo sobre él. Le estudié. Barr se adiestró durante cinco años. Accedí a su historial. Había semanas en las que disparaba dos mil cartuchos. Disparaba contra objetivos de cartón y siluetas. En toda su carrera, calculé que había disparado un total de casi un cuarto de millón de cartuchos. No obstante, no había disparado nunca a un enemigo. No fue a Panamá en 1989. Por aquel entonces, poseíamos un buen ejército y solo necesitamos a unos pocos hombres, así que muchos no pudieron ir. Aquello le molestó tremendamente. Luego tuvo lugar la operación Escudo del Desierto, en 1990. Barr marchó a Arabia Saudita. Pero no tomó parte en la operación Tormenta del Desierto, en 1991. Fue una campaña principalmente de blindaje. James Barr únicamente permaneció allí, desempolvando su rifle y practicando el tiro con una media de dos mil cartuchos por semana. Más tarde, cuando la operación Tormenta del Desierto terminó, le enviaron a Kuwait para poner orden en la ciudad.
—¿Y qué sucedió allí? —preguntó Rosemary Barr.
—Fue su fin —dijo Reacher—. Eso fue lo que sucedió. Los soviets fracasaron. Irak se fue estabilizando. Barr miró a su alrededor y vio que la guerra había terminado. Había entrenado casi seis años y nunca había disparado en serio su arma, ni nunca la dispararía. Una gran parte de su entrenamiento se había centrado en la visualización; al mirar a través de la mira telescópica controlaba la médula oblongata, la base del cerebro donde se ensancha la médula espinal; respiraba lentamente; apretaba el gatillo; se concentraba durante la fracción de segundo que sucedía a cada disparo; imaginaba el soplo rosado que desprendían las cabezas alcanzadas por la bala. Había visualizado todo aquello muchas veces. Pero nunca lo había visto. Ni una sola vez. Nunca había presenciado aquel soplo rosado. Y lo deseaba de veras.
Silencio en la sala.
—Así que un día salió, a solas —dijo Reacher—, a la ciudad de Kuwait. Se colocó y esperó. Después disparó y mató a cuatro personas que salían de un bloque de apartamentos.
Helen Rodin observaba a Reacher.
—Disparó desde un parking —continuó—. Desde el segundo nivel. Justo en frente de la puerta del edificio de apartamentos. Las víctimas casualmente eran soldados americanos de rango inferior. Se encontraban de permiso de fin de semana y vestían ropa de calle.
Rosemary Barr sacudió la cabeza.
—No es verdad —dijo —. No puede ser verdad. James no haría eso. Y si lo hubiese hecho, habría ido a prisión. Sin embargo, se retiró con honores. Justo después de la guerra del Golfo. Y le condecoraron. Así que eso no pudo haber sucedido. No puede ser verdad en absoluto.
—Por eso mismo estoy aquí —dijo Reacher—. Tuvimos un grave problema. Recordad la secuencia de los hechos. Cuatro muertes. Estuvimos investigando. Al final todas las pistas me llevaron a tu hermano, pero eran pruebas circunstanciales. Indagamos sobre los posibles móviles. Investigando descubrimos información sobre los cuatro fallecidos. Información que realmente no queríamos conocer, pues resulta que habían estado haciendo cosas que no debían.
—¿Qué cosas? —preguntó Helen Rodin.
—La ciudad de Kuwait era un infierno. Estaba repleta de árabes ricos. Incluso los pobres tenían relojes Rolex, Rolls-Royces y aseos de mármol con grifería de oro. Muchos de ellos habían volado fuera del país temporalmente, hasta que acabase la guerra, pero habían dejado en Kuwait sus pertenencias. Alguno de ellos había abandonado a sus familias, a sus mujeres e hijas.
—¿Y bien?
—Nuestros cuatro soldados muertos habían estado haciéndose pasar por conquistadores, igual que habían hecho antes los iraquíes. Ellos lo veían, supongo, como una conquista. Nosotros lo vimos como una violación y un robo a mano armada. Casualmente, aquel día habían dejado un buen rastro en el interior del apartamento. En anteriores ocasiones también habían dejado rastro en otros edificios. Encontramos tanto material que se habría podido inaugurar una franquicia de Tiffany’s. Relojes, diamantes, todo tipo de material portátil. Y ropa interior. Imaginamos que usaban la ropa interior para contabilizar a las mujeres que habían violado.
—¿Y qué sucedió?
—Se convirtió en un asunto político, inevitablemente. Llegó a oídos de los cargos más altos. Se suponía que la guerra del Golfo significaría un gran éxito por nuestra parte, tanto en la realización como en el mantenimiento, y los kuwaitíes eran nuestros aliados, etcétera, etcétera. Por consiguiente, nos pidieron que ocultásemos la información que conocíamos sobre los cuatro soldados. Nos pidieron que jamás contásemos la historia. Y así lo hicimos. Tuvimos que dejar a James Barr libre, desgraciadamente, porque la información se había filtrado y el abogado de Barr podía utilizarla en su favor. Si le hubiésemos llevado a juicio, su abogado habría argumentado un alegato de homicidio justificado, de manera cruda pero sincera, porque Barr había actuado por honor al ejército. Lo habríamos perdido todo en aquel juicio, por eso nos dijeron que no nos arriesgásemos. Así pues, teníamos las manos atadas. Nos encontramos en un callejón sin salida.
—Tal vez fuese un homicidio justificado —dijo Rosemary Barr—. Tal vez James lo había descubierto todo.
—Señorita, no sabía nada. Lo siento mucho, pero no sabía nada. No había estado nunca en contacto con aquellos tipos. No los conocía en absoluto. No me contó nada sobre ellos cuando le interrogué. No llevaba tiempo suficiente en Kuwait para conocer a nadie. Simplemente les mató. Por diversión. Eso es lo que me confesó personalmente, antes de que la información saliese a la luz.
Silencio en la sala.
—Así que le hicimos callar y le dejamos marchar —continuó Reacher—. Informamos de que los cuatro soldados habían muerto a manos de los palestinos, algo verosímil en la ciudad de Kuwait en 1991. Aquella situación me cabreó. No era la peor que había vivido, pero tampoco la mejor. James Barr consiguió salir libre tras cometer cuatro asesinatos por pura chiripa. Así que fui a verle antes de que se fuera y le pedí que justificara su buena suerte no cometiendo otra vez el mismo error. Nunca. Jamás en lo que le quedaba de vida. Le dije que si alguna vez volvía a suceder, le encontraría y haría que se arrepintiera.
Hubo un silencio en la habitación que duró varios minutos.
—Así que por eso estoy aquí —agregó.
—Esto debe de ser información confidencial —dijo Helen Rodin—. Quiero decir, no se podrá utilizar nunca. Desembocaría en un gran escándalo.
Reacher asintió.
—Es información altamente clasificada, archivada en el interior del Pentágono. Por eso he preguntado si esta conversación era confidencial.
—Tendrías graves problemas si se supiera que has hablado de ello.
—Ya los he tenido antes. He venido hasta aquí para averiguar si hace falta que los tenga de nuevo. Sin embargo, no creo que sea necesario. Creo que tu padre puede meter entre rejas a James Barr sin mi ayuda. Pero contará con mi ayuda siempre que la necesite.
Entonces Helen comprendió.
—Estás aquí para presionarme —dijo—. ¿Verdad? Me estás queriendo decir que por mucho que lo intente, me harás fracasar.
—Estoy aquí para cumplir una promesa —dijo Reacher—. Una promesa que le hice a James Barr.
Reacher cerró la puerta y les dejó allí, a tres personas calladas y decepcionadas en el interior de una sala. A continuación tomó el ascensor. Ann Yanni volvió a subirse en la segunda planta. Reacher se preguntó por un instante si Ann se pasaba el día subiendo y bajando en el ascensor, esperando que la reconocieran y que le pidieran un autógrafo. No prestó más atención a la chica. Salió con ella al vestíbulo y se dirigió hacia la puerta.
Se detuvo un momento en la plaza, pensativo. El estado de salud de James Barr era un factor que lo complicaba todo. Reacher no quería quedarse en Indianápolis hasta que Barr despertara. Podían pasar semanas hasta entonces, si es que finalmente despertaba. Y Reacher no era alguien a quien le agradase estar quieto. Le gustaba el movimiento. Dos días en un mismo sitio era su límite. No obstante, no era capaz de elegir. No podía insinuarle lo que sabía a Alex Rodin. No podía darle un número de contacto en caso de emergencia. Esto último por dos motivos: el primero, que no tenía teléfono; el segundo, un hombre tan cuadriculado y prudente como Alex Rodin se preocuparía por cualquier indicio y comenzaría a investigar, y accedería a la información del Pentágono. Reacher incluso le había preguntado: «¿Consiguió mi nombre en el Pentágono?» Aquello había sido un descuido. Así pues, Alex Rodin ataría cabos con el tiempo. Podía pensar que algo no encajaba, y averiguar de qué se trataba a través del Pentágono. El Pentágono se negaría a contestarle, por supuesto. Pero a Rodin no le gustaba que nadie se negara. Acudiría a los medios, probablemente a Ann Yanni, quien estaría encantada de tener otra historia. En el fondo se sentiría inseguro ante la posibilidad de perder el caso por simple desconocimiento. Jamás descansaría.
Y Reacher no quería que la historia saliera a la luz. A menos que fuera estrictamente necesario. Los veteranos de la guerra del Golfo ya habían tenido suficiente con la intoxicación de uranio y aquellos rollos químicos. Lo único que querían era mantener la reputación del conflicto como lo que era, una guerra. No querrían sentirse difamados por asociación a gente como Barr y sus víctimas. La gente diría: «Eh, todos hacían lo mismo». Y no todos hacían lo mismo, según la experiencia de Reacher. Habían sido un buen ejército. Así que Reacher no quería que la historia saliera a la luz, a menos que fuera absolutamente necesario, algo que decidiría por sí mismo.
Por lo tanto, nada de lanzarle indirectas a Alex Rodin. Nada de facilitarle un número de teléfono.
Entonces ¿qué hacer exactamente?
Reacher decidió quedarse por allí durante veinticuatro horas. Tal vez hubiese un pronóstico más concreto sobre el estado de salud de Barr pasado aquel período de tiempo. Tal vez se citara con Emerson para convencerse de la solidez de las pruebas del caso. Entonces, quizá pudiera dejar a Alex Rodin en la oficina, y marcharse tan contento. Si sucediese cualquier problema durante su marcha, podría enterarse por los periódicos, en un futuro lejano, tumbado en una playa o sentado a la barra de un bar, y entonces volvería a Indianápolis.
Así pues, le quedaban veinticuatro horas en aquella pequeña ciudad del centro del estado.
Decidió comprobar si había un río.
Había un río. Era una masa de agua amplia y lenta que se movía de oeste a este, cruzando la zona sur del centro de la ciudad. «Algún afluente del inmenso río Ohio», pensó. La orilla norte se enderezaba y reforzaba con enormes rocas a lo largo de un tramo de casi trescientos metros. Las rocas pesaban unos cincuenta mil kilos cada una. Parecían impecablemente talladas y perfectamente encajadas. Formaban un muelle, un embarcadero. Sobre este, había varios amarres de hierro altos y anchos. A aquella altura, el agua tenía una profundidad aproximada de nueve metros. A lo largo de la orilla había cabañas de madera, con las puertas abiertas tanto al río como a la calle. La calzada estaba hecha de adoquines. Seguramente cien años atrás, el embarcadero había sido el lugar donde se amarraban y descargaban barcazas enormes, donde decenas de hombres trabajaban. Seguramente, caballos y carros habían avanzado con gran estruendo sobre los adoquines. Sin embargo, ahora no había nada. Únicamente calma absoluta, y el fluir suave del agua. Óxido sobre el metal, hierbajos entre las rocas.
En algunas de las cabañas todavía se podía leer el nombre del propietario. Artículos de confección McGinty. Granero Allentown. Tienda de comestibles Parker. Reacher dio una vuelta por aquellos casi trescientos metros y observó las cabañas. Seguían en pie, fuertes y firmes. «A punto de ser renovadas», pensó. Una ciudad que había construido un estanque con una fuente en una plaza, arreglaría también el muelle. Era inevitable. La ciudad estaba llena de obras. Se extenderían hacia el sur. Otorgarían a alguien la licencia para abrir un café a la orilla del río. Tal vez un bar con música en directo, de jueves a sábado. Tal vez un local con un pequeño museo que narrase la historia del comercio en el río.
Reacher se disponía a volver, cuando se encontró cara a cara con Helen Rodin.
—Tampoco eres un hombre tan difícil de encontrar —le dijo.
—Parece ser que no —repuso Reacher.
—Los turistas siempre visitan el embarcadero.
Helen llevaba el maletín típico de los abogados.
—¿Puedo invitarte a comer? —le preguntó.
Caminaron en dirección norte, hacia una zona recién renovada. Tras cruzar un edificio derruido, la vieja y destartalada ciudad se convirtió en una ciudad nueva y luminosa. Los almacenes pasaron de ser tiendas familiares de bolsas de aspiradoras y tubos de lavadoras a establecimientos nuevos en cuyos aparadores se mostraban vestidos relucientes de cien dólares. Y zapatos, y café a cuatro dólares, y objetos de titanio. Avanzaron dejando atrás tales lugares y Helen Rodin le condujo a un restaurante. Era el tipo de sitio que Reacher ya conocía y que solía evitar. Paredes blancas, con algunos ladrillos al descubierto, mesas y sillas de aluminio, ensaladas extrañas. Unían los ingredientes al azar y le ponían un nombre ingenioso.
Helen le llevó a una mesa que había situada al fondo del restaurante. Un chico lleno de energía les llevó el menú. Helen Rodin pidió algo con naranja, nueces y queso gorgonzola. También una infusión de hierbas. Reacher dejó de leer el menú y decidió pedir lo mismo que ella, pero con café, normal, negro.
—Este es mi lugar preferido de la ciudad —dijo Helen.
Reacher asintió. La creyó. Helen parecía sentirse como en casa. El pelo liso y largo, la ropa negra. El brillo juvenil. Reacher era mayor y provenía de un tiempo y lugar diferentes.
—Necesito que me expliques algo —le pidió Helen.
Se inclinó y abrió el maletín. Sacó el viejo radiocasete. Lo colocó con cuidado sobre la mesa. Pulsó el botón de play. Reacher oyó decir al primer abogado de James Barr: «Negarlo no es una opción». A continuación oyó decir a Barr: «Tráigame a Jack Reacher».
—Esto ya me lo habías enseñado —le dijo.
—Pero ¿por qué lo diría? —preguntó Helen.
—¿Eso es lo que quieres que te explique?
Helen asintió.
—No puedo —dijo.
—Si usamos la lógica, tú serías la última persona a quien querría ver.
—Estoy de acuerdo.
—¿Puede que tuviese dudas sobre lo que le dijiste hace catorce años?
—No lo creo. Fui bastante claro.
—Entonces ¿por qué quería verte ahora?
Reacher no contestó. El camarero les llevó el pedido, y comenzaron a comer. Naranjas, nueces, queso gorgonzola, todo tipo de hojas y lechugas, y frambuesas a la vinagreta. No estaba demasiado mal. Y el café estaba bueno.
—Ponme la cinta desde el principio —le pidió.
Helen soltó el tenedor y pulsó la tecla de rebobinado. Dejó la mano sobre el aparato, un dedo en cada tecla, como un pianista. Tenía los dedos largos. No llevaba anillos. Tenía las uñas cuidadas, bien limadas. Pulsó el play y volvió a coger el tenedor. Reacher no escuchó nada durante un instante, hasta que la cinta avanzó. Entonces escuchó la acústica de una cárcel. Ecos, ruidos metálicos a lo lejos. La respiración de un hombre. Luego oyó cómo se abría una puerta y el golpe de otro hombre al sentarse en una silla. Ningún ruido de silla rozando contra el cemento. Se trata de una silla de prisión, pegada al suelo. El abogado comenzó a hablar. Era viejo y aburrido. No quería estar allí. Sabía que Barr era culpable. Durante un rato estuvo hablando sobre banalidades. El silencio de Barr le hacía frustrarse cada vez más. A continuación, profundamente exasperado, dijo: «No puedo ayudarle si usted mismo no se ayuda». Hubo una pausa muy larga, y a continuación la voz de Barr rompió el silencio, inquieto, cerca del micrófono: «Tienen al tipo equivocado». Lo repitió. A continuación, el abogado, sin creerle, comenzó a hablar nuevamente, diciendo que las pruebas estaban allí. Buscaba una razón que explicara aquel hecho indiscutible. Después, Barr pidió ver a Reacher, dos veces, y el abogado preguntó si Reacher era doctor, otras dos veces. Finalmente, Barr se levantó y salió de la habitación. Se oyó el golpe de una puerta al cerrarse y seguidamente nada más.
Helen Rodin pulsó la tecla de stop.
—¿Y bien? —preguntó—. ¿Por qué dijo que no lo había hecho y luego pidió ver a un hombre que sabía que ya había hecho algo así antes?
Reacher únicamente se encogió de hombros y no respondió. Pero vio en los ojos de Helen la respuesta.
—¿Sabes qué? —le dijo—. Quizás no sepas que lo sabes. Pero tiene que haber algo que cree que puede ayudarle.
—¿Acaso importa? Está en estado de coma. Podría no despertar nunca.
—Importa y mucho. Podría mejorar.
—Yo no sé nada.
—¿Estás seguro? ¿Se le realizó alguna evaluación psiquiátrica?
—El asunto no llegó tan lejos.
—¿Declaró demencia?
—No, declaró un resultado perfecto. Cuatro de cuatro.
—¿Crees que se volvió loco?
—Esa es una gran palabra. ¿Es de locos disparar a cuatro personas simplemente por diversión? Claro que sí. ¿Estaba loco en realidad? Estoy seguro de que no.
—Tú sabes algo, Reacher —insistió Helen—. Debe de haber algo oculto. Tienes que intentar buscarlo.
Reacher se quedó en silencio un instante.
—¿Has visto las pruebas por ti misma? —preguntó.
—He visto el sumario.
—¿Cómo es?
—Es horrible. No hizo ninguna pregunta. Como mucho, solo podremos optar a la reducción de condena, nada más. Y en su estado mental... No puedo dejar que ejecuten a una persona enferma.
—Entonces espera a que despierte. Que le hagan algunas pruebas.
—No las tendrán en cuenta. Despertará atontado y el fiscal dirá que fue a causa del golpe en la cabeza durante la pelea de la cárcel, que se encontraba en perfecto estado de salud cuando sucedió el crimen.
—¿Tu padre es leal?
—Vive para ganar.
—¿De tal palo tal astilla?
Helen hizo una pausa.
—En cierto modo —contestó.
Reacher terminó la ensalada. Se dispuso a coger con el tenedor la última nuez que quedaba, pero lo pensó mejor y decidió cogerla con los dedos.
—¿Qué te pasa por la cabeza? —le preguntó Helen.
—Solo un pequeño detalle —contestó—. Hace catorce años se trataba de un caso con escasas pruebas. Y él confesó. En esta ocasión las pruebas parecen ser irrefutables. Pero él lo niega.
—¿Qué significa eso?
—No lo sé.
—Entonces piensa qué sabes —le pidió Helen—. Debes saber algo. Pregúntatelo a ti mismo, ¿por qué quiso verte? Tiene que haber una razón.
Reacher no contestó. El chico que les había servido volvió y recogió los platos. Reacher señaló su taza de café, el camarero fue a la barra y volvió para llenársela. Reacher envolvió la taza con las manos y disfrutó del aroma.
—¿Puedo hacerte una pregunta personal? —se atrevió Helen.
—Depende de lo personal que sea —contestó Reacher.
—¿Por qué no te podíamos localizar? Normalmente los tipos como Franklin encuentran a cualquiera.
—Quizás Franklin no sea tan bueno como crees.
—Probablemente sea mejor de lo que creo.
—No se puede localizar a todo el mundo.
—Coincido contigo. Pero no pareces de ese tipo de personas.
—Yo he formado parte del sistema —explicó Reacher— toda mi vida. Luego el sistema me escupió, me soltó. Entonces pensé, de acuerdo, estoy fuera, estoy fuera. Y me alejé por completo. Estaba un poco enfadado, así que probablemente fue una reacción inmadura. Pero he acabado acostumbrándome.
—¿Como si se tratara de un juego?
—Como una adicción —corrigió Reacher—. Soy adicto a la libertad.
El chico trajo la cuenta. Helen Rodin pagó. Seguidamente metió el radiocasete en el maletín y salió del local con Reacher. Caminaron en dirección norte, más allá de las obras a la entrada de First Street. Ella se dirigía a su oficina; él, en busca de un hotel.
Un hombre llamado Grigor Linsky les observaba mientras caminaban. Estaba hundido en el asiento de un coche aparcado junto a la acera. Sabía dónde tenía que esperar, dónde solía comer Helen cuando tenía compañía.