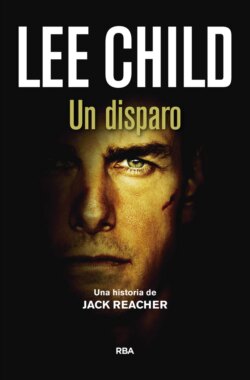Читать книгу Un disparo - Lee Child - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеReacher iba en camino. La causante de ello había sido una mujer. Había pasado la noche del viernes en South Beach, Miami, en un club de salsa, con una bailarina que trabajaba en un crucero. El buque era noruego, y también la chica. Reacher pensó que era demasiado alta para dedicarse al ballet; sin embargo, su estatura era perfecta para cualquier otra cosa. Se conocieron en la playa la tarde anterior. Reacher estaba tomando el sol. Se sentía mejor cuando estaba moreno. No sabía qué pretendía la chica, pero notó su sombra en la cara y abrió los ojos. La vio mirándole fijamente. O quizás observando sus cicatrices. Cuanto más moreno estaba, más destacaban. Dichosas marcas visibles y blancas. Ella tenía la piel pálida, y llevaba un bikini negro. Un bikini negro y pequeño. Reacher adivinó que era bailarina antes de que se lo comentara. Lo supo por su pose.
Terminaron cenando juntos y más tarde fueron al club. La salsa de South Beach no habría sido la primera opción de Reacher, pero la compañía hizo que mereciera la pena. La chica era divertida, y una gran bailarina, obviamente. Llena de energía. Le dejó rendido. A las cuatro de la mañana llevó a Reacher a su hotel, dispuesta a agotarle aún más. El hotel era un edificio pequeño, estilo Art Déco, situado junto al mar. Sin duda alguna la línea del crucero trataba bien a quienes viajaban en él. Desde luego era un lugar mucho más romántico que el motel donde se alojaba Reacher. Y estaba mucho más cerca.
Y tenía televisión por cable, algo que en la habitación de Reacher no había. La mañana del sábado se despertó a las ocho, al oír a la bailarina en la ducha. Encendió el televisor y comenzó a buscar el canal ESPN. Quería ver las jugadas más interesantes de la noche anterior de la liga americana. No llegó a verlas. Pulsó sucesivamente el mando a distancia para cambiar de canal. De pronto se detuvo en la CNN, al escuchar al jefe de policía de Indiana pronunciar el nombre de James Barr. Eran imágenes de una conferencia de prensa. Una sala pequeña, luz fuerte. En la parte superior de la pantalla había un titular que decía: Por cortesía de NBC. En la parte inferior, unos grandes titulares decían: Masacre de Viernes Noche. El jefe de policía nombró nuevamente a James Barr, y a continuación presentó a un detective de homicidios con aspecto de cansado, Emerson, que repitió aquel nombre por tercera vez. Seguidamente, como si pudiese adivinar la pregunta que rondaba a Reacher por la mente, leyó una pequeña biografía: Cuarenta y un años, ciudadano de Indiana, en la infantería del ejército desde 1985 hasta 1991, veterano de la guerra del Golfo, soltero, inactivo en la actualidad.
Reacher continuó mirando la pantalla. Emerson parecía un tipo conciso, escueto. No se andaba con tonterías. Terminó con sus declaraciones y, en respuesta a la pregunta de un reportero, se negó a precisar lo que había dicho James Barr durante el interrogatorio. A continuación presentó al fiscal del distrito, Rodin, que no era conciso ni escueto. Decía cantidad de chorradas. Se pasó diez minutos quitándole el mérito a Emerson y adjudicándoselo a sí mismo. Reacher sabía cómo funcionaba aquello. Había sido policía durante trece años. Los policías se quitan importancia, y los abogados se vanaglorian. Rodin dijo James Barr unas cuantas veces más y luego comentó que el estado podría querer freírlo.
¿Pero por qué?
Reacher esperó.
Una reportera local, Ann Yanni, apareció en antena. Resumió los hechos de la noche anterior. Matanza provocada por un francotirador. Una masacre sin ningún sentido. Un arma automática. Un parking. Una plaza. Viandantes que se dirigían a su casa tras una larga semana de trabajo. Cinco muertos. Un sospechoso bajo custodia, pero una ciudad aún afligida.
Reacher pensó que era ella quien estaba afligida. El éxito de Emerson había acabado rápidamente con su historia. Yanni se despidió y la CNN pasó a repasar las noticias políticas. Reacher apagó el televisor. La bailarina salió del baño. Tenía la piel rosada y olía bien. Y estaba desnuda. Se había dejado la toalla en el aseo.
—¿Qué haremos hoy? —dijo, con una gran sonrisa noruega en el rostro.
—Debo marchar a Indiana —contestó Reacher.
Hacía calor. Reacher se dirigió hacia el norte, a la terminal de autobuses de Miami. Pasó las páginas de un horario mugriento y planeó el recorrido. No iba a ser un viaje fácil. El trayecto era de Miami a Jacksonville, el primer tramo, de Jacksonville a Nueva Orleáns, de Nueva Orleáns a St. Louis, y de St. Louis a Indianápolis. Después un autobús local le llevaría del sur del estado al centro. Cinco destinos distintos. Las horas de llegada y salida no coincidían del todo. Tardaría más de cuarenta y ocho horas en llegar. Se vio tentado a tomar un avión o alquilar un coche, pero no andaba bien de dinero y prefería los autobuses. Además, pensó que, de todos modos, no ocurriría nada importante durante el fin de semana.
Lo que ocurrió durante el fin de semana fue que Rosemary Barr volvió a llamar al detective de la empresa para la que trabajaba. Rosemary imaginó que Franklin debía de tener un punto de vista más o menos independiente. Le citó en su casa a las diez en punto de la mañana del sábado.
—Creo que debería contratar a otro abogado —dijo Rosemary.
Franklin no dijo nada.
—David Chapman piensa que mi hermano es culpable —continuó—. ¿Verdad? Y por eso ha desistido.
—No puedo hacer comentarios —dijo Franklin—. Es uno de mis jefes.
A continuación fue Rosemary Barr quien se quedó callada.
—¿Cómo te fue en el hospital? —preguntó Franklin.
—Fatal. Está en cuidados intensivos, con una paliza de muerte. Está esposado a la cama. Pero si está en coma, por el amor de Dios. ¿Es que piensan que va a escapar?
—¿Cuál es su situación legal?
—Fue arrestado pero no acusado ante un juez. Está en una especie de limbo. Se da por supuesto que no le corresponde libertad bajo fianza.
—Y probablemente tengan razón.
—O sea que, debido a las circunstancias, es como si mi hermano no tuviese opción a obtener la libertad bajo fianza. Como si les perteneciese. Como si perteneciese al sistema. Como si se encontrase en una laguna legal.
—¿Y qué propones?
—No debería estar esposado. Y debería estar en un hospital militar para veteranos de guerra, al menos. Pero no lo conseguiré a no ser que encuentre a un abogado dispuesto a ayudarle.
Franklin hizo una pausa.
—¿Cómo explicas las pruebas?
—Conozco a mi hermano.
—Te separaste de él, ¿verdad?
—Por otras razones. No porque fuese un maníaco homicida.
—Bloqueó una plaza de parking —dijo Franklin—. Todo lo que hizo fue premeditado.
—Tú también piensas que es culpable.
—Yo trabajo con lo que tengo. Y lo que tengo no pinta bien.
Rosemary Barr no dijo nada.
—Lo siento —dijo Franklin.
—¿Puedes recomendarme a otro abogado?
—¿Puedes tomar esa decisión? ¿Posees poder notarial?
—Creo que se sobreentiende. Mi hermano está en coma. Yo soy su única familia.
—¿De cuánto dinero dispones?
—No mucho.
—¿De cuánto dinero dispone él?
—De su casa.
—No lo veo bien. A tu empresa le sentará como una patada en el trasero.
—Eso no me importa.
—Podrías perder todo, incluso tu trabajo.
—Lo perderé de todos modos, a menos que ayude a James. Si es culpable, me echarán igualmente, por la mala fama que daría a la empresa. Sería una vergüenza para ellos.
—Tu hermano tenía tus pastillas para dormir —dijo Franklin.
—Yo se las di. Él no tiene seguro.
—¿Por qué las necesitaba?
—Tenía problemas para conciliar el sueño.
Franklin no dijo nada.
—Tú crees que es culpable —dijo Rosemary.
—Las evidencias hablan por sí solas —se justificó Franklin.
—David Chapman ni siquiera lo está intentando, ¿verdad?
—Debes considerar la posibilidad de que David Chapman tenga razón.
—¿A quién debería llamar?
Franklin hizo una pausa.
—Prueba con Helen Rodin —dijo.
—¿Rodin?
—Es la hija del fiscal del distrito.
—No la conozco.
—Vive en el centro de la ciudad. Acaba de licenciarse. Es nueva y entusiasta.
—¿Eso es ético?
—No existe ninguna ley que lo prohíba.
—Sería padre contra hija.
—Iba a encargarse Chapman, y Chapman conoce a Rodin mucho mejor que su hija, probablemente. La hija ha estado fuera durante mucho tiempo.
—¿Dónde?
—En la universidad, en la facultad de derecho, trabajando para un juez en el distrito de Columbia.
—¿Y es buena?
—Creo que lo será.
Rosemary Barr llamó al despacho de Helen Rodin. Era como una prueba. Una persona nueva y entusiasta debía de estar en la oficina un domingo.
Helen Rodin estaba en la oficina un domingo. Contestó a la llamada sentada al escritorio, de segunda mano, el cual se erguía orgulloso en un despacho casi vacío de dos habitaciones. La oficina se encontraba en la misma torre negra de cristal donde la NBC ocupaba la segunda planta. Tenía contratado un alquiler a bajo precio, gracias a las facilidades que la ciudad ofrecía a diestro y siniestro. La idea era activar la floreciente zona centro y, posteriormente, conseguir dinero con los altísimos impuestos.
Rosemary Barr no tuvo que hablarle del caso a Helen Rodin, puesto que todo había sucedido tras las ventanas de su oficina. Helen Rodin había presenciado parte de lo ocurrido por sí misma, y había seguido el resto por las noticias. Había visto cada una de las apariciones en televisión de Ann Yanni. Conocía a la periodista, habían coincidido en el vestíbulo del edificio y en el ascensor.
—¿Ayudarás a mi hermano? —preguntó Rosemary Barr.
Helen Rodin hizo una pausa. La respuesta más inteligente habría sido de ninguna manera, ya lo sabía. De ninguna manera, olvídalo, ¿estás loca? Por dos razones. Una, porque sabía que el enfrentamiento con su padre, tarde o temprano, sería inevitable, ¿pero tenía que ser ya? Y dos, porque los primeros casos de la carrera de un abogado definen su futuro. Los caminos que tomara al principio guiarían el resto de su carrera. Terminar convirtiéndose en una abogada defensora criminal de causas perdidas no estaba mal, pensándolo bien. Pero empezar aceptando un caso que había conmocionado a toda la ciudad sería un desastre para su promoción. El tiroteo no se había considerado un crimen sino una atrocidad. Contra la humanidad, toda la comunidad, contra los esfuerzos por mejorar el centro de la ciudad y contra la idea de Indiana. Era como si aquello hubiese sucedido en Los Ángeles, Nueva York o Baltimore, e intentar excusar aquellos hechos o explicarlos significaría un error terrible. Sería como la marca de Caín. La perseguiría el resto de su vida.
—¿Podemos demandar a la prisión —preguntó Rosemary Barr— por permitir que le diesen una paliza?
Helen Rodin hizo otra pausa. Otra buena razón para decir que no a un cliente poco realista.
—Quizás más adelante —dijo—. Ahora mismo James Barr no generaría demasiada simpatía como demandante. Y es difícil compensar los daños y perjuicios, dado que, de todos modos, se enfrenta a la pena de muerte.
—Entonces no puedo pagarte mucho —dijo Rosemary Barr—. No tengo dinero.
Helen volvió a hacer una pausa por tercera vez. Otra buena razón para decir que no. Era demasiado pronto para trabajar sin cobrar honorarios.
Pero. Pero. Pero.
El acusado merecía representación. La Declaración de Derechos así lo dictaba. Era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Y si las pruebas eran tan sólidas como decía su padre, el proceso completo sería poco más que una supervisión de pruebas. Revisaría el caso por su cuenta. Después aconsejaría al acusado que se declarase culpable. Luego le vería alejarse, en dirección a la muerte. Y ahí acabaría todo. Podía verse como la manera de saldar una deuda. Rutina constitucional. Es lo que Helen Rodin esperaba.
—De acuerdo —dijo.
—Es inocente —dijo Rosemary Barr—. Estoy segura.
«Siempre lo son», pensó Helen Rodin.
—De acuerdo —volvió a decir.
Seguidamente le pidió a su nueva clienta que se reunieran en su oficina a las siete de la mañana del día siguiente. Una especie de prueba. A alguien que realmente creía en la inocencia de un hermano, no le importaría quedar tan temprano.
Rosemary Barr fue puntual. Las siete en punto de la mañana del lunes. La acompañaba Franklin. Franklin confiaba en Helen Rodin y estuvo dispuesto a aplazar su investigación hasta descubrir por dónde iban los tiros. Helen Rodin llevaba sentada ante su escritorio una hora. Había informado a David Chapman el domingo por la tarde del cambio de representante, y había obtenido la cinta de audio de la entrevista inicial con James Barr. Chapman se alegraba de traspasarle el caso y se lavaba las manos. Helen había escuchado la cinta una decena de veces durante la noche del sábado y una decena más aquella mañana. Era lo único que habían podido obtener de James Barr. Tal vez lo único que jamás obtuviesen. Por lo tanto, la había escuchado minuciosamente, llegando a algunas primeras conclusiones.
—Escuchad —dijo.
Había preparado la cinta en un radiocasete viejo del tamaño de una caja de zapatos. Pulsó el play y todos escucharon un silbido, respiración, sonidos en la sala, y a David Chapman decir: «No puedo ayudarle si usted mismo no se ayuda». Hubo una larga pausa, más silbidos, y a continuación James Barr dijo: «Tienen al hombre equivocado. Tienen al hombre equivocado», repitió. Seguidamente, Helen miró el contador de la cinta y rebobinó hacia adelante hasta el momento en que Chapman decía: «Negarlo no es una opción». Después, Barr dijo: «Tráigame a Jack Reacher». Helen rebobinó hasta la pregunta de Chapman: «¿Es doctor?» Luego ya no había nada más, excepto los golpes de Barr contra la puerta de la sala de entrevistas.
—Bien —dijo Helen—. Creo que realmente piensa que no lo ha hecho. Así lo expresa. Finalmente se siente frustrado y finaliza la entrevista cuando ve que Chapman no le toma en serio. Eso está claro, ¿verdad?
—Él no lo hizo —dijo Rosemary Barr.
—Hablé con mi padre ayer —continuó Helen Rodin—. Me temo que las pruebas lo corroboran, señorita Barr. Tienes que aceptar que una persona quizás no conozca a su hermano tanto como le gustaría. O que, si alguna vez le conoció, tal vez haya cambiado por alguna razón.
Hubo un largo silencio.
—¿Dice tu padre la verdad sobre las pruebas? —preguntó Rosemary.
—Ha de hacerlo —contestó Helen—. De todos modos las veremos en el proceso de información. Vamos a prestar juramento. No tendría sentido mentir en este punto.
No dijeron nada.
—Pero aún podemos ayudar a tu hermano —dijo Helen, rompiendo el silencio—. Él cree que no lo ha hecho. Estoy segura de ello tras escuchar la cinta. Así pues, sufre delirios. O al menos los sufría el domingo. Por lo tanto, quizá sufriese delirios el viernes también.
—¿Eso le puede ayudar? —preguntó Rosemary Barr—. Con ello se admite que lo hizo.
—Las consecuencias serán diferentes. Si se recupera. La estancia y el tratamiento en una institución mental serán mucho mejores que la estancia sin tratamiento en una prisión de máxima seguridad.
—¿Quieres que se declare demente?
Helen asintió.
—La defensa de un médico sería nuestra mejor baza. Y si lo demostramos ahora, podríamos mejorar la situación del resto del proceso.
—Podría morir, según los médicos. No quiero que muera como un criminal. Quiero limpiar su nombre.
—Aún no se le ha juzgado ni declarado culpable. Es un hombre inocente a los ojos de la ley.
—Pero no es lo mismo.
—No —dijo Helen—. Supongo que no.
Hubo otro largo silencio.
—Veámonos otra vez a las diez y media, aquí —dijo Helen—. Discutiremos a fondo la estrategia. Si queremos trasladarle de hospital, será mejor que lo hagamos cuanto antes.
—Tenemos que encontrar a ese tal Jack Reacher —dijo Rosemary Barr.
Helen asintió con la cabeza.
—Les hablé de él a Emerson y a mi padre.
—¿Por qué?
—Porque los hombres de Emerson registraron tu casa. Podrían haber encontrado alguna dirección o un número de teléfono. Y mi padre le busca porque le queremos en nuestra lista de testigos, y no en la de la acusación, ya que podría sernos de ayuda.
—Podría ser una coartada.
—Como mucho se trata de algún antiguo amigo del ejército.
—Pues no sé cómo —añadió Franklin—. Eran de rangos diferentes y pertenecían a diferentes secciones.
—Tenemos que encontrarle —repitió Rosemary Barr—. Mi hermano quería verle. Eso significa algo.
Helen asintió nuevamente.
—Desde luego que me gustaría encontrarle. Podría tener algo que nos fuese útil. Algún tipo de información exculpatoria, posiblemente. O al menos, algún enlace con algo que podamos utilizar.
—Está fuera de circulación —afirmó Franklin.
Estaba a dos horas de camino, en el asiento trasero de un bus, a las afueras de Indianápolis. El viaje había sido lento, pero bastante agradable. Había pasado la noche del sábado en Nueva Orleáns, en un motel cercano a la estación de autobuses. Había pernoctado la noche del domingo en Indianápolis. Así pues, había dormido, comido y se había duchado. Pero sobre todo había estado cabeceando y echándose siestecitas en los buses, veía pasar paisajes, observaba el caos de América y recordaba a la noruega. Su vida era así, un mosaico hecho a pedacitos. Los detalles y el contexto desaparecían y los recordaba sin exactitud. Pero los sentimientos y las experiencias a lo largo de los años tejían un tapiz que poseía tanto buenos como malos momentos. No sabía exactamente hasta qué punto podría haber llegado la historia con la chica noruega. Pensó que quizás había perdido una oportunidad. Pero, de todos modos, ella habría embarcado pronto. O él tendría que haber partido. La intervención de la CNN había provocado que las cosas fuesen más rápidas, pero quizás solo en parte.
El autobús tomó la ruta 37 en dirección al sur. Realizó una parada en Bloomington. Bajaron seis personas. Una de ellas se dejó el periódico de Indianápolis. Reacher lo cogió y hojeó los deportes. Los Yankees llevaban la delantera en el este. Luego echó las páginas hacia delante y revisó las noticias. Vio los titulares: Francotirador sospechoso herido en una pelea de cárcel. Leyó los tres primeros párrafos: Daños cerebrales. Coma. Pronóstico reservado. El periodista parecía dudar entre condenar al consejo de seguridad de Indianápolis por sus prisiones sin ley o aplaudir a los agresores de Barr por llevar a cabo un deber cívico.
«Esto podría complicar las cosas», pensó Reacher.
Los últimos párrafos contenían una recopilación de la historia real del crimen, información sobre el pasado del detenido y los hechos recientes. Lo leyó todo. La hermana de Barr se había trasladado a otro sitio unos meses antes del incidente. Se presumía que tal hecho podía haber sucedido como causa o efecto de la visible inestabilidad de Barr. O por ambos.
El autobús dejó atrás Bloomington. Reacher dobló el periódico y apoyó la cabeza contra la ventanilla mientras observaba la carretera. La calzada era negra, húmeda por la lluvia reciente. En el horizonte, una luz destellaba como tratando de emitir un mensaje en morse. Reacher no podía descifrarlo.
El autobús llegó a una estación cubierta y Reacher salió al exterior, a la luz del día. Se encontraba al oeste, a cinco manzanas de un lugar donde la autopista serpenteaba por delante de un viejo edificio de piedra. La Indianápolis de piedra, se dijo. Lo auténtico. El edificio debía de ser un banco, pensó, o un palacio de justicia, quizás una biblioteca. Tras él, se elevaba una torre negra de cristal. El ambiente era agradable. Hacía más fresco que en Miami. Sin embargo, se encontraba lo bastante alejado del sur, lo que le hizo sentirse a gusto. No iba a tener que renovar su vestuario por el tiempo. Llevaba un pantalón chino y una camiseta color amarillo chillón. Era el tercer día consecutivo que llevaba ambas prendas. Creyó que podrían aguantar otro día más. Más tarde compraría ropa nueva, barata. Calzaba unos botines de color marrón. No llevaba calcetines. Pensó que la ropa que llevaba era adecuada para la costa y se sintió un poco fuera de lugar en la ciudad.
Comprobó la hora en su reloj. Las nueve y media de la mañana. Permaneció de pie en la acera, rodeado de humos de gasolina, se desperezó y miró a su alrededor. La ciudad era uno de esos lugares interiores del país, ni grande ni pequeño, ni nuevo ni viejo. No era floreciente, pero tampoco estaba deteriorado. Seguramente tenía historia. Probablemente en el pasado comerciaba con cereales y semillas de soja. Quizás con tabaco, o con ganado. Es posible que fluyese un río, o que en su día cruzaran las vías de una locomotora. Quizás hubiera alguna fábrica. Al este, vislumbró el pequeño centro de la ciudad. Estructuras de mayor altura, muros, paredes de ladrillos, carteles. Supuso que la torre negra de cristal era el monumento insignia de la ciudad. No había razón alguna para construirlo en cualquier otro lugar excepto en el centro.
Caminó en dirección a la torre. El suelo estaba levantado por las obras. Reparaciones, renovación urbanística, agujeros en la carretera, montones de gravilla, cemento fresco, camiones enormes moviéndose lentamente. Cruzó frente a uno y se metió por una calle lateral, hasta llegar al extremo norte de un parking. Recordó el resumen que había hecho Ann Yanni en las noticias de última hora. Miró hacia arriba, hacia el parking, y seguidamente a lo lejos, en dirección a una plaza. Había un estanque vacío, en cuyo centro sobresalía una fuente abandonada. Situado entre la piscina y un muro de poca altura, había un pasillo estrecho, todo él decorado con ofrendas funerarias improvisadas. Había flores con los tallos envueltos en papel de plata, fotografías, animales pequeños de peluche y velas. Había restos de arena. «La habrá utilizado para absorber la sangre», pensó Reacher. Los coches de bomberos llevan cajas de arena a los accidentes y las escenas del crimen. Y palas de acero inoxidable para recoger los restos corporales. Volvió a mirar hacia el parking. «Menos de treinta y cinco metros», pensó. Muy cerca.
Permaneció inmóvil. La plaza estaba en silencio. La ciudad entera estaba en silencio. Parecía atontada, como una rama paralizada un instante tras una increíble ventisca. La plaza era el epicentro. Allí había descargado la ventisca. Era como un agujero negro, en donde la emoción estaba tan comprimida que no podía escapar.
Reacher avanzó. El viejo edificio de piedra caliza era una biblioteca. «Eso está bien —pensó—. Los bibliotecarios son buena gente. Te cuentan cosas, si les preguntas.» Preguntó por la oficina del fiscal del distrito. Una mujer de expresión triste y apagada situada tras el mostrador le indicó la dirección. No estaba demasiado lejos. No era una ciudad grande. Reacher caminó hacia el este, más allá de un edificio de oficinas nuevo donde se leía DMV, centro de reclutamiento militar. Detrás había un bloque de tiendas de ocasión y más adelante un palacio de justicia nuevo. El tejado era saliente y plano, y las puertas eran de color caoba y cristal grabado. Podría tratarse perfectamente de una iglesia de extraña denominación, con una congregación generosa pero de pocos medios.
Evitó la puerta principal. Rodeó el bloque hasta que llegó al ala del edificio. Encontró una puerta con una placa de Fiscal del Distrito. Más abajo, en otra placa de metal vio el nombre de Rodin. «Un funcionario electo —pensó—. Utilizan otra placa para no tener que gastar dinero cuando cambie el nombre cada pocos años.» Las iniciales de Rodin eran A. A. Era licenciado en derecho.
Reacher cruzó la puerta y se dirigió a una recepcionista situada en un rincón. Solicitó ver a A. A. Rodin.
—¿Para qué? —le preguntó la recepcionista, discreta y educadamente.
Era una mujer de mediana edad, bien cuidada, elegante, llevaba una blusa blanca impoluta. Tenía el aspecto de haber trabajado tras un escritorio toda su vida. Una experta burócrata. Pero estresada. Daba la impresión de tener que cargar con todos los problemas recientes de la ciudad a cuestas.
—Sobre James Barr —dijo Reacher.
—¿Es usted periodista? —preguntó la recepcionista.
—No —contestó Reacher.
—¿Podría usted explicarme qué le relaciona con el caso?
—Conocí a James Barr en el ejército.
—Eso debió de ser hace algún tiempo.
—Hace mucho tiempo —aclaró Reacher.
—¿Podría decirme su nombre?
—Jack Reacher.
La recepcionista pulsó las teclas de un teléfono y comenzó a hablar. Reacher supuso que estaba hablando con una secretaria, ya que se refería a ambos, a él y a Rodin, en tercera persona, como si fueran algo abstracto. ¿Podría recibir al señor Reacher en relación con el caso? No el caso de Barr. Simplemente el caso. La conversación prosiguió. Seguidamente la recepcionista tapó el auricular del teléfono presionándolo contra su pecho, por debajo de la clavícula, por encima de su seno izquierdo.
—¿Tiene usted información? —preguntó.
«La secretaria de la planta de arriba puede oírte los latidos del corazón», pensó Reacher.
—Sí —dijo—. Información.
—¿Del ejército? —volvió a preguntar.
Reacher asintió. La recepcionista volvió a colocarse el teléfono y continuó con la conversación. Fue una conversación muy larga. El señor A.A. Rodin contaba con un par de recepcionistas muy eficientes. No cabía duda. No había manera de llegar hasta él salvo que se tratase de una razón urgente y justificada. No cabía duda. Reacher comprobó la hora en su reloj. Las nueve y cuarenta de la mañana. Pero no había prisa, dadas las circunstancias. Barr estaba en coma. Lo haría mañana. O pasado mañana. O podía llegar a Rodin a través de la policía, si era necesario. ¿Cómo se llamaba? ¿Emerson?
La recepcionista colgó el teléfono.
—Por favor, suba por aquí —dijo—. El señor Rodin se encuentra en la tercera planta.
«Qué honor», pensó Reacher. La recepcionista escribió su nombre en un pase de visita y lo introdujo en una funda de plástico. Reacher se lo enganchó a la camisa y se dirigió al ascensor. Subió hasta el tercer piso. Era de techo bajo y los pasillos estaban iluminados con fluorescentes. Había tres puertas de madera pintada cerradas, y una doble puerta abierta, de elegante madera. Tras esta última puerta, había una secretaria sentada a su escritorio. La segunda recepcionista. Era más joven que la de la planta inferior, pero al parecer desempeñaba un cargo superior.
—¿El señor Reacher? —preguntó.
Reacher asintió. La secretaria salió de detrás del escritorio y le condujo hasta el lugar donde comenzaban las oficinas acristaladas. La tercera puerta por la que pasaron tenía un letrero que decía A. A. Rodin.
—¿Qué significa lo de A. A.? —preguntó Reacher.
—Estoy segura de que el señor Rodin se lo explicará si así lo desea —dijo la secretaria.
Llamó a la puerta y Reacher oyó en respuesta una voz procedente del interior, ni alta ni baja. Entonces la secretaria abrió la puerta y se apartó a un lado para que entrara Reacher.
—Gracias —dijo Reacher.
—De nada —contestó ella.
Reacher entró. Rodin le esperaba de pie tras su escritorio, preparado para dar la bienvenida a su visitante, desbordando obligada cortesía. Reacher le reconoció por la televisión. Era un hombre que debía de rondar los cincuenta años, bastante delgado, en buena forma, de pelo corto y gris. En persona parecía más bajo. Debía de medir algo menos de metro ochenta y pesar algo menos de noventa kilos. Llevaba un traje de tejido veraniego, de color azul oscuro, una camisa azul y una corbata también azul. Tenía los ojos azules. El azul era su color, no había ninguna duda. Estaba perfectamente afeitado y se había puesto colonia. Era un tipo con muy buena planta, ciertamente. «Todo lo contrario a mí», pensó Reacher. La situación parecía un estudio de contrastes. Junto a Rodin, Reacher parecía un gigante descuidado. Le llevaba quince centímetros de altura y veinte kilos de peso. El cabello de Reacher medía cinco centímetros más que el de Rodin y su ropa era mil dólares más barata.
—¿Señor Reacher? —preguntó Rodin.
Reacher asintió. La oficina poseía la sencillez de una oficina gubernamental, pero estaba ordenada. La temperatura era adecuada y se respiraba tranquilidad. No se podía disfrutar de ningún paisaje por la ventana. Solamente se veían los tejados planos de las tiendas y del edificio de reclutamiento, ambos cubiertos por conductos de ventilación. A lo lejos, se podía ver la torre negra de cristal. El sol resplandecía débil en el horizonte. A la derecha de la ventana había una pared de trofeos, detrás del escritorio, con títulos universitarios y fotografías de Rodin con políticos. También había titulares de periódico enmarcados informando sobre veredictos de culpabilidad en siete casos distintos. Sobre otra pared, había una fotografía de una chica rubia con birrete, toga y un diploma enrollado. Era guapa. Reacher continuó observando la foto durante más tiempo del necesario.
—Esa es mi hija —dijo Rodin—. También es abogada.
—¿Ah, sí? —preguntó Rodin.
—Acaba de abrir su propia oficina aquí, en la ciudad.
No había nada en el tono de Rodin. Reacher no estaba seguro de si se sentía orgulloso o en desacuerdo.
—Usted está obligado a verla, creo —dijo Rodin.
—¿Yo? —preguntó Reacher—. ¿Por qué?
—Defiende a James Barr.
—¿Su hija? ¿Es eso ético?
—No hay ninguna ley en contra. Podría no ser sensato, pero sí que es ético.
Dijo sensato con énfasis, dejando entrever diferentes significados: no era inteligente defender un caso tan sonado, no era inteligente que una hija se enfrentase a su padre, no era inteligente nadie que se enfrentara a A. A. Rodin. Parecía ser un tipo muy competitivo.
—Añadió su nombre a la lista provisional de testigos —dijo.
—¿Por qué?
—Piensa que tiene información.
—¿Dónde consiguió mi nombre?
—No lo sé.
—¿Del Pentágono?
Rodin se encogió de hombros.
—No estoy seguro. Pero lo consiguió de algún sitio. Por eso le han estado buscando.
—¿Por eso he podido verle?
Rodin asintió.
—Eso es —contestó—. Esa es exactamente la razón. Generalmente no acepto visitas.
—Su personal parece de la policía.
—Eso espero —dijo Rodin—. Siéntese, por favor.
Reacher se sentó en la silla de las visitas y Rodin tomó asiento tras su escritorio. La ventana quedaba a la izquierda de Reacher y a la derecha de Rodin. A ninguno de los dos le daba la luz en los ojos. El mobiliario estaba bien distribuido, de modo diferente que en otras oficinas de abogados fiscales que conocía Reacher.
—¿Café? —le preguntó Rodin.
—Por favor —contestó Reacher.
Rodin efectuó una llamada y pidió café.
—Naturalmente, me interesa saber por qué vino a verme a mí primero —dijo—. Es decir, al abogado fiscal, en lugar de a la defensa.
—Quería saber su opinión personal —contestó Reacher.
—¿Sobre qué?
—Sobre la solidez del caso que se le imputa a James Barr.
Rodin no contestó al instante. Hubo un breve silencio y a continuación llamaron a la puerta. La secretaria entró portando el café. Llevaba una bandeja de plata con todo lo necesario. Una cafetera, dos tazas, dos platitos, un tarro de azúcar, una jarrita de leche, dos cucharillas de plata. Las tazas eran de porcelana. «Esto no será del Estado —pensó Reacher—. A Rodin le gusta el café bien hecho.» La secretaria colocó la bandeja sobre el escritorio, justo en el medio, entre la silla del escritorio y la silla del visitante.
—Gracias —dijo Reacher.
—No se merecen —contestó ella, y abandonó la habitación.
—Sírvase usted mismo —dijo Rodin—. Por favor.
Reacher presionó el émbolo de la cafetera hacia abajo y se sirvió una taza, sin leche, sin azúcar. Olía a café negro y fuerte. Café bien hecho.
—El caso contra James Barr es extraordinariamente bueno —dijo Rodin.
—¿Algún testigo presencial? —preguntó Reacher.
—No —contestó Rodin—. Pero el testimonio de los testigos presenciales raramente nos es de utilidad. Más bien me alegro de que no tengamos ningún testigo ocular, ya que en su lugar tenemos evidencias físicas excepcionales. Y la ciencia no miente. No se confunde.
—¿Excepcionales? —repitió Reacher.
—Una serie de pruebas sólidas como rocas que relacionan a Barr con el crimen.
—¿Muy sólidas?
—Totalmente. Las mejores que he visto jamás. Y le estoy siendo totalmente franco.
—Eso ya se lo he oído decir a otros fiscales.
—No en esta ocasión, señor Reacher. Soy un hombre muy prudente. No interpongo una acción judicial cuya condena sea la pena capital a no ser que esté totalmente convencido.
—¿Lleva usted la cuenta?
Rodin hizo gestos hacia el muro de trofeos, situado tras él.
—Siete de siete —dijo—. Un porcentaje del cien por cien.
—¿En cuánto tiempo?
—En tres años. James Barr hará el ocho de ocho. Si es que alguna vez despierta.
—¿Y si despierta con daños?
—Si despierta con alguna función cerebral activa, irá a juicio. Lo que ha hecho no se puede perdonar.
—De acuerdo —dijo Reacher.
—De acuerdo ¿qué?
—Me ha dicho lo que quería saber.
—Usted ha dicho que tenía información del ejército.
—Por el momento me la guardaré.
—Usted fue policía militar, ¿me equivoco?
—Trece años —contestó Reacher.
—¿Y conocía a James Barr?
—Poco.
—Hábleme de él.
—Aún no.
—Señor Reacher, si posee información exculpatoria, o cualquier tipo de información, tendría que contármela ahora mismo.
—¿Ah, sí?
—Me enteraré de todos modos. Mi hija me mantendrá informado. Seguro que buscará un acuerdo entre fiscal y defensa.
—¿Qué significa la A. A.?
—¿Perdón?
—Sus iniciales.
—Aleksei Alekseivitch. Mi familia procede de Rusia. Pero hace mucho tiempo de eso. Antes de la Revolución de Octubre.
—Pero mantienen las tradiciones.
—Como puede ver.
—¿Cómo le llama la gente?
—Alex, por supuesto.
Reacher se puso en pie.
—Bueno, gracias por su tiempo, Alex. Y por el café.
—¿Va a ver a mi hija ahora?
—¿Acaso tiene eso alguna importancia? Usted parece bastante seguro de sí mismo.
Rodin esbozó una sonrisa indulgente.
—Es una cuestión de puro trámite —explicó—. Yo soy funcionario de justicia, y usted aparece en la lista de testigos. Estoy obligado a señalarle que está obligado a verla. Si no lo hago sería poco ético.
—¿Dónde puedo encontrarla?
—En la torre de cristal que puede ver por la ventana.
—De acuerdo —dijo Reacher—. Supongo que podría pasarme.
—Todavía necesito cualquier información que pueda facilitarme —dijo Rodin.
Reacher negó con la cabeza.
—No —dijo—. En realidad no la necesita.
Reacher devolvió su pase de visitante a la mujer situada en la mesa de recepción y se dirigió de nuevo hacia la plaza. Permaneció de pie bajo el sol, y dio una vuelta completa para captar la impresión general del lugar. Todas las ciudades son iguales, y todas las ciudades son distintas. Todas tienen color. Algunas son grises. Esta era marrón. Reacher supuso que las paredes de los edificios se habían construido con materiales de la localidad, trasladando así el color de la tierra vieja a las fachadas. Aquí y allá había pinceladas de color rojo oscuro, tal vez viejos graneros. Era un lugar agradable, poco animado, que salía adelante. Tras la tragedia renacería. En él convergía el progreso, el optimismo, el dinamismo. Las obras recientes eran buena prueba de ello. Por todas partes había tajos de trabajo y aceras rugosas. Montones de obras, montones de remodelaciones. Montones de esperanza.
La nueva ampliación del parking se extendía hacia el extremo norte del centro de la ciudad, lo que sugería expansión comercial. La obra se encontraba al sur, y ligeramente al oeste de la escena del crimen. Muy cerca. Hacia el oeste, y doblando aproximadamente la altura del parking, se encontraba la autopista. Fluía libre y despejada a lo largo de unos treinta metros, formando una curva. Más adelante cruzaba por detrás de la biblioteca. A continuación se enderezaba débilmente y pasaba por detrás de la torre negra de cristal. La torre quedaba al norte de la plaza. Junto a la puerta había una insignia de la NBC, sobre una losa negra de granito. «El lugar de trabajo de Ann Yanni —pensó Reacher—, y también el de la hija de Rodin.» Al este de la plaza se encontraban el edificio de tráfico y la oficina de reclutamiento. De allí procedían las víctimas. Habían salido en masa de aquellas puertas. ¿Qué era lo que había dicho Ann Yanni? ¿Tras una dura semana de trabajo? Se dirigían en dirección oeste, abriéndose paso a empujones a través de la plaza, hacia sus coches aparcados o hacia la estación de autobuses, cuando tropezaron con una pesadilla. El estrecho pasadizo les obligó a aminorar el paso y formar una fila. Un objetivo fácil. Era como coser y cantar.
Reacher caminó en paralelo al estanque vacío, en dirección a la puerta giratoria situada a la entrada de la torre. Entró y buscó en el vestíbulo algún panel informativo. Situado tras un cristal, había un panel de fieltro negro con letras blancas sueltas formando palabras. La NBC se encontraba en el segundo piso. Otras oficinas estaban vacías. Reacher supuso que el resto de oficinas había cambiado tantas veces de dueño, que habían tenido que recurrir al sistema de las letras. El bufete de Helen Rodin, aparecía en el cuarto piso. Las letras estaban algo desalineadas y no había suficiente espacio. «Esto no es el Rockefeller Center», pensó Reacher.
Esperó el ascensor junto a otra persona, una mujer atractiva y rubia. La miró y ella le devolvió la mirada. La mujer salió en la segunda planta, y Reacher se dio cuenta de que se trataba de Ann Yanni. La reconoció por el programa de televisión. Pensó que lo único que tenía que hacer, para que la noticia resucitara, era quedar con Emerson, del departamento local de policía.
Encontró la oficina de Helen Rodin. Estaba en la parte delantera del edificio. Las ventanas daban a la plaza. Llamó a la puerta. Oyó una contestación en voz baja y entró. Había una sala de recepción vacía y un escritorio de secretaría. La silla del escritorio estaba libre. Era de segunda mano, pero no se había usado recientemente. «Aún no tiene secretaria —pensó Reacher—. Está empezando.»
Llamó a la puerta de la oficina interior. Oyó la misma voz respondiendo por segunda vez. Entró y halló a Helen Rodin situada tras otro escritorio de segunda mano. La reconoció por la fotografía de su padre. Sin embargo, cara a cara era aún más guapa. Probablemente no tenía más de treinta años, era bastante alta y esbelta. Delgada, de cuerpo atlético. Sin llegar a ser extremadamente flaca. O hacía footing o jugaba al fútbol o había tenido mucha suerte con su metabolismo. Tenía el pelo largo y rubio, y los mismos ojos azules que su padre. En su mirada se podía vislumbrar inteligencia. Iba vestida de negro de arriba abajo, con un traje pantalón y una camiseta ajustada debajo de la chaqueta. «Licra —pensó Reacher—. No me lo puedo creer.»
—Hola —le saludó ella.
—Soy Jack Reacher —dijo.
Helen le miró.
—Estás bromeando. ¿De verdad?
Reacher asintió.
—Siempre lo he sido, y siempre lo seré.
—Increíble.
—La verdad es que no. Todo el mundo es alguien.
—Quiero decir, ¿cómo has sabido que te estábamos buscando? No lográbamos encontrarte.
—Lo vi por televisión. Ann Yanni, la mañana del sábado.
—Bien, démosle gracias a Dios por la televisión —manifestó ella—. Y gracias a Dios que estás aquí.
—Estaba en Miami —dijo—. Con una bailarina.
—¿Una bailarina?
—Era noruega —agregó.
Reacher se dirigió hacia la ventana y miró al exterior. Se alzaba a cuatro pisos de altura y la calle comercial principal avanzaba hacia el sur, cuesta abajo, acentuando así la altura que le separaba. El estanque se encontraba exactamente en paralelo a la calle. En realidad, la piscina se encontraba en medio de la calle, pero habían cortado la calle para construir la plaza. Cualquiera que volviese tras una larga ausencia, se sorprendería al ver aquel enorme tanque de agua en donde antes había una carretera. La piscina era mucho más larga y estrecha de lo que le había parecido cuando había estado abajo. Parecía triste y abandonada, con una capa fina de barro y suciedad en el fondo oscuro. Más allá, hacia la derecha, se encontraba la ampliación del parking. Debido a la cuesta, se elevaba ligeramente por encima de la plaza. Aproximadamente a medio piso de altura.
—¿Estabas aquí cuando sucedió? —preguntó Reacher.
—Sí, estaba aquí —dijo Helen Rodin en voz baja.
—¿Lo viste?
—Al principio no. Oí los primeros tres disparos. Fueron muy seguidos. Tras el primero hubo una pequeña pausa, y a continuación los otros dos. Luego otra pausa, un poco más larga, pero solo unas décimas de segundo, en realidad. Me levanté a tiempo para poder presenciar los otros tres. Fue horrible.
Reacher asintió. «Una chica valiente —pensó—. Oye disparos y se levanta. No se esconde debajo del escritorio.» Seguidamente pensó: «El primero, y luego una pequeña pausa». La forma de actuar de un tirador adiestrado, mirando dónde ha alcanzado su primer tiro en frío. Demasiadas variables. El cañón frío, el objetivo, el viento, la puntería, la concentración.
—¿Vio cómo murieron? —preguntó.
—A dos de ellos —contestó frente a Reacher—. Fue horroroso.
—¿Tres disparos y dos muertos?
—Falló uno. O el cuarto o el quinto, no están seguros. Encontraron la bala en la piscina. Por eso está vacía. La vaciaron.
Reacher no dijo nada.
—La bala forma parte de las pruebas —dijo Helen—. Relaciona el rifle con el crimen.
—¿Conocías a alguno de los fallecidos?
—No. Solo era gente, supongo, en el momento y el lugar equivocados.
Reacher no dijo nada.
—Vi fuego procedente del arma —dijo Helen—. Allí, en las sombras, en la oscuridad. Pequeñas chispas de fuego.
—De la boca del rifle —concretó él.
Reacher se volvió. Helen le tendió la mano.
—Soy Helen Rodin —se presentó—. Lo lamento, debería haberme presentado apropiadamente.
Reacher le estrechó la mano. Era cálida y firme.
—¿Solo Helen? —dijo—. ¿No Helena Alekseyovna o algo así?
Helen le miró nuevamente.
—¿Cómo demonios lo sabes?
—He visto a tu padre —dijo, soltándole la mano.
—¿Que le has visto? —preguntó—. ¿Cuándo?
—En su oficina, ahora mismo.
—¿Has ido a su oficina? ¿Hoy?
—Solo me dejé caer.
—¿Por qué has ido a su oficina? Eres mi testigo. Él no debería haberte visto.
—Parecía tener muchas ganas de hablar conmigo.
—¿Qué le has contado?
—Nada. Fui yo quien le hice preguntas.
—¿Qué le has preguntado?
—Quería conocer la solidez de su caso contra James Barr.
—Yo represento a James Barr. Y tú eres un testigo de la defensa. Deberías hablar conmigo, no con él.
Reacher no dijo nada.
—Desgraciadamente, el caso contra James Barr es muy sólido —dijo Helen.
—¿Cómo conseguiste mi nombre? —preguntó Reacher.
—De James Barr, por supuesto —contestó—. ¿Cómo si no?
—¿De Barr? No me lo creo.
—De acuerdo. Escucha —le dijo.
Se acercó a su escritorio y pulsó una tecla de un radiocasete pasado de moda. Reacher escuchó una voz que desconocía: «Negarlo no es una opción». Helen pulsó la tecla de pausa y la mantuvo presionada.
—Su primer abogado —dijo—. Efectuamos el cambio de representante ayer.
—¿Cómo? Pero si ayer estaba ya en coma...
—Técnicamente mi cliente es la hermana de James Barr. Su familiar más allegado.
A continuación quitó el dedo de la tecla de pausa y Reacher oyó sonidos en la sala y silbidos. De pronto, una voz que llevaba catorce años sin oír. Era tal y como la recordaba. Profunda, tensa y áspera. Era la voz de un hombre que rara vez hablaba, diciendo: «Tráigame a Jack Reacher».
Reacher se quedó paralizado, pasmado.
Helen Rodin pulsó la tecla de stop.
—¿Lo ves? —dijo.
Seguidamente miró la hora en su reloj.
—Las diez y media —informó—. Quédate aquí y ven conmigo a la reunión de la defensa.
Helen presentó a Reacher como un ilusionista que presenta un truco sobre el escenario. Fue como sacar un conejo de la chistera. A quien le presentó primero fue a un tipo que Reacher enseguida adivinó que era expolicía. Su nombre era Franklin, un detective privado que trabajaba para abogados. Ambos se estrecharon la mano.
—Eres un hombre difícil de encontrar —se aprovechó Franklin.
—Incorrecto —corrigió Reacher—. Soy un hombre imposible de encontrar.
—¿Querrías decirme por qué? —En los ojos de Franklin aparecieron numerosos interrogantes. Preguntas típicas de la policía, como: ¿Hasta qué punto puede este tipo servirnos de testigo? ¿Qué es? ¿Un delincuente? ¿Un fugitivo? ¿Tendrá alguna credibilidad sobre el estrado?
—Es sólo un hobby —contestó Reacher—. Simplemente una elección personal.
—¿Así que todo te resbala?
—Soy como una pista de patinaje.
En ese momento una mujer entró en la sala. Probablemente tenía unos treinta y largos años. Iba vestida de oficinista, parecía estresada y que hubiese pasado la noche sin dormir. Pero tras aquella apariencia de agitación, no era fea. Daba la impresión de ser una mujer agradable y decente. Incluso guapa. Pero sin duda alguna, era la hermana de James Barr. Reacher lo supo antes de ser presentados. Tenía el mismo color de piel, y una versión más dulce y femenina del rostro que había conocido Reacher hacía catorce años.
—Soy Rosemary Barr —le dijo—. Me alegro mucho de que nos encontraras. Parece un milagro. Ahora de verdad presiento que vamos a conseguir algo.
Reacher no dijo nada en absoluto.
El bufete de Helen Rodin no se podía permitir el lujo de tener una sala de reuniones. Reacher se imaginó que eso vendría más adelante. Quizás. Si prosperaba. Así que los cuatro se apiñaron en el interior de la oficina. Helen tomó asiento tras el escritorio. Franklin se sentó en una esquina de la mesa. Reacher se apoyó en el alféizar de la ventana. Rosemary Barr andaba de un lado para otro, nerviosa. Si la habitación hubiese tenido alfombra, la habría agujereado.
—De acuerdo —dijo Helen—. Estrategia de defensa. Como mínimo queríamos presentar un alegato por desequilibrio mental. Pero apuntaremos más alto. Tan alto como nos permitan diferentes factores. Por lo que, antes, estoy segura de que todos querremos oír lo que el señor Reacher tiene que decir.
—No creo que queráis —dijo Reacher.
—¿Que queramos qué?
—Que queráis escuchar lo que tengo que decir.
—¿Por qué no querríamos?
—Porque habéis llegado a una conclusión errónea.
—¿Qué conclusión?
—¿Por qué crees que fui a ver primero a tu padre?
—No lo sé.
—Porque no he venido a ayudar a James Barr.
Nadie dijo nada.
—He venido a enterrarle —expresó Reacher.
Todos se miraron.
—Pero ¿por qué? —preguntó Rosemary Barr.
—Porque ya había hecho lo mismo anteriormente. Y una vez es más que suficiente.