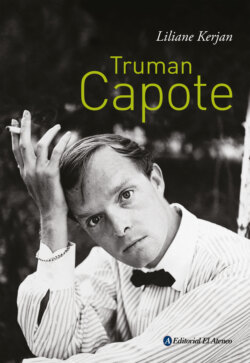Читать книгу Truman Capote - Liliane Kerjan - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Alabama blues
ОглавлениеProscripto hasta en su propio hogar, Truman se sentía rechazado. La única estabilidad que conoció fue su vida con sus “tías abuelas”, Mary Ida y las solteronas Faulk de Monroeville, Callie, Jennie y Sook. Desde que era un bebé, había sido su eterno invitado –uno de sus relatos se titula “El invitado del Día de Acción de Gracias”– y conservó el recuerdo imborrable de los pequeños momentos intimistas que había pasado con ellas. Aquí con Sook: “Mi amiga Miss Faulk está cosiendo un trozo de tela acolchada con un estampado que combina rosas y uvas. Ahora lo lleva hacia su mentón. Hay una lámpara de petróleo cerca de la cama. Me desea un feliz cumpleaños. Sopla la lámpara” (Autorretrato).
Mary Ida, la bonita hermana menor de su madre, se había casado con Jennings Carter, un hombre apuesto y reservado, que tocaba el piano y recibió generosamente al niño en la “granja Carter”, como la llamó Truman en sus escritos. Sus protectoras, las hermanas solteras, también lo querían mucho, sobre todo Jennie, que lo escuchaba y realmente tenía una debilidad por ese hermoso niño rubio de espíritu vivaz. Las tres lo recibieron de inmediato en su gran casa de la avenida de Alabama, que tenía muchas habitaciones y un vestíbulo central. Alabama, entre Misisipi, Georgia y Florida: el Sur, por supuesto. El niño dormía siempre solo, porque ellas sabían que no le gustaba compartir la cama, y cuando hacía frío, se arropaba con los edredones apilados. Allí estaba de buen humor y, por lo tanto, siempre era bienvenido. Leía mucho, hasta muy tarde en la noche, acurrucado o sentado en el piso con su libro, cerca de una lámpara. Por eso, a la mañana siguiente se despertaba tarde, a las ocho. Jennie y Sook le llevaban el café a la cama, mientras que sus primos ya habían salido al campo al amanecer. La propiedad era espaciosa, con un jardín en el que criaban gallinas y pavos, y para el invierno mataban dos cerdos criados en el campo cercano a la ciudad que, en esa época, había alcanzado orgullosamente la cifra de 1355 habitantes. A los siete años, Truman estaba muy cerca de su “tía” Sook, una mujer de cabello blanco de más de sesenta años, que tenía los hombros deformados por una enfermedad contraída en su infancia, y estaba a cargo de la cocina y la administración de la casa. En Navidad, ella hacía pasteles de frutas, limones y cerezas, jengibre y vainilla, uvas y nueces, cortezas de naranja y ananás de Hawái. Cuando Jennie regresaba a la noche, se dirigía rápidamente hacia un placard en el fondo de la casa, ingería sus medicamentos de un trago y luego dejaba sobre una mesita el ingreso diario de su tienda, que había colocado dentro de una bolsita de tela. Jennie guardaba todos los billetes grandes, y una vez por semana, los sábados, Sook introducía su mano en la bolsita para tomar unos pocos dólares y las monedas de su dinero de bolsillo, que acomodaba en una bolsa de color perla y escondía en un lugar secreto. Un poco más tarde, compartiría ese tesoro con Truman.
Sin ser tímida, Sook mantenía su privacidad y no hacía las compras en la ciudad ni iba a misa, aunque creía en un dios omnipresente en el campo. No le gustaba el cine: prefería los relatos de los libros.
Es pequeña y combativa, pero como consecuencia de una larga enfermedad de su juventud, sus hombros están penosamente encorvados. Su extraño rostro se parece un poco al de Lincoln, igualmente surcado de arrugas, igualmente curtido por el sol y el viento. Pero es delicado, con una fina estructura, y sus ojos son del color del jerez y tímidos. (“Un recuerdo navideño”, en Desayuno en Tiffany’s).
Sook vivía en su pequeño mundo, contaba historias de fantasmas, domesticaba colibríes y conocía las recetas mágicas de los indios para curar. Aspiraba tabaco, preferentemente el Brown Mule, y solía dar paseos por los bosques, a los que llevaba a Truman con la perrita Queenie, una cazadora de ratas de pelo duro, naranja y blanco. ¿Su mayor hazaña? Matar con una pala una serpiente de cascabel de dieciséis anillos. Usaban una vieja carreta para llevar flores y espárragos silvestres, cazaban mariposas y volvían a soltarlas, recogían hongos enormes. Sook llamaba “Buddy” al niño. Estaban casi siempre juntos: eran dos solitarios que compartían una amistad inhabitual, hasta el punto de que Capote murió pensando en ella y repitiendo la palabra “Buddy”. Conversaban, jugaban a las cartas, competían en habilidad remontando sus cometas, recortaban imágenes y plantaban helechos silvestres en las vasijas que estaban en el porche. Por su parte, Jennie, apasionada por el jardín y sus canteros de flores exóticas, llevaba allí al niño, que se extasiaba. En una palabra: las hermanas Faulk de Monroeville adoraban a su pequeño pensionista y disfrutaban al cuidarlo y educarlo.
¿Cómo describir el Sur de los años treinta en el campo? Los niños encendían fuego para asar malvaviscos y maíz, las niñas pequeñas sacaban pañuelos impregnados de menta, la gente tenía la piel tostada por el sol, los ricos cultivadores de algodón apenas se veían detrás del humo violáceo de los habanos, las damas olían a cedrón. Bebían jugo de cereza en el porche esperando la salida de la luna, mientras en el interior, los globos amarillos de las lámparas a petróleo horadaban la oscuridad. Había que ir a buscar agua a la bomba y calentarse junto a las chimeneas y las estufas. Afuera, la exuberancia de la fauna y la flora. Al joven Truman, todo le parecía desmesurado: las grandes corolas de las flores, las hierbas, los arbustos, las lianas que se enredaban y se aplastaban en montículos perfumados, los sicomoros que hacían llover sus hojas rojizas como especias, los árboles adornados con un musgo español que pretendía invadirlo todo, los senderos que serpenteaban como venas después de las fuertes lluvias de tormenta. Entonces salían los sapos, que lanzaban gritos agudos, y la terrible serpiente mocasín de agua, cuya mordedura podía ser mortal, una víbora ágil y danzante, que le daba miedo y lo fascinaba. Estaban los ríos y los pozos de agua donde la gente se bañaba, los bajos fondos pantanosos con grandes lirios silvestres, los troncos cortados que brillaban en la sombra negra de las aguas estancadas: era un mundo al mismo tiempo maléfico y maravilloso para el niño de la ciudad.
El campo era un reino desconcertante, como lo describió en su relato “Árbol de noche”:
Kay sabía qué la asustaba: era un recuerdo, un recuerdo infantil de los terrores que una vez, hacía mucho tiempo, habían planeado sobre ella como las ramas espectrales de un árbol de noche. Tías, cocineras, desconocidos, todos ansiosos por contar historias o enseñar canciones, que hablaban de fantasmas o de muerte, de presagios, espíritus y demonios… Y siempre volvía la invariable amenaza del coco: “¡No te alejes de casa, niño, o vendrá el coco y te comerá vivo!”. El coco estaba en todas partes y en todas partes había peligro. (“Un árbol de noche”, en Un árbol de noche y otras historias).
En la casa podía haber, en temporada, hasta unas quince personas, entre jornaleros, la cocinera, que se levantaba a las cuatro de la mañana para encender el fuego, y sus auxiliares.
Truman descubrió los mercados del sábado, una multitud densa de niños recién bañados y descalzos, con tres céntimos en el bolsillo para comprar un cucurucho de maíz tostado envuelto en melaza, y mujeres perfumadas con esencia de vainilla o agua de colonia comprada en el bazar, que usaban amuletos, tenían el pelo corto y maquillaje rojo en las mejillas. Agitaban sus abanicos de papel de colores, conversaban bajo un porche y, después de haber hecho las compras, aguardaban a los hombres que habían regresado, junto a sus caballos, a la caballeriza, donde la botella de whisky circulaba en ronda. Se comunicaban mutuamente las noticias, hablaban de las cosechas, iban al abrevadero, cubierto de lentejas de agua verdes, donde revoloteaban las libélulas irisadas, algunos lanzaban un puñetazo en una pelea, porque tenían sangre caliente, otros jugaban a arrojar cuchillos. Una parada en el bar, que en una pizarra colocada en la puerta, prometía parrilladas, sabrosos pescados, helados deliciosos, diversos refrescos y cerveza bien fría. La pausa era bienvenida. Todos habían llegado temprano, al amanecer, en sus carretas, sus autos viejos o descapotables. Ya anochecía, las luciérnagas parpadeaban, había que atar las mulas y regresar a las plantaciones.
En Monroeville, la escuela de Truman estaba cerca de su casa, de modo que podía volver a almorzar y deleitarse con tartas de banana. Ya sabía leer y escribir, tenía un pequeño diccionario, le gustaban los lápices y era aplicado. Contrariamente a las costumbres, se negaba a pelear y prefería negociar. Sin embargo, lo llamaban “Bulldog”, o “Bulldog Persons”, desde el día en que había arremetido con la cabeza baja contra un grandote que quiso humillarlo. Luego tendría otro apodo, “Tiny Terror”, por su lengua filosa. Era avispado y de imaginación desbordante, maduro, sabía ya muchas cosas e incluso empezó a interesarse en las palabras cruzadas de su vecino, Mr. Lee, el padre de Nelle, su compañerita de juegos. Siempre impecable, Truman se vestía de blanco de la cabeza a los pies. Usaba una camisa de lino claro y un pantalón que hacía juego, corbata, calcetines y zapatos blancos. Se veía magnífico. Sus tías hacían que se cambiara la ropa todos los días. A veces, su madre, en una breve visita, le llevaba de regalo alguna prenda, como un traje de baño con motivos hawaianos comprado en Nueva Orleans que causó sensación en Monroeville. Era un niño atlético, cuidado, musculoso, de piel y cabellos claros. Jugaba al tenis, trepaba por una cuerda con las manos desnudas, nadaba bien, hacía una gran cantidad de lagartijas sin esfuerzo y sabía hacer la vuelta de carnero en los dos sentidos, ¡incluso encima de la pared de piedra que rodeaba la propiedad de las hermanas Faulk! Lo admiraban discretamente. Su padre, siempre en los barcos de vapor de Streckfus, también iba a verlo de tanto en tanto en su hermoso automóvil descapotable y a veces lo invitaba a acompañarlo en el auto durante algunos días. Además, Truman siguió perfeccionando su talento para el tap y bailando permanentemente sin tomar una sola clase.
Afortunadamente, había fiestas: la familia se engalanaba, resplandeciente con sus atuendos de verano. Truman veía desde lejos las luces de la vuelta al mundo y se acercaba a los carruseles que giraban con un tintineo de campanillas. Sabía que los negros tenían prohibido subirse a ellos. Los caballos caracoleaban con música, junto a los puestos de los juegos de dardos. En todas partes flotaba el olor del maíz tostado. La gente sostenía cucuruchos de helado con los dedos pegajosos. ¡Pero la verdadera atracción eran los monstruos! Animales de cinco patas o dos cabezas, a menudo embalsamados, y seres humanos vivos se disputaban los favores de la multitud. Era la época de Phineas Taylor Barnum, un empresario circense que iba de plaza en plaza exhibiendo su galería de gigantes, de rostros con labios leporinos, cráneos puntiagudos y cuellos enormes hinchados de bocio. Allí podía verse toda clase de personajes sin brazos, sin manos, sin piernas, y enanas saltarinas con sus vestidos de tul escarlata y cinturones de raso, adornadas con tiaras que centelleaban. El afiche de Barnum prometía grandes emociones frente a esas criaturas grotescas encaramadas a un pedestal, encastradas en nichos tapizados, que contemplaban la lenta fila de los visitantes. Todo ese folclore del Sur se vería en la novela Otras voces, otros ámbitos, bajo los rasgos de Miss Wisteria, la enana con cara de muñeca y con labios en forma de corazón, que aplaudía con sus dos manitos cuando los niños la invitaban a compartir un momento. Y esos grupos inspiraron al joven Truman, que inventó a su vez un circo en el que se debía pagar entrada.
Truman empezó a escribir en Monroeville. Fue el inicio de una obsesión que duraría toda su vida. Cuando salía de paseo, siempre llevaba consigo una libreta y tomaba notas. Al regreso, consignaba sus impresiones, sin hablar de ello con nadie. Debajo de la cama de Sook, tenía una maleta que cerraba con llave, donde guardaba todos sus papeles. Organizó un taller de escritura con su vecina y amiga Nelle, que ganaría en 1961 el prestigioso premio Pulitzer en la categoría ficción por su novela Matar un ruiseñor, en la que describía a Truman como un “Merlín de bolsillo”. Los dos niños se instalaban juntos por algunas horas en una pequeña habitación que le servía de escritorio a Truman, ya encadenado a su máquina de escribir. De paso por la ciudad, Jennie compró el diario, el Mobile Press Register, que tenía una página para niños, llamada “Sol”, en la que se publicaban poemas y cuentos. Por supuesto, Truman envió un texto para ese suplemento, “Old Mr. Busybody” (“Viejo señor entrometido”), y ganó el concurso. El personaje del cuento estaba directamente inspirado en un vecino: este hizo prohibir de inmediato la publicación, que debía tener dos episodios. Pero ya había sido publicada la mitad y el niño no se preocupó por esa oportunidad frustrada. Soñaba con subir a un escenario, lejos de Misisipi. ¿No era acaso el “Capitán Truman” cuando estaba en el barco de su padre y su número de tap era muy aplaudido? De hecho, sería un fabuloso bailarín de salón y convertiría su vida en un gran espectáculo.
Arch Persons aceptaba que su hijo hubiera pasado por lo menos los dos tercios de su infancia en Monroeville y en la granja con sus tías, y deseaba fervientemente que Truman permaneciera en Alabama, a pesar de los proyectos de su mujer, que deseaba irse de allí. Una vez más, ella se sentía menoscabada por su marido, que la había arrastrado a un oscuro asunto de tráfico de alcohol clandestino. Quería ganarse la vida decentemente: dos veces había intentado tomar clases en una escuela de contabilidad, en Selma, y luego en Bowling Green. Justamente, acababa de obtener una beca de la Escuela de Belleza Elizabeth Arden, y pretendía hacer un curso de formación de tres meses en Nueva York. Arch prometió darle 45 dólares por semana para sus gastos y le pidió a su hermano Sam, que vivía en el Bronx, que recibiera a su esposa y velara por ella. Lillie Mae partió el 15 de enero de 1931. Para ella, lo importante era emanciparse. Tomó sus recaudos, se tranquilizó y se organizó. Los tres primeros meses, todo funcionó bien. Cuando el banco rechazó los cheques de Arch, tomó inmediatamente un trabajo en un bar-restaurante situado en el bajo Broadway y conoció por fin la autonomía. Era económicamente independiente y fue una suerte, porque a mediados de marzo se enteró de que Arch Persons estaba en prisión en Birmingham por extorsión y cheques sin fondos. Esto le causó un fuerte impacto a Lillie Mae, y se escandalizó aún más al descubrir que Arch, que se consideraba a sí mismo agraviado e injustamente perseguido, fue liberado bajo fianza: una fianza pagada por su madre, la viuda Mabel Persons, siempre dispuesta a socorrer al inútil de su hijo. De todos modos, Lillie Mae estaba segura de que no volvería a su casa, ya que sus jefes la apreciaban y le ofrecieron el trabajo de responsable del salón por un salario de 32 dólares a la semana, a partir de mediados de junio. Todo había cambiado: ahora ella podía mantenerse e incluso enviarle dinero a la familia para cubrir las necesidades de Truman.
Muy pronto, en Nueva York, volvieron sus recuerdos galantes de Nueva Orleans en la persona de Joseph García Capote, a quien había conocido en el hotel Monteleone durante el verano de 1925, uno de sus Latin lovers que se había vuelto rico, en momentos en que ella seguía buscando fortuna. Joe era cubano, hijo de un coronel español, el mayor de tres hermanos, y había estudiado en la Universidad de La Habana. Algunos meses después de llegar a Nueva Orleans, a los veinticuatro años, se enamoró de Lillie Mae, esa bella joven de apenas veinte años, sexy y caprichosa, pero que no era libre. Luego viajó a la costa este y progresó. Trabajaba de día en una oficina, a la noche tomaba clases en la Universidad de Nueva York para ser un ejecutivo de Wall Street y, en 1931, se ganaba ya muy bien la vida en Taylor, Clapp & Beal, una empresa textil. Joe y Lillie Mae se escribían, y al verse, reanudaron su relación. El joven tenía todo para gustar: era alegre, amante de los buenos vinos, elegante y clásico en el vestir y estaba dispuesto a gastar dinero. No era especialmente guapo con su cabello negro alisado y peinado hacia atrás, sus gafas y su silueta fuerte y rechoncha, pero estaba muy enamorado y siempre de excelente humor. En el Sur, Arch, que ya no recibía noticias, estaba angustiado y citó a su esposa el 4 de julio en Jacksonville. Eligió mal la fecha, porque era el Día de la Independencia: Lillie Mae no fue. Su seductor y rico amante le pidió que se divorciara cuanto antes para poder casarse con ella y compró un pasaje a Alabama para acelerar la separación del matrimonio Persons. De modo que Lillie Mae pasó a buscar a Truman por Monroeville y el 24 de julio, se encontró con el desesperado Arch en Pensacola, Florida. El 2 de agosto de 1931 se presentó la demanda de divorcio, llena de reproches de ambas partes, y el 9 de noviembre se dictó la sentencia. Lillie Mae obtuvo la tenencia de Truman nueve meses por año, y Arch se ocuparía de él en junio, julio y agosto. El arreglo parecía conveniente: los padres verían a su hijo de vez en cuando, como siempre, porque el tiempo no tenía nada que ver con la relación filial, y el niño volvió a partir hacia Alabama.
En Nueva York, la pareja formada por Lillie Mae y Joe Capote se instaló en una casa en Brooklyn y el cubano tramitó su propio divorcio, mientras preparaba la boda, que se llevó a cabo el 24 de marzo de 1932. Los recién casados, profundamente enamorados y suntuosamente vestidos, fueron a visitar a los hermanos Persons, Sam y John, que estaban bastante irritados por esa repentina prosperidad. En cuanto a Truman, seguía viviendo con sus tías en Monroeville y, como de costumbre, pasó sus vacaciones en la “granja Carter”. Llegó el mes de junio, pero Arch tenía sus preocupaciones y solo consiguió liberarse unos pocos días para ver a Truman. Como no enviaba la pensión asignada para alimentos, las relaciones se tensaron. De hecho, Arch había firmado cheques sin fondo por 1800 dólares y se encontró nuevamente tras las rejas de la prisión Parish de Nueva Orleans. A partir de ese momento, Lillie Mae decidió sacar partido de la situación para ampliar sus derechos de guarda sobre Truman, apoyándose en dos argumentos: por un lado, de mayo de 1932 a enero de 1933, no había recibido ninguna ayuda financiera de su ex marido y, por el otro, el padre no se ocupaba del niño durante los tres meses inicialmente concedidos. Y agregó además que Arch no vivía en un solo lugar y a veces estaba en la cárcel. Ahora Lillie Mae causaba una buena impresión, estaba casada, y muy bien casada, y todo el mundo comprendía que quisiera tener a su hijo con ella, para desgracia de Arch Persons, que detestaba a su vencedor, el extranjero, el cubano. Lillie Mae obtuvo finalmente la guarda exclusiva, por el bien del niño.
Al final del verano, en cuanto Truman supo que se iría con su madre a Nueva York, se empeñó en celebrar su partida con una fiesta. Había ganado confianza en sí mismo y sugirió ideas que tenían el tono de la burguesía comerciante rural y establecida: decidió organizar un baile de disfraces. Interpretaría ya uno de sus mejores personajes: el de maestro de ceremonias y placeres. Quería que la fiesta fuera grandiosa y la preparó con varias semanas de anticipación para garantizar su éxito. Se realizó un viernes a la noche: había –novedad costosa– vasos de cartón para la limonada y los jugos de frutas. El joven anfitrión había ideado decenas de juegos para los niños, en los que había que hundir las manos en una caja para adivinar qué había en el interior: una tortuga, un plumero, frutas maduras aplastadas. En el patio, estaba el Ford Trimotor de Truman, un avión a pedales que se deslizaba por un plano inclinado a toda velocidad, causando una gran excitación en su tripulante de turno.
La cocinera negra, llamada tía Lizzie, había horneado una gran cantidad de pasteles y Sook preparó ponche en una jarra de cristal, porque Jennie había invitado a sus vecinos y sus mejores clientes, notables o propietarios de la ciudad y alrededores. Incluso había contratado a algunas personas para que se ocuparan de los juegos de los niños, entre ellos, un negro al que Truman hizo vestir de blanco y con un sombrero confeccionado por Jennie. Pero el sheriff se enteró de los preparativos de la fiesta y fue a alertarlos: el Ku Klux Klan, que se encontraba en su apogeo en ese comienzo de los años treinta, estaba vigilando, sus miembros habían hecho una reunión y organizaban para esa noche un desfile en la avenida de Alabama. Muy digna, Jennie lo tranquilizó: no habría ninguna mascarada en su casa. Luego fue a preparar sus mesas de juegos para los adultos y los discos para el gramófono a manivela. Sin embargo, había que tomar en serio la advertencia, porque el Klan, fundado por seis ex soldados de la Confederación el día de Navidad de 1865 en Pulaski, Tennessee, había resurgido con fuerza en esos años en el Sur, sobre todo en las pequeñas ciudades rurales. En 1920, contaba con 4.500.000 afiliados, que usaban largas túnicas blancas y altas capuchas que les ocultaban el rostro, y sembraban el terror entre los negros. El Klan actuaba de noche, practicaba un racismo virulento y usaba métodos brutales –linchamientos, secuestros, torturas– para restablecer la “supremacía blanca”. Jennie, una mujer juiciosa, sabía que todo el mundo temía las cruces encendidas, las horcas y las hogueras del Klan, que solía ejecutar a quienes se resistían a sus humillaciones.
La noche de la fiesta, Truman estaba disfrazado de Fu Manchú. Tenía la cara amarilla, un bonete, una trenza de crin de caballo, una chaqueta de cuello cerrado y una camisa amplia que flotaba sobre su pantalón. Empezó el baile: había muchos invitados y la música animaba el jardín. Fue un éxito: un éxito magnífico que volvería a la memoria de Truman –en plena gloria– cuando, en noviembre de 1966, organizó el famoso Baile en Blanco y Negro en el Hotel Plaza de Manhattan.
Pero de pronto, se produjo el pánico. El Klan, creyendo desenmascarar a un negro disfrazado, atrapó a uno de los invitados, vestido de robot, en el jardín del vecino, Mr. Lee, con el propósito de colgarlo. Mr. Lee intervino audazmente para rescatarlo. Le quitó la ropa y todo el mundo lo reconoció: era Sonny Boular, un vecino blanco, torpe y tímido, que estaba muerto de miedo bajo sus adornos de cartón. Así fue como el Klan cometió un error frente a los invitados de Jennie y Truman: todos ellos personajes poderosos de Monroeville que habían acudido en masa a la fiesta. El Klan apagó sus antorchas, sus miembros se dispersaron y huyeron, confundidos. Truman estaba exultante, orgulloso de haber provocado en su fiesta de despedida, así lo pensaba, nada menos que el suicidio del Klan.
Aunque la partida de Alabama marcó el final de una época, Truman volvió allí. Siempre conservó su acento sureño, y cuando se sentía deprimido, su espíritu viajaba a los jardines de las tías Jennie, Sook y Mary Ida. La “granja Carter”, con sus paisajes cambiantes según las estaciones, sus viejas historias de los tiempos antiguos y sus leyendas, se convirtió incluso en el ambiente fantástico de su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, que en 1948 entusiasmó a críticos y lectores: uno de ellos, William Faulkner, nacido en 1897 en Misisipi, había deslumbrado a su público con una obra maestra de la literatura del Sur, Luz de agosto, publicada en 1932. Del pequeño escritorio en el que ya había escrito tanto –relatos de aventuras, historias policiales, cuentos de ex esclavos o de veteranos de la Guerra de Secesión, sketches cómicos–, Truman no conservaría una nostalgia sino una destreza, sumada a una verdadera confianza en sí mismo:
Empecé a escribir a los ocho años, de improviso, sin inspirarme en ningún ejemplo. Nunca había conocido a nadie que escribiera. Incluso conocía a muy poca gente que leyera. Pero el hecho es que las únicas cuatro actividades que me interesaban eran las siguientes: leer libros, ir al cine, bailar tap y dibujar. Entonces, un día empecé a escribir, sin saber que me encadenaba de por vida a un amo muy noble pero implacable. Cuando Dios nos entrega un don, también nos entrega un látigo; y el látigo únicamente sirve para autoflagelarse (Prefacio de Música para camaleones).