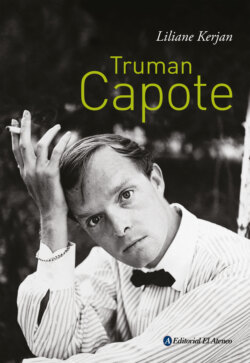Читать книгу Truman Capote - Liliane Kerjan - Страница 9
“El Pequeño T.” Los primeros años
ОглавлениеEl pequeño Truman llegó al mundo en Nueva Orleans: su padre había alquilado una suite en el hotel Monteleone y se aseguró de contar con uno de los mejores obstetras de la ciudad, el doctor King. Todo estaba dispuesto: las tías maternas se sentían felices de estar en el centro de la ciudad, cerca del bonito Barrio Francés, favorito de los jóvenes y los artistas. Fueron a acompañar a la parturienta Lillie Mae, que no había deseado a ese niño –incluso estuvo a punto de interrumpir su embarazo– y debió renunciar contra su voluntad a sus clases en la Escuela de Comercio de Selma. El 30 de septiembre de 1924, Arch Persons, acompañado por su cuñado Seabon, partió con su esposa en taxi hacia la clínica Touro y el niño nació alrededor de las tres de la tarde. Su padre quería un varón y allí estaba: Arch se sintió orgulloso. ¿Qué nombre elegir? Dudó: Thomas, tal vez, pues lo pensaba desde hacía algún tiempo. Finalmente sería Truman, en señal de amistad por su viejo compañero de la escuela militar, y Streckfus, en homenaje a una familia de Nueva Orleans con la que hacía negocios. Con esas sentimentales referencias paternas, el niño quedaba atado a sus vínculos locales: Truman Streckfus Persons, un chiquillo del Sur. También del lado de su madre, el pequeño provenía de una familia arraigada desde hacía mucho tiempo en la región: los Faulk, una familia muy unida y respetada que había trabajado duro en el campo tras la Guerra de Secesión. El clan “sudista” estaba allí para recibirlo.
Su joven padre, Julien Archulus Persons, llamado Arch, era un hombre cálido, activo, conversador, que soñaba con hacer grandes negocios y seducía a las mujeres a pesar de sus escasos cabellos rubios y sus gafas de gruesos vidrios. Tenía veintisiete años. Todo había empezado el año anterior, cuando conoció en Troy, Alabama, a una joven muy bonita, interesante, con ojos de color avellana y cabellera dorada, que en ese momento era alumna interna en una escuela de maestras. Mantuvieron correspondencia durante toda la primavera de 1923, porque Arch se había ido a Colorado en busca de una aventura lucrativa. Al regresar, fue rápidamente a Monroeville, pequeña ciudad de Alabama en medio de campos de algodón, con su gran plaza bordeada de robles, donde la gente se detenía en el verano para escapar un poco a las nubes de polvo. Monroeville, 31,31 grados norte, 87,20 grados oeste, lejos de las rutas, lejos de todo, a mitad de camino entre Mobile y Montgomery, ambas a unos ciento veinte kilómetros. Allí fue a buscar a Lillie Mae, de diecisiete años, y se casaron el 23 de agosto de 1923. La joven desposada era una mujer-niña, que volvió demasiado pronto de la ciudad, donde había iniciado sus estudios. Como era huérfana, había sido adoptada por sus tres tías solteronas Faulk, que vivían con su hermano, también soltero. La mayor, Jennie, una mujer de negocios, fue la tutora de Lillie Mae. Hacía mucho calor en el verano del sur, y la recepción de la boda tuvo lugar en la frescura de la bella casa familiar, en la avenida de Alabama, decorada para la ocasión por sus primas con helechos gigantescos y flores. La vecina tocó el piano, el pastor bautista pronunció las palabras rituales y todos saborearon juntos el gran pastel de casamiento. Para emprender el viaje de bodas a la costa, tuvieron que ir hasta la estación de Atmore, a unos sesenta kilómetros, a tomar el tren de la línea Louisville-Nashville.
Sin embargo, la luna de miel se interrumpió bruscamente, por falta de dinero y no por falta de amor, y tras una semana decepcionante en un hotel modesto de Gulfport en Misisipi, la joven pareja pasó algunos días en Nueva Orleans a pesar de sus bolsillos vacíos. Luego, Arch puso a su esposa en el tren que iba a Atmore, de donde habían partido, porque, según dijo, tenía que seguir viaje solo, para firmar un importante contrato. Cinco semanas más tarde, cuando fue a buscar a su mujer, Jennie había abierto los ojos y discutieron: ella le pidió a Arch que se fuera a dormir a un hotel. Para Lillie Mae, más que una desilusión, fue un desastre. Había querido casarse con un hombre rico para huir de su familia. Se había deslumbrado ante los hermosos autos de Arch, un Packard y un LaSalle, en los que este circulaba suntuosamente cuando tenía dinero. Había rechazado a pretendientes locales. Ella, que tenía ambiciones y sabía que era la muchacha más linda del condado de Monroe, volvía a su pueblo en una posición desventajosa, casada con un hombre que no valía demasiado. Ella, que siempre había soñado con las grandes ciudades, Nueva Orleans, San Luis, donde ahora el hijo del lugar, Scott Fitzgerald, era recibido como un héroe, y hasta había pensado en Nueva York, estaba de regreso en su punto de partida: el Sur profundo.
Y ahora Lillie Mae tenía un hijo, justamente ella, que seguiría siendo toda su vida una adolescente dispuesta a aturdirse de placeres. Era la época de las flappers, esas jóvenes modernas que se cortaban el pelo como varones, imponían modas y votaban desde 1920 gracias a la 19ª enmienda. El año del nacimiento de Truman, 1924, era también el de Marlon Brando, nacido en Omaha, Nebraska, cinco meses antes: él seguiría a su contemporáneo en el teatro en Nueva York, y más tarde en un rodaje en Kyoto. El pequeño Truman, que nació también en el año de aparición del primer Manifiesto del surrealismo, se ubicó en el intersticio entre Cocteau y Fitzgerald, entre Thomas el impostor y El gran Gatsby. El niño se convertiría luego, precisamente, en un auténtico hechicero, un pope de las letras y de las fiestas suntuosas.
Por el momento, Lillie Mae se ocupaba del bebé y estaba más tranquila porque su hombre se había establecido: pasó el otoño y el invierno con ella en Nueva Orleans. Era un excelente comerciante, uno de esos viajantes de comercio que contribuyeron al dinamismo de los Estados Unidos a comienzos de los años veinte. Trabajaba con los barcos de la flota del Misisipi, organizando las escalas y las excursiones de los pequeños cruceros fluviales de la compañía Streckfus, que realizaban muchos viajes de bodas. Para él, era también una oportunidad de divertirse bailando alocadamente el bunny hug, una “danza negra”, según decían, y de beber alcohol prohibido. Su jefe, el capitán Verne Streckfus, estaba tan satisfecho con él que el folleto publicitario presentaba a Arch como “el Príncipe Azul de la compañía”, magnífico con su traje de lino blanco. Tenía dos meses de vacaciones por año, durante los cuales se dedicaba a buscar la gallina de los huevos de oro, convirtiéndose según las circunstancias en agente o empresario, un día para combates de boxeo, al día siguiente para espectáculos con un faquir. Arch siempre tenía algún truco para hacer dinero, y llegó a organizar un espectáculo consistente en fingir enterrar a un hombre vivo, en el patio de la escuela de Monroeville: un experimento de feria muy de moda, para “demostrar” que se podía sobrevivir sin aire. Tenía imaginación para la publicidad, reclutaba a sus estrellas en el lugar o más lejos, hasta en el Bronx. Soñaba con fortunas y grandes negocios, y mantenía siempre los ojos abiertos, aunque sin fijarse en la honestidad de las transacciones. Lillie Mae estaba desencantada, el romanticismo del noviazgo había pasado y tenía un hijo pequeño: cruel destino para ella, que ansiaba huir de la vida de familia. Sin embargo, ahora vivía en una gran ciudad, Nueva Orleans, había ganado un premio de belleza patrocinado por Lux y soñaba con concursar para el título de Miss Alabama. Truman tenía pocos meses cuando ella empezó a coquetear con otros hombres, y con éxito. Las aventuras eran breves: algunas buenas semanas con jóvenes hidalgos sin ataduras.
Mientras su madre, que aún no tenía veinte años, descubría su inclinación hacia los Latin lovers, el pequeño empezó a sentir la inseguridad ambiente. Lillie Mae lo llevaba con ella a todas partes: en viviendas desconocidas, lo acostaba suavemente en un sofá para que durmiera y se iba a la habitación contigua con su amante. Con mucha frecuencia, dejaba a Truman con su familia por algunos días. El niño cambiaba permanentemente de lugar de residencia, pues sus padres repartían su tiempo entre San Luis, en primavera y verano, y Nueva Orleans, en otoño e invierno. Además, a la trashumancia de la pareja se agregaban las citas amorosas. Truman recordaría toda la vida esas visitas y siempre hablaría de sexualidad con una gran libertad, revelando los amores ocultos de todas las personas a las que frecuentaba y observaba. Sobre todo, nunca olvidaría que su madre lo encerraba con llave en la casa, y a veces en el hotel, cuando quería salir sola o con Arch, cuando se iban a beber una copa o a bailar. Truman siempre evocaría ese terror en estado puro: una puerta cerrada, llanto y finalmente, extenuado de rabia y decepción, el niño se quedaba dormido. Cada uno de ellos parecía realizar sus proyectos con celo: Arch y Lillie Mae tenían la mente y la ambición en otra parte y muy poco tiempo para dedicarle a su pequeño hijo. Siempre estaban listos para partir, a toda hora. Nomadismo de corazones, pequeñas tormentas conyugales, extravagancias sexuales: así era la vida diaria de Truman junto a sus padres.
Es fácil imaginar las repercusiones de esta inconstancia crónica, de esa insatisfacción confusa y perpetua en la psique del niño, que carecía de puntos de referencia confiables y figuras parentales sólidas. La época era rigurosa, el Sur era tradicional, pero eso no les importaba a Arch y a Lillie Mae, que buscaban la evasión y el éxito inmediato. A Truman, hijo del azar en un hogar que no era tal, le faltó la seguridad afectiva necesaria para construirse serenamente. Peor aún: sentía que sobraba en una pareja que vivía al día, según sus caprichos y sus proyectos inconclusos, como si él fuera un paquete molesto, dejado en depósito y que nunca tenía prioridad. Todo presagiaba ya que reproduciría más tarde la inconstancia, el nomadismo y el desenfado de sus padres. También la curiosidad, la investigación para conocer la continuación de la aventura, los vericuetos del folletín de la vida de los otros. Lamentablemente, ya estaban presentes los elementos para ese sufrimiento por la falta de amor, que harían de Truman un ser frágil, desesperado por agradar para ser aceptado. Tendría como forma de vida el torbellino, el pavoneo y el encadenamiento precipitado de los hechos; como horizonte, la falta de duración; como modelos, la seducción y la estafa. Todos improvisaban, actuaban de maneras contradictorias y el pequeño era llevado de un lado a otro: se convirtió así en un gran inquieto, que también quería elevarse y poner en juego sus talentos con gracia. De sus primeros años, Truman solo recordaba las experiencias más aterradoras, las traiciones, los abandonos, que marcaron desde muy temprano sus recuerdos, como esta desventura de 1927:
Pues bien: el primer recuerdo que se remonta a mi primera infancia se ubica bajo el signo del terror. Yo tendría unos tres años, quizá menos, y visitaba el zoo de San Luis acompañado por una negra gorda que mi madre había contratado para que me llevara allí. De pronto, se produjo una escena de pánico. Los niños, las mujeres y los hombres se pusieron a gritar y a correr en todas direcciones. ¡Dos leones habían escapado de su jaula! Dos fieras sedientas de sangre andaban sueltas por el parque. Mi niñera, aterrada, se fue corriendo, dejándome allí plantado, completamente solo en el camino. Es todo lo que recuerdo. (“Vueltas nocturnas. Experiencias sexuales de dos hermanos siameses”, en Música para camaleones).
Durante el invierno glacial de 1929, Truman partió con su madre a Kentucky. A pesar del crac bursátil y la desastrosa situación económica del país, Lillie Mae decidió iniciar estudios de administración para buscar un empleo. Al cabo de varias semanas, había conseguido un trabajo y depositó al niño en Jacksonville, en la casa de su abuela paterna, Mrs. Persons. Esta mujer, viuda de un pastor presbiteriano, estaba escandalizada por las infidelidades de su nuera y ya se lo había hecho saber en escenas terribles. Truman pasaba a menudo por Nueva Orleans, donde solía visitar a un japonés, Mr. Mariko, a quien frecuentó durante años:
Yo iba a su tienda […] él me hacía una gran cantidad de juguetes con sus propias manos: un pez volador que colgaba de alambres; la maqueta de un jardín, con muchas flores enanas y animales arcaicos, suaves como plumas; una bailarina, cuyo abanico, movido por un mecanismo de reloj, aleteaba durante tres minutos. Y esos juguetes, demasiado sutiles como para servir únicamente de juegos, constituyeron para mí una experiencia estética muy original: construyeron un universo y establecieron las normas del gusto. (Retratos).
Su padre lo llevaba de vez en cuando a bordo del show boat que navegaba entre Nueva Orleans y San Luis. Truman observaba a los bailarines ebrios, los besos furtivos, y sobre todo a los artistas de paso: entre ellos, vio un trompetista, “un Buda de piel oscura, robusto, grueso, agresivo, feliz” al que recordaría toda su vida: Louis Armstrong.
[…] para mí, la dulce furia de la trompeta de Armstrong, la ronca exuberancia de sus gestos, son en cierto modo como la magdalena de Proust: hacen que vuelvan a levantarse las lunas del Misisipi, evocan las luces fangosas de las ciudades ribereñas y el sonido de las sirenas en el río, que se parece al bostezo de un caimán. Oigo la embestida del agua mulata contra los flancos del barco. Sigo oyendo el compás marcado con el pie por ese Buda burlón al tocar The Sunny Side of the Street, para acompañar sus rugidos […]. (“Siluetas”, en Los perros ladran).
El joven Armstrong, a quien apodaban Satch, observó y apreció el talento del niño, que hizo un número de tap, y le regaló un sombrero de paja con una cinta verde y un bastón de bambú. Todas las noches lo presentaba ante el público. Luego, Truman pasaba entre los pasajeros que habían presenciado el espectáculo y recogía las monedas en su sombrero, compartiendo el éxito y los aplausos de la fiesta. Ya era un niño prodigio, un bufón en ciernes.
Truman vivía a veces con su madre y otras con su padre, en Nueva Orleans, en San Luis, sobre el Misisipi, casi siempre en Monroeville, donde Lillie Mae lo dejaba al cuidado de sus parientes, sus padres o sus primas, para volver a partir de inmediato. Llegaron las vacaciones del verano de 1930, Truman aún no tenía seis años, su padre estaba paseando en alguna parte y su madre visitaba a unos amigos en Colorado. Esta vez ambos lo habían abandonado: eso era lo que él temía más que nada en el mundo. Y toda su vida estaría marcada por la falta de figuras confiables y tutelares. Como su madre, jugó al eterno niño, impulsivo y encantador, siempre en busca de fantasía y fiestas. Como su padre, fue un viajero infatigable en busca de máscaras y sorpresas.
¿Cómo no imaginar la angustia del niño ante esos viajes caprichosos, esas sucesivas partidas, al leer el breve relato autobiográfico I remember Grandpa? Escrito en primera persona, relata el dolor de un niño de cinco años, Bobby, que abandona la casa de su infancia, al amanecer, en un paisaje nevado: “Mis ojos le rogaban, le imploraban, que hiciera algo. Mi rostro estaba inundado de lágrimas pero nadie me prestaba atención. Yo podía perfectamente no haber estado allí”.
Quedarse con sus padres, no estar separado de ellos: esa era la obsesión de su personaje, un niño desesperado, un niño que sabía escribir y rápidamente le escribió una carta a su abuelo, con grandes letras que desbordaban las líneas. Ese Bobby, que no era otro que Truman, soñaba con tener una familia, una verdadera familia. Y como los niños de sus libros, el “pequeño T.” tenía la mente absolutamente clara, como un aparato fotográfico que espera su tema y evalúa la situación.