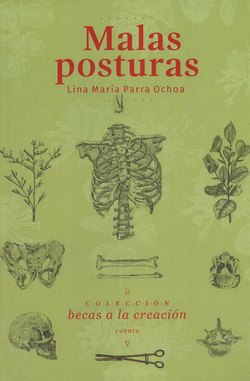Читать книгу Malas posturas - Lina María Parra Ochoa - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fantasmas
ОглавлениеCuando se acostumbró a la presencia, las cosas raras dejaron de pasar. Se acostumbró rápido, había crecido con historias de fantasmas pero nunca sintió miedo. Cuando tenía ocho años creyó ver la sombra de un niño que la miraba desde el patio de su casa, al lado de un árbol de mangos. La miraba sin ojos, porque todo el niño era apenas una sombra insinuada, pero la miraba insistente, con una mano apoyada sobre el tronco del árbol. Ella había ido al baño, casi siempre se despertaba con ganas de orinar en la mitad de la noche; mientras volvía a su cuarto lo vio en el patio, mirándola. Pensó que tenía su misma edad. Ocho años. Y que estaba muerto. Sintió pena pero luego sus pies descalzos empezaron a dolerle por las baldosas frías. Volvió a su cuarto, a la cama que compartía con su hermana mayor. Ella había tirado las sábanas al suelo y también tenía los pies fríos. Rosalba la cubrió y se acostó a su lado. No tardó en dormirse. No volvió a ver al niño.
En otras ocasiones, mientras crecía, creyó también ver sombras que le devolvían la mirada: en una iglesia la sombra de una mujer encorvada y vieja al lado de la cabina del confesionario; en la calle la sombra alta de un hombre gordo parada en medio del tráfico.
Al principio, cuando ella y Jota alquilaron la casa en Bogotá, Rosalba sintió apenas un roce en el brazo, y pensó que tal vez…
Aun así, los primeros días no pasó nada, el trasteo fue corto. Ellos eran recién casados, recién llegados a la capital, recién habían comprado un juego de habitación con cama doble y dos nocheritos de pino, recién habían conseguido de segunda una mesa de comedor de roble con seis sillas, recién habían empezado a vivir juntos, a hacer el amor sin estar escondidos, a cocinar a su manera, a construir unas rutinas, a acostumbrarse a los olores, los ruidos y los pelos del otro. Recién habían entrado en esa calma llana de la vida antes del primer hijo. No lo estaban buscando, querían el silencio, el orden, el sexo; el hijo era un plan indefinido para después. Rosalba era joven, se acababa de graduar del colegio, tenía diecinueve años, hacía poco se había ido de su casa.
Un día, aún viviendo en Medellín, bajó al centro a comprar ropa interior. Fue unas semanas antes de casarse. No le dijo a nadie, ni a su madre ni a sus hermanas, a dónde iba. Cogió un bus en el parque de Manrique y pasó todo el trayecto nerviosa, mirando por la ventana pero sin atender a nada en particular. Pensaba en un liguero que había visto un día en una tienda en Junín. No sabía si podría medírselo, o si debía escogerlo a ojo. Nunca había ido sola a comprar ropa interior, siempre iba con su madre y sus hermanas y todas terminaban con los mismos calzones blancos de algodón, sencillos y económicos; y los mismos brasieres blancos de algodón, sencillos y económicos.
Pero en el bus Rosalba pensaba en un liguero negro, con cintas de satín y volantes de encaje; y pensaba en un brasier de encaje rojo, con copas amplias para sus senos grandes, con hormas de alambre para que se viera bien el escote. Y pensaba en unos calzones de encaje rojo que combinaran con el brasier, y pensaba en una levantadora de velo y satín, y pensaba en él, en Jota, quitándole cada una de las prendas que aún no se había comprado, y abrió un poco las piernas porque sentía calor entre los muslos. Se le pasó la calle donde debía bajarse, y finalmente tampoco notó la presencia, apenas una sombra que, sentada en la silla atrás de la suya, jugaba con las puntas de su pelo, enroscándolas en los dedos sombríos, como humo.
El día del matrimonio se metió al baño y se cambió la ropa interior blanca que le había dado su madre por el conjunto de encaje rojo que finalmente compró en el centro. Nunca volvería a comprar ropa interior de algodón. Se dejó el liguero blanco alrededor del muslo izquierdo para el momento de la fiesta, en que los hombres se turnarían para quitárselo con la boca. El liguero negro era para Jota solamente. La ceremonia fue sencilla, en la casa de sus padres, solo su familia. Jota no tenía a nadie. Jota había sido su profesor de Matemáticas en décimo, tenía veintiséis años, acababa de llegar de estudiar en Rusia, era comunista, alto, acuerpado y no tenía a nadie. En la fiesta se tomó solo una foto: ella y Jota en el patio de atrás, junto a una mesa de madera sobre la que estaba la torta. Ella sostiene un cuchillo en la mano, haciéndose la que va a partirla, y Jota le pasa el brazo por la cintura. Por un momento, en la foto no quedó, Rosalba desvió la mirada, y allá junto al palo de mangos la vio de nuevo. La sombra de un niño como de ocho años le devolvía la mirada, apoyada en el tronco del árbol. Cuando pudo escaparse un momento de los invitados que querían felicitarla, fue caminando hasta allí, pero no vio nada.
Desde que llegó a Bogotá dejó de ver sombras y de sentir presencias. Jota estaba convencido de que la capital era mejor para conseguir trabajo, para hacer negocios, y aunque fuera comunista le gustaba el dinero. Se la llevó y ella se dejó llevar. Se despidió de su familia: de sus cuatro hermanas, de sus dos hermanos, de su padre, de su madre, de su abuela, de sus ocho tías. Empacó la ropa que tenía en el armario, y apenas llenó una maleta. En una caja metió libros, un par de cuadernos en los que nunca volvería a escribir, y un amuleto para la buena suerte. Su madre quería darle también una bacinilla de peltre para que no tuviera que levantarse hasta el baño en las noches frías, pero ella la rechazó; le recordaba la infancia en el pueblo y allá la quería dejar, igual que la ropa interior de algodón, eran cosas que debían quedarse atrás. En el bus a Bogotá vio por el rabillo del ojo un par de sombras al lado del camino, como esperando. Y luego nada, era como si los muertos de la capital le fueran ajenos.
La casa la había conseguido Jota, quedaba en Chapinero. Tenía tres pisos: en el primero un recibidor, una sala, el comedor, la cocina y un patio trasero; en el segundo otra sala más pequeña, un estudio, la habitación principal, otro cuarto y un baño; y en el tercero otras dos habitaciones con un baño extra. El techo era de madera, puntudo, y la casa estaba aislada de las demás por un jardín a todo el rededor.
Durante varios meses la casa permaneció casi vacía. Pusieron el juego de habitación en el cuarto principal y la ropa en el armario. Colocaron la mesa de roble y las seis sillas en el comedor. Los regalos de matrimonio fueron casi todos utensilios para la cocina con los que llenaron las alacenas. Pero no tenían muebles de sala y los otros tres cuartos también quedaron vacíos y cerrados. Rosalba estaba tranquila, aunque a veces sentía como si la casa estuviera llena. Eso no la inquietaba, pero caminaba lento y sin hacer ruido, como para no molestar.
El día que Rosalba se dio cuenta de que estaba en embarazo, sintió un ruido abajo en la cocina, y recordó el roce sutil en su brazo el día en que llegaron a la casa. Estaba sentada en el sanitario, con los calzones de encaje blanco alrededor de los tobillos. Se sentía mal, no sabía si quería vomitar o si estaba mal del estómago. Se sentó en el sanitario a ver qué era, pero nada. Aun así, cuando salía del baño se sentía peor, entonces optó por quedarse ahí sobre la taza de porcelana, esperando. El frío de las baldosas la inquietaba, entonces apoyó los pies sobre una toalla que ponía en el suelo al pie de la ducha. Había llevado un libro para distraerse y se puso a leer apoyando los codos sobre los muslos para sostener las páginas al nivel de sus ojos. Pasó casi toda la tarde sentada en el sanitario, a veces se le entumecía una nalga, entonces ella se movía un poco para que la sangre volviera a fluir.
Orinó un poco, más por costumbre que por necesidad. Leyó casi la mitad del libro antes de que, repentinamente, se le perdiera la mirada. La cabeza, como pasa a veces, se separó de ella, como si fueran dos cosas diferentes y se fue yendo por los pasillos inconexos del recuerdo. Tal vez fue una palabra leída la que disparó todo, pero Rosalba nunca supo cuál. Los ojos seguían aún los renglones escritos, repasando cada letra, pero la cabeza dejó de poner atención, y se puso a hacer cuentas. Cuentas de los días, de la fecha, del mes anterior, de las pastillas. Entonces pasó. Rosalba se dio cuenta de que estaba embarazada. No soltó el libro del susto, ella no era de esas, pero sí se le aflojó todo el cuerpo y el libro apenas quedó sostenido por la presión mínima de sus dedos.
Y luego un ruido abajo en la cocina. Un ruido de platos que se quiebran duro contra el suelo de madera, un ruido repentino. Ahí sí Rosalba soltó el libro. Se subió los calzones sin limpiarse y bajó corriendo al primer piso. La cocina estaba perfecta, como ella la había dejado en la mañana. No había platos rotos sobre el suelo, todos estaban guardados y ordenados en las alacenas. Rosalba se quedó ahí parada un momento, tratando de recordar el ruido, asegurándose de que sí lo había oído. Recorrió toda la cocina con sus pies descalzos, todavía con temor de que se le enterrara algo en las plantas frías. Luego recorrió el resto de la casa. Abrió las puertas de todas las habitaciones vacías pero no vio nada. Cuando volvió a su cuarto recogió el libro del piso del baño y se dio cuenta de que por un momento, mientras buscaba por toda la casa los platos rotos, se había olvidado de que estaba embarazada.
Desde ese día las cosas raras empezaron a pasar. A veces sutiles, a veces imposibles de ignorar. Una noche, mientras Jota le quitaba el brasier de encaje rosa, escucharon cerca un golpe de hojas, prendieron la luz y vieron que el libro de Rosalba se había caído del nochero. Ella lo había dejado bien puesto sobre la mesa, no era una mujer descuidada, no ponía las cosas a medias por ahí, ella las colocaba precisamente en su lugar designado. Pero Jota le besó los senos y el libro quedó olvidado al pie de la cama. Otro día estaban tomando café en el patio, sentados en unas sillas de plástico que habían comprado para los días de sol. Rosalba se estaba quedando dormida con el pocillo en la mano pero vio, claramente, cómo las hojas de las plantas, de los arbustos, de los helechos, de los anturios, de las bifloras, de los cartuchos, se movían, se inclinaban mecidas por un viento. El viento nunca les llegó a ellos, que no sintieron ni el más mínimo cambio en el aire mientras veían cómo las hojas se doblaban temblorosas hasta tocar el suelo. Jota se paró de la silla y se le regó el café en el pantalón, pero algo le impidió dar un paso. Se quedó plantado, chorreando, y luego volvió a sentarse. Miró a Rosalba, ella le devolvió la mirada, luego abrió la boca y le dijo que estaba embarazada. Después de lo del baño se había hecho varias pruebas y salieron todas positivas. Jota no respondió nada. Y eso fue todo. A veces se entendían así. Decidieron ahí que no le iban a dar importancia, que se podían caer todos los libros de los nocheros y doblar todas las hojas de las matas. Al día siguiente iban a comprar una cuna para poner en la otra habitación del segundo piso, junto a la suya.