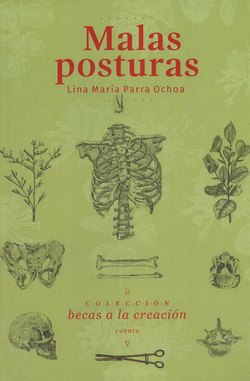Читать книгу Malas posturas - Lina María Parra Ochoa - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Día de visitas
ОглавлениеSuelo imaginar que estoy loca. Que me evalúan varios médicos de rostros comprensivos y que, luego de escribir en sus libretas, me diagnostican algún desorden mental y me internan en un asilo. El asilo es blanco, calmado, las enfermeras y los enfermeros visten uniformes color crema y se pasean en silencio, o hablan en susurros. Se oyen solamente el viento afuera de las ventanas y el chirriar modesto de las rueditas de las camillas y de las sillas de ruedas por los corredores. Los locos están tranquilos, son gentiles o estúpidos, y todos viven sedados.
Me imagino entre ellos. Vestida con una bata de algún color claro, el pelo revuelto porque la enfermera que sabe peinármelo sin jalarme no ha venido esta semana. Está enferma. Pienso en ella mientras miro por la ventana desde el sillón verde donde estoy sentada, leyendo. He pedido que por favor ubiquen el sillón junto a la ventana de la sala común, donde los otros internos pretenden hacer cosas en las que no se concentran mucho. Juegan dominó o parqués, leen historietas que los enfermeros les recortan del periódico, babean algunos, otros conversan con personas invisibles para mí. Junto al sillón puse una mesita redonda de madera, donde tengo un morrito de libros para leer y un cuaderno en donde esporádicamente escribo.
Imagino las visitas de mis padres, viejos, ya resignados a mi condición. Son ellos quienes me traen los libros que leo, los presentan primero para evaluación ante los doctores quienes determinan qué está bien y qué es mejor no darme porque me podría alterar. Mi padre, de vez en cuando, me trae un libro de contrabando, lo esconde bajo su camisa y luego, mientras mi madre molesta a los enfermeros porque a veces se les pasa la mano con mis drogas y me dejan tan ida que no puedo ni leer, él mete el libro entre los otros que están en la mesita. Son buenos mis padres, pero sé que verme los deja tristes varios días. Aun así nos hemos acostumbrado a la cotidianidad de la locura, a las conversaciones frágiles sobre nada, a los abrazos largos, a los libros de contrabando y a tomar aromáticas sin sabor porque el café me está prohibido.
Mi hermana viene a visitarme con menos frecuencia, porque trabaja mucho y porque no le gusta verme así, ella dice que no estoy loca, que me estoy haciendo. Imagino que la veo caminar hacia el asilo por el sendero de grava que cruza el jardín. Tiene los brazos quemados por el sol, hace casi seis meses que no viene, trabaja en la selva. El sol ha hecho que su cara se vea más pecosa, le ha bronceado los brazos y la nariz, se ve más vieja, como si fuera mayor que yo. Me dan permiso de salir con ella a caminar por el jardín, de lejos un enfermero nos vigila mientras se pasa los niveles de un jueguito en su celular. No hablamos casi, imagino el sonido de la grava bajo nuestros pies. Imagino los ojos amarillos de mi hermana mirándome. La visita no dura mucho pero antes de irse ella me abraza y me pregunta al oído que cuándo voy a dejar de ser tan irresponsable. Ni en mi imaginación se me ocurre qué responderle. No me molesta que me obliguen a tomar drogas, es bueno dormir después de tantos años de insomnio. Pero en general soy una paciente tan tranquila que a veces los mismos enfermeros deciden no darme todos los medicamentos. Imagino que somos amigos, ellos y yo, que tengo entre los pacientes un estatus superior porque todos saben que en realidad no estoy loca, que, como dice mi hermana, me estoy haciendo. Los doctores les dijeron a mis padres que tal vez lo mío es más problemático que la locura; que fingirla, desearla es, en su opinión, mucho peor.
Imagino que es por eso que me internaron, aunque nunca hablamos del tema, mis padres y yo. El asilo es una mezcla idílica y limpia entre los asilos que he visto en las películas y mis deseos particulares: un lugar tranquilo para poder leer y escribir. Me imagino en la mejor de las situaciones allí adentro, nunca me amarran ni tienen que sedarme a la fuerza. Pero temo que no haya oportunidad de salir. Temo que alguien tildado de loco será loco para siempre, como la señora que vino a hablar por teléfono y a quien las enfermeras ya no dejan libre. La miran por la ventanita de vidrio que hay en la puerta de su cuarto y le preguntan: ¿cuál teléfono?
Había una enfermera que era particularmente mala con esta mujer y la molestaba diciéndole que alguien la llamaba por teléfono y luego la dejaba esperando. La mujer pasaba el resto del día a los gritos. Me imagino a esta enfermera como una señora gorda, con el pelo apretado en una moña, una copia de la directora enorme y desagradable de la escuela de Matilda que ya ideó Roald Dahl. Imagino que después de varios acosos a los pacientes, la despiden y que el asilo vuelve a estar en paz, si es que puede haber paz realmente allí. Algunos pacientes también son mis amigos, les gusta enredar los dedos en los rulos de mi pelo crespo y me hacen pequeños regalos: un confite, un cuadrito de chocolatina, mensajes escritos en pedazos de papel periódico, alguna ficha de parqués que se robaron para mí.
Me imagino que hay una paciente que es verdaderamente mi amiga, creo que tampoco está loca, pero sí quiere suicidarse. Su familia la internó para evitarlo. Le guardo pastillas de las que logro no tragarme para que las vaya juntando. A veces los enfermeros se confían en que me trago la píldora de dormir y no revisan mi boca a ver si quedó vacía. Me la saco de debajo de la lengua y la dejo secando sobre una servilleta. Tengo una cajita de fósforos vacía donde meto las pastillas y cuando cuento cuatro se las doy a Camila. Ella es delgada, rubia, pero tiene el pelo maltratado y viejo. Algunas veces se le cae a montones, y ella, pensando que nadie la ve, enreda todo el pelo suelto en una bolita y lo mete entre los cojines de los sofás de la sala común. Pero yo la veo, y prefiero no sentarme en esos sofás, me limito a mi sillón verde, que ya todos saben me pertenece.
Camila arrima un banquito y se sienta cerca de mí junto a la ventana, o por lo menos es lo que supongo que pasaría si ella existiera, si yo estuviera encerrada en el asilo. Se acerca despacio y me pone la mano sobre el muslo. Me pregunta por las pastillas, tratando de sonar despreocupada. Le digo que llevo tres, y le recuerdo que el trato es que se las doy cuando sean cuatro. Nunca he soportado los números impares, ni las cosas asimétricas. Me desesperan, igual que las puertas, las ventanas o los cajones medio abiertos, igual que un cubierto torcido sobre la mesa, igual que los cordones cuando quedan más largos de un lado que del otro del zapato. Hace una semana vinieron mis padres, el papá me dejó de contrabando un libro sobre la historia del feminismo y una bolsita con nueces saladas. La mamá no estaba llorando antes de entrar, no tenía los ojos rojos. Debe ser que la alcanzó por fin la costumbre.
Cierro los ojos nada más, y lo imagino todo. Fácil. Puedo sentir el sillón, puedo sentir incluso su color verde. Puedo sentir el aliento a humo de Camila. Alguno de los enfermeros debió darle un cigarrillo. Eso, más que otra cosa, interrumpe mi lectura sobre la quema de sostenes en los años setenta. La leyenda dice que las feministas para protestar quemaron sus sostenes en hogueras públicas, porque la prenda representaba la opresión masculina y la sexualización de su feminidad. Recuerdo que siempre creí en este cuento, hasta que investigando para mi tesis de pregrado encontré varios historiadores que afirmaban que esto nunca había sucedido. Y así lo escribí en mi tesis, citando a dichos señores. Muchos años después vi un documental en el que mostraban imágenes de feministas de los setenta efectivamente cuando quemaban sus sostenes en unas canecas de basura en medio de la calle. Me sentí estúpida, pero no le dije a nadie. En el segundo capítulo del libro hablaban de ese debate, es o no es cierto. Entonces siento el aliento de Camila que me pregunta si no tengo pastillas.
Sé que ni el olor a humo ni Camila existen, que nada de lo anterior es cierto, pero Camila insiste. Esta vez no va a molestarse en esperar a que yo logre el número par. Aprieta su agarre sobre mi muslo. La enfermera que le corta las uñas, la misma que sabe peinarme sin jalarme el pelo, no ha vuelto hace días, y nadie más parece atreverse a acercarse a Camila con un cortaúñas. No miro pero estoy segura de que un momento más y va a sacarme sangre. Me meto el libro debajo de la bata y voy derecho al cuarto. Imagino que Camila me sigue, puedo recrear en mi mente la forma en la que sus pasos sonarían sobre el piso de baldosas frías, leves los pies, apenas cargando 47 kilos de peso. En el cuarto encuentro una bola de pelo rubio oscuro sobre mi cama. Es casi tan grande como un puño, pelo enredado y reseco, anudado con desespero en una bola delirante. Le entrego a Camila las tres pastillas e imagino su cabeza calva. Tiene un espacio sin pelo en la parte de atrás, grande, despejado, la piel se le ve irritada y rosácea. Puede ser que el manojo de pelos enredados en una bola sobre mi cama se lo haya arrancado ella o que se le hubiera caído del estrés. Tomo la bola, y sin asco, me la meto en el bolsillo de la bata, el bolsillo cuadrado que queda sobre el corazón.
Puede ser que hoy sea día de visitas. Imagino que hace unos días recibí un mensaje en el que el papá me contaba que vendrían con mi hermana. Los tres juntos a verme. Imagino mis nervios, qué iré a decir, cómo esconderme, cómo fingir. Lamento haberle cedido las pastillas a Camila, me serviría mucho estar completamente ida la tarde de hoy. Pienso que este trato imaginario entre ella y yo es estúpido, que no lo analicé bien en su momento. Yo no gano nada realmente con cederle mis pastillas de dormir. Lo único que tengo ahora es esa bola de pelos que hace las veces de cojín sobre mi pecho. Vuelvo a mi sillón verde, mientras imagino el camino: la salida de mi cuarto, todo blanco, el corredor largo lleno de puertas que se mantienen abiertas, todas blancas, la estación de las enfermeras, las carpetas llenas de papeles, las historias clínicas de los pacientes, la sala común donde un par de señoras muy viejas y seniles juegan un partido de parqués que les ha durado todo el día, mientras de lejos un hombre las mira. Es flaco, tan encorvado sobre sí mismo que su barbilla y su pecho se rozan, los dedos morados por la falta de circulación, los pelos de las orejas largos, los pelos de la nariz largos. Las mira –eso pienso– sin querer, porque no hay nada más que se mueva a su alrededor. Paso temerosa por entre un laberinto de sillas y muebles y mesas llenas de revistas y fichas desperdigadas de dominó. A veces se me aparece la sala casi vacía, monacal, minimalista. Pero hoy no, hoy la imagino llena de muebles, de obstáculos imposibles de cruzar. A la vez tengo miedo de llegar al sillón verde y de nunca poder alcanzarlo. Evado a una paciente con un retraso severo, a la que su familia abandonó hace años en el asilo. Imagino que la mujer nunca pudo recuperarse, siempre babea un poco y no mide la fuerza de sus manos. Me busca, eso quiero creer, porque le gusta meter los dedos por los túneles certeros de cada uno de los crespos de mi pelo. A veces la dejo, me gusta imaginarme tolerante ante ella, condescendiente incluso, maternal. Pero he de admitir que a veces me posee la repulsión. A ella no le lavan los dientes hace días. Porque es una paciente que muerde. La única que se le puede arrimar con un cepillo en la mano es la misma enfermera que le corta las uñas a Camila y que me desenreda el pelo sin jalarme. La misma enfermera que no ha venido en días porque los pelos del hombre flaco ya se asoman más de un centímetro por fuera de su nariz y sus orejas.
Me siento en el sillón, arrinconándolo todo lo que puedo hacia la ventana. Meto la mano en el bolsillo de la camisa y saco la bola de pelos de Camila. Parece paja o el pelo de mis muñecas Barbie viejas, cuando mi hermana y yo jugábamos a que era día de piscina y las bañábamos con jabón Rey en un balde lleno de agua. Con los dedos, lentamente, voy desarmando la bola de pelos, voy sacando mechones y los voy estirando sobre mis piernas. No sé por qué. Eso es lo que imagino. A las tres de la tarde llega mi familia. Hago como que no oigo que me llaman, los obligo, con mi indiferencia, a que vengan hacia mí. Oigo cómo arriman tres sillas y las ubican a mi alrededor. Oigo, pero no me volteo a mirarlos aún. La mamá debe tener los ojos llorosos, deben estar pensando que hoy es un mal día.
Cojo cada uno de los mechones de pelo y los enrollo en bolitas más pequeñas que la original. Y una a una, voy metiendo las bolitas de pelo de Camila por debajo del cojín de mi sillón verde. Solo cuando termino volteo a mirarlos a ellos. No son tres, son cuatro. Esto no es lo que usualmente imagino. Además de mis padres y mi hermana, hay una doctora, nueva, que nunca he visto. Tiene el pelo crespo y muy corto y una sonrisa distante. Me entrega un papel, me da de alta. La mamá efectivamente está llorando, el papá un poco también. Mi hermana en cambio sigue impávida, mirándome sin parpadear, me reta. Suelo imaginar que estoy loca, suelo preguntarme cómo sería la vida en un asilo, tranquila, con tiempo, sin autonomía. A veces pienso que mi problema es saber qué hacer con mi autonomía. Pero esto no lo he imaginado nunca, no puedo prever qué va a pasar ahora, porque no sé si está pasando siquiera. Sin bajarle la mirada a mi hermana, meto los dedos por debajo del cojín del sillón y rescato una de las bolitas de pelo que acabo de sembrar. Me aferro a ella como a un amuleto, la siento crujir entre las yemas de mis dedos. Al fondo, en la estación de enfermeras, está la enfermera que sabe desenredarme el pelo sin jalarme. Ha vuelto. Está revisando historias médicas. Me levanto del sofá. Me levanto de la cama. Me duelen los dedos por pasar toda la noche escribiendo en mi libreta.