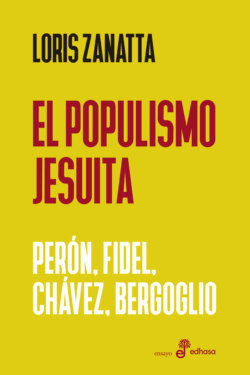Читать книгу Populismo jesuita - Loris Zanatta - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La cristiandad hispánica
ОглавлениеEl viaje en busca del hilo rojo del “populismo jesuita” no puede no comenzar en la cristiandad hispánica en las Américas. Fue entonces, en 1540, que nacieron los jesuitas. Y fue allí, por mandato pontificio y bajo la égida de los reyes católicos, que su fe misionera y su visión del mundo forjaron un nuevo orden.
Hablar de populismo en aquella época no tiene sentido: la “soberanía del pueblo” todavía estaba por llegar y sin ella, enseñan los expertos, no hay populismo.1 Pero más que del populismo, estamos por ahora en busca de las fuentes de su imaginario en América Latina. ¿Es posible rastrearlas en el orden social y espiritual de la monarquía católica española? En el fondo duró tres siglos y dejó como dote la lengua y la fe: no es poco. Ambicionaba crear un orden cristiano, un “régimen de cristiandad”; su misión era edificar el Reino tal como los grandes teólogos de la época lo imaginaban. Para servir a Dios y salvar las almas, debía ser un orden perfecto como la Iglesia que custodiaba la fe. ¿Y qué había de más perfecto que el cuerpo de aquel que Dios había creado a su semejanza? He aquí entonces que el orden cristiano se inspiró en el cuerpo humano, fue un orden orgánico: así era en todas partes, en la edad de lo sagrado.
¿Cuáles eran los trazos genéticos de aquel mundo orgánico basado en la fe? El primero lo conocemos: era el unanimismo. Por un lado, el orden cristiano fue preservado de la corrupción externa, de las herejías y otras creencias: súbdito y fiel eran una sola cosa. Y si así era en la península ibérica, a mayor razón en América, laboratorio de la Ciudad de Dios al reparo del cisma protestante. Por otro lado, unanimista fue el principio ordenador del Reino. Como el organismo en el cual se inspiraba, no era una suma de órganos sino un conjunto que los trascendía. Cada órgano de la sociedad tenía su función y todos juntos un solo fin: la salud del cuerpo, la salvación de las almas. Era, para decirlo en una palabra, un orden holístico. Tal principio de unanimidad excluía aquel de pluralidad. ¿Cómo concebir un órgano independiente de los otros? Estaba implícito que la célula “enferma”, el individuo no asimilable, pudiera ser sacrificado para la unidad del pueblo, para el “bien común”.2
El segundo trazo era la jerarquía. El orden cristiano era un organismo y cada órgano desarrollaba su función, pero no todos los órganos tenían la misma importancia: un dedo no vale lo que el corazón, las comunidades indígenas no valían lo que las élites comerciales. El flujo de la autoridad y del poder fluía del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de los cuerpos sacerdotales y militares a los súbditos y fieles. Tal era la jerarquía de roles y funciones esculpida en el plan de Dios: inmóvil, eterna.
Tercer trazo de aquel orden era el corporativismo. Era un orden de castas; cada uno tenía derechos y deberes según el cuerpo social al que pertenecía. El individuo moderno, titular de derechos universales, todavía era desconocido, allí como en otras partes. Los cuerpos daban identidad y protección; a cambio exigían lealtad y conformismo. El individuo estaba subordinado al cuerpo y los varios cuerpos formaban un pueblo, palabra que indicaba sea el pueblo que su aldea, ambos entendidos como entidades homogéneas por usos y costumbres, cultura y religión: comunidades de fe, organismos naturales.
Sobre ellas velaba el Estado cristiano. Armado de espada para convertir y de cruz para evangelizar, era un Estado ético, tanto como lo permitía la tecnología de la época. Su misión era catequizar y castigar, en los templos y en los tribunales, con la prédica y los autos de fe; su fin era moralizar al pueblo, empujarlo hacia las puertas del paraíso agitando el miedo del infierno.
Tal era, en trazos gruesos, la cristiandad hispánica de América. Al menos en teoría, en los intentos de teólogos y utopistas religiosos. En la práctica, entre la utopía y la realidad permaneció un foso profundo: como todo orden terrenal, fue un edificio imperfecto y caótico.3 Pero poco importa, a nuestros fines: para hallar las fuentes del “populismo jesuita” importa más el mundo como habría debido ser que el mundo como era, la pulsión utópica y redentora que lo animaba más que la prosaica realidad. Tal pulsión plasmó valores e instituciones, creencias y socialidad; formó un imaginario omnipresente, una cultura impregnada de religiosidad, tanto más arraigada cuanto menos racionalizada. No habría valido la pena hacer referencia a ello si en el populismo del cual buscamos las remotas raíces no resaltaran, siglos después, los mismos atributos de la cristiandad colonial: unanimismo, jerarquía, corporativismo, Estado ético. ¿Una casualidad? ¿O un parentesco?