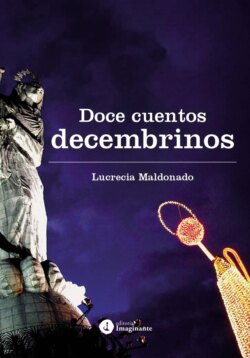Читать книгу Doce cuentos decembrinos - Lucrecia Maldonado - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIVA QUITO, CARAJO 1
ОглавлениеQué te diré. Han sido tres días demasiado intensos para lo que uno está acostumbrado en la vida. Bueno, ni tanto, porque en realidad sí hemos estado acostumbrados a cierto tipo de ‘intensidades’. Pero no así, pues. No hasta este punto. Mejor dicho, nunca hasta el punto de terminar el siete de diciembre dándote cristiana (o no tanto) sepultura en honor a la ciudad que te vio nacer. Yo me pregunto, y lo he dicho siempre, me pregunto por el sentido de estos días demenciales en honor a una ciudad que originalmente no fue fundada ni en el lugar en donde ahora se asienta, ni por la persona que la historia miente, ni en las fechas en donde cada año pasan atrocidades sin cuento en su honor. Y ahora, mientras salgo del cementerio con los ojos irritados por una mezcla de borrachera, chuchaqui 2 moral y del otro también, sustos, preguntas, trámites y tanta cosa, para terminar con el inevitable llanto del final, me sigo preguntando con más ganas por qué y para qué. Ya sé, ya sé. Es natural amar el lugar que nos vio nacer, o vivir la mayor parte de nuestra existencia. Como es natural amar a la madre, al padre, en fin… Es tan natural como respirar, y no tiene nada qué ver con la calidad humana o de otro tipo del ser amado. Tal vez por eso amamos tanto esta ciudad que hasta le inventamos un cumpleaños a la medida para en su honor hacernos pedazos. Porque eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy: autodestruirnos en honor a la “Carita de Dios”, como le dicen. Pegarnos unas borracheras del putas3. Farrearnos hasta la inconsciencia. Consumir lo inconfesable. Confesar lo inconsumible. Como tú: hace un mes me diagnosticaron diabetes tipo dos, avanzada. Así dijiste. Prohibido el azúcar. Prohibido el trago4. Prohibidos los carbohidratos y las grasas, o sea toda la comida de este país, de esta ciudad y de estas fiestas, que es realmente sabrosa. Prohibido vivir. Así ironizaste, fingiendo indiferencia. Y un rato después te quebraste: cómo voy a pasar diciembre con esta maldita enfermedad. Y el resto de pana5, que no, qué va, la vida sigue, man6. La vida te la vamos a cuidar nosotros, se puede disfrutar sin hacerse daño. Cuando en realidad sabemos que, al menos tratándose de nosotros, eso no es cierto. Hombres pasando de los cuarenta sin saber bien en dónde se nos había quedado el pasado. Tal vez estoy aturdido por no haber dormido bien creo que por lo menos tres días, o dos. ¿Te has dado cuenta que en días como estos lo primero que uno pierde es la noción del tiempo? Saco cuentas: el cinco de diciembre nos fuimos a esa serenata quiteña que comenzó en el barrio de no sé quién, el seis, o mejor dicho entre la noche del cinco y el amanecer del seis pasó todo lo horrible, el seis fue el día de los trámites, de las llamadas, de las informaciones, de los abrazos y las lágrimas en los intermedios… y ahora, el siete, como que ya se acabó todo. Tres días. Menos. Y sin embargo tengo la impresión de que ha pasado un mes. O más. Un mes desde que nos contaste el diagnóstico y después bromeaste, como si no te importara: “y eso que no les conté a los doctores las demás cosas que he consumido”. Que consumimos todos, amigo. Todos. Querías disimular, pero la noticia te había devastado. “Ni que uno fuera tan viejo”, te escuché murmurar en uno de esos momentos en los que se piensa que nadie nos oye. Pero tal vez, en realidad, uno comienza a envejecer cuando se da cuenta de que la inmortalidad no existe. Y no me refiero a la inmortalidad como concepto. Sino a la propia inmortalidad. Cuando has acabado de cumplir cuarenta años y el médico declara que un tingazo de azúcar sería demasiado para ti. Mientras, afuera, en las calles y las plazas, se enardecen los encuentros entre taurinos y anti taurinos. Y en el grupo también. A mí nunca me gustó, te diré. Iba por estar con ustedes. Por no quedar mal. Por borrar la sombra del pensamiento izquierdista de mi padre y de la locura animalista de mi madre que, si hubiera sido más joven, habría salido con el torso desnudo a protestar frente al coso de Iñaquito7 o al mismísimo palacio de Carondelet8, como me contaron que alguien andaba por ahí, destrozándome de paso alguna vieja ilusión. Me acuerdo que la primera vez que vi al toro abatirse echando sangre por la boca después de la estocada no pude controlar el vómito. Ustedes se rieron. Tú, el que más. Esta señorita, dijiste, ni mi novia. Ni tus novias, porque tenías una diferente cada semana. En cambio, yo… bueno, para qué hablar de eso. Ahora estoy bien, ¿sabes? Es cierto que estos días de fiesta decidí regresar con los viejos amigos, a lo de siempre, menos los toros, ya se sabe. Pasar con ustedes porque tal vez después ya me toque ponerme serio con la Mónica, que no les cae muy bien (ni ustedes a ella). Curioso, en este grupo de seis, solo dos con matrimonio estable. Los otros, divorciados, en búsqueda, solteros con o sin compromiso. Solterón maduro9 … bromeaban, hasta que apareció la Mónica y se quedaron sin chiste para el resto de la vida. A propósito, ella no vino al entierro porque lo detesta, a no ser que sea de familiares íntimos, que también detesta, solo que no le queda más remedio que ir. Pero ahí estuvo, en los trámites, en el susto, en la angustia. Algo bueno por fin en la vida, ¿no? Algo bueno en medio de este dolor tan intenso y extraño a la vez. Viva Quito, carajo. Eso gritabas mientras recorríamos calles y parques, colándonos en los bailes barriales por sitios casi desconocidos. La ciudad ha crecido tanto. Luz de América10, que sin embargo también suele apagarse porque un día da el grito de independencia, pero unos cuantos años después agarra y arrastra a un presidente innovador y revolucionario en aras de que es masón, liberal y ateo11 (horror) y de que la virgen Dolorosa del Colegio12 está llorando por culpa suya, y entonces la luz se apaga, o es otra luz la que se enciende, la de la hoguera en donde arden los cadáveres de los próceres brutalmente asesinados por la más católica fracción de la población de la franciscana ciudad. Lo sabemos. Así como sabemos que la tal sal quiteña no es más que la apología de la ironía y del más hiriente sarcasmo con que por estos lares se pretende arreglar cualquier conflicto con el justificativo del ‘humor’ y de la ‘inteligencia’. Porque esta ciudad, tan hermosa en unos aspectos, tan diabólica en otros, es tan falsa que festeja su origen en una fecha inexacta. Y es tan veraz que te escupe las verdades a la cara cuando menos lo piensas. Porque, como quizá sucede en todas partes, aquí también hay dos bandos predominantes para cualquier cosa. El bando de los que se creen españoles, o descendientes de esferográficos humanos repletos de sangre azul, que sufren porque ya no va a haber toros, y se creen a pies juntillas eso de que “España te amó”13, y el bando no menos malo de los que se creen más indios que los huaorani14 y rechazan todo y todavía defienden los quinientos años de resistencia indígena y repudian lo extranjero olvidando que el pasillo nace del minué, que el quichua vino del Perú y que el charango es un instrumento boliviano descendiente de algo tan europeo como el laúd o la vihuela. Y entre todos arman un zafarrancho por dos estrofas del himno a la ciudad cuando la real solución sería cantar ambas y comprender que todo lo que nos construyó o nos destruyó es lo que entreteje lo que somos, no importa, porque en fin de cuentas de eso se trata la vida: de un día ser y otro ya no. Chuta. Se me va la cabeza. Prometí ya no hablar de política. Ya ni siquiera pensar en temas políticos. ¿Para qué? ¿Para seguir perdiendo amistades de más de veinte años? ¿Para que en mi familia todos me digan esto y lo otro y dediquen los encuentros familiares a ridiculizarme o a hacerme rabiar? Aunque bien visto, la vida tal vez no sea más que un escaparse de todas las cosas, después de todo, igual se pierden los amigos, de la forma que sea, lo vi hace dos noches, cuando uno de nosotros, de los que éramos uña y carne, de los que fuimos uña y mugre más allá de cualquier diferencia, decide que no va a aceptar el sencillo sacrificio de dejar de endulzar el café, de ya no comer pan o de seguir las estrictas órdenes del médico respecto de uno de los más grandes placeres de la vida, y se va, y te vas, sí, tú, a un rincón de la sala de un departamento cualquiera, a beber aguardiente, ron y caña de todo tipo. Nadie se muere la víspera, recuerdo que dijiste, y también tu favorita: “nadie sale vivo de esta vida”, mientras bebías a pico de las botellas y nadie era capaz de hacer nada porque pensábamos que algún rato ibas a darte cuenta e ibas a parar. O tal vez porque también nosotros estábamos demasiado borrachos como para sentarnos a cuidarte, a forcejear con tu impulso de muerte, que de eso se trataba. Después ya llegaron las pizzas (qué quiteños, ¿no?) y te agarraste de la coca cola para seguir, mientras alguno de nosotros se exasperaba demasiado tarde: ¡Ya para, hermano, que esta noche los hospitales han de estar repletos de emergencias! Pero vos nada. Nada de nada. No ibas a ser una emergencia más, si acaso una estadística. Eso dijiste, con sal quiteña, para estar a tono. También dijiste lo que más arriba pensé: no hay nada qué festejar. La ciudad de mentira, en el lugar equivocado, en la fecha que no es. Que nunca fue. La ciudad del sarcasmo. La de la risa amarga, como la tuya poco antes de que comenzaras a mascullar incoherencias, antes de que te tambalearas pretendiendo bailar el saltashpa15 que comenzó a sonar en los parlantes, antes de que te desplomaras de golpe desnucándote contra la esquina de una mesa auxiliar. La ciudad del pavor cuando los paramédicos ya no te encontraron respiración ni pulso y el coma diabético también pasó a la historia. La ciudad de la lástima, ahorita, cuando pienso en estas cosas entre la incredulidad y la zozobra, y por encima de cada borrachito apostado de cúbito ventral o dorsal en cada esquina, miro recortarse contra el cielo infinitamente azul del medio día quiteño las cúpulas del más bello Centro Histórico de Latinoamérica, a donde ni siquiera entiendo cómo he llegado, por qué he venido ni para qué, en un luminoso y tristísimo siete de diciembre en el que las guirnaldas azules y rojas en honor a Quito16 ya comienzan a dar paso a los pequeños pesebres, a los arbolitos artesanales y al olor a sahumerio, haciéndome saber que la vida sigue, y que tal vez en estas covachitas desvalidas es donde la esperanza no se muere, no se puede morir nunca, y en donde desde el día de hoy nos sostendrá de vuelta otra hermosa mentira para seguir respirando apenas, anhelantes, a la espera de esos días mejores que algún cantante nacional anunciaba hace poco en una emisora de esas que ahora se ven obligadas a transmitir voces de aquí, mal que les pese a las transnacionales disqueras, a la espera de tiempos mejores, como también lo anuncia la vibración que sacude mi teléfono en el bolsillo de la leva, justo junto al pañuelo bastante usado, para anunciar el sencillo mensaje de mi Mónica, preguntando sin drama: “ya acabó todo, amor? tas mas tranquilito? a q hora has de venir?”
1 La historia cuenta que la fundación española de la actual ciudad de Quito ocurrió alrededor del mes de agosto de 1534, a cargo del conquistador Diego de Almagro, pero fue el 6 de diciembre de ese mismo año cuando se formalizó esta fundación a través de un acta constitutiva en donde consta la firma o el nombre del conquistador español Sebastián de Benalcázar. Desde mediados del siglo XX se celebran en los primeros días de diciembre las famosas fiestas de Quito, en las cuales había una feria taurina (establecida por empresarios españoles y locales para continuar en Latinoamérica el negocio taurino, que en Europa bajaba debido a la temporada invernal), desfiles y la famosa “Serenata Quiteña”, fiesta auspiciada por empresas fabricantes de aguardiente y anisado, que consistía en bailes en calles, parques y plazas durante los cuales la ingesta de alcohol era, por decir lo menos, importante. Durante mucho tiempo esta fiesta consistió en una exaltación del origen español, y el origen indígena o vernáculo se redujo a la música tradicional ecuatoriana en las fiestas y otras pequeñas manifestaciones. La Serenata Quiteña tiene lugar durante la víspera, es decir la noche del cinco de diciembre de cada año, con lo cual el 6 de diciembre se constituiría en el día nacional del chuchaqui.
2 Chuchaqui: malestar al día siguiente de una borrachera. Resaca.
3 Del putas: expresión que significa grandioso, intenso, enorme...
4 Trago: cualquier tipo de bebida alcohólica.
5 Pana: Amigo íntimo, compañero. Es masculino y femenino.
6 Man: del inglés: hombre. Trato coloquial muy usual en Ecuador, como vocativo o para señalar a otra persona, sea hombre o mujer: Ese man… La man…
7 Coso de Iñaquito: la tradicional plaza de toros de Quito.
8 Palacio de Carondelet: Casa de gobierno en Quito, Ecuador. Palacio presidencial.
9 Alusión a un dicho popular que reza: “Solterón maduro, maricón seguro”.
10 “Carita de Dios”, “Luz de América”: apelativos cariñosos que se dan a la ciudad Quito. El uno por el azul intenso de su cielo y la belleza de sus atardeceres, el segundo por ser una de las primeras ciudades latinoamericanas que tuvieron procesos independentistas en relación con la corona española.
11 Alusión al presidente liberal y librepensador que impulsó la Revolución Liberal: Eloy Alfaro Delgado, brutalmente linchado, asesinado e incinerado en Quito el 28 de enero de 1912.
12 Dolorosa del Colegio: retrato de la Virgen de Dolores, muy venerado en Quito por la población católica, sobre todo entre las clases medias y altas. De este retrato se dice que ‘lloró’ el 20 de abril de 1906, y este suceso o supuesto milagro se manipuló hábilmente por ciertos estamentos conservadores para crear en la población rechazo hacia el triunfo y los logros de la Revolución Liberal.
13 “… y también porque España te amó”: verso del Himno a Quito que entró en disputa por una disposición municipal de cambiar esa estrofa por otra que habla de la vocación libertaria de la ciudad.
14 Huaorani: grupo étnico apenas contactado de la selva amazónica del Ecuador.
15 Saltashpa: danza tradicional ecuatoriana.
16 Colores de la bandera de Quito.