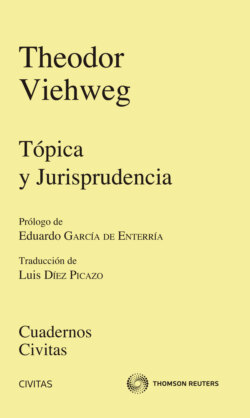Читать книгу Tópica y jurisprudencia - Luis Diez Picazo y Ponce de León - Страница 4
Prólogo a la 1.ª edición española
ОглавлениеLa traducción al castellano de esta obra, que ha cumplido con difícil fidelidad al original, y con ejemplar humildad, el excelente jurista que es Luis Diez-Picazo, es un suceso importante para nuestra ciencia jurídica, que me propongo glosar brevemente.
En la sencillez de estas páginas, ejemplo magistral de trabajo científico1), se encierra una de las aportaciones más trascendentales de los últimos tiempos a la teoría de la ciencia jurídica2). El fundamental libro de Esser, Grundsatz und Norm. Untersuchungen zur Vergleichenden Allgemeinen Rcchtslehre und zur Methodik der Rechtsvergleichung, 19563) propuso ya las categorías de Viehweg, apenas irnos meses después de su formulación, como criterios centrales de una distinción de sistemas jurídicos en el Derecho comparado y en la historia. El Derecho Romano, como pondría de relieve últimamente Kaser4), ha recibido en su conjunto una nueva luz de la investigación de Viehweg. Finalmente, superando la convencional contraposición5) entre, jurisprudencia de conceptos y de intereses, toda una dirección actual de la ciencia jurídica se coloca bajo la enseñanza central de Viehweg para postular una jurisprudencia de problemas6) tendencia que hoy puede decirse que es dominante en Alemania.
Este simple relato de la suerte externa reservada a esta obra singular es, como bien se comprende, más que la exposición de un cursus honorum; acredita, más bien, de modo excepcional la trascendencia que ha tenido y que está teniendo la nueva formulación teórica que esta obra ha propuesto en ese campo estricto que es la historia de las ideas, y de las ideas jurídicas (cuando tan fuerte es la inclinación a un pragmatismo y a un funcionalismo de los instrumentos del Derecho) en particular.
Como suele ser común en las obras geniales, está presente en ésta un concentrado y sutil sentido artístico, que no es, por supuesto, meramente externo. Como podrá ver fácilmente el lector, esta obra posee, por de pronto, esa extraña seducción que sólo da la armonía de una construcción en profundidad, el gozo emocional que va unido al equilibrio articulado de un conjunto edificado sobre elementos verdaderos. Este libro es, desde luego, una verdadera obra de arte, en el más real sentido de la expresión, el que la aparta de toda confusión con la retórica. La nobleza estética en la manipulación de bis ideas arranca ya de la certera revalorización del contraste formulado por Vico entre el pensar antiguo y el nuevo pensar geométrico. continúa con la identificación del primero con la tópica y la persecución de este par de conceptos por la antigua teoría del conocimiento, localizando ya en la tópica el origen de la primera doctrina jurídica romana7) y prolongando el análisis por la escuela medieval, y, en fin, encuentra quizás su culminación en la reelaboración de esa vieja contraposición con las actuales categorías de Nicolai Hartmann de pensar aporético y pensar axiomático.
Pero con ser todo este planteamiento de una penetración y seducción verdaderamente excepcionales, tanto que hacen de este libro uno de los más brillantes que personalmente conozco de la literatura jurídica de todos los tiempos, sería un error identificar la suerte de esta obra con la de toda esa construcción, en la que es seguramente visible el esteticismo historicista de la mejor escuela científica germánica sobre las Ciencias del espíritu. En último extremo podría hasta llegar a sacrificarse toda esta penetrante y bellísima formulación8), y siempre quedaría en pie la aportación conceptual y sistemática central de esta obra, esto es, que la Ciencia jurídica ha sido siempre, es y no puede dejar de ser una ciencia de problemas singulares, jamás reductible —frente a ingenuos intentos, siempre fallidos — al esquema mental axiomático-deductivo expresado en las matemáticas.
En definitiva, entre la más o menos convencional reconstrucción historicista que este libro acomete tan brillantemente, importa retener sobre todo como enseñanza central para el jurista, aunque otra cosa pueda ser para el historiador de las ideas o para el filósofo, que por tópica ha de entenderse aquí, como el autor precisa, la «techné del pensamiento de problemas», de un pensamiento que opera por ajustes concretos para resolver problemas singulares partiendo de directrices o de guías que no son principios lógicos desde los que poder deducir con resolución, sino simples loci communes de valor relativo y circunscrito revelados por la experiencia.
El jurista experimentado (y mucho más seguramente el jurista práctico, o a lo menos el jurista teórico que no confunda la ciencia con la clasificación o la ordenación seudológica o didáctica del material normativo o doctrinal) siente su trabajo inmediatamente reconocido en esa descripción. Sería impertinente, seguramente, que me esforzase en demostrarlo, cuando ello precisamente es el objeto de este Libro.
La fagmentariedad, el casuismo, que de esta concepción resulta para el pensamiento jurídico no implica, sin embargo, un abandono de toda exigencia normativa general en la valoración de los preceptos de Derecho, quiero decir, un abandono de la idea del Derecho Natural. Este abandono sería desde luego ineludible si el Derecho Natural pretendiese presentarse, como no es infrecuente entre los moralistas, como un sistema de axiomas desde los cuales fuesen obtenibles íntegramente las reglas positivas, a través de unas deducciones más o menos extensas, pero inexorables. El descrédito que la idea de un Derecho natural tiene con frecuencia para los juristas positivos9) viene justamente de una pretensión «axiomatizante»10) de ese carácter. El Derecho natural sigue siendo virtual en una estructura fragmentaria o tópica del Derecho, pero sin destruir esta estructura sino insertándose precisamente en ella. Si el Derecho Natural, como todo el orden ético, no es un sistema dado de una vez por todas, sino que ha de ser «buscado», descubierto11) resulta simple comprender que los topoi en que se concentra la experiencia jurídica han de ser normalmente los puntos de condensación del mundo de valores superiores que en el Derecho viven, los «lugares» donde únicamente pueden descubrirse su virtualidad y su exigencia operativa. Ello lleva a concretar el Derecho Natural no, repetimos, en un orden abstracto, lejano, evanescente, de preceptos o de directivas, sino en unos «principios generales del Derecho» perfectamente singulares y específicos, operantes en ámbitos problemáticos concretos, así como también positivados, a través de unas u otras formas, y no perdidos en la imprecisión, y mucho menos en la informulación de las famosas buenas intenciones.
Esta expresión «principios generales del Derecho», que un poco intuitivamente (aunque parece fuera de duda que su inspiración inmediata procede del Código italiano de 1865)12) se incorporó al art. 6.° de nuestro Código civil, ha sido, verdaderamente, una gran suerte para nuestro Derecho. Hoy vemos que otros Derechos que, más fieles a las dogmas positivistas, desconocían el concepto mismo, lo están apresuradamente adoptando, por cierto como un cultismo de la más intencionada y exquisita elaboración13). La misma expresión de «principios generales del Derecho» es ya feliz: se trata, en efecto, de verdaderos principios en sentido ontológico, que informan la institución en que se manifiestan14), y no de meras máximas o reglas heurísticas; son, a la vez, generales, esto es, procedentes de una estimativa objetiva y social, no de la apreciación retórica y singular de una supuesta «justicia del caso concreto», de una «justicia del Cadí», en la famosa expresión de Richard Schmidt; y, por último, al precisar su pertenencia al derecho se concreta su validez jurídica, en el sentido ya del Derecho aplicable, como también su expresión técnica, fruto de la experiencia de la vida jurídica, expresable sólo en una técnica de este carácter, y no como un simple precepto moral15), lo que de nuevo revela su carácter objetivo, tan lejos, pues, de los romanticismos de la libre recherche, de la Escuela libre del Derecho, del legal realismo y tendencias análogas.
Para evitar equívocos, convendría seguramente distinguir dos órdenes sucesivos de concreción de lo social, que convencionalmente podrían llamarse «macro-organizativo» y «micro-organizativo». En el primero, concerniente a las estructuras sociales y políticas básicas, parece ineludible reconocer la operatividad inmediata, en cuanto Derecho Natural, de los grandes temas morales y antropológicos. En el segundo orden, que es el ámbito propio de los juristas, esos grandes temas pierden inmediatamente su agudeza y deben ser objeto de una conversión técnica capaz de permitir su inserción en lo que son las verdaderas piezas maestras del funcionamiento de la vida jurídica, las instituciones. Una salvedad, sin embargo: al utilizar las convencionales expresiones de macro y micro-organizativo puede correrse el riesgo de desvalorizar este segundo aspecto; pero aquí no se trata de nada mínimo, de una micrología oculta y apenas bizantina, sino de mecanismos en los que las propias estructuras básicas necesariamente se concretan y sin los cuales serían simples flatus vocis; en una palabra, se trata del mundo del Derecho, humilde y analítico, en el que tan pocas veces los filósofos y los inclinados a las grandes cuestiones llegan a encontrar verdadero interés, no obstante ser obvia su efectividad social.
De ese mundo hablamos, pues, y es en él donde el plano valorativo general al que suele llamarse Derecho Natural se hace presente sólo como «Principios generales del Derecho», hallados, descubiertos, funcionalizados respecto a círculos problemáticos concretos. El modo cómo esos principios se hacen virtuales y operan es precisamente, ya lo hemos indicado de pasada, a través de las instituciones. Son, éstas, como Savigny intuyó genialmente, las verdaderas unidades de la vida jurídica y toda institución se singulariza por una «idea institucional» que es a la vez un precipitado del orden superior de valores, una pretensión organizativa de un ámbito social determinado y una clave del funcionamiento interno de todos los elementos que se componen para concretar la aplicación técnica de la institución. Los principios generales del Derecho no son por ello nada misterioso y alusivo, como las esencias angélicas o las abstracciones superiores, sino normalmente la propia idea central de una institución positiva desenvolviéndose en la vida de ésta y presidiendo todo su funcionamiento. Razonar en derecho, interpretar las normas o los actos jurídicos, aplicar el derecho, no es más que operar con esos principios, alrededor de los cuales se ordena todo el particularismo de las reglas y de los actos concretos. Un pensamiento por principios así entendidos fue justamente el gran descubrimiento de los juristas romanos, lo que hace eterna e inmarcesible su lección para los juristas de todos los tiempos; es ésta, en efecto, la ejemplaridad del Derecho Romano y no el supuesto acierto de sus soluciones concretas, que acaso Licurgo o cualquiera de los legisladores mitificados de la antigüedad, y por supuesto los legisladores modernos, pueden superar.
No hay institución sin un principio informador y estos principios, como la institución misma en la que se insertan y en la que únicamente cobran sentido, están configurados en orden a círculos problemáticos concretos, obedientes a la estructura tópica y no axiomática, en el sentido de este libro. Los hallazgos de su autor nos dejan así abocados a un pensamiento institucional y a la vez no sólo no nos ciegan el acceso al orden superior del Derecho Natural, sino que, por el contrario, nos ponen en la ruta exacta para comprender la efectividad verdadera de dicho Derecho en las estructuras positivas. Ello justamente hace, posible convertir lo que tan frecuentemente (y especialmente entre nosotros., quizás por las condiciones políticas actuales) es una simple afirmación retórica y gratuita en una técnica aplicativa perfectamente operante y comprometida.
Puede resultar paradójico que un libro como éste que reclama para la ciencia jurídica su humildad y sus limitaciones resulte a la postre liberador y ampliador de horizontes, pero estos efectos son siempre una virtud de la verdad, sea cualfuere, y no del poder y de la fuerza. No es poco librar al Derecho como ciencia de esa suerte de complejo de inferioridad que ha venido padeciendo desde que el mundo moderno perfeccionó las ciencias físicas o axiomáticas. Otro es nuestro camino y por tanto nuestra dignidad. En la sociedad nueva en incesante transformación y penetrada de problemas jurídicos inéditos, tener plena conciencia de esta enseñanza es, sin duda, el mejor servicio que pueda prestarse a las posibilidades reales de la Justicia. Entidad misteriosa e indefinible ésta, pero cuya realización histórica efectiva es siempre el resultado de técnicas jurídicas concretas y no de grandes afirmaciones o de declaraciones generales; he aquí de nuevo, nos dirá Viehweg luego, comprobada la expresión tópica de eso que llamamos y que tan penosamente es, a la postre, un orden jurídico.
Eduardo García de Enterría
Catedrático de la Facultad de Derecho de Madrid.
Originariamente constituyeron el escrito de habilitación profesoral de su autor, esto es, la monografía (especie de segunda tesis doctoral, bastante más exigente que la primera en la práctica germánica) especialmente elaborada para la obtención de la «venia docendi» en la Universidad. Su techa de edición es 1953. Existe una traducción al italiano.
Así se notó ya desde las primeras críticas: cfr. Th. WÜRTHNBERG, «Arch. f. Zivilist. Praxis», 153, 1954, pp. 560 y ss. Coing, «Arch. f. Rechts- u. Sozialphilos.», 41, 1955, pp. 436 y ss. («no creo que en los últimos años baya aparecido una obra de parecida importancia para el desarrollo de la jurisprudencia como ciencia», dice categóricamente este autor). WESENBERG, «Juristen Ztg.», 1955, pp. 462 y ss. Engisch, «Ztschr. f. d. ges. Strafrechtswiss.», 69, 1957, pp. 596 y ss. En castellano no conozco más referencias que las de PANIAGUA, «Anuario de Fil. del Derecho», 1962, pp. 266 v ss. GALLEGO ANABITARTE, Sobre el comentario constitucional. Prolegómenos metodológicos al Derecho estatal («Revista de Estudios Políticos», 121, 1962, y edición separada ampliada), y la mía propia, Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho en el Derecho Administrativo, «Rev. de Ádmón. Pública», 40, 1963, pp. 189 y ss. (elaborado originalmente en 1961); estos dos últimos trabajos no son ya recensiones bibliográficas, sino trabajos dogmáticos de una intención crítica más general.
Vid. en nuestra bibliografía la importante crítica de De Castro, «Anuario de D°. Civil», XI, 1, pp. 235 y ss. y 283 ss. Existe traducción española de Valenti Fiol, Bosch, Barcelona, 1961.
KASER, Zur Methode der rómischen Rechtsfindung, Göttingen, 1962. Este precioso estudio acaba de ser traducido al castellano por MIQUEL, Universidad de Valladolid, 1964.
WIEACKER ha hablado justamente de «la aburrida polémica sobre la llamada jurisprudencia de conceptos»: Gesetz und Richterkunst. Zum Problem der ausergesetzlichen Rechtsordnutig, Karlsruhe, 1958, p. 14.
ZIPPELIUS, Wertungsprobleme in System der Grundrechte, München u. Berlín, 1962, pp. 79 y ss.
Este juicio puramente histórico ha sido puntualizado, con alguna rectificación, por Kashr, op. cit., que mantiene, sin embargo, las conclusiones centrales de VlHUWl-t; en cuanto a metodología de la jurisprudencia romana.
P. ej., aparte de las rectificaciones históricas a que nos referimos en la nota anterior, no destruyen, ni mucho menos, la aportación de VIEHWEG las por lo demás significativas objeciones de teoría general de Engisch sobre el posible valor actual de la tópica en la teoría del conocimiento y sobre la necesidad ineludible de un sistema en toda ciencia, aun cuando en la jurídica no lo sea, indudablemente, de base axiomática, sino spezifiscb-iuristische Systemdenken (recensión cit., pp. 600 y ss. y, además, Sinn und Tragweite juristischer Systenuitik, en «Studium Gencrale» 10 —1957— pp. 173 y ss. y 12 —1959— pp. 82 y ss.); coincidente, Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenscbaft, Berlín, 1960, pp. 136 y ss. y 322 y ss. Importante también, pero en último extremo igualmente dentro del horizonte abierto por el propio Viehweg, la puntualización de WIECKER (op. cit., pp. 11 y ss.) sobre los orígenes de los topoi extralegales a que el juez se acoge en su elaboración del Derecho.
Ctr. Arthur Kaufman, Maturrecht und Geschitlichkeit, Tübingen, 1957, 5: «en el jurista yace profundamente arraigado un horror inris naturalis... y en el fondo de su corazón se alegra de poder resolver un problema sin tener que apelar a consideraciones iusnaturalistas».
En el sentido de este libro. ÁRANGUREN, Ética y Política, Madrid, 1963, pp. 35 v ss., en posición análoga, llama a esta concepción del Derecho natural «platonizante», como supuesto proveedor de «modelos» o arquetipos institucionales definitivos y completos.
ARANGUREN, ibidem y p. 75. Más ampliamente su Etica, 1958, passim.
Cfr. De CASTRO, Derecho Civil de España, I, 2.ª, 1949. pp. 407-8. A este autor se debe la decisiva reelaboración del concepto de principios generales del Derecho que fundamentalmente se acoge en el texto y la atención sobre las posibilidades ínsitas en el art. 6.° del Código Civil. Es de notar que el Derecho italiano, donde el concepto se elaboró, lo ha degradado luego en el Código civil de 1942, cuyo artículo 12 apela ahora a los «principios del ordenamiento jurídico del Estado».
Para Francia (patria del legalismo: C. SCHMITT, Die Lage der europciischen Rechtswissenschaft, Tiibingen, 1949, pp. 19, 20, 31), BOULANGER, Principes généraux du droit et droit positif, en Le Droit franyais au milieu du XXe siècle. Etudes offertes á G. Ripert, París, 1930, I, pp. 51 y ss., y, quizás sobre todo, por su significación muy superior en el Derecho Administrativo (no obstante su exigencia más estricta de una «organización formal» de sus fuentes), JEANNEAU, Les principes généraux du Droit dans la jurisprudence administrative, París, 1954. En general para otros países, el libro de Esser, cit. Para el Derecho Administrativo, referencias en mi estudio Reflexiones sobre la Ley, también cit. En Derecho Internacional el Estatuto del antiguo Tribunal Permanente de la Hava, como el del actual Tribunal Internacional de Justicia han acogido el concepto entre las fuentes de directa aplicación.
De Castro Derecho civil, pp. 410 y ss.
En otro lugar («Revista de Administración Pública», 30, p. 157) he traído a colación sobre este mismo tema la respuesta del gran jurista inglés COKE contra la pretensión absolutista de su Rey, que intentaba avocar un litigio para decidirlo por la razón natural, en el famoso Fuller's case de 1612: «Las causas concernientes a la vida, patrimonio, bienes o fortunas de los súbditos no han de decidirse por la razón natural, sino por la razón artificial y el juicio del derecho, derecho que es un arte que requiere un largo estudio y experiencia antes que ningún hombre pueda pretender conocerlo». En este sentido puede decirse que los principios generales del derecho son fruto de la «razón artificial» del Derecho y no de la «razón natural».