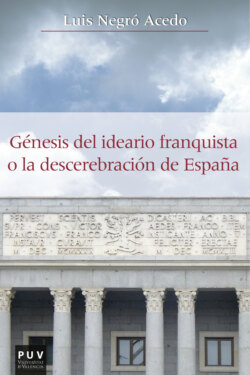Читать книгу Génesis del ideario franquista o la descerebración de España - Luis Negró Acedo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
Ciertos sectores mediáticos, políticos y académicos llevan tiempo intentando desterrar de los análisis teóricos sobre nuestra historia reciente la palabra fascismo. Se acepta sin problema la existencia del fenómeno en la Europa de entreguerras, pero se tiene sumo cuidado en sacar a España de ese contexto. Como mucho se admite que en la inmediata posguerra el régimen resultante de la guerra civil, influido sin duda por Alemania e Italia, se facistizó. Hasta ahora, cuando buscábamos los orígenes de esta teoría, tomábamos por referencia al sociólogo Juan José Linz, que fue quien a comienzos de los años sesenta y desde eeuu, donde vivía, estableció que una cosa son los regímenes totalitarios como la Alemania nazi o la urss, y otra muy diferente los sistemas autoritarios como el español. Según Linz, el franquismo, a diferencia de los regímenes aludidos, nunca intentó imponer una ideología dominante, de ahí que, aun siendo autoritario, pudiese evolucionar hacia un sistema democrático. También mantuvo que incluso en sus peores momentos el régimen tuvo sus destellos liberales. Como era de suponer el franquismo acogió con gusto estas ideas y las divulgó. La Transición mantuvo este equívoco y los medios de comunicación, empezando por El País, las publicitaron, de forma que no resulta extraño que «contra la aparente dominación absoluta del fascismo en la posguerra», haya quien defienda «la subsistencia de la tradición liberal».1 O que se haya convertido en habitual la alusión a los «falangistas liberales», como si pudiera existir tal cosa.
Si el sistema resultante del golpe militar del 18 de julio y de la guerra civil consecuencia de su parcial fracaso no había sido fascista ni totalitario, ¿por qué no considerar que fue la propia evolución del régimen la que derivó hacia una supuesta situación predemocrática que sería la clave de la transición? Esto explicaría el éxito del proceso y daría sentido a acuerdos preconstitucionales de largo alcance como la Ley Electoral, el Concordato y la Ley de Amnistía; otros, como el pacto de silencio, serían tácitos. De esta forma, no solo era el futuro sino también el pasado el que quedaba atado y bien atado. Así se entiende que la derecha interpretara el movimiento en pro de la memoria histórica surgido a fines de los noventa como una ruptura del pacto de no mirar atrás, de no remover el pasado o, como se pudo leer no hace mucho en algún medio, de «no manipular la historia».2 En cualquier caso, la guerra de memorias de estos años acabó al gusto de la derecha permanente: con una Ley de Memoria que dejó de lado lo fundamental, una escandalosa maniobra para expulsar al juez Garzón de la carrera judicial, y una descarada y creciente negativa de los centros de poder controlados por el pp a acatar incluso la tímida normativa aprobada por la mencionada ley acerca de la eliminación de vestigios franquistas.
Es en este contexto, en un país en el que una derecha que nunca ha roto con el franquismo acaba de recuperar el poder en plena marea neoliberal y con el capitalismo a toda máquina, en el que surge un trabajo como el de Luis Negró Acedo, profesor de Literatura Española en la Universidad de Caen, sobre los orígenes del ideario franquista. Para él se trata de volver a un territorio ya conocido desde que realizara su tesis sobre la literatura en los primeros tiempos del franquismo, parte de la cual vio la luz hace unos años.3 Ahora aplica su mirada crítica sobre la cultura y el pensamiento político de un período muy concreto, de 1939 a 1945, años que han sido borrados del discurso dominante –no se olvide que ahí están los terribles años del hambre, quizás el peor método de terror usado por el fascismo español contra los vencidos– y de las biografías de muchos personajes que alcanzaron su cenit en la etapa final de la dictadura y en los años siguientes. Tampoco el autor es ajeno a este blanqueo biográfico y a los avatares de cierta gente en la Transición, ya que a ello dedicó un magnífico trabajo sobre el diario de referencia en esos años titulado El diario El País y la cultura de las élites durante la transición (Madrid, foca, 2006). Sirva como ejemplo de esta práctica por parte de algunos miembros del mundo académico la biografía que el ya mencionado Jordi Gracia, profesor de Literatura de la Universidad de Barcelona, dedicó a uno de los principales elementos de Falange bajo el título La vida rescatada de Dionisio Ridruejo (Anagrama, Barcelona, 2008). La particularidad de este trabajo es que solo rescata la vida del líder falangista desde 1942, con lo cual nos priva de conocer su vida anterior, especialmente durante la República, el golpe militar y la guerra, y los años clave que van de 1939 a 1942.4
Luis Negró concentra su investigación en el análisis de tres revistas: Escorial, Revista de Estudios Políticos y Arbor. Para ello comienza por explicar las causas del desierto cultural del que se partió una vez que los vencedores dieron por concluida la destrucción de la Institución Libre de Enseñanza, cuya obra (la Junta de Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes, etc.) y patrimonio pasaron íntegramente al Opus Dei a través del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Paralelamente se acometió una purga sin precedentes del profesorado desde primaria a la universidad que acabó con la diversidad ideológica natural en cualquier colectivo humano, poniendo todo en manos del personal más conservador y reaccionario. Resulta evidente que lo que deseaba el sector católico y especialmente el Opus Dei era apropiarse de esa «poderosa fuerza secreta» que fue la Institución.
El repaso a Escorial pone en evidencia el carácter abiertamente fascista de sus colaboradores y la larga vida de muchos de los tópicos creados entonces. Personajes clave de la revista fueron Dionisio Ridruejo, director general de Propaganda entre 1938 y 1941, y Pedro Laín Entralgo. Respecto al primero, por más que luego cambiara, Negró nos pone en la pista de que su alejamiento del régimen en 1942 fue más por falta de fascismo que por falta de liberalismo. En Escorial pueden leerse las ocurrencias, por llamarlas de alguna manera, además de los citados, de Eugenio Montes, Alfonso García Valdecasas, Juan José López Ibor, Antonio Tovar, José Antonio Maravall, Gonzalo Torrente, Javier Conde... Estamos ante un selecto grupo representativo del fascismo español, partidarios del Estado totalitario y admiradores de Hitler. Un miembro del psoe como Ignacio Sotelo mantuvo a comienzos de los ochenta un pequeño debate con el historiador Herbert Southworth en el que afirmó, refiriéndose a Ridruejo y Tovar, que quien no hubiese comprendido que en esos años se podía ser fascista, inteligente y honrado es que no había entendido nada. Y todo porque Southworth había dicho que no entendía tanta loa a los fascistas mencionados y tanto olvido de honrados antifascistas como Juan Negrín.
Las referencias de los colaboradores de Escorial son Trento y Menéndez Pelayo; su misión, por mucho que la adornen, no era otra que justificar el franquismo de las formas más peregrinas. Los textos seleccionados por el autor muestran que la ideología de Falange era mera retórica dictada por las circunstancias de cada momento. También hubo colaboradores liberales pero todos tuvieron en cuenta la ideología de la revista. Ahí se fijan los tópicos históricos que tanto han durado, tales como la negación de la Ilustración (siglo XVIII) y del liberalismo (siglo XIX), y la exaltación de la España imperial (de los Reyes Católicos a Felipe II), de la que Franco vendría a ser continuador. Este uso de la historia se prolongará durante décadas. Del siglo XIX, por ejemplo, solo se salvarán la llamada Guerra de la Independencia, Fernando VII y la Restauración; el resto, las Cortes de Cádiz, el Trienio, las desamortizaciones, la Gloriosa y la Primera República, será borrado de los programas de enseñanza, como podemos atestiguar incluso quienes cursamos estudios de historia en la universidad de los años setenta. Tiene su explicación, ya que como nos recuerda Luis Negró, según uno de los colaboradores de la revista, hay hechos históricos que han de quedar fuera de la historia por motivos de orden público u orden ético.
Al igual que Escorial la Revista de Estudios Políticos, dirigida por García Valdecasas, quedó también bajo control de FET-JONS. El autor expone los contenidos y analiza su orientación ideológica, abierta a los diferentes grupos que apoyaban la dictadura. Parte de los colaboradores son los mismos de Escorial. De especial interés resulta el análisis que se realiza de los cambios que la realidad política europea va imponiendo al ritmo de la Segunda Guerra Mundial, cuyo punto de inflexión sería 1942 con el inicio de la decadencia nazi. Palabras que significaron una cosa, deben significar a partir de entonces otra o incluso lo contrario. Sería el caso de la palabra totalitario. Este ejercicio de cinismo político va en paralelo al abandono del fascismo y a la exaltación del catolicismo como elemento central de la sociedad y del Estado. Resulta asombroso comprobar, a medida que los fascismos se hunden, el esfuerzo que conocidos catedráticos de universidad se toman para demostrar que España no es lo que parece, sino la vanguardia de lo que ha de venir: una democracia y un Estado de Derecho. Estos cambios acarrean una redefinición general de ideas y conceptos que Luis Negró expone con singular agudeza, no exenta de cierta ironía en ocasiones. Son numerosos los textos que moverían a la risa si no fuera porque sabemos el contexto social, económico y político en que tal cúmulo de sandeces fueron escritas.
Está bien trazado el paso del Nacional Sindicalismo al Nacional Catolicismo y la insistencia en presentar a España como «reserva espiritual de Occidente» y modelo y solución para Europa. La presencia de los colaboradores católicos va en aumento y los efluvios fascistas van disipándose poco a poco. Al mismo tiempo, como la inicial «voluntad de Imperio» ha quedado en nada, el Franquismo vuelve sus ojos a Hispanoamérica en medio de una verborrea plúmbea sobre la Hispanidad que llega a convertirse en discurso habitual durante años. Negró capta las huellas del miedo que se apodera de la élite dirigente con el final de la guerra mundial. El régimen se queda sin sus apoyos nazi-fascistas y tiene que atender a dos frentes: el exterior, con la condena de la onu, y el interior, con la urgencia de ciertos sectores favorables a Franco en que se garantice el retorno a la monarquía. Esto se plasmará en la Ley de Sucesión de 1947.
El autor estudia finalmente la revista Arbor, controlada por el Opus Dei y que verá la luz en 1944. Aquí entramos en el terreno del catolicismo integrista, con nombres como el ministro beato Ibáñez Martín, en cuyas manos se pone nada menos que la educación del país; el fraile López Ortiz y el sacerdote opusino José María Albareda, al que se coloca al frente del CSIC. Entre los colaboradores algunos de las revistas anteriores y numerosos curas.
La evolución ideológica de 1939 a 1945 queda claramente trazada por Luis Negró, que insiste con razón en que no estamos simplemente ante unas revistas orientadas hacia las élites franquistas que apenas ejercían influencia fuera de esos círculos. No, se trata de reflejar la deriva ideológica del franquismo inicial y de sus principales colaboradores, catedráticos bajo cuya influencia se formaron varias generaciones de universitarios y que, con la elección de algunos de sus colaboradores mediante cooptación, dejaron marcado el camino a seguir para otras cuantas promociones.
Y volviendo al principio, el trabajo desvela de dónde surgieron las ideas de Linz. Este, nacido en 1926, se formó en Falange, donde destacó, y con Javier Conde; de hecho llegó a colaborar en la Revista de Estudios Políticos. Es difícil no acordarse de él cuando se leen las asombrosas cabriolas mentales de la intelectualidad franquista para demostrar que España no había sido ni era un país totalitario. Luego demostrará haber aprendido la lección. La lectura del trabajo de Luis Negró alerta, como él mismo advierte, sobre la permanencia de algunas de las ideas y conceptos creados en aquella etapa en la España actual. Herencia de esas ideas son el desprecio por la política –terrible la frase de Franco: «Más sincera es la voluntad de un pueblo cuando lucha que cuando vota»–; la visión tópica y maniquea de nuestro pasado histórico, que se resiste a desaparecer, y la posición de la Iglesia española, con sus privilegios intocados y con tal omnipresencia en el espacio público y civil que cada día parece añorar más los tiempos del nacionalcatolicismo.
Hacía falta adentrarse en aquella etapa negra y recordarnos qué ideas sustentaron el primer franquismo y quienes fueron los encargados de crearlas y exponerlas. Sobre todo teniendo en cuenta que con ellas y con sus responsables se formó buena parte del personal que ocupará los centros de poder a partir de la Transición. Quizás esto explique algunas de las particularidades de nuestra democracia. De aquí el innegable interés del trabajo de Luis Negró.
FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE
1 Jordi Gracia, La resistencia silenciosa, Barcelona, Anagrama, 2004, p. 23.
2 La Gaceta, 9 de noviembre de 2011.
3 L. Negró Acedo, Discurso literario y discurso político del franquismo. La literatura como soporte y correa de transmisión de los postulados ideológicos de la dictadura (1936-1966), Madrid, foca, 2008.
4 Véase también L. Negró Acedo, «Dionisio Ridruejo: del fascismo a la democracia y de la democracia al panteón. O del buen uso de la historia», Pasajes, 34, invierno 2010-2011, pp. 111-126.