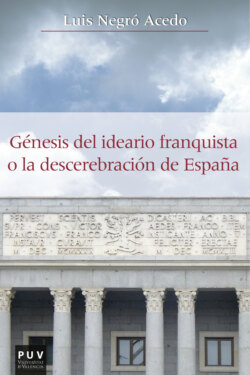Читать книгу Génesis del ideario franquista o la descerebración de España - Luis Negró Acedo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
En el prólogo de La filosofía española en América, José Luis Abellán escribe que los pensadores españoles de los años 1920-1930 «estaban cambiando el panorama cultural de España», y se pregunta «¿qué hubiera pasado si no se hubiesen visto obligados a salir violentamente del país para no poder volver a integrarse en el mismo?»; la respuesta es inmediata: se trata, dice, de una «de las preguntas a las que no podemos ni queremos contestar».1 Se puede pensar que el verbo querer tiene solo la función de reforzar la imposibilidad de hacerlo, porque la primera parte de la proposición ha estipulado ya la inviabilidad de tal tarea. Por el contrario, a lo que sí queremos y podemos contestar es a las preguntas ¿cuál fue la andadura del pensamiento en España?, ¿cuáles fueron y cómo se desarrollaron y expresaron las ideas en el país, en el vacío que había causado el violento corte de la guerra civil?
Los estudios sobre la cultura española durante el franquismo suelen señalar, como punto de partida, el desierto cultural en el que se instaló el nuevo régimen; desierto de ninguna forma accidental o provocado por una catástrofe natural, sino, precisamente, resultado del violento asalto al poder que ese régimen había perpetrado, de la brutal destrucción no solo de todo lo que la Segunda República había representado para el país, sino de todo lo que, en la esfera de las ideas, estaba empezando a adquirir una cierta madurez. El hecho fue tanto más catastrófico cuanto que, entre el último tercio del siglo XIX y 1939, España había vivido uno de los períodos culturales más brillantes de su historia. Había que remontarse a los siglos XVI-XVII, al período conocido como la edad de oro, para encontrar una producción cultural del mismo calibre. La literatura, la filosofía, la pintura, el teatro, el cine o el debate a través de periódicos y revistas de las más variadas tendencias, tanto estéticas como ideológicas, se había situado en unas cotas nunca alcanzadas ni antes ni después de esos años, a pesar incluso de los siete años de la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930). Tal afirmación es difícilmente rebatible a la vista del número y la calidad de intelectuales y artistas que tuvieron que salir de España durante y al finalizar la guerra civil para poner a salvo sus vidas o su libertad, porque se habían puesto al lado de la República. Todo ello es sobradamente conocido, y no es nuestra intención aquí volver sobre el recorrido y las obras de esos hombres, tratados ya en numerosos estudios a partir de los años 1960, y en particular después de la muerte del dictador.2 Lo que sí nos interesa es ver más de cerca ese denominado desierto que, a nuestro parecer, ha sido más o menos voluntariamente deformado o desenfocado, cuando no interesadamente transformado en estudios y comentarios sobre ese período de la historia cultural de España. Para comprender lo que se piensa hoy en España, hay que examinar con cierto detenimiento el basamento sobre el que se apoyan, en mayor o menor medida, si no las ideas, sí la manera de pensar, de afrontar y de expresar esas ideas. Guste o no guste, esa forma de entender y de expresarse se ha fraguado durante los cuarenta años de una dictadura que persiguió por todos los medios, de preferencia violentos, cualquier actitud o idea que no entrara en sus moldes, y nadie puede salir indemne de ese largo atraso cultural, de censura de todo lo que no fuera pensar como quería el dictador y los grupos sociales que lo apoyaban, es decir no pensar. Tanto más cuanto que la enseñanza, a todos los niveles, estaba en manos de esos grupos. A partir de la escuela primaria y hasta la universidad, maestros y profesores iban a hacer grandes esfuerzos para apartar las mentes de sus alumnos todo lo que se saliera de esos moldes, elaborando un discurso del saber del que la actitud crítica estaba absolutamente desterrada.
Desde el final de la dictadura, y sobre todo durante la transición, una gran mayoría de los estudiosos de la cultura española a partir de la guerra civil presentaron una visión del «desierto cultural» de la postguerra que puede calificarse al menos de confusa, cuando no de claramente interesada para limar asperezas con vistas a un paso «sin rupturas», que era la dirección que las clases dominantes tomaron para pasar de la dictadura a la democracia. Para efectuar así ese paso, había no solamente que silenciar bastantes desmanes del franquismo, sino «reinterpretarlos» –puede leerse tergiversarlos– según la obligatoria actitud del paso de uno a otro sistema sin rupturas; y entre esos hechos estaban los de la cultura; o mejor, los de la destrucción de la cultura que emprendió, concienzuda y violentamente el franquismo. Pero el silencio y la tergiversación, que, en su momento, fueron aceptados por las oposiciones políticas o intelectuales, como único medio para hacerse visible ante el país y poder más tarde conquistar el poder, sin perjuicio de volver después sobre el pasado, se ha ido convirtiendo para los medios de difusión de ideas, en la versión oficial y considerada como inmutable de los hechos.
Esa versión, a la que hemos tenido que enfrentarnos en repetidas ocasiones cuando hemos tratado de analizar esa época de la cultura española, nos ha llevado a pensar que sería saludable sacar a la luz el contenido de eso que se ha dado en llamar el desierto cultural de la postguerra civil en España. Los estudios existentes sobre el proceso de desculturación que emprendió el franquismo una vez destruida la Segunda República, encaminados a sacar a la luz las diferentes corrientes que formaban el conglomerado ideológico del franquismo, han llegado a distinguir los diversos componentes sociales y culturales de los grupos que compartieron el poder durante la dictadura. Actualmente, se conocen bien las líneas generales de evolución ideológica del régimen impuesto a los españoles por el general Franco, que pueden resumirse en escasos puntos fundamentales, diferentemente calificados según iba evolucionando el mundo occidental en el que estaba inmerso. Nuestra intención es examinar el contenido del discurso franquista, ahora en el ámbito de las ideas, como en otro lugar hicimos con el de la producción novelística.3 Se tratará, pues, de analizar los soportes más importantes en los cuales aparecen expresadas las ideas que debían guiar la sociedad que el franquismo quería controlar, de precisar cómo se expresan en ellos esas ideas y cuál es su contenido concreto. Si logramos con ello esclarecer lo que hay tras conceptos como nacionalsindicalismo o nacionalcatolicismo, ampliamente empleados en los libros que estudian el franquismo en sus comienzos, sin pararse mucho en definir con exactitud o en desentrañar lo que esos conceptos contienen, habremos contribuido por un lado a deshacer algunos equívocos, interesados o no, que de forma cada vez más insidiosa suelen servir para referirse a la historia reciente de España, y por otro a ayudar a los estudiantes que, en universidades españolas y extranjeras, afrontan ese período de la historia de España sin saber demasiado bien qué quieren decir esos términos. Lo que para los que vivimos un período importante de la vida bajo el franquismo era evidente, o lo es para los que se especializan en la historia política o cultural de ese período, no lo es para los que, afortunadamente para ellos, no lo vivieron y quieren saber sin llegar a la especialización, o deben saber para poder comprender cómo es posible que, en noviembre 2010, en una visita a España, el papa Benedicto XVI no parezca encontrar objeción para declarar que está preocupado por «el laicismo agresivo» que existe en España; y para que las cosas queden claras, vincule tal afirmación con lo que él llama el anticlericalismo de la Segunda República.4
Los estudios sobre el franquismo han convertido en casi una regla metodológica la división de la dictadura en los diferentes períodos temporales que corresponden, no a los cambios en la orientación política del régimen, sino a su adaptación a la marcha de la historia en Occidente, lo que permite una mejor comprensión de las aparentes variaciones del discurso del poder sin que este cambiara fundamentalmente nada en su línea política. Así, del apoyo claro a las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, se pasará a un discurso pseudoliberal para acercarse a las democracias que habían vencido a Alemania e Italia en 1945. En su libro Pensamiento español 1939-1973,5 Elías Díaz sigue más o menos ese esquema para estudiar la evolución de las ideas hasta principios de los años 1970, incluyendo en él las producciones culturales del exilio republicano. El presente estudio quedará circunscrito al período 1939-1945; en primer lugar porque no se tratará del pensamiento español, sino del pensamiento o de las ideas franquistas, tal como aparecen expresadas en los órganos culturales puestos en circulación, y, por supuesto, controlados por el Estado; además, porque consideramos que si se puede hablar del pensamiento del franquismo, este se fraguó en esos años; los valores a los que continuamente se refirió el poder y los hombres e instituciones en los que se apoyaba, los esquemas mentales e incluso la retórica empleada para expresarlos, desembarazada de algunos tics claramente fascistas de los primeros tiempos, fueron siempre los mismos hasta la muerte del dictador. La verdadera tarea de pensar en España, lo que podríamos calificar, con propiedad, de ideas, se situaron siempre fuera y en contra del espacio oficial, y hasta mediados de los años 1960 no empezaron a poder expresarse más o menos públicamente y más o menos tímidamente. Es muy revelador que el único libro producido y publicado en España entre 1940 y 1945, señalado como importante por Elías Díaz, en el estudio a que nos hemos referido, sea la Historia de la filosofía (1941), de Julián Marías, filósofo católico situado al margen del entramado oficial –con el que colaborará ocasionalmente–, y que una de las características de ese libro, fuera, según el autor, que para elaborarlo tuvo que pensar.6
En la escuela, en la Universidad, y en la producción cultural sostenida por el poder o que se desarrollaba en su círculo, las ideas, hasta la muerte del dictador, siguieron siendo fundamentalmente las elaboradas en los años que van del final de la Guerra Civil a la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Bastaría recorrer las intervenciones y discursos del dictador a lo largo de los años, para darse cuenta de la repetición ad nauseam de los mismos principios, que flotan en un mar de retórica sin relación con ninguna realidad o ni siquiera con ninguna lógica que no fuera la de la retórica misma que los estructuraba. Los dos párrafos que siguen, pertenecientes a dos discursos del general Franco, pueden servir de ilustración de nuestro propósito. El primero pertenece al comienzo de la dictadura, el segundo, al último del dictador, algo más de un mes antes de su muerte:
Salamanca, junio de 1938.
Proclamamos al mundo nuestra verdad, y éste no quiso o no pudo oírla, apagadas nuestras voces por el rugido fiero e inhumano de los Frentes Populares, de los agentes comunistas y de los ofuscados demócratas que han ayudado a los rojos de España, no tanto por amor a su causa, cuanto por odio a nuestro pueblo: Frente a nuestras verdades de la guerra y a la verdad de nuestra política social y de nuestra justicia, prevalecieron las falsas apelaciones a la democracia y los toques a rebato de las Internacionales.7
Madrid, 1 de octubre de 1975.
Gracias por vuestra adhesión y por la serena y viril manifestación pública que me ofrecéis en desagravio a las agresiones de que han sido objeto varias de nuestras representaciones y establecimientos españoles en Europa que nos demuestran una vez más, lo que podemos esperar de determinados países corrompidos que aclara perfectamente su política constante contra nuestros intereses. [...].Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece.8
En esos principios debía quedar enmarcada la producción intelectual aspirante a ser reconocida oficialmente de una forma o de otra. La salida del rectorado de las universidades de Madrid y Salamanca de Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar, en 1956, por haberse apartado ligeramente de la línea del poder, son muestras lo suficientemente significativas de ello; tanto más cuanto que ni los dos hombres, ni su obra, eran lo que se pudiera llamar intelectuales enfrentados al sistema; todo lo contrario, habían contribuido a su elaboración. Casi diez años después, el franquismo daría otra muestra de lo que debían ser las ideas en España, de cómo se debía pensar: en 1965, serían apartados de sus cátedras de la universidad de Madrid José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo, estos ya más claramente opuestos a la dictadura. Y, por si no quedara claro, el texto de un intelectual del franquismo, catedrático de la Universidad de Madrid, escrito en 1974, apenas un año antes de la disolución de la dictadura, despejaría cualquier duda al respecto. En el prólogo del tomo IX de Las mejores novelas contemporáneas, 1935-1939, colección editada por Planeta, el catedrático de la Universidad de Madrid, Joaquín Entrambasaguas, escribe:
[...] los tradicionalistas, aquellos héroes del pensamiento español, en perpetua y noble guerra desde tantos años antes –vida y luz del claudicante y pródigo siglo XIX, que siguió a 1808 frente al repugnante liberalismo de izquierdas y derechas; con los [...] monárquicos [...] y con aquellos muchachos de Acción Católica [...] [y] otras agrupaciones animadas del mismo espíritu salvador de Dios y de España [...] que habían de constituir el fermento del Movimiento Nacional y hacerlo triunfar bajo la égida del Caudillo Francisco Franco.9
Así, en el ámbito político, las ideas debían apartarse del liberalismo que había producido el siglo XIX; el texto anterior es solo una muestra de lo que el régimen repitió durante cuarenta años, por boca o pluma de todos sus representantes, empezando por el primero de ellos. España, decía Franco, se ha «separado de los patrones políticos estilo liberal, tan siglo XIX», ya que «el fracaso experimental reiterado descartaba las soluciones de constitucionalismo habituales a partir del [ese] siglo».10 La filosofía, por su parte, no debía apartarse del dogma católico, lo que la alejaba de todo el pensamiento moderno producido en Occidente desde el siglo XVII, es decir desde el concilio de Trento, que era el referente absoluto de la Iglesia católica durante el franquismo, y que, siendo el catolicismo el horizonte insuperable del régimen (parafraseando a Sartre), era también el límite que el pensamiento debía tener siempre presente.
Intentaremos trazar aquí un panorama, lo más amplio posible, de las ideas que van a querer rellenar el vacío producido por el derrumbamiento de la Segunda República y el exilio de sus representantes intelectuales más conspicuos, del pensamiento que va tratar de poblar el desierto cultural producido por la llegada al poder de una dictadura de origen fascista. Buscaremos ese pensamiento en los principales soportes en que se expresó, y en algunas de las obras de los intelectuales más representativos de lo que se llamó el nacionalsindicalismo, es decir el fascismo español, y del nacionalcatolicismo: la Acción Católica y el Opus Dei. Y esos soportes son: la revista Escorial, órgano del grupo de intelectuales falangistas que tuvo en sus manos el Servicio Nacional de Propaganda; la Revista de Estudios Políticos, órgano del Instituto de Estudios Políticos, controlado también por FET y de las JONS, y la revista Arbor, portavoz del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en manos de la facción autoritaria del catolicismo español, Asociación Católica de Propagandistas (acndp) y Opus Dei.
1 José Luis Abellán, Filosofía española en América (1936-1966), Madrid, Ediciones Guadarrama, 1967, p. 15.
2 Ver, por ejemplo, José Luis Abellán, Filosofía española en América (1936-1966), antes citado, o los seis volúmenes de El exilio español de 1939, Madrid, Taurus, 19746-1978, obra dirigida por el mismo José Luis Abellán, por solo citar algunas.
3 Cf. Luis Negró Acedo, Discurso literario..., op. cit.
4 El País, 6 de noviembre de 2010.
5 Elías Díaz, Pensamiento español 1939-1973, Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1974.
6 Julián Marías, Una vida presente. Memorias 1, Madrid, Alianza Editorial, 1988-1989, pp. 298-299.
7 Discursos y mensajes del jefe del Estado, <http://www.generalisimofranco.com>.
8 Este discurso puede encontrarse en la Hemeroteca Internet de los diarios abc o Van-guardia, por ejemplo.
9 Joaquín Entrambasaguas, prólogo a Las mejores novelas contemporáneas (1935-1939), tomo IX, Barcelona, Editorial Planeta, 1974, p. XIV.
10 Francisco Franco, Discursos del 31 de diciembre de 1951 y de 1958.